
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: La nación de las bestias
- Sprache: Spanisch
"¿No estás harto de tener miedo? ¿No quisieras tener la certeza, por primera vez en tu vida, de que no estás loco? ¿De que todo lo que ves y lo que te pasa… es real?" Durante casi toda su vida, Elisse ha sido acosado por criaturas horripilantes que al parecer nadie más puede ver ni escuchar. Desesperado por huir tanto de ellas como de su pasado decide marcharse de la mística India, el país donde estuvo refugiado, para sumergirse dentro de la Gran Hechicera Nueva Orleans. ¿Su única esperanza? Rencontrarse con su padre, quien por motivos desconocidos tuvo que abandonarlo siendo apenas un bebé. Pero lo que él no sabe es que en esa ciudad sepultada por una misteriosa niebla y devorada por furiosos huracanes, se encontrará con mucho más que las respuestas a los enigmas de su inquietante vida: un secreto, tan ancestral como extraordinario, que se oculta entre los pantanos de Luisiana, en los muros helados del cementerio de Saint Louis y hasta en su propia sangre. Mitos, cultos y leyendas. La humanidad tiene miles, pero Elisse está a punto de descubrir que sólo existe una verdad. Los abismos lo observan. Sus pesadillas lo persiguen. Y ahora, su instinto lo guiará a la batalla. ¿Tienes el valor de entrar en su mundo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi familia.
Porque la familia no es importante.
Lo es todo.
PRÓLOGO
De todas las cosas extrañas que hay en mí, existen sólo tres que puedo contar a la gente sin el temor de acabar recluido en un manicomio.
La más milagrosa: nací prematuro, habiendo estado solamente siete meses en el vientre de mi madre. La más preocupante: no aprendí a caminar hasta la edad de cuatro años. Y la más extraña: nunca sueño. O, al menos, nunca recuerdo nada cuando despierto. Sólo cierro los ojos y, horas después, vuelvo a la vida, escapando frenéticamente de ese trance placentero al que llamamos dormir.
Cualquiera diría que también es algo preocupante, pero con el tiempo me convencí de que si mis pesadillas me iban a asaltar estando despierto, por lo menos mi mente se esforzaría por dejarme descansar en cuanto cayera rendido en la cama.
Sólo hubo una ocasión en la que creo que tuve un sueño. Lo único que recuerdo es haber visto algo rojo frente a mí, con algunas grietas salpicando el color y formando un mar de cicatrices oscuras. Instantes después desperté al sentir los brazos de mi maestro levantarme de mi catre de paja y llevarme a uno de los recuerdos más nítidos de mi niñez: era una fría madrugada de marzo, cuando tenía tres años y aún no había podido dar mis primeros pasos.
El viejo monje guardó en el bolsillo el sobre de papel que yo tenía bajo la almohada y me arrancó de la habitación, corriendo como si se le fuese la vida en ello. Todo estaba oscuro, con las antorchas de los muros apagadas y la negrura de los pasillos inundada por la caótica angustia de las voces que huían.
Me sacó del antiguo monasterio tibetano donde vivíamos y me ocultó en una cesta de mimbre enganchada al único caballo que había en el lugar, para después cubrirme con pergaminos y libros que horas antes habían estado en los altares. Al sentir el peso de aquellas cosas sobre mí, y el frío calándome los huesos, comencé a llorar. Mi tutor cubrió mi boca con su mano helada y me consoló con dulzura para tratar de silenciarme, pero al ver que no podía calmarme y que el tiempo se agotaba, desistió.
Subió al caballo y el animal relinchó, echándose a correr mientras yo me esforzaba por preguntar, entre gemidos y llantos, hacia dónde íbamos. Escuché gritos a nuestras espaldas, giré la cabeza y vi que una espesa nube de humo comenzaba a elevarse sobre el monasterio. Seguí llorando, incapaz de entender lo que pasaba en tanto mi tutor golpeaba al caballo con furia, haciéndolo ir cada vez más rápido.
Con el tiempo comprendí que huíamos por nuestras vidas.
El azote hacia la cultura tibetana por parte del gobierno chino por fin nos había alcanzado y nuestro santuario, un viejo y pequeño recinto de piedra enclavado entre las desoladas montañas del Himalaya, tardó en caer lo mismo que dura un latido.
Esa noche, mi maestro y yo emprendimos un largo viaje de más de cuarenta días en los que sufrimos un hambre y un miedo capaces de enloquecer a cualquiera. Él era un viejo y experimentado monje budista, perfecto ejemplo de calma y paciencia, por lo que supo ayudarme a enfrentar las penurias a través de sus ánimos y oraciones. Más tarde que temprano, cruzamos la tosca frontera tibetana y llegamos a un campo de refugiados en la India.
Allí me encontré a salvo de los maoístas, pero la vida se volvió tan dura que todo el tiempo me preguntaba si no hubiese sido mejor haber muerto la noche de la huida. Pasamos de estar en la tranquilidad de un humilde pero pacífico recinto, a vivir apretujados en un diminuto campamento junto a más de dos mil personas, y en condiciones que difícilmente podrían considerarse dignas.
La única pista que quedó de mi vida antes de las frías montañas y la crueldad del campo de refugiados fue ese viejo y desgastado sobre, porque apenas un año después de mi llegada a la India, tanto mi maestro como todas mis posibilidades de descubrir la verdad sobre mi pasado, quedaron enterrados en una deprimente fosa común.
Pero lo más desconcertante de todo es que nunca llegué a saber cuál había sido el verdadero motivo por el que, de entre todas las docenas de discípulos que tenía, mi maestro había decidido salvarme a mí. La gente solía decirme que me había elegido porque, siendo yo un niño blanco, un occidental con una apariencia de lo más extraña, temía el futuro cruento que me depararía si llegaba a caer en manos de los comunistas.
Yo siempre he preferido creer que fue porque me quería como a un hijo.
A partir de su muerte otro monje se encargó de criarme, pero lo hizo con un afecto tan frío y distante que pronto sentí que había perdido otra vez a un padre.
Mucho tiempo después y aferrándome a ese pasado desdibujado que anhelaba descubrir, caí en la cuenta de que aquella vida, aquel mundo desolado del que había formado parte durante tanto tiempo, debía llegar a su fin.
Porque hoy, quince años después de mi fuga a la India, ha llegado la hora de huir de nuevo.
CAPÍTULO 1
EL ABISMO PARPADEA
—Oye, Elisse —despierto al sentir que mi hombro es zarandeado con brusquedad. Lucho contra el cansancio y veo la silueta borrosa de Carlton, quien apunta hacia mi ventanilla empañada—. Hemos llegado.
Al enfocar la mirada a través del vidrio, la admiración yergue mi espalda como si le hubiesen dado un buen varazo.
La tenue lluvia ha dejado tras de sí una capa de niebla, junto con un leve resplandor húmedo que ha pintado de matices grisáceos lo que parece ser un típico y encantador vecindario estadunidense.
El lugar está conformado por una colección de casas elevadas* que desfilan a ambos lados de la calle, todas con su respectivo porche y separadas las unas de las otras por algunos metros de césped, tal y como en las películas que veía en la televisión comunitaria del campo de refugiados. Un montón de árboles y jardines cortados a la perfección adornan los frentes de cada hogar, y algunos hasta tienen una bandera de barras y estrellas clavada en tierra. La calle está casi vacía, a excepción de un perro que anda perdido a lo lejos. Pronto, soy invadido por una punzada de escepticismo, incapaz de procesar la idea de que he llegado hasta el otro lado del mundo.
—¿Te gusta? —pregunta Carlton, sonriendo de una manera tan forzada que parece que se le partirá la cara en dos.
—Es…
—Estamos en uno de los barrios más deseados por las familias de la ciudad, ya que Audubon Park queda a muy pocas cuadras —dice, bajando de la camioneta y señalando hacia el final de la calle, donde no se puede ver nada debido a la niebla—. Apresúrate, estamos cerca.
Pero antes de que pueda siquiera poner la mano en la manija, Carlton rodea el auto y se para justo al lado de mi puerta. El pálido hombre juguetea con sus llaves, y lleva su mirada del suelo a mis ojos una y otra vez, chasqueando como si fuese una ardilla nerviosa mientras yo uso toda mi fuerza de voluntad para no arquear una ceja.
Él y yo tuvimos un mal comienzo. Cuando me recogió en el aeropuerto esta mañana hubo un pequeño incidente relacionado con mi apariencia que, si bien a mí no me ha importado mucho, a él lo ha avergonzado hasta el punto de portarse de forma tan ambigua que no sé si intenta ser demasiado amable para remediar su metida de pata o demasiado grosero para terminar de arruinar las cosas.
Por su bien, espero que no esté pensando en algo como abrirme la puerta como todo un caballero, porque de ser así, juro por lo más sagrado que me largo de vuelta a la India, así tenga que cruzar el mar a nado.
Por suerte, él se aleja agitando su cabeza medio calva.
Me arremango la túnica y desciendo, aprieto mi morral de viaje contra el pecho mientras chapoteo en los charcos helados. Por supuesto tengo la atención fija en todas y cada una de las cosas que me encuentro en la calle, más por miedo que por curiosidad, por lo que podría estar observándome entre las húmedas sombras.
—Mira, es aquí —dice Carlton de pronto
Formo una “o” con la boca y simulo sorpresa, tratando de que no se note mi… ¿decepción? No, no es eso, es sólo que esto es muy distinto de lo que imaginaba. Estoy demasiado acostumbrado a las extravagantes construcciones religiosas de la India, por lo que el centro budista de Nueva Orleans me parece bastante simple: es una casa de un piso, común y corriente. Sus amplias ventanas fungen como escaparates y un enorme letrero azul resplandece en la entrada, rezando el nombre del lugar tanto en inglés como en tibetano, quizá para que no haya duda de que se trata de un sitio especialmente místico.
—En seguida te abro, Elisse, que esta puerta tiene su truco.
Carlton se lanza hacia la entrada y comienza a forcejear la cerradura como si ésta lo hubiese insultado. Al fondo de la calle, el perro se transforma en una mancha amorfa a medida que se aleja, y el estómago se me cierra al imaginar que aquello no es otra cosa que un espectro traslúcido vagando por la niebla.
—¡Listo!
Por suerte, la voz chillona de Carlton me devuelve al mundo real. Al entrar al centro, soy recibido por la agradable tibieza de la calefacción, un crujiente suelo de madera y un pasillo de paredes rojas con una cortina al fondo.
Hay dos estancias a los lados del pasillo; la que está a la derecha es una cocina, mientras que a la izquierda hay una ordenada tienda de objetos tibetanos que desprende un dulce y familiar olor a incienso de sándalo.
En las estanterías hay adornos tradicionales tallados en madera y banderitas tibetanas, cajas de incienso, estatuas de Buda, libros sobre meditación, discos de música oriental y todo lo que cualquier practicante de esta religión puede necesitar para inspirarse.
Mientras me quito las sandalias pienso en borrosos recuerdos de mis primeros años en el Tíbet. En la India no teníamos suficientes recursos para que pudiésemos disponer de un altar decente dentro de una lodosa tienda de campaña, por lo que todo esto comienza a provocarme una especie de sentimiento agridulce.
—Oye, Elisse —Carlton da un paso hacia mí, arrugando la nariz—. Iré a llamar a todos para que vengan a conocerte, pero, si quieres, si te apetece refrescarte antes… hay un baño por allá —dice, apuntando a una puerta al fondo de la tienda tibetana.
No sé qué me ha puesto más tenso, la palabra “todos” o su fracasado intento de pedirme de forma sutil que vaya a asearme.
—Sí, por supuesto. Gracias —digo, tan despacio que pronto me doy cuenta de que ha parecido sarcasmo. Carlton hace un gesto leve de desagrado antes de alejarse dando zancadas por el pasillo.
Suspiro, resignado a seguir metiendo la pata. No es que quiera ser grosero, pero tengo que forzar mucho mi acento para que la gente me entienda, y eso parece estar empezando a ocasionar problemas. Incluso la aeromoza, cansada de mi tembloroso inglés, me ignoró durante casi todo el vuelo.
Dejo mi morral en el suelo y cruzo la tienda, bañada por la luz que traspasa el escaparate. Los colores rojo y dorado me golpean la cara mientras los Buda me miran de forma apacible desde sus estatuas de bronce y las thangkas** repartidas por todo el lugar. Cierro la puerta del baño y miro mi deplorable apariencia en el espejo.
No tuve oportunidad de tomar un baño antes de dejar la India. De hecho, una ducha es un lujo que rara vez uno se puede permitir en un campo de refugiados, así que eso, junto con un agradable vuelo de dieciséis horas, debe hacerme apestar a ardilla muerta.
Y es una lástima que no pueda decir nada mejor de mi carácter.
Nunca me ha sido fácil tratar con gente. Crecí rodeado de budistas, monjes y aprendices que practicaban una de las religiones más dulces de la tierra, pero aun así nunca me sentí parte de ese mundo. Admiré sus hábitos y su filosofía, pero no he podido ser exactamente un ejemplo de paciencia y contemplación; tiendo a ser un tanto desobediente y a decir más palabrotas de las que debería —sin mencionar que guardo un fabuloso repertorio de sarcasmos en la boca—, y sobre todo, jamás he podido encajar en ninguna parte. Nunca podré ser realmente tibetano, ni indio.
Y al parecer, tampoco soy muy buen occidental.
Pero más allá de eso, creo que mi corazón —o mi lógica— nunca fue capaz de adoptar una fe. Hay algo que no acabo de entender, tanto de las religiones como de mi persona, que no me deja abrazar el consuelo de que hay seres invisibles y piadosos allá afuera, observándonos y cuidándonos. Porque ninguna de las criaturas “invisibles” que yo conozco son misericordiosas. Ni por asomo.
Una vez que me restriego el rostro y las axilas con suficiente agua y jabón para convertirme en una mezcla asquerosa de cara limpia y cabello rubio apelmazado, salgo del baño pasando una toalla de papel sobre una de las preciosas manchas de mi túnica.
Pero me detengo al notar que lo único que me recibe en la tienda es un absoluto silencio.
Despacio, levanto la barbilla, y mi pulso se dispara al darme cuenta de que algo me observa desde el fondo de la habitación.
La ventana del escaparate se ha oscurecido hasta asemejar una pantalla negra y vacía; mientras que el tenue resplandor amarillento de una única lámpara ilumina las siluetas de las estatuas y thangkas de las paredes. Los rostros de los Budas han desaparecido y sus cuellos han sido torcidos de manera espantosa hacia mí.
Y a pesar de que no tienen ojos, sé que pueden verme.
Contengo el aire en mi pecho, temiendo que se escuche mi respiración. Debo mantenerme tranquilo, debo quedarme callado hasta que, de alguna forma, todo termine, pero cuando la luz empieza a titilar, la sangre se me congela.
Escucho murmullos. Son muy quedos y susurran en lenguas que no puedo comprender, mientras la negrura de la ventana toma fuerza a cada segundo que pasa, transformándose en una profunda garganta de la cual brotan miles de voces. Mis ojos se abren hasta doler, al tiempo que el terror devora mis huesos.
Aquel abismo me está mirando.
Percibo un penetrante olor tan asqueroso como si me hubiese sentado en una pila de cadáveres putrefactos.
Los murmullos crecen hasta convertirse en gritos; montones de voces exclaman en mis oídos. El abismo me habla, y su gorgoteo comienza a traspasar aquella boca de oscuridad.
Me echo hacia atrás y cierro la puerta del baño con un azote, retrocediendo hasta golpearme la espalda contra la pared. Cierro los ojos, deseando con toda mi alma que aquello termine. Que lo que sea que esté morando en las sombras, con quién sabe cuántos ojos, lenguas y dientes, no se arrastre hasta aquí. Estoy a punto de enloquecer.
Elisse.
Elisse.
—¡Elisse!
Cuando distingo que es Carlton quien llama, abro los ojos y me lanzo a abrir la puerta. Toda la sangre que había perdido regresa a mis venas al ver que la tienda ha vuelto a la normalidad.
—Por los dioses —gimoteo, tragándome la incredulidad, porque, al parecer, cruzar el mundo no ha sido suficiente para escapar de mis pesadillas.
Abandono la tienda a paso nervioso, asegurándome de que todas las estatuas han vuelto a tener en su lugar tanto la cara como las vértebras del cuello. Me asomo al pasillo, tenso al escuchar pasos y puertas abriéndose detrás de la cortina del fondo y con el miedo irracional de que brote una multitud de sombras.
Pero, para mi alivio, sólo emergen dos personas perfectamente humanas además de Carlton.
—Bienvenido, muchacho, te esperábamos —dice un hombre que lleva en el rostro la expresión serena y dulce de un sol. Su inglés es casi perfecto, como si el tibetano no fuese su lengua materna. Es tan bajito como yo, aunque tal vez me supera por más de cincuenta años de edad. Lleva la cabeza afeitada y porta una impecable túnica carmesí, de cuyo bolsillo cuelga un rosario budista.
Me acerco a él a grandes zancadas, tomo su mano derecha entre las mías y me inclino hasta que mi frente toca sus dedos.
—Tashi delek, Geshe-La† —saludo en voz baja. Estoy seguro de este hombre es Geshe†† Osel, buen amigo de mi primer maestro y director de este centro.
Sobre su hombro, una mujer me mira con un brillante entusiasmo. Su cabello salpicado de canas me da pistas de su edad, mientras que su cuerpo rollizo da la apariencia de ser fuerte como un árbol grueso.
—¡Hola, hola, bienvenido! —exclama, extendiendo frente a mí una khata.‡ Una vez que me inclino para dejar que la descanse sobre mis hombros, le ofrezco una tímida sonrisa. De pronto me veo encerrado en un potente abrazo que me estruja tanto la lengua como la capacidad de moverme. Mis manos se columpian lánguidas a los costados de mi cuerpo, mientras mi corazón trota dentro de mi pecho por el sobresalto.
—Mi nombre es Louisa —dice, dándose suaves golpes en el pecho con ambas manos, como si se estuviese presentando ante un niño pequeño—. Me da mucho gusto conocerte, Elisse. ¡Pero qué chiquitito eres! Espero que tengas hambre, que hoy vamos a ofrecer una buena cena para ti.
Su sonrisa crece hasta parecer una luna menguante sobre su rostro nocturno. Ni un gesto de asco. Ni una sola arruga en su nariz.
Una repentina ternura, junto con un ligero arrepentimiento, me invade por no haber correspondido a su abrazo. ¿Quién tiene el corazón suficiente para estrechar así a un desconocido maloliente?
—Muchas gracias —digo con mi tímido e inseguro inglés—, han sido muy amables. Y perdón si les he causado molestias.
—No tienes por qué disculparte, es un gusto hacer un favor a la memoria de mi amigo Palden, así que siéntete como en casa —me dice Geshe.
La señora Louisa toma mi brazo y me conduce al otro lado de la cortina para mostrarme el interior de la casa, llena de imágenes budistas. Una salida de emergencia al fondo de un pasillo da hacia el enorme jardín. Mientras la sala, justo al lado, permite una buena entrada de luz a todo el centro.
Pero la “biblioteca” es lo que termina por robarme el aliento: es sólo un cuarto con un librero que ocupa toda una pared, un camastro tapizado de cobijas, un buró y una lámpara pequeña, lo que convierte a este sitio en un improvisado dormitorio.
Mi propio dormitorio.
Miro sobre el hombro al sentir dos sonrisas treparme por la espalda. De pronto, el calor del cuarto se torna sofocante. Eso o el concepto de nuevo hogar me abochorna lo suficiente para quemarme las mejillas.
** Para evitar inundaciones, las casas en Nueva Orleans no se construyen al nivel del suelo, sino sobre columnas o pisos falsos.
** Tapiz o bandera budista de seda pintada o bordada.
†† Tradicional saludo tibetano de respeto.
††Geshe: alto grado académico otorgado a algunos monjes dentro del budismo tibetano.
‡‡ Bufanda tibetana de seda, tradicionalmente blanca y usada para ceremonias y bienvenidas.
CAPÍTULO 2
CRIATURAS HAMBRIENTAS
Parece ser que Elisse se ha traído un huracán a cuestas ya que, desde que llegó a este lugar, el aliento helado del mar ha comenzado a soplar sobre la gran hechicera Nueva Orleans con escupitajos de lluvia que amenazan con volverse una tormenta; como si el muchacho, más que un humano, fuese un presagio oscuro de lo que le depara a esta tierra bendecida por los espíritus.
Sacudo mis vértebras y me acuno en una de las tantas nubes que se arremolinan en el cielo para clavar mis ojos en la tierra. Desde hace siglos he permanecido despierto y vigilante sobre los habitantes de estos pantanos hasta el punto de saber casi con exactitud lo que piensan y sienten, pero por primera vez centro mi atención en algo en particular: una camioneta que se desvía del asfalto para introducirse a campo abierto, arrastrando la tierra húmeda bajo sus desgastadas llantas y salpicando su reluciente piel roja de lodo.
El vehículo entra al área boscosa mientras yo me deslizo por las gotas de lluvia y bajo a la tierra para situarme al lado del potente vehículo.
El enorme cadáver que yace en la parte trasera rebota pesadamente con cada bache, desparramando un poco más sobre el piso de metal su pestilente contenido. Y por la forma en la que la nariz de Johanna se arruga, queda claro que la llovizna no logra atenuar su olor.
Mi joven Johanna, mi pequeña de corazón violento y ojos gentiles, tú gruñes cada vez que te golpeas la cabeza contra la ventana, aunque no te atreves a quejarte por eso. Sabes a la perfección que, aun si te rompes el cráneo contra el vidrio, nada será capaz de convencer a Nashua para dejar de pisar el pedal. El trabajo debe hacerse lo más pronto posible.
Después de casi cuarenta minutos de andar entre los caminos apenas visibles del pantano, tu compañero y tú se detienen en la orilla de una laguna rodeada de espesas cabelleras de maleza, intentando mantenerse lo bastante alejados para no hundirse en el fango.
Las copas de los árboles se agitan, formándome un gentil nido entre ellas. Sé que no tengo necesidad de ocultarme de ti o del hombre que te acompaña, ya que mi presencia es solamente el eco de un mudo susurro, pero hay viejos hábitos que no me gusta olvidar.
—Creo que podremos tirar a este cabrón aquí —te dice Nashua, bajando de un pesado salto para aterrizar sobre el lodo.
El joven no podría pasar desapercibido aunque su vida dependiese de ello, ya que sus músculos perfectamente cincelados apabullan casi tanto como su metro noventa y siete de estatura. Tiene un rostro severo, la mandíbula angulosa y la piel morena; rasgos heredados de su antigua sangre, ésa que vengo observando desde que los primeros pobladores llegaron a este pantano.
—La siguiente ocasión, yo conduciré.
—¿Y llegar aquí cuando sea Mardi Gras?* Deja de quejarte y ayúdame.
Suspiras y, muy a pesar de que bajas con cuidado, no puedes evitar quedar hundida en la fosa de barro. Sacas de la guantera un largo cuchillo repleto de dientes junto con una bolsa de plástico, de ésas que con tristeza veo nadar en los ríos como anémonas fantasma. Caminas hacia la parte trasera del vehículo mientras recoges tu oscuro cabello, consciente de que te espera un largo y desagradable trabajo.
—Dios —exclamas—, no apestaba tanto cuando lo echamos aquí.
Cuando Nashua quita la lona negra que recubre el gigantesco cadáver, ambos deforman sus rostros en una mezcla hilarante de asco y asombro, porque a pesar de que no lleva ni cuatro horas muerto, el cuerpo está en un avanzado estado de putrefacción, tanto así que ya está hinchado y un pequeño gusano blanco se asoma por una de sus fosas nasales.
Tragas saliva, incómoda ante el cadáver que ya no tiene apariencia de nada propio de la naturaleza. Su gran cornamenta resalta entre la pila de piel y órganos desparramados por el desgarro de su estómago, en tanto el deforme rostro alargado ha quedado congelado en una mueca demasiado humana.
—No te pongas sentimental —te advierte Nashua—, bien sabes que él no lo fue con nosotros.
Él apunta hacia tu brazo, señalando la palpitante herida que ocultas bajo una gruesa venda. Te encoges de hombros y le pasas el cuchillo dentado, quien comienza a serrar los cuernos del cadáver como si fuesen las ramas de un árbol. Los levanta frente a sus ojos y chasquea la lengua.
—No servirán ni para venderlos —te dice, arrojándolos a un lado—. Ya están porosos.
Lo ves examinar el cadáver una vez más, y después de dibujársele una tenue sonrisa en el rostro toma a la criatura de la cornamenta cercenada y la arroja al fango como si se tratase de un simple costal de harina. Los intestinos se derraman a su paso, salpicando abundantes fluidos que te habrían bañado de no ser porque te has quitado a tiempo.
—¡Oye, ten más cuidado!
Nashua ríe entre dientes y comienza a arrastrar el enorme cadáver por las axilas hacia el pantano, dejando tras de sí un rastro maloliente de sangre ennegrecida.
Yo sonrío, tan impresionado como orgulloso, porque aquella criatura seguro pesa más de cuatrocientos kilos.
Sigues con la mirada el camino de órganos embarrados en el suelo y la puerta trasera de la camioneta, para después apretar los párpados hasta sacarte arañas de las comisuras. ¡Pobre de mi niña! Pareciera que, sin importar cuántos cadáveres desfilen frente a tus ojos de niebla, nunca podrás acostumbrarte a la sangre y las vísceras.
—¡Trae esas tripas acá! —grita Nashua, divertido ante tus expresiones nauseabundas—. Si Tared ve toda esta mierda en su camioneta, nos hará limpiarla con la lengua.
A sabiendas de que es más una advertencia que una broma, metes los órganos sanguinolentos en la bolsa, mientras la cara se te agrieta cada vez que las masas carnosas se te resbalan de las manos.
Una nueva arcada sube a tu garganta al encontrar un dedo cercenado, yaciendo como el tallo de una planta en medio de un trozo de estómago. Sabes bien a quién pertenece, así que luchas por contener el vómito detrás de tu campanilla.
Nashua alza el enorme cuerpo sobre sus hombros, importándole muy poco que la suciedad se esparza por su chamarra. Se introduce en el pantano y arroja con fuerza el cadáver a las aguas lodosas, el cual se hunde en un gran chapuzón.
La superficie se estremece en un vaivén de espinas dorsales; un par de colas de caimán nadan en dirección a donde el cadáver se ha hundido, lo que hace sonreír a Nashua de plena satisfacción.
Momentos después, tú llegas hasta él, vacías los intestinos en las aguas y te guardas el plástico en el bolsillo de la chamarra.
—Buen trabajo —susurra Nashua, dándote un golpe en la cabeza con los dedos empapados en lodo y vísceras.
—¡Ay, Nashua! ¡Eres un cerdo!
Él ríe con estruendo, soportando los bruscos golpes que le propinas en el brazo. Después de burlarse de ti un rato, ambos regresan a la camioneta, cansados y sucios hasta las orejas, aunque satisfechos con el trabajo y seguros de que no quedará rastro alguno del cadáver.
Pero, cuando están a punto de subir, se detienen al ver los restos de vísceras y suciedad embarrada por todo el vehículo. Suspiras y yo siento un poco de pena porque, a pesar de sus intentos, terminarán limpiando el valioso monstruo de metal de la forma más desagradable posible.
Si me lo preguntasen, diría que la reserva natural aledaña a Nueva Orleans es uno de esos sitios místicos en los que uno puede encontrarse a sí mismo en el simple croar de una rana. Pero la gente que la protege no permite dar paseos demasiado largos ni hacer campamentos dentro de su pantanosa belleza, debido a las múltiples cicatrices provocadas por los visitantes irresponsables y cazadores insaciables.
También hay lugares muy celados en los que ninguna persona puede entrar salvo los protectores de la reserva y gente muy especial. Así que el refugio del pantano, construido en una frondosa zona al norte de uno de los enormes lagos de la reserva, puede considerarse tanto privilegiado como inaccesible a los turistas curiosos.
Y es justo allí adonde Nashua y tú se dirigen.
Los sigo en silencio por los senderos más firmes del pantano hasta verlos llegar a un claro que se abre al final de un camino entre la maleza.
El refugio consiste en cinco viejas pero bien conservadas cabañas, acorazadas por muros de árboles y una fogata de piedra, bastante grande y sólida en medio de ellas. Detrás de las cabañas hay un lago, donde una lancha de pesca yace amarrada al muelle de madera.
La camioneta anuncia tu llegada y la de Nashua al rodar sobre la terracería mezclada con grava.
Un hombre con el cabello del color del otoño y barba de matorral se acerca para recibirlos, y, aun cuando es unos cuantos centímetros más bajo que Nashua, su estatura y músculos son igual de intimidantes.
—¡Hola! ¿Cómo les ha ido? —pregunta, mostrando ampliamente su dentadura en un perfecto despliegue de su habitual buen humor.
—Dar de baja a ese hijo de puta nos ha costado más de lo que hubiésemos querido —responde Nashua con la lengua filosa y sacudiéndose un poco la mezcla de tierra y sangre seca de sus ropas—. Pero, por suerte, no nos encontramos con nadie.
—Ya veo —dice Julien en un suspiro—. Acá las cosas han estado tranquilas. Al parecer nadie escuchó nada de lo que pasó aquí.
—¿Y el abuelo Muata? —La mirada del pelirrojo se ensombrece ante la pregunta.
—Se quedó completamente ciego en la madrugada, poco después de que ustedes se fueron.
—¡Carajo! —el hombre suelta un golpe estruendoso contra el vehículo que, horas antes, había tratado con tanto cuidado. Tú das un salto y Nashua mira perplejo la enorme hendidura que su puño ha causado al metal—. ¡Genial, lo que me faltaba!
Julien ríe con descaro de la desgracia de su compañero, quien lo hace carraspear al instante con una fulminante mirada.
—¿Qué vamos a hacer ahora? Si el abuelo muere… —te muerdes los labios al darte cuenta de la gravedad de tus palabras.
El respetable anciano Muata, a pesar de estar transitando por su novena década con una tranquilidad pasmosa, cada día parece asomarse poco a poco a un umbral difuso para los vivos. Y eso está resultando tan doloroso como inconveniente para todos los habitantes de la aldea.
—Voy a ver cómo se encuentra… —dices, pero la mano de Nashua se cierra como un grillete alrededor de tu muñeca.
—No, Johanna, tú ve con mamá Tallulah a ver si necesita algo —te ordena y, a pesar de que tu garganta escuece por replicar, sabes que no tienes el valor de llevarle la contraria, así que asientes y acatas la instrucción como una mansa cría.
Tanto él como yo no despegamos la mirada de tu espalda hasta que te vemos atravesar el umbral de la cabaña de aquella mujer a la que, aun sin ser hijos paridos de su vientre, todos llaman “mamá”.
Después de un tremendo portazo, Nashua mira la mano izquierda de su compañero y se deja invadir por una tristeza muy perceptible, porque donde debería estar el dedo anular de Julien, ahora sólo hay una bola de vendajes y hierbas curativas.
—¿Cómo sigue tu herida? —pregunta Nashua con inusual gentileza.
—No te preocupes, ya crecerá —bromea Julien, arrasando como una corriente todo rastro de amabilidad en la cara del moreno.
—Eres un idiota —espeta—, te arrancan un dedo y actúas como si te hubiesen hecho un puto favor.
Y así como se fue, la ira vuelve a dominarte, Nashua. Una pena, con lo mucho que me gusta tu rostro severo desmoronándose en calma; un privilegio reservado sólo para aquellos que saben cómo ablandarte.
Meneas la cabeza de un lado a otro y te alejas en dirección al refugio donde reposa el anciano Muata.
Suspirando, me lanzo a seguir tus pasos de cerca. Tocas la puerta de la cabaña más vieja con suavidad y compones tu gesto arrugado antes de entrar.
Sin darte cuenta, me cierras la puerta en las narices, por lo que me introduzco a través las grietas de la madera. Tu bisabuelo Muata yace sentado en una silla de ruedas y con el rostro clavado en la amplia ventana de su habitación, rodeado por la tenue luz que pasa a través de las nubes hinchadas de agua.
Lleva el largo y blanco cabello atado en una cola baja, y a pesar de verse delgado y frágil como el tallo de una flor, conserva en su postura una dignidad intimidante que encorva tu gruesa espalda.
Me deslizo por la pared y me adhiero al cristal de la ventana para poder mirar a tu bisabuelo de frente, pero, para mi pena, él no parece reconocer mi presencia. Sus pupilas, antes oscuras, ahora yacen cubiertas por un delgado cristal azul, muestra evidente de su ceguera.
Tú te sientas a su lado y en el piso, como un niño pequeño, permitiéndote sentir el tenue frío de la cercanía del viejo Muata.
—¿Cómo se encuentra, abuelo? —preguntas, omitiendo ese bis tan innecesario que pareciera alargar la distancia de la sangre.
—Desorientado —te responde con una voz que casi parece un suspiro—. Nunca imaginé que al quedarme ciego perdería tanto de mis capacidades. Pronto seré una carga pesada para la tribu, ahora que no tengo ninguna utilidad.
—¡Abuelo, no diga eso!
El anciano alarga la mano y te palpa, buscando tu hombro a tientas. Te da un apretón con sus dedos raquíticos que, más que darte una caricia, parecen someterte. Bajas la cabeza, avergonzado.
—Perdóneme, no quise hablarle así.
—Siempre has sido mi chico de más confianza —dice—. Y eso poco o nada tiene que ver con que seas mi familia de sangre.
—Abuelo, no tengo palabras…
—Entonces, no hables. Una lengua que habla sin propósito no merece ser escuchada.
Tú bajas de nuevo la cabeza, y tus ojos deambulan por los tablones del suelo. Incapaz de mirar el rostro de tu bisabuelo, te preguntas cuánto habrá cambiado desde que Johanna y tú fueron a deshacerse del cadáver.
—Dicen que cuando pierdes el sentido de la vista los demás se agudizan, pero acabo de descubrir que he perdido algo más que mi magia. También estoy perdiendo mi capacidad para oír, para sentir —tu ceño se arruga hasta formarte una grieta en la frente, mientras ves cómo el anciano atrapa entre sus dedos el pequeño cráneo de cuervo que lleva colgado en el pecho—. A este paso, tardaré pocos meses en ser tan útil como un tronco caído.
—¡Eso es impensable! —bramas—. ¡Lo necesitamos más que nunca!
—Lo sé, niño. Pero cuando la tierra llama, uno debe volver a ella. No hay de otra.
—¿Y qué haremos sin usted, abuelo?
—Lo que los de nuestra sangre han hecho durante miles de años cuando pierden a una parte del Atrapasueños, muchacho. Coser los huecos.
Abres la boca de nuevo, pero el viejo levanta la palma para callarte. Después, esa misma mano viaja hacia la ventana para plantarse en el vidrio, justo delante de mi nariz. Mi cuerpo se echa hacia atrás para contemplar con fascinación la mirada apagada del viejo Muata, la cual parece cavar un agujero dentro de la mía.
—Antes de quedar envuelto en la oscuridad, pude tener un último presagio —dice, por lo que te pones en pie de un salto, mirándolo con furia.
—¿Otro invasor?
—Puede ser, pero estoy tan dudoso de mis propias habilidades que, espero, por nuestro bien, haber malinterpretado el mensaje.
—¿Quiere que le diga a Tared que organice una búsqueda?
—No. No le digas a nadie esto que te estoy contando, mucho menos a él. Ya tiene bastantes cosas de las que preocuparse.
Para tu asombro, tu bisabuelo se levanta, tambaleándose ante la debilidad de sus piernas y palpando a su alrededor para orientarse en su oscuridad. No te atreves a mover un dedo para ayudarlo; sabes bien que asistirlo no hará más que ofenderlo.
—Nashua —te llama, sentándose por fin en el borde de la cama—, puede que el huracán haya traído consigo algo más que lluvia y niebla. En la madrugada, antes de perder la vista, me despertó un intenso olor a hueso.
—¿Hueso? —mis vértebras se agitan al escuchar las palabras del anciano.
—Sí. Nunca había percibido algo así, pero estoy seguro de ello. Y eso no fue todo. También sentí cómo moría la sombra de un árbol muy viejo. Luego vi un ojo, enorme y blanco, asomarse a través de un cristal y, después, una luna caer en una boca infinita que había brotado de las entrañas de la tierra.
—¿Tiene alguna idea de lo que significa, abuelo?
—No —contesta, después de una pausa semejante a un suspiro—. Y no pude indagar más, ya que me quedé ciego después de tener este horrible presagio. No sé qué es lo que se cierne sobre nuestra tierra, Nashua, pero mantente alerta, porque tal vez haya un monstruo entre nosotros.
** Traducido como “Martes Graso”, es una celebración de Nueva Orleans que se conmemora el martes anterior al Miércoles de Ceniza. Dicha celebración viene presidida por una de las temporadas de carnaval más famosas del mundo, que comienza en enero.
CAPÍTULO 3
FAMILIA DE DOS
De acuerdo. Devorar tres platos enteros de gumbo* sin respirar entre cada cucharada no es la mejor forma de causar una buena impresión en mi primer día, pero hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de comer hasta sentirme satisfecho, así que ahora mi escaso vientre se siente tan inflado como la cara de Carlton. Mientras lavo los platos, sonrío un poco al pensar en los regaños que Louisa me dio por comer el arroz con la mano derecha, pero estoy seguro de que lo hizo más para ayudarme a adaptarme a las costumbres occidentales que porque le pareciera desagradable.
Aunque de carácter fuerte, me parece que es una mujer muy dulce, por lo que me ha caído bastante bien. Demasiado, diría yo.
Geshe, por su parte, es muy amable y atento, así que también me he sentido bastante relajado en su presencia, cosa que no puedo decir de Carlton, puesto que su incomodidad pareció aumentar a lo largo de la cena. Sobre todo al tener que mirarme.
Maldita sea. ¿Le era tan necesario comportarse como si estuviese frente a un bicho de circo?
Desalentado, termino mi quehacer y cruzo la cocina casi a zancadas con la idea de volver a la biblioteca antes de que él y Louisa salgan de la oficina, no vaya a ser que me lo cruce de…
Todos mis pensamientos se desvanecen cuando, al salir al pasillo, me enfrento a la penetrante oscuridad que acecha en el interior de la tienda tibetana. Tembloroso, deslizo mis dedos por la pared y enciendo la luz, permitiendo que el resplandor amarillento rebote por los muros.
Para mi tranquilidad, todo está en su lugar y cada Buda tiene aún su respectivo rostro, como si la horripilante experiencia que tuve aquí nunca hubiera sucedido.
No sé por qué me extraña tanto; hasta ahora mis pesadillas no me habían atacado dos veces en el mismo lugar.
Meneando la cabeza, voy hasta mi nueva habitación, incapaz de creer aún que es para mí solo. Es pequeña, pero en comparación con la diminuta tienda donde compartía catre con otros cinco chicos, es mucho más de lo que esperaba.
Y encima, me han dejado un par de pilas de ropa y unas botas nuevas sobre el camastro. Toda mi vida he usado túnicas monásticas, así que estos regalos logran llevarme muy lejos de aquel fantasma mostaza que, por fortuna, pude tirar a la basura antes de un buen baño que me di hace rato.
Intento sonreír, ya que todo mi mundo ha cambiado en un parpadear y de una manera que me parece demasiado buena para ser verdad.
Mi tutor de la India y Geshe Osel acordaron que a cambio de vivir aquí, y la nada despreciable cantidad de quince dólares a la semana, debo encargarme de limpiar y atender este lugar de cabo a rabo. Cuando supe que ése sería el trato, el largo papeleo de trámites para poder mudarme a este país en calidad de refugiado, y los montones de libros y películas que devoré para mejorar mi inglés fueron algo que hice de muy buena gana.
No sólo había conseguido la oportunidad de comenzar una vida nueva, de huir de mi pasado y, tal vez, de mis pesadillas, sino que ahora podía por fin tener una posibilidad realista de emprender una búsqueda que he anhelado desde que era un niño.
Tomo mi morral y saco mi única pertenencia realmente valiosa: una vieja fotografía envuelta en un sobre amarillento.
En ella hay una bella planicie, verde y espolvoreada de flores al pie de una montaña, con un hombre alto, rubio y de mirada tosca posando al frente. Sus penetrantes ojos, medio ocultos bajo un par de gruesas cejas, miran directo hacia la cámara, por lo que parece contemplarme desde el papel.
A primera vista parece un tipo bastante duro, pero cuando me veo envuelto en una cobija, tan pequeño que quepo en la palma de su mano, prefiero imaginar que mi padre era un hombre que tal vez no estaba acostumbrado a mostrar sus sentimientos.
En el reverso de la foto se encuentra una fecha señalando el día en que se tomó: justo cuando fui entregado al monasterio en el Tíbet, teniendo yo apenas un par de meses de nacido. Mi padre me envió esto algunas semanas antes de la caída de nuestro refugio, así que no tengo idea si continuó mandando cartas después de nuestra partida.
A pesar de que más de uno me ha querido convencer de lo contrario, estoy seguro de que nunca tuvo intenciones de abandonarme, porque cuando me quedaba viendo esta foto hasta el punto de empañarme las mejillas de lágrimas, mi viejo maestro me repetía una y otra vez que mi padre estaba en un gran peligro ––supongo que huía de los comunistas, como todo mundo en aquel entonces––, y que por ello había tenido que dejarme en el monasterio con tal de ponerme a salvo de lo que sea que lo estuviese persiguiendo.
Mucha gente me pregunta qué demonios hacía un hombre blanco cruzando el Himalaya tibetano, tan lejos del país occidental más próximo, pero no tengo ni la más mínima idea, ya que el único que podía saber estas cosas era mi maestro.
Pero, aun así, tengo la esperanza de que mi padre todavía esté en alguna parte de este país, ya que el sobre que me envió tiene pegado un desgastado timbre postal de los Estados Unidos de América. Eso y nada más.
Esto puede parecer una odisea absurda, pero desde que tengo memoria, mi único anhelo ha sido volver a encontrarme con mi papá, así que en cuanto supe que mi viejo maestro tuvo un amigo que vivía en los Estados Unidos, hice lo que pude para reunir el dinero suficiente para comprar un boleto sólo de ida. Y eso, para un niño huérfano de un campo de refugiados, implicó largos años de esfuerzo y mucho, mucho cuidado para que no me robasen lo que iba ganando. Puse toda una vida de trabajo con la única esperanza de volverme a encontrar con una persona a la que he amado desde que tengo uso de razón.
Hay muchas cosas que los hombres de mi edad desean, cosas que se pueden encontrar en las tiendas, en las calles e incluso, en el cuerpo de otras personas, aunque… llámenlo soledad o desesperación, pero a veces el mundo tiene que tratarte de la peor manera para hacerte anhelar lo mejor que existe en él. Es por eso que siempre he querido una familia, aunque sea una conformada solamente por mi padre y por mí, tanto así que he cruzado la mitad del planeta para buscarla.
Sólo espero que, lo que sea que me depare este lugar, no sea peor que los demonios que he traído conmigo.
** Sopa espesa tradicional de la comida criolla que se sirve con arroz. Puede contener mariscos, aves, embutidos o carnes ahumadas y se condimenta con tasso o andouille.
CAPÍTULO 4
UNA APARIENCIA INUSUAL
Levanto la cabeza cuando una palpitación sacude mi viejo esqueleto.
Trepo por la pared de la tienda budista, por los retratos fríos y por los objetos inmóviles hasta llegar a la coronilla de una estatua, consiguiéndome el mejor lugar en aquella guarida de enseñanzas kármicas. Lo primero que deleita mi vista es la dulce y maternal Louisa; una mujer con sonrisa de atlante que parece cargar el peso del mundo en esos labios viejos y agrietados.
—Impresionante la historia de Elisse, ¿verdad? —le dices a Carlton mientras te pones el abrigo—. Diecisiete añitos y ya se las arregló para cruzar el mundo por su cuenta. Y la forma en la que habla, hasta parece una persona adulta. ¡Es tan inteligente!
—Sí, eso parece —responde él sin mucho interés.
—Todavía no puedo creer que sea un niño blanco perdido por allá. ¿Qué diablos estaba haciendo su pa por el Tíbet?
—Ni idea.
Las palabras mueren en tu boca, siendo reemplazadas por una línea apretada entre tus labios.
—¿Te pasa algo? —preguntas, por lo que el viejo apunta al suelo con la barbilla para evitar que veas su rostro compungido—. Carlton…
—Es que es Elisse… ¡No, es decir, soy yo! —contesta sin atreverse a levantar la mirada, así que alzas una ceja espesa y lo escudriñas con profunda severidad.
—¿Hiciste alguna tontería, Carlton?
—Ya me conoces, Lou, aunque te juro que esta vez no fue mi intención decir algo incómodo.
—¿Y exactamente qué fue lo que hiciste? —preguntas, ya exasperada de sus rodeos.
—¡No puedes culparme! —alega, agitando los brazos frente a ti como si fuesen un par de alas flácidas—. Geshe nunca nos dijo quién iba a venir y, en el aeropuerto, apenas reconocí al chiquillo por la túnica de monje, y… es decir, ¿cuándo has visto a un chico con una cara así de bonita? ¡Y no tiene ni un vello! ¿Cómo iba yo a saber que…?
—Carlton, ¿qué demonios estás diciendo?
—Bueno, yo… Creí que Elisse era una chica.
Me echo a reír a medida que tus ojos negros se expanden como un par de huevos rotos.
—¿Cómo?
—Sí, sí. Es decir, cuando subimos a la camioneta después de recogerlo, le pregunté si había dejado a todos los chicos de la India desolados con su partida. Tú sabes, quería ser gracioso, pero me miró como si estuviese loco y luego se rio de mí. Me dijo que él era… pues eso, un él.
—Oh… —contestas sin saber qué decirle, porque en cuanto viste al muchacho, tú también te quedaste un poco sorprendida por su apariencia, aun cuando tu intuición te hizo percibir casi de inmediato que no se trataba de una chica.
Pero tampoco culpo al viejo. A pesar de que Carlton es del tipo de criaturas que tal vez no deberían abrir la boca más que para engullir comida, tampoco ayuda el hecho de que Elisse esté bendecido con un aspecto muy interesante: entre sus piernas yace un sexo masculino, pero su cuerpo, tan pequeño y estrecho como el de un pajarillo, su estatura demasiado baja y ese par de ojos verdes que parecen luchar por ocupar una proporción desmedida de su rostro, gritan otra cosa.
Sí, la androginia de Elisse parece ser todo un reto mental para seres tan poco perspicaces como los del calibre de Carlton, quienes jamás podrían imaginar que esa apariencia sea mucho más que una incomprensible belleza.
—Sí, ya sé, he metido la pata hasta el fondo —dice el viejo, casi resignado a soportar su propia estupidez.
—Bueno, Elisse no se ve enojado contigo ni nada por el estilo. Estoy segura de que no se ha ofendido.
Tratas de contener una risa ante la torpeza de tu amigo, cuyo nerviosismo empieza a sudarle por toda la cara.
—Pero te lo ruego, por favor… no se lo cuentes a Geshe.
—¿Que no se lo cuente? ¡Pero si es lo que ahora mismo me muero por hacer, pedazo de tonto! —exclamas, soltando una melodiosa carcajada y yéndote en dirección a la oficina.
Carlton se lamenta de que no estén pasando por la calle demasiados vehículos, ya que al escuchar la estruendosa risa del maestro tibetano, siente unas enormes ganas de poner la cabeza sobre el asfalto a ver si alguno le hace el favor de aplastársela.
CAPÍTULO 5
NO TODO SE ABRE DESDE AFUERA
Me deslizo por las heladas sombras de la ciudad hacia el lugar que hoy reclama mis atenciones, el viejo cementerio de Saint Louis No.1.* Subo a la barda que delimita su viejo perímetro, la cual está repleta de pequeñas criptas cuadradas que la hacen parecer una larga cómoda de concreto.
Nueva Orleans es una ciudad muy húmeda, víctima constante tanto de huracanes hambrientos como del iracundo Misisipi, por lo que enterrar a los muertos bajo tierra nunca es conveniente. Las inundaciones podrían sacar los cuerpos a flote como un montón de troncos, así que las tumbas suelen ser criptas resguardadas en grandes muros fúnebres o capillas de cemento puestas a nivel del suelo para mantener los cuerpos lejos del agua.
Pero quien parece no haberse resguardado muy bien es el joven e inexperto Ronald Clarks, quien está tembloroso bajo la llovizna y bastante frustrado por el lodo que se ha incrustado en sus lustrosos zapatos.
Oh, muchacho, ¿quién te manda ser tan pulcro en una ciudad donde hasta los muertos se tienen que levantar las faldas para no mojarse?
—Una mierda, ¿verdad? —dice un colega a tus espaldas mientras toma unas fotografías del crimen que los ha traído hasta aquí.
—¿Cuánto tiempo hace que están las tumbas así? —preguntas, inquieto y echándote aire caliente a las manos.
Tu compañero chasquea la lengua.
—Con la primera alerta de huracanes hace un par de días, el cementerio quedó sin nadie que le echara un ojo, así que tal vez el saqueo ocurrió en ese lapso de tiempo —responde el hombre mientras toma otra imagen del sepulcro.
—Debes estar bromeando.
—¿Tu jefe te dijo algo de lo que investigó esta mañana?
—¡Sí, claro! —respondes con acritud—. Sobre todo porque el muy cretino se comporta como si yo no existiera.
—Agente Clarks —dice una voz a tus espaldas que, al reconocerla, te tensa como una tabla.
Le echas una mirada de auxilio a tu colega, pero él se esconde detrás de su cámara y se va, simulando encontrar algo interesante que fotografiar a lo lejos. Ahogas un suspiro en el pecho y saludas con un movimiento de mano al hombre que se te acerca, rezando para que no te haya escuchado llamarlo de esa manera tan apropiada.
El sujeto tiene el rostro clavado en el suelo, casi siguiendo una línea imaginaria trazada en el piso.
—Buenos días, detective —saludas, pero Salvador Hoffman sólo pone los ojos en blanco, haciéndote enrojecer hasta el punto de mimetizarte con tu cabello.
Se acomoda la gabardina y mira las gorras de policía que se asoman entre los mausoleos, como pequeños fantasmas azules.
El lugar está acordonado por un lazo de plástico amarillo, por lo que Hoffman hace un ruido nasal parecido a una risa al encontrarse con una escena tan curiosa: es como si sus colegas hubiesen demarcado el perímetro de un asesinato justo en un lugar que, irónicamente, está a reventar de cadáveres.
—Señor, ¿qué piensa de esto? —te aventuras a preguntar—. Es decir, no hemos encontrado ni una huella fresca hasta ahora ya que el agua lo ha borrado todo —dices, engrosando la voz en un triste intento para que tu jefe te tome en serio. Por desgracia, él parece más impresionado por el cigarro que acaba de sacar de su bolsillo que por tus observaciones.
Cuando lo enciende y el humo entra en los pulmones del detective, éste le da la motivación necesaria para contemplar la sepultura frente a él con más interés. El iris marrón de sus ojos se contrae, como si absorbiese un poco de la negrura que brota del vientre del muro, abierto y despojado de unos cuantos “órganos vitales”.
En la antigüedad se formó la costumbre de que una vez que los cuerpos se volvían cenizas había que meterlos en urnas y apilar la mayor cantidad posible en una misma cripta para poder ahorrar espacio.
Al tener enterrada a gente bastante conocida o importante, incluyendo a la célebre Marie Laveau,** es muy común que los turistas se lleven flores, pedazos de lápidas e inclusive tierra de los sepulcros de Saint Louis, pero nadie es capaz de explicar cómo se ha podido profanar uno de los muros fúnebres para extraer doce urnas y dejar tras de sí la sólida placa de concreto despedazada sin un solo testigo del acto. Esta mañana Hoffman se dedicó a revisar archivos y registros de defunción, descubriendo que los restos no pertenecían a ninguna persona famosa y, a excepción de cuatro hermanos, los otros muertos no parecían tener relación entre sí. Ni en vida ni después de ésta.
Además, los restos contaban con casi dos siglos de antigüedad y no tenían ya descendientes vivos que pudiesen estar interesados en recuperar las cenizas.
Para Hoffman está claro qué tipo de personas son las que podrían querer algo tan inútil como un montón de cadáveres hechos polvo, pero algo me dice que su malhumor está bastante influenciado por el hecho de que tú pareces incapaz de verlo.
—¿Señor…? —vuelves a llamar su atención, esperando que tu superior te diga cualquier cosa, algo que pueda ayudarte a esclarecer el problema.
Hoffman parece a punto de responderte con alguna sentencia mordaz, pero en cambio sus ojos oscuros se detienen en los trozos de concreto esparcidos a los pies del muro.
—¿Movieron algo de la escena?
—No, nada. Todo está tal cual lo encontramos. ¿Qué piensa? —Hoffman suspira.
—Rómpete la cabeza, Clarks —dice, con el cuello hirviendo ante tu insistencia. Termina por fin su cigarro, echando la colilla dentro de la cripta profanada ante nuestras miradas estupefactas—. Es gente demente o drogada la que hace este tipo de cosas, y la ciudad está llena de locos que harían lo que fuera por vender hasta los cabellos de su propia madre. Investiguen en los vecindarios del otro lado del río, vayan y espulguen el Barrio Francés. Son doce malditos recipientes, piensa en quién demonios necesita algo así. ¡No es tan difícil, carajo! —exclama, para luego darte la espalda y comenzar a marcharse.
Balbuceas, rojo de vergüenza al convertirte en el blanco de las miradas de tus compañeros gracias a los gritos de Hoffman.
Meneo la cabeza y me deslizo por la pared para seguir al detective. Pronto reaccionas, y corres detrás de nosotros.
—Señor, ¿a dónde va? —preguntas, agitado.
—A la oficina, para solicitar que te manden de vuelta al párvulo. No he trabajado más de veinte años en el departamento de policía para empezar a darte indicaciones de cómo deben hacerse las cosas.
¡Santo Cielo, Hoffman! Ni siquiera le has dado oportunidad a Ronald de ofenderse, puesto que lo has dejado atrás en un pestañear y con la boca tan abierta como la propia tumba.
Incapaz de hacer nada para remediar el mal estado en el que has dejado al pobre novato, sigo tus castigados pasos hasta que salimos del cementerio y subimos a tu coche.
Después de algunos minutos, enciendes la radio, y te encuentras con una vieja canción de Johnny Cash. La música del hombre no es de tu total agrado, pero con la lluvia que comienza a arreciar, a cualquiera se le antojaría. Hasta a mí, que me empiezo a poner cómodo en el asiento trasero de tu auto.
Suspiras por décima vez, aceptando por fin que estás siendo demasiado duro con el muchacho. Ronald apenas tiene unos meses trabajando en Nueva Orleans y, además de haber sido arrancado de su cálido hogar en Utah, es un novato que aún tiene muchas cosas que aprender tanto de la profesión policial como de la ciudad. Pero estoy más que seguro que eso no es lo que te tiene preocupado. Hay un detalle, algo evidente sobre la escena del crimen que te está haciendo dudar bastante de tu cordura… pero bien dicen que es mejor hacerse el ciego que parecer un loco.
Tus dedos juegan un poco con el volante, y arrancas trozos de plástico de la desgastada cubierta mientras ves cómo la lluvia empieza a arreciar sobre el parabrisas. Poco a poco, las calles de la ciudad se transforman en ríos embravecidos que parecen aspirar a ser afluentes del Misisipi.
** Existen tres cementerios Saint Louis en Nueva Orleans. El primero es considerado el más importante, y alberga desde celebridades de la cultura de Luisiana hasta restos que datan del siglo XVIII.
** Sacerdotisa vudú nacida en 1794, denominada “Reina Vudú”, siendo la practicante de ese culto más famosa de la historia.
CAPÍTULO 6
AQUÍ SIEMPRE HAY BRUJAS
Me tomó unos segundos darme cuenta de que, en cuanto había entrado a la tienda de campaña, el bullicio nocturno del campo de refugiados había sido cortado de tajo.
De pronto, algo comenzó a moverse entre la hierba de afuera, y mi corazón se transformó en un violento tambor.
Dejé caer el cuenco de arroz que tenía entre las manos y me oculté debajo de mi camastro lo más rápido que pude, haciéndome un ovillo entre las sombras y rogando que ninguna parte de mi cuerpo quedase expuesta a la luz que proyectaba la lámpara de aceite.
Tenía sólo seis años, y mi ingenuidad me hizo creer que eso bastaría para ocultarme de lo que fuese que estuviera reptando allá afuera. Aquello se arrastraba muy despacio alrededor de la tienda, rozándose contra ella como si su único propósito fuera matarme del miedo.
Pero cuando la entrada de la tienda se agitó, supe que estaba equivocado.
Me cubrí la boca con ambas manos y miré atónito aquella frágil barrera. Una palma se había colocado contra la tela, la jalaba con larguísimos dedos que sin duda buscaban abrirla.
Le rogué a lo más divino del mundo que aquello —o aquéllos, ya que más manos comenzaron a pegarse contra la entrada— no se diera cuenta de que yo estaba allí. Pareció resultar porque, después de varios jaloneos, las manos se retiraron.
El cuenco de arroz que había tirado me miraba casi con burla, yaciendo en el suelo a sólo medio metro de mí con sus blancos granos esparcidos por la tierra. Me mordí los labios y sollocé lo más bajo que pude sabiendo que terminaría comiendo lo que quedó en el piso, porque aquello era mi único alimento del día.
Mi estómago rugió dolorosamente, pero aun así no tuve el valor de moverme durante largos minutos.
Finalmente, me arrastré hacia el borde de la cama, lo suficiente para estirar el brazo y tratar de alcanzar el cuenco. Quería, como mínimo, comer lo poco que quedó dentro de él bajo la protección del camastro, sitio que en ese momento me parecía el más seguro de la Tierra.
Pero, en cambio, grité. Grité con auténtico pavor, puesto que la entrada de la tienda se batió con violencia, golpeada por una sombra amorfa que terminó arrancando los amarres.
La lámpara de aceite se desplomó de la mesa, precipitándose hacia el piso sin romperse. La llama sólo se atenuó lo suficiente para hacer que el claroscuro proyectase unas siluetas oscilantes sobre las paredes.
Me encogí sobre mi pecho una vez más cuando un olor, tan pestilente que saboreé mi propia bilis, invadió la tienda por completo.
Ya no estaba solo. Una masa de carne sanguinolenta se arrastraba como un parásito de un lado a otro, impulsada por un montón de brazos famélicos que le sobresalían de distintas partes de su repugnante cuerpo. No tenía cabeza ni piernas, así que sólo palpaba lo que se encontraba con todas y cada una de sus manos, como si reconociera por medio del tacto lo que tenía en frente.



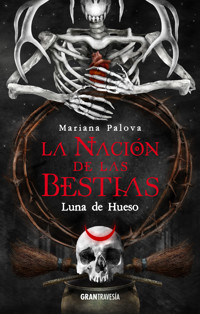















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









