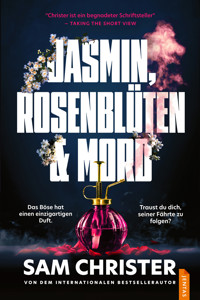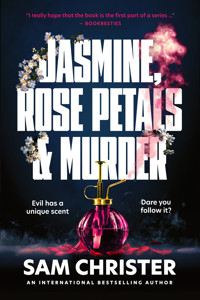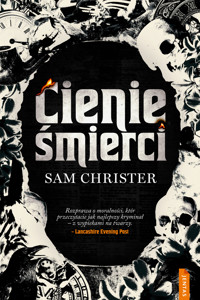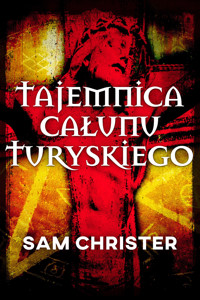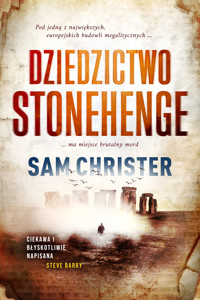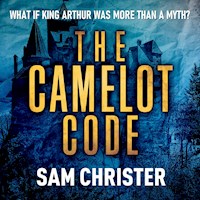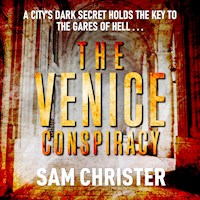Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Ha llegado por fin el momento de desvelar el secreto mejor guardado de la historia. Nadie sabe de dónde procede la Sábana Santa ni cuándo fue creada. Pero el mayor misterio religioso del cristianismo alberga la clave para comprender los motivos de un asesino en serie que crucifica a sus víctimas. Y solo dos policías, siguiendo una pista que va de California al Vaticano, pueden revelar el secreto de la Sábana Santa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En su nombre
En su nombre
Título original: The Turin Shroud Secret
© 2012 Sam Christer. Reservados todos los derechos.
© 2021 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ISBN: 978-87-428-1175-7
–––
A Donna y Bill, por el inestimable regalo
que me hicisteis al darme vuestro tiempo
y vuestra comprensión
–––
Uno por uno, los devotos retiran ladrillos de un lugar santo que tiene cientos de años de antigüedad. Saben que están liberando un poder que matará de una manera horrible, un poder que salvará cuanto consideran sagrado o bien lo destruirá para siempre.
PRIMERA PARTE
Y José compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo depositó en un sepulcro que estaba excavado en la roca.
MARCOS 15, 46
1
Miércoles por la tarde
Beverly Hills, Los Ángeles
Las razones por las que asesina son muchas. Precisamente en este momento está a punto de matar otra vez.
Es una necesidad. Un impulso irrefrenable. Un ansia, una compulsión que no le deja en paz. Igual que el sexo. Cuando no lo está practicando, está pensando en ello. Fantaseando, planificando, ensayando. Para él, matar es algo tan necesario e inevitable como respirar, solo que más placentero, más memorable.
Esta vez va a ser fácil. Perfecto. El mejor hasta la fecha. Es lo que sucede siempre con aquellos a los que aún no ha matado. Porque así es como los denomina. No los llama «personas vivas», ni tampoco «la siguiente víctima», sino «los que aún no he matado».
Un vecindario tranquilo. Una mujer que vive sola, que ni siquiera se ha percatado de que mientras estaba ocupada en su jardincito trasero, él se ha colado en su casa y en su vida.
Lleva horas esperando ahí tumbado, sin que nadie advierta su presencia, igual que un perro en su escondite favorito, atento a todos los ruidos que va haciendo ella por la casa mientras anochece, imaginando cada uno de sus movimientos.
Se oye un leve tintineo metálico: ha acabado de cenar y está recogiendo la cocina.
Luego, un golpe sordo: ha cerrado el lavavajillas.
Ruido de diversos objetos: hielo del dispensador que tiene el enorme frigorífico situado junto a la puerta de la cocina. Un vaso de agua que llevarse a la cama.
Una serie de chasquidos: está encendiendo luces y cerrando puertas.
Después, unas pisadas que suben a la planta superior. Cansadas, desesperadas por acostarse en esa cama grande y blanda, y dormir.
Otro chasquido, suave esta vez. La lamparilla de noche baña el enorme dormitorio con un resplandor ambarino.
Agua que corre. Una ducha caliente, agradable. Para entrar en calor y meterse limpita en la cama. Para recibir a la muerte.
Aguarda. Va descontando los segundos y los minutos. Setecientos veinte segundos. Doce largos minutos. Después se oye el zumbido de un secador. Es mejor no acostarse con el pelo mojado, no es bueno para la salud. El murmullo de la televisión. Música. Una película. Las noticias. Cambia una y otra vez de canal, busca algo que la distraiga de los rigores de la jornada. Un programa de entrevistas. Conan. House.
Un crujido. Es la estática que crepita en la pantalla de plasma.
Silencio.
Un último chasquido. La lamparilla.
Oscuridad.
Permanece ahí tumbado. Debajo de la cama. Saboreando el eco de los últimos sonidos, que ha quedado suspendido en el aire, igual que una hostia consagrada que va disolviéndose en la lengua.
No tarda en oír el susurro de una respiración, unos levísimos suspiros que se elevan semejantes al suave resplandor que irrumpe en el cielo al amanecer. El sueño la va preparando dulcemente para Dios y para él. Sale de su refugio. Despacio. Elegante. Cuidadoso. Un animal letal emergiendo de su escondrijo para dejarse ver en plena naturaleza. Estrechando el cerco alrededor de su presa. Temblando de emoción.
Le pone una mano en la garganta y la otra en la boca. Ella abre los ojos, sorprendida. Él le ofrece una sonrisa y susurra:
—Dominus vobiscum, el Señor esté contigo.
2
Martes por la mañana
Manhattan Beach, Los Ángeles
Corre el mes de noviembre, pero en las dunas todavía hace una temperatura de más de treinta grados. Es algo que sucede en California de vez en cuando: un otoño cálido para compensar un verano malo. Nic Karakandez, un detective de Homicidios de treinta años de edad, se protege los ojos con la mano derecha a modo de visera y contempla la superficie del Pacífico, que reluce como un mar de diamantes. Vestido con unos tejanos azules desteñidos y una cazadora de cuero negra, su espigada silueta destaca en lo alto de las colinas de arena.
Mira con atención y ve más que nadie. Desde luego, más de lo que ve el cadáver cubierto de arena sobre el que se hallan inclinados la forense y los de la policía científica. Mucho más que lo que ven los bañistas que, desde el agua, observan con asombro la escena.
Nic ve el futuro.
Con un mes de antelación, para ser exactos. Ve su barco dirigiéndose hacia alta mar, las velas ondeando al viento, una o dos cañas de pescar colgando por la popa y una época en la que los casos como el de este triste cadáver que flota en el agua no son más que recuerdos lejanos.
—¡Nic! Haz el favor de traer tu culo aquí.
Solo hay una mujer en el mundo que le hable de ese modo. Baja la mano y se vuelve hacia su colega y jefa, la teniente Mitzi Fallon.
—Ya voy, déjame un momento.
La teniente, que tiene treinta y nueve años y dos hijas, se encuentra veinte metros por delante de él, en una hondonada de la blanda arena californiana.
—Oye, pies grandes, ¿eres el rápido policía de Homicidios que yo te he enseñado a ser o te he confundido con un oso perezoso?
Nic no puede evitar echarse a reír.
—Soy el policía rápido, jefa. ¿Qué es exactamente un oso perezoso?
—Un mamífero de cuello corto y culo gordo. Tiene sesenta millones de años y pasa la mayor parte del tiempo durmiendo.
—Ya me gustaría.
Mitzi lleva tocándole las pelotas desde el primer día en que entró en el departamento, hace ya más de cinco años. Ambos echan a andar juntos en dirección al cordón de seguridad, agitado por el viento, que han dispuesto a diez metros de la orilla. Dentro de muy poco la escena del crimen habrá desaparecido. Se la habrá llevado la marea, esa vieja cómplice de tantos asesinatos.
Saludan a los policías de uniforme que vigilan la zona, se calzan los protectores para los zapatos y van hacia donde se encuentra Amy Chang, la forense, una doctora china de segunda generación dotada de una inteligencia tan grande como el déficit estatal.
—Buenas tardes, doctora —dice Mitzi—. ¿Existe alguna posibilidad de que esta buena señora haya muerto por causas naturales? Esta noche tengo un partido de fútbol.
La patóloga no levanta la vista. Los conoce bien a los dos. Demasiado bien.
—Ninguna. A no ser que se considere normal echarse a nadar estando una completamente vestida después de que le hayan arrancado dos dientes y un ojo y rajado el cuello.
—Vaya dentista más descuidado —comenta Nic al tiempo que se inclina sobre el cadáver.
—Obama va a tener mucho que explicar —agrega Mitzi—. No debería haberse metido con la sanidad.
—En cambio, cazó a Bin Laden, y eso para mí ya le sirve de descargo.
Amy levanta la vista y sacude la cabeza como si se sintiera asqueada.
—¿Es que no sois capaces de mostrar un mínimo respeto por lo que está pasando aquí?
Nic la mira a su vez, y surge una chispa entre ambos. Pequeña, pero una chispa al fin y al cabo. En cambio, Nic la apaga antes de que la forense tenga oportunidad de parpadear siquiera.
—Toneladas —responde—, pero lo disimulamos muy bien. El humor negro es lo único que tenemos para proteger nuestra frágil constitución.
Amy lo mira a los ojos.
—Di más bien vuestra mente enfermiza.
La teniente realiza un cribado de la arena de alrededor en busca de algo que pudiera haberse caído del cadáver y hubiera acabado enterrado o pisado por alguien. Rodea a la víctima y la observa desde distintos ángulos, como si fuera una obra de arte moderno que no acaba de entender.
—¿Llevaba encima algún documento de identidad?
—Ninguno —contesta Amy—. No irías a pensar que ibas a tener esa suerte…
—Era una esperanza. —La teniente vuelve a rodear el cadáver, esta vez más despacio, y se inclina para estudiar las manos y los pies—. ¿Tienes idea de cuánto tiempo ha estado en el agua?
Amy levanta de nuevo la vista.
—Venga, Mitzi, necesito examinar la temperatura del cuerpo y hacer un estudio de las mareas. Es demasiado pronto para darte una respuesta adecuada.
Amy hunde un termómetro en el cerebro del cadáver, a través de la cuenca del ojo. Así calculará la hora del deceso con un margen de unas tres horas. Acto seguido observa el ir y venir del oleaje. Cuando haya consultado a un experto en mareas, tendrá una idea aproximada del lugar y el momento en el que la víctima halló la muerte. Anota la temperatura del cadáver y seguidamente, empleando unas tijeras, le recorta las uñas y guarda los fragmentos en una bolsa de plástico.
Como todavía tiene a Mitzi inclinada sobre ella, Amy se siente obligada a darle algo.
—Calculo que ha pasado en el agua varias horas; menos de un día, en cualquier caso. Es cuanto puedo decirte por el momento. —Se incorpora, se sacude la arena y hace una seña a dos ayudantes que están esperando con una bolsa para cadáveres de los marines, de las que no dejan entrar el agua pero tampoco dejan salir las pruebas—. Muy bien, ya pueden empaquetarla.
—¿Qué pirado pudo ser capaz de hacer esto? —pregunta Nic echando un vistazo al cadáver desgarrado y mutilado.
—Eso no es ningún misterio —replica Amy quitándose los guantes de goma morados y cerrando su maletín metálico—. Algún pirado hijo de puta, ya sabes, de los que ya lo han hecho antes y volverán a hacerlo más temprano que tarde.
3
Mediodía
Centro de Los Ángeles
La zona de restaurantes del centro comercial es un auténtico maremágnum en el que clientes y oficinistas se abren paso a empujones como si fueran vacas en su afán por acercarse al comedero. Los estresados camareros vocean los pedidos en medio de un ambiente cargado y aporrean sin cesar los botones de la caja registradora.
En medio de todo ello aguarda pacientemente un joven de veintitantos años, piel olivácea, cabello oscuro y ojos más oscuros todavía. Es una isla de calma en el centro de una furiosa riada de inhumana falta de educación. Con ademán indiferente, espera a que le toque el turno y después paga la sopa miso, la caja de sushi y el café solo. Es una dieta que le permite conservarse más esbelto que musculoso —delgado, si se quiere describirlo de una manera más amable—, demasiado menudo y flaco para las mujeres, que prefieren a tíos corpulentos de los que poder colgarse. Y además, dicha dieta le ha valido el apodo de Cara de Besugo en la fábrica en la que trabaja.
—Permítame. —Se apresura a apartar sillas y mesas para que un anciano que empuja la silla de ruedas en que va su mujer pueda atravesar la jungla del comedor y depositar la bandeja de la comida en una mesa libre.
—Es usted muy amable —dice el anciano asintiendo con la cabeza al tiempo que él y su mujer se acomodan.
—No hay problema, de nada.
Se lleva su almuerzo a una mesa que hay pocos metros más allá. Sonriendo al matrimonio, mezcla el picante wasabi con salsa de soja, lo remueve con los palillos y moja un rollito de atún. Luego centra su atención en la marea de gente que pasa por su lado. Lo tiene fascinado. Lo fascinan todas esas personas, sin excepción.
Una maestra que guía a una ristra de escolares extranjeros, chinos al parecer, de dos en dos, como si fueran pequeños querubines cogidos de la mano. Todos van ataviados con camiseta y gorra anaranjada, como muñecas que acabaran de salir de una cadena de montaje. Le viene a la memoria un cartel que vio no sabe dónde, que proclamaba que las personas que aprenden inglés en China equivalen al quíntuple de la población de Inglaterra. El mundo está cambiando. Y él también. Lo nota. Lo siente.
Su mirada se posa en una rubia vestida con traje sastre que hurga en su bolsito negro de piel en busca del teléfono móvil. Es una cuarentona que ya ha superado la flor de la vida. La ropa cara y una dieta sana no consiguen disimular los estragos que la edad y el clima de California causan en el cabello y en la piel. Por fin encuentra el iPhone en el último momento, pero no pone cara de satisfacción. Por lo visto, el que llama no es ni su marido ni su amante; debe de ser más bien un compañero de trabajo al borde de la desesperación, una llamada de auxilio procedente de la oficina de la que acaba de salir.
Le sonríe cuando la ve pasar por su lado. Tiene algo en los ojos que le resulta familiar. Cuando cae en la cuenta de lo que es, chasquea los dedos. Le recuerda a la mujer con la que estuvo anoche.
La mujer a la que asesinó.
4
Manhattan Beach, Los Ángeles
El enorme monovolumen funerario de la forense, un Dodge blanco de lunas tintadas, va arando surcos profundos en la limpia arena conforme se aleja llevándose su siniestra carga. Los numerosos bañistas se frotan el cuello y van regresando como zombis a sus toallas y sus tumbonas, como si no hubiera pasado nada. La vida continúa… incluso después de la muerte.
Nic Karakandez sale de la acordonada escena del crimen y comienza a pasear por la anfibia cuerda floja que discurre entre la playa y el mar, esa en la que las aguas oscuras bañan por un momento el blanco de la arena para a continuación desaparecer, misteriosamente, en espumarajos que se repliegan sobre sí mismos. Vuelve la vista hacia el luminoso horizonte y advierte que está levantándose viento del noreste.
Está harto de ser policía de Homicidios.
Ya puestos, está harto de ser policía de lo que sea. Dentro de muy poco presentará la dimisión. Este detective musculoso y de un metro ochenta de estatura lo decidió hace ya años, tras un incidente que jamás comenta, de esos que harían tirar la toalla a la mayoría de los policías. Desde entonces ha pasado el tiempo intentando no hundirse, dejándose llevar, haciendo tiempo hasta juntar suficiente dinero para conseguir el título de patrón de barco y terminar las reparaciones de su pequeño balandro. Dentro de treinta días estará navegando en dirección a la puesta de sol, a punto de iniciar una vida totalmente nueva.
Mitzi se vuelve para mirar cómo desaparecen el cordón de seguridad y los policías de uniforme, a los que acaba de dar la orden de que empiecen a interrogar a los zombis que contemplan la escena boquiabiertos.
—¿Cómo calculas que habrá hecho ese pirado para deshacerse de su víctima? Ahí atrás no he visto que hubiera marcas de neumáticos, y la arena está más lisa que mis abdominales.
Nic señala hacia el este, en dirección a una franja negra que parte de la carretera de la costa, atraviesa la playa y desemboca en un edificio achaparrado que se eleva en medio mismo del mar.
—Ahí está el acuario. Imagino que se acercó en coche todo lo que pudo por el embarcadero y después abrió el maletero y sencillamente la dejó caer por un costado.
—Ya entiendo lo fácil que debió de ser. A primera vista no parece que pesara ni cincuenta kilos. Sería sencillo arrojarla.
Mitzi vuelve la vista hacia el final del embarcadero, donde se encuentran el laboratorio marino y el acuario, una importante atracción para los ricos del lugar y sus hijos. Aunque para los de ella, no; sus gemelas son alérgicas a todo lo que huela a estudio y prefieren perseguir un balón de fútbol, entretenerse con videojuegos o provocar a los hijos de sus vecinos.
Mientras camina junto a Nic hacia el embarcadero, recuerda a la fallecida.
—¿Te has fijado en que nuestra desconocida aún llevaba las joyas puestas? —Hace girar la diminuta alianza de bodas que lleva en el dedo desde hace casi dos décadas y la agita en dirección a Nic para que este la vea—. Llevaba un pedrusco lo bastante grande para montar encima un campamento de boy scouts.
—Está claro que el móvil no ha sido el robo —observa Nic—. Teniendo en cuenta la brutalidad de las heridas, el asesino no habría dudado en cortarle el dedo para quitarle esa sortija.
—¿Y entonces? ¿Ha sido un secuestro que ha terminado mal?
—Tal vez, pero yo habría esperado que pidieran un rescate. Aunque asustaran al marido, suponiendo que exista un marido, para que no llamase a la policía.
Mitzi piensa otra vez en el cadáver.
—Sí, no tiene sentido. Los secuestradores matan a la víctima una vez que ha acabado la negociación del rescate, no antes. A esas alturas la familia ya está hecha un manojo de nervios y siempre acude corriendo a nosotros. De modo que si ha sido un secuestro, deberíamos haber tenido alguna noticia.
Mientras ascienden el último tramo de playa que los separa del embarcadero, Nic va pensando que este crimen lleva la marca de un profesional… aunque este sea un loco.
—La última vez que vi algo así, fue cosa de unos italianos del valle —comenta—. Uno de los suyos hizo que se cabrearan, y se lo cargaron. Pura venganza.
Mitzi frunce el entrecejo.
—¿Tú crees que la víctima tenía algo que ver con el crimen organizado?
—Es posible. Imagínate por un instante que es la esposa de un mafioso y que este descubre que lo está engañando. —Levanta una mano para indicar a Mitzi que se detenga—. Al principio ella se niega a revelar con quién se está acostando, pero cuando por fin lo suelta, el tal donjuán resulta ser el hermano o el mejor amigo del marido. Bum. —Nic se da una palmada en la mano—. El jefe se pone histérico y decide que no le queda más remedio que contratar a alguien que se cargue a su mujer después de darle una tunda.
—Tienes una imaginación enfermiza.
—Es lo que tú me enseñaste. —Nic observa el ancho embarcadero que lleva hasta el edificio anguloso y de azulejos rojos que hay al final del mismo. Cuenta con un parapeto metálico a cada lado, compuesto por cuatro barandillas, que le llegan a él hasta el pecho. Estaba en lo cierto; yendo hasta allí con el coche, resultaría bastante fácil dejar caer un cuerpo por el lateral.
Mitzi se agacha.
—Aquí hay muchas huellas de neumáticos. —Indica con la mano la zona situada justo delante de ella—. Y, gracias a Dios, una buena capa de arena que conserva las marcas de casi todo lo que ha pasado por este sitio en las últimas horas.
—Voy a ordenar que unos cuantos agentes acordonen el embarcadero y que venga la policía científica a examinar las huellas. —Nic saca un teléfono móvil y se sienta en la barandilla mientras efectúa la llamada.
Mitzi entretanto extrae la pequeña cámara fotográfica que siempre lleva encima y toma varias instantáneas. A veces los técnicos se presentan demasiado tarde, cuando las pruebas ya han desaparecido. Mujer prevenida vale por dos.
Pasados diez minutos llega un policía con sobrepeso, el rostro congestionado y el uniforme cubierto de manchas de sudor, acompañado de un joven fotógrafo de escenas del crimen. Mientras Mitzi les da instrucciones, Nic se aleja unos pasos para observar las olas que rompen alrededor de los pilares del embarcadero. La burbujeante espuma blanca forma dibujos, imágenes abstractas que se prestan a la interpretación. Hay quien ve en ellas caballos, o vikingos, o deidades marinas. Nic ve a la esposa y al hijo que perdió.
Yacen en medio de un mar formado por su propia sangre. Con los ojos en blanco, como si fueran dos pescados medio putrefactos.
Y cada vez que los ve no hace nada por ahuyentarlos, no hace nada por alejar de sí el sentimiento de culpa.
Carolina quería que él saliera del apartamento y pasara un rato empujando el carrito. Max estaba llorando, y siempre se calmaba al dar un paseo alrededor de la manzana. Pero Nic estaba pegado al teléfono: una llamada de trabajo en su día libre. Carolina se aburrió de esperar y decidió marcharse sin él. Dos calles más adelante se detuvo en una tienda de comestibles. Si él hubiera estado presente las cosas habrían sido distintas; él habría sabido de inmediato lo que estaba sucediendo: el drogadicto robando la caja, nervioso y paranoico, una bomba humana de relojería a punto de explotar; el bobo del dueño de la tienda jugando a hacerse el héroe agarrando una pistola que tenía pegada con cinta adhesiva debajo del mostrador, y los clientes aterrorizados, chillando y provocando aún más revuelo.
Fue el Armagedón.
Nada más aparecer el arma de debajo del mostrador, el drogata se cargó a todo el mundo. Y luego se quedó allí de pie sin más, aturdido. Cuando llegó la policía aún estaba contemplando la matanza. Un momento de locura de un maleante puso fin a la existencia de una docena de personas buenas y dio lugar a una vida entera de sufrimiento para sus familias.
—Si el autor del crimen se deshizo del cadáver en este sitio, no es de por aquí —comenta Mitzi echando a andar de nuevo.
—¿Qué? —Nic aún tiene el pensamiento en lo sucedido hace tres años.
—Es por el mar. —Mitzi señala la barandilla para captar su atención—. Aquí el mar es mucho menos profundo de lo que debió de pensar el asesino. Cuando dejó caer a la víctima al agua, seguramente creyó que iba a desaparecer para siempre.
—Tal vez hubiese marea alta —apunta Nic al tiempo que por fin regresa al presente—. O tal vez le diese lo mismo. Quizá solo le preocupase que el cadáver permaneciera oculto el tiempo suficiente para que él pudiera huir.
—Eres bueno —comenta Mitzi con una sonrisa que explica que diez años atrás todos los policías del distrito buscasen la ocasión de pasarse por su mesa—. Voy a echarte de menos cuando estés trabajando de pescador de cangrejos para el documental Deadliest Catch.
Nic se echa a reír.
—¿Es que el Discovery Channel no tiene más programas que ese maldito documental?
—Ninguno que merezca la pena.
Van andando el uno detrás del otro por el borde del embarcadero, cerca de las barandillas, para no alterar las huellas de neumáticos que pueda haber. Nic recorre lentamente el acuario y el laboratorio marino protegiéndose los ojos con la mano y mirando hacia el cielo. Al final encuentra lo que está buscando.
—Cámaras que enfocan el mar. —Señala con la mano dos cámaras de pequeño tamaño que hay en lo alto de unos postes metálicos—. Las imágenes que captan pueden verse en tiempo real en internet.
—Mátame antes de que mi vida se vuelva tan aburrida como para plantearme ver algo así.
—Para gustos se hicieron los colores, Mitzi. —Nic señala otro poste, uno rematado por una cámara de seguridad—. A lo mejor eso es más de tu gusto. —Hace con la mano el típico gesto de un presentador de la teletienda mostrando un chisme que solo puede comprarse en los diez minutos siguientes, y añade—: Un canal disponible exclusivamente para los atractivos e inteligentes policías de Los Ángeles, y que ofrece, esperemos, todas las imágenes irrepetibles del asesino de nuestra Dama de la Roca.
5
A media tarde
Amy Chang se pone la bata, se enfunda los guantes de látex y entra en el depósito de cadáveres, cuyo equipo ha sido renovado recientemente. Es un frío sótano de acero inoxidable, iluminado por unas límpidas luces verdes y azules. Todo de acero: frigoríficos para los cadáveres, lavabos, carritos, mesas y herramientas se apiñan alrededor de la mesa central de autopsias, provista de grifos nada elegantes y crueles orificios de desagüe, portales de salida para los últimos vestigios de sangre y fluidos corporales de los muertos. Demasiado metal sórdido y con trazas de muerte para el gusto de Amy. Se encuentra a años luz del elegante hogar de soltera de esta joven de treinta y dos años, en el que no hay nada que sea de acero a excepción de los cuchillos que se guardan en la bonita cocina, donde una ventana da a un jardín pequeño pero muy cuidado.
El depósito, que tiene menos de una semana, ya huele a desodorantes y limpiadores. Amy contempla con expresión compasiva la carne y los huesos que yacen sobre la mesa. Para ella, esos restos continúan siendo una persona, una mujer desesperada que necesita la ayuda de un experto.
—Bien, ¿quién eres, entonces? ¿Qué puedes decirme, cielo? ¿Qué secretos guardas para nosotros?
No hace falta ser un experto para darse cuenta de que la víctima tuvo que sufrir un dolor insoportable antes de morir. Todas las heridas son pre-mortem. Los labios están entreabiertos, faltan dientes, y la horrible cuenca vacía del ojo izquierdo es un recordatorio terrible del tormento por el que debió de pasar esa mujer.
Hace un poco de sitio para poder trabajar. Ajusta la lámpara del techo, con sus dos haces de luz, y se coloca en la cabeza una minúscula cámara de vídeo, muy útil para tomar primeros planos. Quiere grabar cuanto diga y vea durante el examen.
—La víctima es una mujer bien alimentada que ronda la cincuentena. Presenta amplias heridas pre-mortem en la cara, entre ellas la pérdida del ojo izquierdo y de dos incisivos superiores. Se advierten pruebas de una intervención reciente de cirugía plástica, cicatrices en proceso de curación alrededor de las orejas y en el cuello.
Su tono de voz se hace más sombrío a medida que se percata de que aquella mujer debió de abrigar la esperanza de que un encuentro más benigno con la cuchilla la haría parecer más joven y deseable.
—Menos estéticas son las lesiones que se observan tanto en la mejilla derecha como en la izquierda, que corresponden a una serie de golpes, probablemente bofetadas propinadas del derecho y del revés. Presenta un gran traumatismo en la mejilla izquierda, posiblemente ocasionado por un puño. Se trata de una herida abierta y ha dejado al descubierto el hueso. —Amy pasa a examinar el cuello—. La fallecida ha sangrado a través de una herida horizontal de ocho centímetros, necesariamente fatal, que seccionó los vasos que rodean la carótida. Aunque hubiese sobrevivido a la herida, habría muerto a causa de una embolia.
No puede evitar fijarse en la precisión del corte. El agresor no titubeó al manejar el cuchillo. Actuó con seguridad y sin compasión.
Toma las cuidadas manos de la muerta. No es la primera vez que las toca. Ya en la playa le ha recortado las uñas con la intención de buscar restos y realizar pruebas toxicológicas, y más tarde le ha tomado las huellas dactilares.
—No se aprecian signos de heridas importantes sufridas al intentar defenderse, pero hay marcas en torno a las muñecas que indican que posiblemente la maniataron. —Amy, con ayuda de la cinta adhesiva, recoge de la piel ya grisácea unos pequeños fragmentos que está segura de que pertenecen a una cuerda. Seguidamente se aparta un poco y contempla el cuerpo prestando una atención especial a los pies, las rodillas, los codos y las manos—. No se aprecian marcas de fricción ni de abrasión en los puntos de contacto normales. No hay indicaciones de que el cuerpo haya sido arrastrado por ninguna superficie.
A continuación examina la cuenca del ojo, roja y vacía. El asesino se sirvió de algo para extraer el globo ocular.
«¿Cómo?».
En el interior de la cavidad no hay marcas que indiquen en qué sitio se ha introducido un objeto metálico. Amy se da cuenta de lo que ha pasado: el asesino utilizó los dedos. Metió el pulgar en la cuenca del ojo y extrajo este haciendo fuerza. Acto seguido cortó los ligamentos de los músculos y los nervios. Para hacer algo así se necesita ser un monstruo especial. Amy hace una mueca de horror… algo insólito en ella. En la comisura de los labios de la fallecida, finos y amoratados, se ven marcas de abrasión, signos reveladores de que la habían amordazado para ahogar sus gritos.
De pronto el teléfono de la pared empieza a sonar y parpadear, y salta el servicio de mensajes. Amy sigue con lo suyo. Pasa a estudiar los dientes que faltan. Probablemente fueron extraídos antes del ojo. Vuelve a examinar la boca; hay marcas en las muelas y en el paladar superior. Algo se encajó en dicho lugar para mantener las mandíbulas abiertas mientras el asesino realizaba su tarea. Amy inclina hacia atrás la cabeza de la fallecida y acerca la luz del techo. Después, empleando unas pinzas, extrae unos trocitos de plástico blanco del interior de los molares superiores e inferiores. A no ser que esté equivocada, el asesino introdujo una pelota de golf con el fin de mantener la boca abierta de su víctima y arrancar los incisivos.
Amy ha visto muchas cosas desagradables a lo largo de su vida profesional, pero cada vez que se encuentra ante algo parecido a esto se le revuelve el estómago. Es un trabajo singular, propio del peor depredador que existe en el mundo: el asesino en serie.
6
Últimas horas de la tarde
Carson, Los Ángeles
El individuo de cabello oscuro, cejas pobladas y tez olivácea se cerciora de haber cerrado con llave la puerta principal y la de atrás, así como las ventanas. No desea ser víctima de un allanamiento de morada, supondría una ironía insoportable.
Entra en la espartana cocina y abre una vieja fresquera que solo contiene tres cosas: leche UHT —de las que duran entre seis y nueve meses—, un cartón de huevos y un paquete de margarina baja en grasas. Cuando tiene hambre de verdad, se prepara unas tortillas; de lo contrario, como esta noche, se limita a beber leche. Pescado y sopa para comer, leche y huevos para cenar. En eso consiste su dieta.
Mientras se mueve por la casa bebiendo directamente del cartón, se siente un tanto extraño. Nervioso. Desequilibrado. Alterado. Aunque nada de eso le sorprende. Siempre se siente así el día después, contradictorio y confuso. Es un período de emoción y nerviosismo.
Antes, los cambios de humor le desconcertaban, pero ahora no. Ahora tiene más experiencia y comprende que cada asesinato trae aparejada una réplica. Como el retroceso de un arma de fuego. El doloroso golpe de la culata de un rifle contra el músculo del hombro. Cuando se quita una vida, los músculos psicológicos también sufren. Primero aflora el hematoma morado de la culpa, después el miedo amarillo a ser capturado y por último el rubor rojo de la conquista.
Ha pasado el día como tiene por costumbre, manteniendo un empleo que está por debajo de él, trabajando para personas que no saben apreciarlo ni entenderlo. Claro que eso no lo hace nadie. Así y todo, la rutina es importante; un cambio de hábitos llama la atención si la policía se pone a husmear por ahí. Además, ha aprendido que justo después de matar es bueno estar con gente, permanecer dentro del banco de peces descerebrados que van y vienen del trabajo a casa. Le gusta la distracción, llenar el tiempo. Y agradece el camuflaje de lo común, el necesario disfraz que le proporciona la monótona vida cotidiana.
Pero ya ha caído la noche. Y la noche es diferente. Él mismo se siente diferente. Es diferente. Son horas de energía y de fuerza. Unas horas durante las cuales es posible saborear los asesinatos. La oscuridad trae consigo una justificación, una validación de lo que él hace y de la persona que es. Pasa el día anhelando que se ponga el sol y que surja la energía bruta que lleva dentro de sí.
La casa alquilada en que vive se sume en la oscuridad. Siempre sucede así. Las gruesas cortinas permanecen cerradas. En los puntos de luz no hay ninguna bombilla. Tampoco hay electricidad ni gas. En vez de eso, enciende un fuego, tanto para calentarse como para cocinar lo poco que tenga que cocinar.
Su dormitorio está iluminado por el débil resplandor de unas velas. Se desnuda y se prepara para dormir. No hay cama. Ni edredón. Ni almohada. Sus escasas pertenencias se agrupan en un rincón de la estancia. Abre el pañuelo doblado, retira la sagrada oblea de acero bien afilado y se cruza el pecho con ella. Después se hace varios cortes transversales en los muslos y en los brazos. Antes de que brote la sangre, limpia la hoja, la besa y la sostiene en alto, como hace un sacerdote al mostrar a los fieles la sagrada forma. A medida que el pecho empieza a teñírsele de rojo, regresa a donde está el pañuelo y vuelve a doblarlo con precisos pliegues rectos.
Se tiende de espaldas, apoya los pies contra el rodapié de un lado y el hombro y el brazo izquierdos contra el del otro. Cuidadosamente introduce una única sábana por debajo de los talones y se envuelve con ella, de la cabeza a los pies.
Bien ceñido. Apretado.
Como si estuviera amortajado.
7
Viernes por la mañana
Comisaría de la calle Setenta y siete, Los Ángeles
La sala de la comisaría apesta a burritos devorados a altas horas y tiene toda la pinta de haber sido el escenario de una larguísima fiesta de una hermandad que acabara de terminar. En medio de ese inmenso mar de escombros masculinos, la mesa metálica de Mitzi Fallon, propiedad del estado, constituye una isla de paz y tranquilidad.
—Más café. —Nic deposita sobre la mesa la taza de la teniente, que lleva una leyenda que reza: «Mejor mamá del mundo». Se la regalaron sus gemelas por el Día de la Madre, hace dos años—. ¿Qué te ha pasado en la mano? —pregunta señalando los dos dedos vendados.
—El elefante de mi marido se cayó encima de mí mientras estábamos tonteando. —Mitzi intenta mover los dedos—. Después de todo, puede que el celibato no sea tan mala idea.
—Mejor no entres en detalles.
Mitzi consigue acercarse la taza a los labios.
—Esta tiene que ser la última dosis de cafeína que tome esta mañana. No me dejes tomar más. —Vuelve la mirada hacia las imágenes captadas por la cámara de seguridad, que se están viendo en un monitor de pantalla plana a una velocidad treinta y dos veces mayor de la normal.
—¿Has visto algo? —inquiere Nic.
—Sí, mi voluntad de vivir. Hará unas tres horas, se volvió loca y se arrojó desde ese embarcadero.
Nic ocupa una silla junto a ella.
—Acabo de hablar con los agentes. No han encontrado nada de nada.
—¿Y eso es noticia?
—Supongo que no. Te juro que algunos de esos chicos son demasiado jóvenes hasta para cruzar la calle solos.
Mitzi se echa a reír.
—Mira quién habla, el gran veterano. Tienes que vigilar tus modales; todavía estás muy verde para tacharlos de novatos. —Mira el enorme reloj que cuelga en la pared, cerca del despacho del capitán—. Veo una cinta más y luego me voy a comer algo. ¿Vienes?
—Vale, pero que no sea pizza. Necesito empezar a ponerme en forma para el gran viaje.
—Ya estás en forma. Cuando estés por esos mares, no tienes más que darte un baño y verás cómo se te echan encima todas las mamás ballena.
—Muy graciosa, ja-já. —Nic se da una palmada en la leve barriga que desde hace un tiempo ha reemplazado a unos abdominales duros como piedras—. Si rebajo los hidratos de carbono, reduzco la cerveza y elimino la pizza, estaré estupendo. Aburrido y muerto de hambre, pero estupendo.
—Estar estupendo no es bueno en absoluto. Es una tierra de nadie. Uno se encuentra atrapado en el fuego cruzado entre estar cebado y feliz, y famélico pero con un cuerpazo de gimnasio. Confórmate con continuar estando estupendo cuando estés casado.
—Se te olvida que ya he estado casado.
—Pues si te sentó bien la primera vez, te sentará bien una segunda. —Mitzi levanta la vista hacia él, temerosa de que vuelva a aflorar el dolor de antes—. Solo te estoy pinchando un poco. Sigues siendo un tío bueno, y no solo para las ballenas. No te preocupes más.
De pronto suena el teléfono de la mesa de Nic. Este echa la silla hacia atrás y coge el auricular extendiendo el brazo por encima de un volcán de papeles.
—Karakandez.
Mitzi bebe un sorbo de café y lo mira fijamente. Es una lástima que no quiera empezar a salir otra vez con mujeres, sería un buen partido. Amable, modesto y más sincero que nadie. Atractivo, pero no tan chico mono como para preocuparse en exceso cuando todo empiece a caerse por efecto de la gravedad. Sonríe. Sí, cuando Nic Karakandez decida por fin salir de su concha, va a haber una chica a la que le toque la lotería.
Nic cuelga el auricular, coge la libreta en que ha estado escribiendo y se acerca otra vez a la mesa de su jefa.
Mitzi señala la libreta con un gesto de la cabeza.
—¿Qué es lo que tienes?
Nic la levanta en alto.
—Observa quién es nuestra víctima.
Mitzi mira fijamente lo que ha escrito Nic con su letra de araña.
—Tamara Jacobs. —Se encoge de hombros—. ¿Se supone que debo conocerla?
—El empleado de las huellas dactilares ha dicho que sí. Es una guionista de cine. Un pez gordo, en cierto modo. Se dedica a dramas históricos, de época, y también románticos, que tratan de los antiguos romanos y de los reyes de Inglaterra. ¿Tú eres aficionada a esas cosas?
—¿Estás de broma? Lo máximo que me acerco a las películas de época ambientadas en Inglaterra es Harry Potter.
Mitzi se vuelve hacia el teclado del ordenador y busca en internet «Tamara Jacobs». Aparece una página de Hollywood Reporter en la que se ve una fotografía de la fallecida y, debajo, un gran bloque de texto en letra negrita.
Nic se inclina para leer en la pantalla.
—¿Cómo dice que se titula su nueva película?
—El sudario —contesta Mitzi—. Estaba trabajando en una película titulada El sudario. Después de todo, puede que empiecen a gustarme sus películas.
8
Viernes, primera hora de la tarde
Beverly Hills, Los Ángeles
Numerosas amas de casa y maridos que parecen salidos de Mad Men observan desde la seguridad de sus majestuosos porches de entrada los monovolúmenes de la policía, que vienen a interrumpir la calma de la tranquila calle sin salida en la que vivía Tamara Jacobs.
Los agentes vienen a estudiar lo que bien podría ser una crucial escena del crimen, en la que la víctima se encontró con su asesino, fue secuestrada o incluso asesinada.
Después de pasar una eternidad llamando al timbre de la mansión de seis millones de dólares de la guionista, Mitzi ordena a un par de policías que echen abajo la puerta trasera. Seguidamente, acompañada de Nic, penetra en una amplia cocina llena de muebles de caoba y encimeras de mármol. Los dos están seguros en un 99,9 por ciento de que la casa se encuentra vacía, y aun así llevan las armas desenfundadas. Muchos policías han resultado muertos por culpa de ese 0,1 por ciento.
—¡Despejado! —grita Mitzi desde un rincón.
—¡Despejado! —Se hace eco Nic mientras cruza el salón. El autor del crimen ha estado en esta estancia. Nic lo sabe, nota el hormigueo en la sangre.
Primero inspeccionan las habitaciones de la planta baja. No hay ninguna señal de lucha. A continuación registran los cinco dormitorios de arriba, sus correspondientes cuartos de baño y el vestidor independiente, repleto de ropa, zapatos y bolsos. Aparentemente no hay nada fuera de lugar.
Mitzi abre la puerta corredera de un armario que es tan grande como una pared y retrocede impresionada ante lo que ve.
—Dios mío, ni en unos grandes almacenes encontrarías tanto género como el que hay aquí dentro. ¿Cuánta ropa puede tener una mujer?
Nic le da la espalda al amplio surtido de vestidos, jerséis, faldas y blusas, y anuncia:
—Voy a bajar al estudio. Los escritores son criaturas extrañas. A ver qué encuentro en su hábitat natural.
Mitzi echa una última ojeada de envidia a los glamurosos vestidos del armario y luego va detrás de Nic. En la cocina hay un equipo de forenses y un fotógrafo. No hay nada que sugiera un allanamiento anterior a que la policía forzase la puerta. Los marcos no presentan marcas de palancas, las cerraduras no han sido taladradas y los cristales no están rotos. A lo mejor el asesino ni siquiera pasó por aquí.
El estudio supone un derroche todavía mayor que el vestidor del piso de arriba. Madera del suelo al techo, mesa escritorio hecha a medida, mullido sillón de cuero de color marrón —una antigüedad, por lo que parece—, estanterías repletas de toda clase de libros de consulta. Nic deduce que Tamara era de la vieja escuela, de los que se fían más de los libros publicados que de internet, de los que quieren que su trabajo se apoye en pruebas sustanciales.
Le lleva un segundo descubrir qué es lo que falta. Hay una impresora, un escáner y una gran cantidad de cables y cargadores.
Pero no hay ningún ordenador.
Ese hormigueo instintivo que ha notado antes se intensifica notablemente cuando le da por abrir un armario. Ahí dentro tampoco hay ningún PC de sobremesa. De acuerdo. No es tan raro que los escritores suelan preferir los portátiles, pues son más cómodos a la hora de introducir en ellos las ideas extrañas y maravillosas que se le ocurren a uno cuando está de viaje. Pero no hay cables de sobra ni base de conexión. Examina unos cuantos armarios más y encuentra discos de instalación y la garantía de un MacBook Air de once pulgadas. Genial. Mola mucho más que el antiguo Dell que tiene él en su apartamento, que ya está doblando las patas de la mesa. En cambio, hay algo que lo reconcome.
«Los escritores hacen copias de seguridad. Los profesionales hacen copias de seguridad de todo. Todo el tiempo. Y en diferentes soportes».
Nic busca, pero no encuentra ni una sola memoria USB, y mucho menos algo tan pesado o profesional como un Iomega o un Tandberg.
«El asesino ha estado aquí. Y lo ha limpiado todo».
—Nic… ven a ver esto. —El tono de Mitzi es más de tristeza que de emoción.
Sea lo que sea lo que ha encontrado, Nic sabe que no va a gustarle. Sale del bosque de caoba del estudio para dirigirse a una frondosa pradera, la mullida moqueta blanca del salón.
—El gato está muerto. —La expresión de su rostro deja ver que de pequeña Mitzi también tuvo un gato—. Por la pinta, lo han matado.
El gato persa cuelga de la mano de Tom Hix, un cuarentón con barba y mono de polietileno, miembro de la policía científica.
—Tiene el cuello roto. Debajo del pelaje hay marcas de ligaduras, y tiene los ojos dilatados. Yo diría que lo han estrangulado con un cable… puede incluso que lo hayan ahorcado con él.
Mitzi sacude la cabeza.
—Cabrón enfermizo…
—Sí, pero es un cabrón interesante. —Nic mira el gato más de cerca, al tiempo que Tom lo introduce lentamente en una bolsa de papel—. No hay muchas personas que lleven consigo una soga y que sepan usarla.
El de la policía científica pega una etiqueta en la bolsa.
—Se lo pasaremos a nuestro veterinario forense. Es de lo mejorcito. Si el gato lleva encima alguna prueba circunstancial o ADN del asesino, el veterinario lo encontrará y averiguará con toda exactitud cómo ha muerto.
Nic se pone a examinar una pila de correo y a continuación un pequeño teléfono inalámbrico que descansa en su base, junto al alféizar de la ventana. La pantalla informa de que hay catorce mensajes pendientes. Levanta el plateado teléfono de su base, examina los iconos de la teclas y encuentra la agenda de contactos. Hay 306 entradas, todas ordenadas por el apellido. Pulsa Jacobs y aparece solo un contacto: Dylan. Vuelve a posar la mirada en la pila de correo y en un sobre dirigido al señor D. y la señora T. Jacobs. Lo toma y ve que está abierto. Dentro hay una tarjeta rígida, de color blanco, escrita con letras doradas y floridas. Los invitan a un baile de beneficencia. Nic le muestra a Mitzi el teléfono y la tarjeta.
—Por lo que parece, hemos encontrado al marido de la Dama de la Roca.
Mitzi, que ya se ha olvidado del gato, se aparta del investigador de la policía científica. El marido de Tamara Jacobs… O bien es su asesino y sabe que ha muerto o bien está a punto de ver su vida destrozada.
—Si tienes el número, llámalo.
Nic toma otra vez el teléfono, busca el nombre y pulsa la tecla de llamar. En la habitación se hace el silencio. Todas las miradas están fijas en él mientras el tono de llamada se propaga por el aire. No se muestra ningún número, únicamente el nombre de Dylan Jacobs, que bien podría encontrarse en otro continente. A Nic se le acelera el corazón a causa de la emoción.
El tono de llamada se interrumpe.
Contesta una voz de barítono.
—«Soy Dylan. En este momento no puedo hablar, deja tu nombre y tu número de teléfono y te llamaré en cuanto quede libre».
Nic corta la comunicación.
—Ha saltado el contestador. Volveré a intentarlo desde la oficina; allí podré grabar la llamada.
Mitzi asiente.
—De acuerdo. Llévate el teléfono a casa y examina todas las llamadas. Ya me encargo yo de terminar este registro.
Nic desenchufa el teléfono y se encamina hacia la puerta despidiéndose con la mano. Pero de repente se le ocurre una cosa y se vuelve.
—No hay fotos.
Mitzi lo mira desde el extremo opuesto de la habitación, con el entrecejo fruncido.
—¿Cómo dices?
—Que no hay fotos del matrimonio en toda la casa. Ni en el estudio ni en el dormitorio ni en ninguna parte.
Mitzi vuelve a pensar en los dormitorios del piso de arriba.
—Tienes razón. Y tampoco hay ropa de hombre en los armarios, ni espuma de afeitar ni artículos de tocador que no sean de mujer. De hecho, no hay ni rastro de que Dylan Jacobs haya vivido nunca aquí.
9
Sídney, Australia
Viktor Hegadus, de veintisiete años, se remueve incómodo en el borde de su tumbona, situada a escasos metros de la piscina privada.
Las ideas bullen en su mente.
No es de extrañar que le duela la cabeza. Es una jaqueca de las que se transforman en migraña. Y sabe que eso justamente es lo que va a suceder. Su única esperanza es echar una cabezada, una siesta breve pero profunda; sin embargo, no puede. Son demasiadas las cosas que le preocupan. Mañana llegan los obreros, y está pensando en decirles que no vengan hasta que él haya planificado mejor la ampliación: un ala de invitados independiente, con piscina y patio propios.
El sol de mediodía comienza a lamerle los pies. Se levanta y ajusta la sombrilla para permanecer en la sombra, a salvo. Le molestaría mucho quemarse. Sería horrible que la piel se le pusiera roja y reseca.
De repente suena el teléfono móvil, que está debajo de la tumbona contigua. Intenta no hacerle caso, igual que durante casi toda la mañana, pero finalmente experimenta una punzada de culpabilidad que lo obliga a atenderlo.
—Teléfono de Dylan, ¿quién llama?
No obtiene respuesta. Solo se oye un chasquido y un ruido, como si estuvieran transfiriendo la llamada.
—Diga —dice Viktor frunciendo el entrecejo.
—¿Está el señor Jacobs, por favor? Necesito hablar con él.
—No es posible. ¿Quién le habla?
—Me llamo Karakandez, Nic Karakandez. Tengo un asunto importante del que hablar con el señor Jacobs. ¿Le importaría pasarme con él o decirme en qué teléfono puedo localizarlo?
—En estos momentos se encuentra meditando. Y no desea que se le moleste. —Viktor pone fin a la llamada con brusquedad, anula el timbre del teléfono y arroja este con rabia debajo de la tumbona.
Si Dylan no es capaz de dedicarle algo de tiempo a él, desde luego no piensa consentir que lo dedique a hablar con desconocidos.
10
Comisaría de la calle Setenta y siete, Los Ángeles
El programa informático Trakscan que tiene Nic en su terminal abre una ventana en la que informa de que la llamada se ha recibido en una villa privada de Tower Street, situada en Gordon’s Bay, Nueva Gales del Sur. Busca en el directorio informatizado de Interpol y encuentra detalles de la policía de Nueva Gales del Sur. Seguidamente, continúa mirando hasta que localiza la zona que abarca Gordon’s Bay y entonces marca el número de contacto.
—Superintendente Hawking. ¿En qué puedo ayudarle?
Nic le dice exactamente en qué.
Treinta minutos más tarde, un grupo de policías armados se coloca en posición alrededor de la multimillonaria villa orientada hacia las aguas tropicales del mar de Tasmania, y Nic recibe una llamada.
—Ya lo tiene todo listo, detective —dice el superintendente—. Su hombre no ha salido de casa en la última media hora, y en estos momentos no tiene adonde echar a correr, como no sea a los brazos abiertos de mis muchachos.
11
Centro urbano de Los Ángeles
El joven de cabello oscuro abre la portezuela de su viejo Ford Explorer y deja caer sus cansados huesos ante el volante. Acaba de finalizar una jornada completa de duro trabajo. Trabajo en la fábrica. Trabajo noble. Tiene el curro a quince kilómetros del lugar donde mató por última vez, y su casa se encuentra más lejos todavía, en otra dirección. Cuando piensa en estas cosas experimenta cierto consuelo. Arranca el motor y se prepara para recorrer un largo tramo de carretera antes de recogerse para dormir.
Conducir es bueno. Le gusta conocer vecindarios nuevos, estudiar a los que aún no ha matado y verlos pasear con sus hijos, sus perros y sus seres queridos cuando él pasa por delante con su coche. Imagina cómo es su vida. Y cómo sería su muerte. Lo dulce y misericordioso que podría ser con ellos… llegado el caso. Hace unos cuantos años, en la televisión un policía lo describió diciendo que era un reptil, un asesino de sangre fría carente de sentimientos, emociones y moral. No podía estar más equivocado. Lo que él hace lo hace por amor. Por amor a Dios.
Enciende la radio y sintoniza las noticias. Quiere saber qué dicen de él. Pero no hay nada. Se siente aliviado. Eso significa que no se ha iniciado ninguna caza del hombre, que no va a sufrir interferencias en su trabajo. El anonimato constituye su escudo, la manera que tiene Dios de mostrar su aprobación, una bendición, si se quiere. Lo atribuye a su modus operandi, su forma de actuar. Resulta curioso que todavía existan frases en latín. Fragmentos de una civilización del pasado que han cruzado los siglos y los continentes para reaparecer en las ensangrentadas calles de la ciudad de Los Ángeles.
El joven aminora la velocidad al pasar por delante de la iglesia de su barrio y se persigna. De forma instintiva musita otra frase en latín:
—In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
El ritmo que poseen estas palabras lo reconforta. Les da vueltas y más vueltas, igual que haría un niño fascinado con una piedrecilla lisa en la palma de la mano. Y luego recita su preferida: Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros.
Esta frase la pronuncia de modo distinto.
Estas palabras deben pronunciarse con suavidad, claramente, despacio, en actitud reverencial. Al fin y al cabo, son las últimas que llegan a oír las víctimas.
12
Comisaría de la calle Setenta y siete, Los Ángeles
Cuando Nic efectúa la siguiente llamada internacional, en California son las ocho de la tarde del viernes y en Gordon’s Bay, Sídney, las dos de la tarde del sábado. Mientras marca, abre un mapa de Google Earth. Amplía la imagen de la hermosa península australiana, pasa por encima de los impresionantes litorales marinos que rodean la reserva Dunningham y el parque Bundock y después desciende hasta la zona norte, que alberga los selectos hogares de los multimillonarios.
Esta vez es Dylan Jacobs en persona quien contesta a su teléfono, y no da la impresión de que la meditación y el sol hayan logrado relajarlo mucho.
—Jacobs —dice irritado, en tono cortante.
—Soy Nic Karakandez, señor Jacobs. —El tono del policía es tranquilo y amistoso—. Solo para que me quede claro, ¿usted es Dylan Jacobs, el marido de Tamara Jacobs, la guionista de Hollywood?
—¿Por qué quiere saberlo, señor Karikez?
—Karakandez, teniente Karakandez, del Departamento de Policía de Los Ángeles.
—En efecto, soy Dylan Jacobs, y Tamara es mi mujer. —Su voz ha perdido el tono agresivo—. ¿Para qué me llama, teniente?
—Me temo que han encontrado el cadáver de una mujer en Manhattan Beach. A partir de las fotografías que hemos obtenido, parece ser el de Tamara.
—Dios santo. No puede ser…
—Señor Jacobs, le pido disculpas por llamarlo de esta forma, pero soy detective de Homicidios y estamos tratando esta muerte como un caso sospechoso.
A Jacobs le cuesta hablar.
—Esto no puede estar sucediendo… ¿Están seguros de que se trata de Tamara?
Nic sopesa el tono de voz de Jacobs y decide que es sincero.
—Tan seguros como podemos estar sin contar con la identificación por parte de un familiar cercano —responde. Sin embargo, hay una cosa que lo está aguijoneando y que no le queda más remedio que mencionar—. Señor Jacobs, he escuchado todos los mensajes que había en el contestador de su mujer, y a pesar de que llevaba ausente más de veinticuatro horas, ninguno de ellos es de usted.
Jacobs exhala un largo suspiro.
—No hablamos mucho, detective. Puede que una vez por semana. Y en ocasiones menos. Llevamos varios años separados. Yo tengo una casa aquí, en Sídney, con mi socio… Me parece que antes ha hablado usted con él.
Nic ya se hace idea: un hombre rico y casado que se acerca al otoño de su vida decide salir del armario. Probablemente, por el bien de su esposa accede a mantener un barniz de respetabilidad heterosexual durante el máximo tiempo posible.
—Señor Jacobs, dentro de un momento llamará a su puerta un agente de la policía de Nueva Gales del Sur y le mostrará una fotografía que hemos escaneado y le hemos enviado. Necesitamos que usted confirme de manera oficial que esa es su esposa. ¿Entiende?
—Entiendo. Así pues, ¿existe alguna posibilidad de que se hayan equivocado?
—La verdad es que creemos que no. La identificación es más bien una formalidad.
—Oh.
—Lamento mucho su pérdida, y lamento que tengamos que hacer esto. También quisiera que el agente le formulase unas pocas preguntas, por si pudiera usted ayudarnos a encontrar al responsable de la muerte de su esposa. ¿Será capaz de hacernos ese favor?
«La muerte de su esposa». Estas palabras dejan a Dylan mudo de estupefacción. Lleva un tiempo alejado de Tamara, pero le cuesta imaginar que no va a verla nunca más. Que ya no va a preguntarse qué tal le estará yendo. Que ya no va a abrigar la esperanza de que lo perdone y consiga ser feliz sin él.
—Señor Jacobs, ¿me ha oído?
Todavía debatiéndose interiormente, Jacobs asiente con la cabeza.
—Sí —logra decir finalmente—. Le he oído. —Y, sintiéndose vacío por dentro, cuelga el auricular.
Su mundo ha cambiado. Su mujer ha muerto. Ya no es un hombre casado.
13
Sábado por la mañana
Inglewood, California
A las ocho en punto Nic se levanta de la cama más cansado que cuando se acostó. Durante las primeras horas durmió como un lirón, pero luego se despertó cuatro o cinco veces. El insomnio es algo habitual desde que murieron Carolina y Max. Enciende la televisión para tenerla como ruido de fondo —compañía virtual— y porque su apartamento es tan pequeño que la oye hasta en la ducha.
Está secándose con la toalla cuando le suena el teléfono móvil. Sabe, sin necesidad de mirar, que se trata de Mitzi. Es la única persona que lo llama los fines de semana, y anoche ya era demasiado tarde para informarla de la conversación que tuvo con Jacobs. Lo más probable es que esté ansiosa por enterarse.
—Buenos días —le dice, todavía frotándose el cabello húmedo—. Acabo de salir de la ducha y pensaba llamarte después de prepararme un café.
—¿Quieres decir que te he pillado desnudo? Dios de los cielos. Por favor, dime que sí, aunque no sea verdad. Ya sabes que las mujeres casadas necesitamos un poco de diversión inofensiva.
—Estoy en pelota picada, en todo mi esplendor.
—Basta, que me están entrando calores. ¿Qué tal te fue con Jacobs?
Nic deja caer la toalla y se viste con una mano sin dejar de hablar.
—Resulta que el marido es gay y vive en Sídney con un compañero al que le dobla la edad.
—Imposible.
—Tal como te lo cuento. Los policías de allá me han dicho que su mujer rompió con él hace varios años, cuando admitió que era homosexual, pero que no llegaron a divorciarse.
—¿Y por qué?
—No está muy claro. Dylan me dijo que Tamara no quería que todo el mundo se riera de ella, y que como él trabajaba mucho en el extranjero se inventó la historia de que siempre estaba viajando por motivos de trabajo.
—¿Y ahora tiene casa en Australia?
—Sí, y en el sur de Francia y en Bali. Como se dedica a los negocios inmobiliarios, vende casas de lujo a los ricos y famosos y de paso consigue alguna que otra ganga para sí.
—Mira qué bien.
—Los policías de Nueva Gales del Sur han sido de gran ayuda. Les envié una foto que recuperó de la casa de Tamara uno de los nuestros de la científica, y Jacobs la ha identificado.
—¿Dónde se encontraba nuestro magnate de los negocios inmobiliarios cuando la asesinaron?
—En Sídney, donde ha estado todo este mes. La historia que ha contado encaja. No pudo hacerlo él.
—¿No tiene ningún motivo?
—Me parece que no. Nos proporcionó los datos de sus abogados para que los llamásemos. Hace más de un año Dylan Jacobs firmó un contrato por el que regalaba a su mujer la propiedad de Los Ángeles y dividía el capital, las acciones y los ahorros. Por lo visto, tenían una relación extraña pero amistosa.
Por el teléfono se filtran las voces de unas adolescentes gritándose la una a la otra.
—¡No hagáis ruido! —exclama Mitzi tapando el auricular con la mano—. No molestéis a vuestro padre, está intentando dormir. —Espera a que se callen y continúa—: Perdona, Nic, tengo que dejarte. Mis dos hijas tienen fiestas hoy, y ya están alborotadas. ¿Saldrás a navegar?
—Me has leído el pensamiento.
—Que se te dé bien.
—A ti también —dice Nic—. Espero que las chicas se diviertan.
Cuelga imaginándose a Mitzi embutiendo a Jade y a Amber en el maltrecho monovolumen familiar mientras el holgazán e inútil de su marido se queda en la cama y se pasa el día durmiendo la mona del viernes. Mitzi estaría mucho mejor sin él.