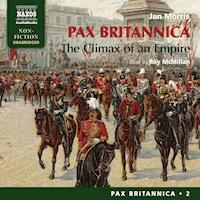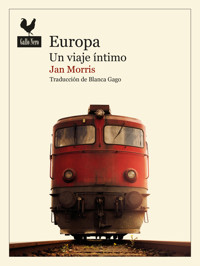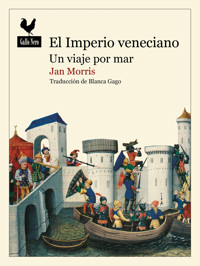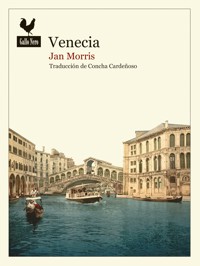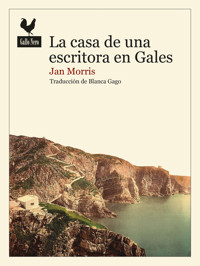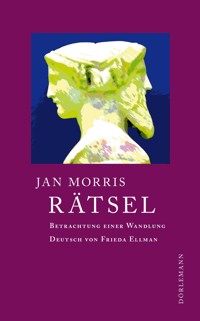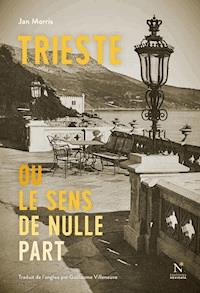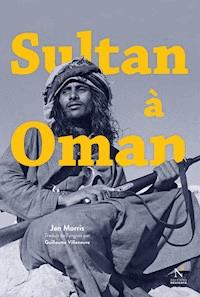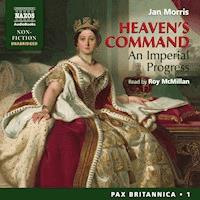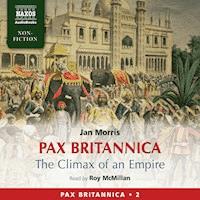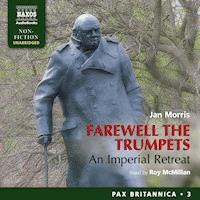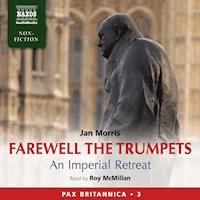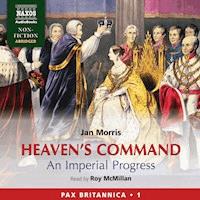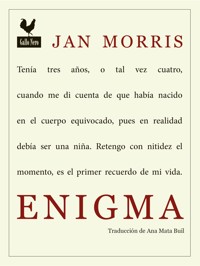
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«Equiparo el enigma a la idea de alma, de ser, y no lo concibo como un mero enigma sexual, sino como una búsqueda de unidad.» La gran escritora de viajes Jan Morris nació como James Morris. Con ese nombre se distinguió en el ejército británico y se convirtió en un audaz reportero de éxito: escaló montañas, cruzó desiertos y se ganó la reputación de historiador del Imperio británico. Estaba felizmente casado y con hijos. Pero las apariencias, como James Morris supo desde la niñez, pueden ser profundamente engañosas, pues durante toda la primera mitad de su vida sufrió la disonancia entre un cuerpo masculino y su alma de mujer. Enigma es uno de los primeros libros en plantear la transexualidad con honestidad y naturalidad. Jan Morris nos cuenta cómo decidió someterse a un tratamiento hormonal para luego enfrentarse a una arriesgada cirugía que la convertiría en la mujer que realmente era. No es la primera memoria trans moderna, pero quizá sí la primera con ambiciones literarias. Enigma contribuyó a establecer una forma de pensar sobre lo que significa ser trans y es un ejemplo literariamente impecable y temprano de la «narrativa del cuerpo equivocado».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO76
Enigma
Jan Morris
Traducción deAna Mata Buil
Título original:Conundrum
Primera edición: septiembre 2022
© 1974, Jan Morris
© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2011 de la traducción: Ana Mata Buil Revisión de la traducción: junio 2022
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid Joselyne
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-19-1
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Enigma
Introducción
Este libro es sin duda hijo de su tiempo. Lo escribí en la década de 1970 y no cabe duda de que es un libro de los setenta. Desde entonces, el mundo ha cambiado tremendamente y la noción de identidad sexual, el tema principal de la obra, ha cambiado más que ninguna otra cosa. Las mujeres han modificado la imagen de sí mismas, los hombres ya no ven a las mujeres con los mismos ojos y la parte nada desdeñable de la población que solía sentirse excluida de las categorías sexuales convencionales se siente ahora, por norma general, mucho más cómoda consigo misma.
En concreto, el proceso que solía conocerse como «cambio de sexo», y que durante mucho tiempo se consideró un gancho morboso de la prensa amarilla, ha pasado a ser algo casi normal. A estas alturas, ya existen miles de hombres y mujeres que han tenido la oportunidad, por una razón u otra, de habitar el sexo contrario. Después de la transición, algunos han continuado destacando en su ámbito profesional, otros se han convertido en payasos grotescos; algunos son feos, otros son guapos; algunos son promiscuos, otros son castos; algunos han hecho declaraciones públicas, otros han llevado una vida discreta y anónima... En pocas palabras, las personas que ahora llamamos «transexuales» son, en casi todos los aspectos cotidianos, muy parecidas a las demás.
Asimismo, la ciencia ha dilucidado algunas de las claves del misterio de esta condición. Un grupo de científicos holandeses descubrió, a partir de la autopsia del cerebro de seis hombres transexuales, que todos los casos presentaban una región concreta del hipotálamo, en la parte inferior del cerebro, inusitadamente pequeña para un varón y, de hecho, más pequeña que la de muchas mujeres. Al parecer, esto demuestra que hay alguna razón física (frente a las razones psicológicas) que origina este fenómeno. Es algo más que una cuestión mental, lo que probablemente explica por qué no ha existido ni un solo paciente que se haya «curado» con métodos psiquiátricos de su condición de persona trans. Además, cada vez está más aceptado que todos nosotros somos una amalgama de aspectos masculinos y femeninos, combinados en un grado o en otro.
Sin embargo, aunque los años han hecho que algunos pasajes del libro resulten curiosamente anacrónicos, en el fondo no han alterado ni un ápice sus cimientos. Apenas he rectificado algunas palabras en esta nueva edición, y ha sido para actualizar los datos reales. Jamás pensé que mi propio enigma fuera una cuestión científica o fruto de las convenciones sociales. Consideraba que era una cuestión del espíritu, una especie de alegoría divina y que, en cualquier caso, las explicaciones concretas carecían de importancia. Lo que de verdad me parecía importante era expresar la libertad que todos merecemos de vivir según nuestros deseos, de amar de la forma en que queramos amar y de conocernos en profundidad, independientemente de lo peculiares, desconcertantes o inclasificables que seamos, como los dioses y los ángeles.
La primera edición de Conundrum causó cierto revuelo a medida que el libro se iba publicando por todo el mundo con ese título o con otro: en sueco y en alemán se mantuvo el título original Conundrum; en italiano y en la primera edición en español se tradujo por El enigma; en portugués apareció como Conundrum. O Enigma, y en japonés se le dio un título increíblemente hermoso. Recibí miles de cartas, montones de invitaciones... ¡Media vida ejerciendo a conciencia el oficio de la escritura parecía haber contribuido menos a mi buena reputación que un simple cambio de sexo!
Por lo general, las respuestas fueron muy positivas y tuve suerte de que todo saliera a la luz en lo que ahora se denomina con desprecio «la época permisiva», pero que para mí continúa siendo, con todos sus excesos, una época de jubilosa liberación en el conjunto del mundo occidental. Casi todos los movimientos radicales que cobraron vida entonces, la concienciación acerca de las libertades individuales, la conciencia ecológica y el trato digno a los animales, hallaron su pequeño reflejo en mi desarrollo personal. En mis experiencias veía un anhelo mítico o místico de reconciliación universal, y en aquella época había muchas personas que opinaban lo mismo que yo.
Desde entonces, los ánimos se han templado, pero mi punto de vista no ha cambiado. Mi amor sigue volcado en lo mismo: mi familia, mi trabajo, un par de amigos, mis libros y mis animales, mi casa entre las montañas y el mar, la presencia de Gales a mi alrededor. Y tal vez alguien se pregunte: ¿he descubierto la finalidad real de mi peregrinaje, la solución definitiva a mi Enigma? Algunas veces, mientras contemplo el río desde la orilla, creo que sí, pero entonces la luz cambia, sopla una ráfaga de aire o una nube enturbia el sol, y el significado de todo lo vivido vuelve a escapárseme de las manos.
Jan Morris
Trefan Morys, 2001
1 Debajo del piano – Por encima del mar – Transexualidad – Mi enigma
Tenía tres años, o tal vez cuatro, cuando me di cuenta de que había nacido en el cuerpo equivocado, pues en realidad debía ser una niña. Retengo con nitidez el momento, es el primer recuerdo de mi vida.
Me había sentado debajo del piano de mi madre y su música me rodeaba igual que una cortina de agua que caía con la fuerza de una cascada y me encerraba en una especie de cueva. Las patas robustas y torneadas del piano eran como tres estalactitas negras y la caja de resonancia era una bóveda alta y oscura por encima de mi cabeza. Es probable que mi madre tocara a Sibelius, porque en aquella época su obsesión era la música finlandesa, y Sibelius escuchado desde «debajo» de un piano puede resultar un compositor estruendoso. Pero me encantaba refugiarme allí; algunas veces hacía dibujos en las partituras apiladas alrededor o arrastraba a la fuerza al pobre gato para que me hiciera compañía.
He olvidado hace tiempo qué desencadenó un pensamiento tan extraño, pero la convicción fue absoluta desde el principio. A simple vista, era una solemne tontería. Para casi todos, yo era un niño normal y corriente con una infancia feliz. Mi familia me quería mucho y yo también los quería, me educaban con afecto y sentido común, me daban caprichos con moderación y me introdujeron desde mis primeros años en el mundo de Huck Finn y Alicia en el País de las Maravillas; me enseñaron a cuidar de los animales, a dar las gracias, a creer en mí y a lavarme las manos antes de cenar. Contaba con un público agradecido. Mi seguridad era absoluta.
Cuando vuelvo la mirada hacia mi infancia, como quien se vuelve para observar una alameda mecida por el viento, lo único que veo es un alegre retazo de sol; porque, por supuesto, entonces el clima era mucho mejor, los veranos eran veranos de verdad y, además, rara vez recuerdo que lloviera.
Y en cuanto al tema que nos interesa, según los parámetros de cualquier tipo de lógica, yo era, sin duda alguna, un niño. Me llamaba James Humphry Morris, un nombre de chico. Tenía cuerpo de niño. Llevaba ropa de niño. Es cierto que mi madre habría preferido que naciese niña, pero nunca me trató como si lo fuese. También es cierto que muchas visitas comentaban en corro, enfundadas en sus abrigos de pieles y perfumadas con saquitos de lavanda, que, con un pelo rizado tan bonito como el mío, tendría que haber nacido niña. Como era el menor de tres hermanos varones, en una familia que no tardaría en quedarse sin padre, no es de extrañar que fuera un consentido. No obstante, por norma general no me consideraban afeminado. En la guardería no se reían de mí. Nadie me miraba por la calle. Si hubiera anunciado mi particular descubrimiento allí mismo, debajo del piano, quizá mi familia no se hubiera escandalizado (el andrógino Orlando de Virginia Woolf rondaba por nuestra casa), pero seguro que se habría sorprendido mucho.
Sin embargo, ni se me pasó por la cabeza revelarlo. Me divertía que fuera un secreto, y durante veinte años no lo compartí con nadie en absoluto. Al principio no lo consideraba un secreto demasiado importante. Sabía tan poco como cualquier hijo de vecino sobre el significado del sexo y suponía que no era más que otro aspecto de la diferencia. Porque, en efecto, ya entonces reconocía que era diferente del resto. Nadie me alentó jamás a parecerme a los otros niños: el conformismo no era una de las cualidades alimentadas en nuestro hogar. Todos sabíamos que éramos descendientes de un linaje de antepasados curiosos y de uniones poco comunes: galeses, normandos, cuáqueros..., así que nunca di por hecho que debiera ser como los demás.
Por lo tanto, era una criatura solitaria, y ahora me percato de que aquellos conflictos internos, apenas perfilados, aumentaron mi soledad. Mientras mis hermanos estaban en el colegio, yo vagaba como una lánguida nube sobre las colinas, entre las piedras, chapoteaba en los charcos embarrados o me adentraba en los lechos secos de piedras que rodeaban el canal de Bristol; algunas veces intentaba pescar anguilas en los deprimentes diques que protegían los páramos u observaba con el telescopio los barcos que navegaban rumbo a Newport o a Avonmouth. Si oteaba hacia el este, podía ver el contorno de las Mendip Hills, en cuyo valle habitaba la familia de mi madre, unos modestos hacendados que vivían con comodidad y morían con todos los honores. Si oteaba hacia el oeste, podía ver la masa azulada de las montañas galesas, que me atraían mucho más, en cuya falda había vivido siempre el linaje de mi padre: «personas decentes», como me los definió una vez un vecino. Algunos de los que aún seguían vivos todavía hablaban galés, y todos se sentían unidos, generación tras generación, por el amor compartido hacia la música.
Ambas perspectivas me pertenecían, o así solía verlo, y ese sentimiento de doble posesión me daba en ocasiones la vertiginosa sensación de universalidad, como si, mirase donde mirase, pudiera ver algún aspecto de mi ser: una ilusión muy poco recomendable, tal como he descubierto más adelante, porque con el tiempo acabó por hacerme creer que no merecía la pena visitar ningún país ni ninguna ciudad a menos que tuviera una casa allí o me propusiera escribir un libro sobre el lugar. Como todos los delirios de grandeza de quien se cree Napoleón, también me provocaba una sensación de soledad. Si todo me pertenecía, entonces yo no pertenecía a ninguna parte en concreto. Las personas que lograba atisbar desde mi atalaya, que cultivaban sus tierras, atendían en sus tiendas o se deleitaban veraneando en la costa, habitaban un mundo distinto del mío. Ellos formaban un grupo compacto, yo no tenía a nadie. Ellos pertenecían a la comunidad, yo permanecía al margen. Ellos hablaban con palabras que todos comprendían acerca de temas que a todos interesaban. Yo hablaba en un idioma que me pertenecía solo a mí y pensaba cosas que aburrirían a los demás. A veces, los adultos me pedían que les dejara mirar por el telescopio, cosa que me daba mucha alegría. Ese instrumento era crucial dentro de mis fantasías y conjeturas, quizá porque parecía ofrecerme la posibilidad de adentrarme desde el anonimato en mundos distantes, y cuando, a los ocho o nueve años, escribí las primeras páginas de un libro, lo titulé Travels with a Telescope, que no era un mal título. Así pues, siempre sentía euforia cuando, después de las bromas de rigor («¿Qué hace un niño tan pequeño con un telescopio tan grande?»; «¿A quién buscas, a Gandhi?»), los demás querían que les dejara probarlo. En primer lugar, porque era un fanfarrón de cuidado y me encantaba ajustar la lente con destreza para que vieran el buque-faro que separaba el territorio inglés del galés. Y en segundo lugar, porque el breve intercambio de palabras con ellos me hacía sentir más «normal».
Presa de una tremenda timidez, con frecuencia me quedaba rezagado, por decirlo de alguna manera, para observar cómo mi silueta tropezaba al correr por las colinas o se tumbaba en la hierba mullida al sol. Esos escenarios eran, por lo menos en mi recuerdo, brillantes y nítidos, como un cuadro prerrafaelita. Es posible que el cielo no fuese siempre tan azul como yo lo recuerdo, pero sin duda era diáfano como el cristal, pues el único humo que había provenía de la columna que desprendía algún barco minero que trajinaba por el canal o del difuso miasma de mugre que siempre cubría los valles de Swansea. Abundaban los halcones y las alondras, las liebres corrían por todas partes, las comadrejas correteaban junto a los helechos y algunas veces aparecía en la colina, con un zumbido intenso, el biplano diario de la compañía De Havilland rumbo a Cardiff.
Mis emociones, sin embargo, distaban de ser tan nítidas y definidas. La convicción de que me hallaba dentro del sexo equivocado no era más que una sensación borrosa, arrinconada en algún lugar remoto del cerebro, y aunque no me sentía infeliz, sí solía sentir confusión. Incluso entonces, esa primera infancia serena contemplando el mar me parecía incómodamente incompleta. Sentía anhelos de algo que no sabía precisar, como si a mi puzle le faltase una pieza, o como si uno de los elementos de mi interior, en lugar de ser duro y resistente, fuese soluble y difuso. Todo me parecía mucho más firme cuando se trataba de las personas que vivían colina abajo. Sus vidas sí parecían prefijadas, como si, igual que el viejo biplano De Havilland, se limitaran a trazar con diligencia y alegría sus rutas diarias, deslizándose con placidez. Lo mío se parecía más al movimiento de un planeador, etéreo y agradable, tal vez, pero carente de rumbo.
Este desconcierto no me abandonaría jamás, y ahora entiendo que fue el núcleo del que surgió el dilema de mi vida. Si mis paisajes eran como los cuadros de Millais o Colman Hunt, mis introspecciones eran puro Turner, como si mi incertidumbre interior pudiera representarse mediante volutas y nubes de color, como una bruma dentro de mí. Desconocía su ubicación exacta; ¿la tenía en la cabeza, en el corazón, en las entrañas, en la sangre? Tampoco sabía si debía sentir vergüenza u orgullo de esa nebulosa, agradecimiento o pena. Algunas veces pensaba que sería más feliz sin ella, y otras veces creía que debía ser vital para mi existencia. Tal vez algún día, cuando fuera mayor, me sintiera tan firme como parecían las demás personas; o tal vez estuviera destinada a ser una criatura hecha de volutas de humo y espuma del mar, a deambular de esa forma tan anodina casi como si fuera intangible.
Presento mi confusión con términos crípticos, pues continúo viéndola como un misterio. Nadie sabe a ciencia cierta por qué ciertas personas descubren en la infancia dentro de sí mismas la incuestionable convicción de que, a pesar de todas las pruebas físicas, en realidad pertenecen al sexo opuesto. Ocurre a una edad muy temprana. Con frecuencia empieza a adivinarse cuando el niño o la niña apenas habla y, por norma general, ya tiene esa creencia profundamente arraigada cuando cumple cuatro o cinco años. Algunos teóricos creen que se trata de algo innato: quizá existan factores genéticos o inherentes que todavía se desconocen o, quizá, como han apuntado algunos científicos estadounidenses, el feto se vea afectado por unas hormonas mal encauzadas durante el embarazo. Mucho más numerosas son las personas que creen que es un mero resultado del entorno en el que vive alguien durante los primeros años: una identificación demasiado estrecha con uno de los progenitores o con el otro, una madre o un padre dominante, una infancia demasiado afeminada o demasiado ruda. Entre un extremo y otro hay quienes opinan que la causa es en parte inherente y en parte ambiental: nadie nace cien por cien masculino o cien por cien femenino, y es posible que algunos humanos sean más susceptibles que otros a lo que los psicólogos llaman la «impronta» de las circunstancias.
Sea cual sea la causa, el hecho es que miles de personas, tal vez cientos de miles, sufren hoy en día esta condición. Hace poco se le ha dado el nombre de transexualidad, y en su forma clásica se diferencia tanto del travestismo como de la homosexualidad. Algunas veces, las personas travestidas y las homosexuales imaginan que serían más felices si pudieran cambiar de sexo, pero suelen equivocarse. Quien se traviste se siente gratificado, precisamente, al ataviarse con la ropa del sexo opuesto; el homosexual, por definición, prefiere hacer el amor con otras personas de su misma clase, de modo que el cambio de sexo solo conseguiría alejarlo de sí mismo y de los demás. La transexualidad es algo de naturaleza distinta. No es una preferencia sexual. De hecho, no tiene nada que ver con el comportamiento afectivo. Es una convicción apasionada, constante e imposible de erradicar, así que ninguna terapia puede disuadir a un verdadero transexual.
He intentado analizar mis propias emociones infantiles para descubrir lo que significaba para mí decir que me consideraba una niña dentro del cuerpo de un niño. ¿Cuál era mi razonamiento? ¿En qué pruebas me apoyaba? ¿Acaso pensaba sencillamente que tenía que comportarme como una niña? ¿Pensaba que la gente debía tratarme como a una niña? ¿Había decidido que prefería vivir mi vida adulta como mujer en lugar de como hombre? ¿Acaso alguna aterradora secuela de la Gran Guerra, que había provocado la muerte de mi padre, había hecho que las pasiones y los instintos de los hombres me resultaran repugnantes? ¿O era solo que algo se había torcido durante los meses de mi gestación, de manera que las hormonas se habían combinado erróneamente y mi convicción no estaba basada en razonamiento alguno?
Freudianos y antifreudianos, sociólogos y ambientalistas, familiares y amigos, personas de confianza y conocidos, editores y agentes, hombres de Dios y hombres de ciencia, cínicos y compasivos, desinhibidos y mojigatos... Todos ellos me han hecho estas preguntas a lo largo de mi vida, y a menudo han proporcionado también las respuestas, pero para mí continúa siendo un enigma. Que así sea. Si he evocado mi infancia con unas pinceladas impresionistas, como un ballet visto a través de una cortina de gasa, es en parte porque la recuerdo solo como si fuera un sueño, pero también porque no quiero echarle la culpa de mi dilema. En otros aspectos fue una infancia encantadora y todavía agradezco haberla tenido.
Por lo que a mí respecta, veo el enigma desde otra perspectiva, pues creo que tiene un origen o sentido más elevado. Lo equiparo a la idea de alma, de ser, y no lo concibo como un mero enigma sexual, sino como una búsqueda de unidad. Para mí, todos los aspectos de la vida son relevantes en esa búsqueda: no solo los impulsos sexuales, sino todas las imágenes, sonidos y olores de la memoria, el influjo de los edificios, los paisajes, el compañerismo, el poder del amor y del dolor, las satisfacciones de los sentidos y del cuerpo. Desde mi punto de vista, es una cuestión que trasciende el sexo: no me parece algo en absoluto morboso, y lo veo, sobre todo, como un dilema que no atañe al cuerpo ni al cerebro, sino al espíritu.
Aun así, durante los cuarenta años que siguieron a ese encuentro con Sibelius, un propósito sexual dominó, distrajo y atormentó mi vida: la ambición trágica e irracional, formulada de manera instintiva pero perseguida con perseverancia, de abandonar la masculinidad para alcanzar la feminidad.
2 Vivir una mentira – El nido de las aves cantoras – En Oxford – Un bultito – En la catedral – Risas
Conforme fui creciendo, el conflicto interior se volvió más patente y empecé a sentir que vivía una mentira. Iba disfrazada: mi realidad femenina, para cuya definición no tenía palabras, se vestía con un falso aspecto masculino. Los psiquiatras me han preguntado a menudo si esto me provocaba sensación de culpabilidad, pero lo cierto es que sentía todo lo contrario. Consideraba que, al desear con tanto fervor y tanta insistencia que me trasplantaran al cuerpo de una chica, no hacía más que aspirar a una condición más divina, a una reconciliación interior; y atribuyo esta impresión no a la influencia del hogar o la familia, sino a una experiencia temprana en Oxford.
Oxford me modeló. Estudié allí la carrera universitaria y, durante gran parte de mi vida, tuve una casa allí; además, cumplí por duplicado mis propios criterios de pertenencia al escribir un libro sobre la ciudad. Pero mucho más importante que eso, allí estaba el primer internado al que fui: los símbolos, los valores y las tradiciones de Oxford dominaron mis años de infancia y constituyeron mi primera experiencia de un mundo alejado de casa, más allá del alcance de mi telescopio. Confío en que no parezca que tengo una imagen idealizada del lugar: conozco demasiado bien sus fallos. Pero a pesar de todo, continúa siendo para mí, con su integridad ajada y maltrecha, un reflejo de lo que más admiro en el mundo: una presencia tan antigua y tan auténtica que absorbe el tiempo y el cambio como la luz al pasar por un prisma, para enriquecerse en el proceso y no ser ajeno a nada salvo a la intolerancia.
Por supuesto, cuando hablo de Oxford, no me refiero únicamente a la ciudad, o a la universidad, ni siquiera al ambiente del lugar, sino a toda una forma de pensar, a una actitud ante la vida, casi una civilización. Cuando llegué allí me sentía una anomalía, un ser humano en contradicción, y de no haber sido por la flexibilidad y la capacidad de disfrute que absorbí de la cultura de Oxford —es decir, la cultura de la Inglaterra tradicional—, creo que habría terminado hace ya mucho tiempo en el último puerto donde recalan las anomalías, el manicomio. Pues junto al corazón del ethos oxoniense yace la grandísima y reconfortante verdad de que no existe la norma. Todos somos diferentes; ninguno de nosotros está «completamente» equivocado; comprender es perdonar.
Entré a formar parte de la Universidad de Oxford en 1936, cuando tenía nueve años, y cualquiera puede encontrar mi nombre en las listas escolares de ese curso. No es que fuese una especie de niño prodigio, sino que fui para que me formaran en el coro escolar de Christ Church, un college tan imponente que en realidad tiene por capilla la catedral de la diócesis de Oxford y mantiene su propio coro profesional. Ningún otro tipo de educación habría podido dejar una huella más duradera que la que imprimió en mí esta experiencia, y dudo que alguna otra escuela hubiera podido satisfacer de manera tan curiosa mis anhelos personales. Durante los años que pasé en Christ Church asimilé una idea virginal, un sentimiento sacramental de la fragilidad, algo que poco a poco empecé a identificar con la feminidad: «lo eterno femenino» que, como dice Goethe en las últimas líneas de Fausto, «nos impulsa hacia arriba».
En aquella época, la Escuela del Coro de la Catedral, albergada en la inquietante oscuridad de una callecita estrecha de muros altos en el corazón de la ciudad, se reducía prácticamente a los miembros del coro: dieciséis niños en total. Éramos una institución medieval y vivíamos como en la Edad Media: un nido de aves cantoras en un ático de Oxford. Entre todos podíamos montar un equipo de críquet, pero no éramos suficientes para formar dos equipos y jugar un partido. Representábamos obras de teatro, pero con pocos personajes. Nuestros conciertos escolares eran encantadoramente cortos. Nos habían hecho a medida, por decirlo de alguna manera: estábamos allí para cantar música sacra en la catedral de St. Frideswide (un santo oxoniense que, según he descubierto con el tiempo y para mi tristeza, en el resto del mundo se considera poco fidedigno, cuando no del todo ficticio) y todo lo demás era sacrificado por el bien de aquel objetivo. Nuestra educación era correcta, pero por fuerza discontinua, ya que dos veces al día debíamos ponernos el birrete, el cuello del uniforme de Eton y la toga vaporosa, y caminar en fila cruzando St. Aldate’s hasta llegar a la catedral. Los turistas nos contemplaban con gratitud y algunas veces nos cruzábamos, de forma bastante cómica, con una hilera paralela de policías que marchaban en sentido contrario con paso firme y en fila india, con cascos y botas gruesas, hacia la comisaría, que estaba al final de la calle.
Es probable que los educadores de hoy en día se escandalizaran si inspeccionasen las condiciones en las que nos educaban: debíamos de constituir uno de los internados más pequeños de Inglaterra, cosa que, como es obvio, influía en nuestro carácter intelectual. No obstante, veo los años que pasé allí como una etapa de inocente belleza. En ocasiones me han insinuado que, en aquellos años posvictorianos de la década de 1930, las convenciones de la época podrían haber distorsionado mis nociones sexuales. Los hombres estaban para las cosas duras, para ganar dinero, combatir en la guerra, dejarse bigotes tiesos, pegar a los escolares descarriados, llevar botas y casco, beber cerveza; las mujeres servían para propósitos más dulces y amables, como cuidar, consolar, pintar cuadros, lucir vestidos de seda, cantar, contemplar los colores, hacer regalos, aceptar los piropos y las muestras de admiración. Pero el caso es que en nuestra familia no se reconocían esas diferencias, y a nadie se le habría ocurrido presuponer que tener buen gusto musical o cromático, o ser aficionado a la moda, fuera algo afeminado: aunque, en efecto, mi propia noción del principio de la feminidad estaba asociada a la delicadeza frente a la fuerza, al perdón frente al castigo, al dar en lugar de tomar, al ayudar en lugar de exigir. Oxford daba la impresión de expresar dicha distinción de un modo en que Cardiff, por poner un ejemplo, o incluso Londres, no podían, y al responder con tanta avidez a sus encantos es cierto que me sentía como si sucumbiera ante una influencia marcadamente femenina. Todavía me ocurre, y desde ese momento hasta ahora suelo pensar en Oxford como «ella», siguiendo con increíble empalago el ejemplo de los peores belles-lettreists victorianos, como lamentó un crítico en una ocasión.
Gran parte de la belleza era física, y el placer que yo sentía al contemplarla también era físico. Todas las tardes, cruzábamos el colegio para ir a nuestro patio de recreo, el prado de Christ Church, un terreno oblongo que había detrás de los muros de Merton. El lugar me cautivaba, ahora que lo veo en retrospectiva, con esa especie de fervorosa entrega con la que el poeta Marvell adoraba su jardín:
y caigo, al tropezar, con los melones,
en la hierba, burlado por las flores.
Había tres grandes castaños en un rincón, y en la hierba húmeda y larga que los rodeaba solía tumbarme, oculta y extática, en el silencio cargado de olores dulces de las tardes de verano en Oxford. Las ranas saltaban hasta allí y me entretenían; los saltamontes se estremecían entre los hierbajos cerca de mis ojos; las campanas de Oxford daban las horas con languidez; si oía que alguien me buscaba —«¡Morris, Morris! ¡Te toca jugar!»— sabía que no tardaría en cansarse de llamarme. Marvell pensaba que el Jardín del Edén debía de ser todavía más perfecto cuando Adán paseaba a solas por él, y durante toda mi vida he percibido en algunos lugares, tanto en paisajes abiertos como en ciudades, un atractivo que me resulta verdaderamente sexual, más puro pero no menos excitante que la sexualidad corporal. Cuando busco el origen de esa emoción perversa pero placentera, lo hallo en esas tardes perfumadas de críquet tan lejanas...
El dios que fue tras la mortal belleza
también en árbol culminó la caza:
[...]
y en pos de Siringe se apresuró el dios Pan,
no tras la ninfa, sino por una flauta.1
Otros encantos de Oxford no eran tan evidentes. La «idea» del lugar me fascinaba casi tanto como su aspecto. Me encantaba su antigüedad y su peculiaridad, sus ceremonias, sus rarezas y sus anacronismos. Me cautivaban las tremendas pilas de libros que con frecuencia se entreveían por las ventanas de los colleges, y los rostros de los hombres importantes que veíamos a nuestro alrededor a diario: hombres de Estado y filósofos en la mesa de las autoridades del comedor de Christ Church, teólogos majestuosos como caballeros en el púlpito, eruditos dementes que hablaban solos por High Street. Me encantaban las fiestas de Navidad que organizaban los canónigos de Christ Church en sus imponentes dependencias, frente al gran patio, que llamábamos Tom Quad. ¡Qué altas eran entonces las velas! ¡Qué sabrosas pero sanas eran las tartas! ¡Cómo brillaban los catedráticos ante nosotros, despojados de su horrible dignidad! ¡Qué emocionantes los regalos que nos daban: sobres sellados con uno de los valiosos Peniques Negros,2 magníficos sellos de cera de obispos y rectores! ¡Qué contentos se ponían los ancianos clérigos cuando soltábamos de carrerilla nuestras palabras de agradecimiento («¡Muchísimas gracias de todo corazón, sir!», «¡Ha sido un verdadero detalle, sir!») al verlos desaparecer, despidiéndose con una inclinación de la cabeza, la fatiga reflejada en sus ojos, por la rendija cada vez más estrecha de su puerta!
No conocía con certeza la verdadera función de Oxford, ni me parecía necesario indagar. Me bastaba con su presencia, no como algo que debe definirse y explicarse, sino simplemente como parte de la vida. Para mí era una especie de país en el que parecía alentarse a las personas a que alimentaran sus intereses y sus placeres a su ritmo y a su manera. Y esta imagen de la universidad como un paisaje ideal, entre cuyos matorrales, colinas y prados podían pasear unos instantes los más privilegiados, no me ha abandonado jamás.
Todas estas influencias resultaban embriagadoras para una criatura con mi capacidad receptiva, pues alimentaron mi sensación de diferencia y de pureza. La escuela en sí era sensata y muy respetuosa: nadie me llamaba «nenaza» por mis ideas poéticas, ni pensaba que fuera tonta por ruborizarme al exponer mis partes pudendas. Aborrecía los deportes, salvo correr campo a través, pero nadie me lo reprochaba, y creo que los profesores más sensibles debían de reconocer cierta ambigüedad en mí, y hacían todo lo posible por facilitarme las cosas. Todavía hoy me sobrecoge el recuerdo de uno de los momentos más empáticos. Un día fui a la enfermería, tal vez porque quería pedir una dosis de emulsión Angier’s o para recoger unos calcetines zurcidos, no sé, el caso es que de pronto la enfermera me cogió ambas manos y me preguntó muy seria si podía enseñarme una cosa. Lo dijo con una sonrisa dulce pero seria, así que yo esperaba verla sacar una alhaja familiar de un joyero o que me mostrara la fotografía de su amado. En lugar de eso, se acercó a la ventana, corrió las cortinas y se quitó el vestido. Todavía puedo ver su figura más bien esquelética, con una combinación de satén rosa, y oír su voz con un característico deje rural de Oxfordshire: «No tienes por qué sentir vergüenza, cariño. Seguro que has visto muchas veces desnuda a tu madre, ¿a que sí?».
No sabía qué iba a pasar cuando me tomó una mano entre las suyas y la deslizó alrededor de su sedosa cintura hasta llegar a la rabadilla. «Ahí —me dijo—, toca ahí». Lo hice y allí, debajo del satén de la enagua percibí un bultito duro. «¿Lo has notado?», me susurró, arrodillándose delante de mí y acariciándome las mejillas. «¿Qué puede ser, Morris? ¿Qué crees que es?» Me conmovió, me asustó y me llenó de orgullo que me lo preguntara, todo al mismo tiempo, e hice lo poco que estaba en mi mano para consolarla. No era nada, dije con aplomo, no había de qué preocuparse. Qué más daba, no era más que un bultito. Apenas se notaba. Muchas veces a mi madre también le salían bultitos como ese.
La experiencia que más me embriagaba, sin embargo, era la de vivir dentro de la catedral. Nunca he tenido demasiada devoción, y aún sigo opinando que sería mejor que las grandiosas iglesias de Europa se dedicaran a ejercicios menos ridículos que la oración. De mi sentimiento iconoclasta eximo únicamente a las catedrales inglesas auténticas y fieles, si es que queda alguna, donde el Libro de Liturgias se mantiene intacto, donde continúa leyéndose la Biblia del Rey Jacobo, donde las fervientes novias cruzan los dedos mientras juran obediencia, donde huele a moho y a cirio, donde los escabeles tienen bordados hechos por la asociación de madres de la parroquia, donde las vocales de los clérigos son tan puras como trémula es su entonación musical, donde el plato de oro resplandece a la luz de los rosetones, donde los organistas se asoman desde el altillo del órgano durante el sermón, donde el Te Deum de Stanford o Zadok el sacerdote, de Haendel,retumban en los arcos los días de fiesta y donde, al final de la oración vespertina, las palabras de la bendición se enuncian de manera frágil y apenas audible, pero maravillosa y conmovedora ante el altar mayor. Todas estas condiciones se cumplían a la perfección durante mis visitas infantiles a la catedral de Christ Church, en Oxford, y en medio de sus misterios reflexionaba y me preguntaba, día tras día, por el misterio que había en mí.