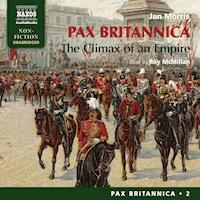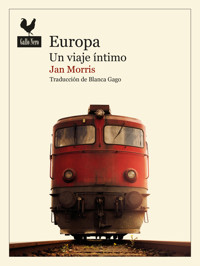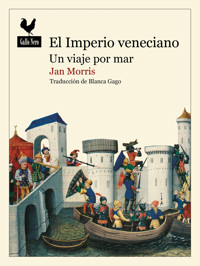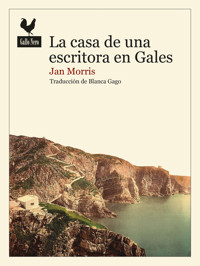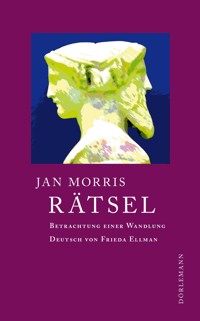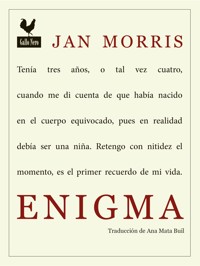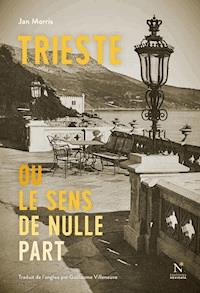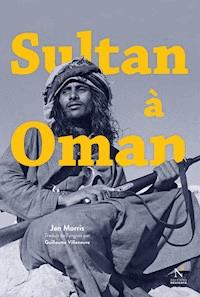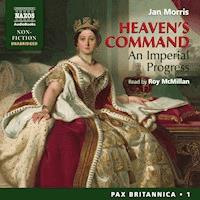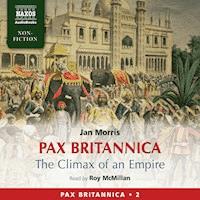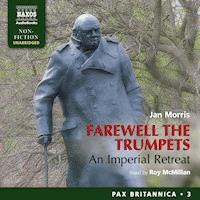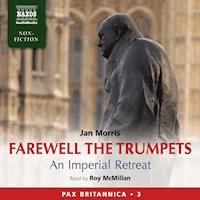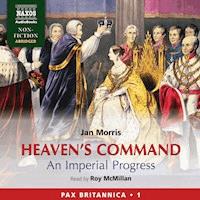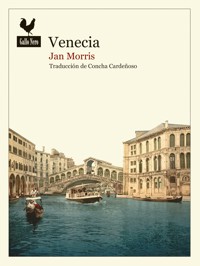
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Narrativas Gallo Nero
- Sprache: Spanisch
«En Venecia, el pasado y el presente se entretejen de forma curiosa, los venecianos no se han recuperado del todo de la pérdida de la gloria, quizá no la hayan aceptado siquiera, de modo que en el fondo de sus pensamientos, su ciudad sigue siendo la Serenísima, la Novia del Adriático. Esta mezcla de resignación y persistencia da a la gente un toque de melancolía, una tristeza semejante a la laguna, lisa y seca.» A menudo clasificado como el mejor libro de viajes jamás escrito, Venecia no es ni una guía ni un libro de Historia sino una apasionada inmersión en la vida y en el carácter venecianos. Jan Morris logra capturar el temperamento y el alma acuática de la ciudad guiándonos por sus calles a través de sus sonidos, olores, luces y colores. No hay rincón de Venecia que no haya investigado y al que no haya devuelto la vida. Jan Morris visitó Venecia por primera vez de joven durante la Segunda Guerra Mundial siendo el soldado James Morris. A esta visita siguieron muchas más con las que fue enriqueciendo el retrato de la Serenissima, ciudad imponente y de humor cambiante. Desde su primera aparición Venecia se convirtió en un best seller y en un libro imprescindible para aquellos viajeros que deseen ver Venecia a través de su mirada romántica y perspicaz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO74
Venecia
Jan Morris
Traducción deConcha Cardeñoso
Título original:Venice
Primera edición: marzo 2022
Segunda edición: noviembre 2022
First published in 1960
By Faber and Faber Limited
All rights reserved
© James Morris, 1960
© Jan Morris, 1973, 1979, 1998
Published by arrangement with Casanovas and Lynch Literary Agency, S. L.
© 2022 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2022 de la traducción: Concha Cardeñoso Sáenz de Miera
Revisión de la traducción: abril 2022
© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández
Diseño de cubierta: Gabriel Reguero
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez
La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-24-5
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Prólogo
La presente edición revisada es la tercera de un libro que escribí por primera vez con el nombre de James Morris.
No es un libro de historia, aunque contiene necesariamente muchos pasajes históricos que he utilizado al estilo de las urracas, enhebrándolos al texto allí donde me parecían más ilustrativos.
Tampoco se trata de una guía turística, aunque en el capítulo 11 propongo una lista de los enclaves venecianos que merecen más la pena, a mi entender, ordenados topográficamente en su mayor parte y desordenados solo por breves pasajes grandilocuentes. Tampoco es exactamente un informe. Cuando lo escribí en 1960, creía que lo era. En aquellos tiempos, actuaba de corresponsal en el extranjero y me planteé el libro como un despacho sobre la Venecia contemporánea. Cuando empecé a preparar la primera edición, hará unos diez años, pensé que podía limitarme a actualizarlo todo simplemente, de la misma forma que el editor de un periódico reorganiza una página. Sin embargo, mientras deambulaba por los canales y callejuelas con mi propio libro en las manos, me desilusioné enseguida. No tardé en darme cuenta de que el libro no era lo mismo y que no podía modernizarlo, como había supuesto, con unos retoques oportunos de corrector. En la edición de 1974 y en la siguiente, de 1983, cambié los detalles, pero apenas modifiqué lo general.
El resultado no tiene nada que ver con el informe objetivo que me había propuesto en principio. Es un retrato muy subjetivo, romántico e impresionista, no tanto de una ciudad como de una experiencia. Es Venecia a través de un determinado par de ojos en un determinado momento..., unos ojos jóvenes, por cierto, sensibles sobre todo a los estímulos de la juventud. Posee la particular sensación de bienestar que se produce, si se me permite la presuntuosidad, cuando el autor y el tema encajan perfectamente. En este caso fue, por un lado, la ciudad más encantadora del mundo que solo pide ser admirada y, por el otro, una escritora en el mejor momento de su joven madurez, físicamente fuerte, apasionada y sin preocupaciones ni problemas apenas en el mundo. Sean cuales sean los errores del libro (y reconozco dos o tres), nadie negará que es gozoso. Respira el espíritu del placer.
Así pues, tuve sentimientos encontrados al preparar las sucesivas revisiones. Cuando visité la ciudad por primera vez, al final de la Segunda Guerra Mundial, todavía se percibía esa extraña sensación de aislamiento, de separación, que la había hecho única en Europa a lo largo de los siglos. Era una ciudad medio alegre y medio melancólica, pero no melancólica a causa de las ansiedades del momento sino por pesares antiguos. Me enamoré de esa mezcla de tristeza y exuberancia. Me enamoré de su larga rebeldía, surgida de un imperio de épocas pasadas, del olor a podredumbre y antigüedad tan esencial en su carácter, de su rareza, de su intimidad. Parte del encanto de Venecia radicaba en su dejadez, tanto para mí como para muchos diletantes anteriores. El simple eco de unos pasos en una calleja o el suave chapaleo de un remo bajo un puente umbrío me llegaban al corazón y modelaban mis susceptibles cadencias.
En la década de los setenta, todo cambió. A causa de una gran inundación marina en 1966, Venecia fue objeto de preocupación en todo el mundo. La posibilidad de que se hundiera bajo las aguas, a pesar de ser remota en realidad, se consideró una catástrofe universal y muchas naciones aportaron técnicas y dinero no solo para salvarla del naufragio, sino para restaurar todas las estructuras y conservar las obras de arte. En la década de los ochenta nacía una nueva Venecia protegida como un bien preciado, ya no autosuficiente sino adoptada por el mundo en general a título de patrimonio universal. Aunque reconocí la emoción de la nueva obra, no podía compartirla. Sobre todo porque creía que la idea de Venecia —al menos mi idea de Venecia— era irreconciliable con el mundo contemporáneo. También, egoístamente quizá —e incluso neciamente—, echaba de menos la tristeza. Para mí, había desaparecido su mágica melancolía. Aunque Venecia seguía siendo incomparable, añoraba el patetismo de su declive. Pensé que me había desenamorado de ella.
Ha pasado otra década y aquí estoy, revisando el libro una vez más. ¿Me he vuelto a enamorar? Es posible, con resignación, acercando posturas. La Venecia de los años noventa es otra ciudad y ha dejado atrás la nostalgia, creo. A pesar de la presión abrumadora de las masas de turistas (a veces más de cien mil en un solo día), el aturullamiento de la burocracia y el roce continuo con la política controladora de Roma, ha vuelto a encontrar un lugar en el mundo. Ha desaparecido la Venecia curiosa y extravagante de antaño, la Venecia de aristócratas y campesinos del mar irrevocablemente enraizados en su propio pasado. Actualmente, según me han contado, menos de veinte mil habitantes de la ciudad pueden presumir de padres y abuelos nacidos en Venecia. Físicamente no ha cambiado mucho, aunque es menos insular, más prosaica y mucho más moderna..., hecho nada desdeñable, por cierto, porque en sus tiempos de apogeo republicano, Venecia era el arquetipo de la modernidad más moderna. Ofrece mayor seguridad que cualquier otra ciudad italiana, por lo cual se ha convertido en refugio de romanos y milaneses, en zona de segundas residencias no tan aburguesada como plutocratizada. Al mismo tiempo, ha descubierto otras funciones que asumir, tales como ser el lugar más espléndido para celebrar conferencias, un centro de estudios artísticos y técnicas de conservación, objeto de inversión en propiedad inmobiliaria o escenario de espectáculos que van desde las regatas hasta los conciertos de rock.
En pocas palabras, ha superado, para bien o para mal, una especie de bache histórico. Ya ni siquiera aspira a recuperar la importancia mundial que poseía antaño y, con la aspiración, ha desaparecido el pesar. La Venecia contemporánea es lo que es: una exposición grandiosa (y muy sobrecargada de público) que también puede desempeñar papeles útiles y honorables —pero difícilmente monumentales— en la vida de la nueva Europa. ¿Puede uno enamorarse de un lugar así? A veces me embarga un momento la emoción de antes, pero ya no sucede cuando un atisbo moteado de agua estancada me despierta recuerdos, ni cuando aspiro la fragancia embriagadora de antigüedades que se desmoronan, ni cuando me conmuevo un instante, sino cuando veo a la vieja ciudad prodigio arrebolarse otra vez, por así decirlo, atestada de admiradores, haciendo tintinear las monedas de las ganancias, exhibiendo sus esplendores teatrales, nuevamente animada por ese antiguo afrodisíaco suyo: el éxito.
Será, en tal caso, amor de otra clase. No puedo fingir que siento por Venecia lo mismo que cuando escribí este libro por primera vez: una vez más descubro que no puedo revisarlo de verdad. Renovar mi Venecia sería falso, rejuvenecerme a mí misma sería pretencioso. En esta tercera edición, he corregido otra vez lo superfluo, es decir, los hechos y las cifras. Lo esencial —el espíritu, el sentimiento, lo que tiene de ensoñación— ha quedado intacto. Aunque Venecia ya no me atraiga desconcertantemente año tras año, espero que este documento de antiguos éxtasis encuentre todavía respuesta entre los lectores —sobre todo entre los que acudan a la Serenísima frescos, jóvenes y exuberantes, como yo en su día—, que identifiquen sus propios goces en estas páginas y se vean un poco a sí mismos en mí.1
Trefan Morys, 1993
Venecia
Tierra
A 45 o 14’ N, 12 o 18’ E, el oficial de derrota que navega por la costa italiana del Adriático descubre un resquicio en la larga línea del litoral y, virando al oeste, con el impulso de la marea, entra en la laguna. El bullicioso azote del mar desaparece inmediatamente. El agua de alrededor es opaca y poco profunda, la atmósfera curiosamente translúcida, los colores pálidos y, por encima de la amplia hondonada de agua y bancos de lodo, se cierne una insinuación de melancolía. Es como una laguna albina.
Está rodeada de reflejos ilusorios, como espejismos en el desierto..., árboles temblorosos y colinas borrosas, barcos sin casco, marismas imaginarias: y entre tanta alucinación, el agua reposa en una especie de trance. A lo largo del arrecife oriental se extienden, vacías y descuidadas, en desordenada hilera, unas aldeas de pescadores. Unas empalizadas intrincadas y desgarbadas de palos y mimbre se desparraman por los bajíos y, entre ellas, unos hombres solitarios, hundidos hasta la rodilla en barro y agua, hurgan en el lodo buscando mariscos. Una motora pasa de largo resoplando y atufando a pescado o a lubricante. Una mujer grita desde la orilla a un amigo y su voz se pierde en la distancia de forma extraña, sofocada y distorsionada, cruzando las planicies.
Por todas partes surgen islas silenciosas, envueltas en marjales y bancos de barro. Aquí se levanta un ceñudo fuerte octogonal; allí, un fantasmagórico faro abandonado. Un despliegue de redes adorna las paredes de un islote de pescadores y una nidada de barcas hocica en la puerta del agua. En la muralla de los barracones de una isla, un soldado apático con la gorra sobre la frente saluda con desgana desde la garita del centinela. Dos perros feroces ladran y rabian en una villa desmoronada. En una pared reluce un destello de lagartijas. De vez en cuando, cruza el agua subrepticiamente un olor a campo, a vacas, heno o fertilizante... y, a veces, en la estela de la embarcación aletea no un albatros, sino una mariposa.
Al cabo, este paraje desolado se anima con la aparición de elegantes villas blancas sobre el arrecife. La corcova de un gran hotel asoma por encima de los árboles, unas sombrillas alegres adornan un café. Un elegante vapor de pasajeros pasa bulliciosamente rumbo al sur hundido por la carga. Una flotilla de pescadores discurre con destreza hacia mar abierto. Al oeste, al pie de unas montañas borrosas, se vislumbra un tenue destello de bidones de gasolina y una insinuación de humo. Una gabarra amarilla, cargada hasta la bandera de botellas de gaseosa, surge del embarcadero como una alegre paloma de un arca. Un yate blanco pasa deslizándose con indolencia. Tres niños han varado su barca en un banco de arena y se arrojan lodo baboso. Un destello oxiacetilénico se desprende de un cobertizo oscuro y se divisa una gabarra en unos pilotes junto a un varadero. Suena una sirena; una campana repica noblemente; una gran ave marina blanca se posa con pesadez en lo alto de un poste; y entonces, el oficial de derrota, al doblar un promontorio, ve ante sí una ciudad.
Es muy vieja y magnífica, tiene la espalda encorvada. Sus torres dominan la laguna con esplendor malhumorado, unas inclinándose a un lado, otras a otro. Presenta un perfil abigarrado de campanarios, cúpulas, pináculos, grúas, jarcias, antenas de televisión, almenas, chimeneas excéntricas y un enorme elevador rojo de grano. Se entrevén banderas y tejados agitados, columnas de mármol y canales cavernosos. Los muelles son un hervidero constante de embarcaciones en movimiento; un gran buque blanco se desliza hacia el puerto; una multitud de palacios monstruosos se apiña a la orilla, tambaleantes, mascullando como aristócratas inválidos que se disputan el aire fresco a empujones. Es una ciudad retorcida pero maravillosa, y a medida que el barco se acerca sorteando las últimas islas coronadas de iglesias, un avión de reacción sale del sol rugiendo espléndidamente y toda la panorámica parece estremecerse de satisfacción, de vejez, de suficiencia, de tristeza, de placer.
El oficial de derrota guarda las cartas y se pone un alegre sombrero de paja; ha arribado a la tierra por excelencia: Venecia.
Los estuarios de tres ríos viriles formaron la laguna veneciana precipitándose desde los Alpes, con sus sedimentos de arena, pizarra y barro, sobre la esquina noroccidental del Adriático. Durante muchos siglos, protegida del mar abierto por un muro de arrecifes arenosos, permaneció recóndita y anónima en la frontera de la Pax Romana. Dispersas entre las marismas, vivían comunidades de pescadores y salineros. Algunos comerciantes se aventuraban a veces a recorrer la laguna. Unos cuantos romanos ricos y aficionados a la caza construyeron villas en las islas para ir a merendar, a descansar o a cazar patos. Hay historiadores que afirman que los patavinos tenían un puerto en los arrecifes de alrededor; otros creen que en aquellos tiempos no había tanta agua y que la mitad de la laguna eran tierras de labor. Rodeando su perímetro, en la tierra firme del Véneto romano, florecieron ciudades de renombre, como Aquilea, Concordia, Padua y Altinum, económicamente fuertes durante la civilización del Imperio. Sin embargo, la laguna permaneció al margen de la historia, envuelta en mitos y malaria.
Más tarde, en los siglos v y vi, llegaron del norte, en oleadas sucesivas, los godos, los hunos, los ávaros, los hérulos y los lombardos, saqueadores del Imperio. Las tierras del interior fueron arrasadas por el fuego y la venganza. Los pueblos del Véneto, impelidos por la barbarie, la brutalidad e incluso por la amenaza de la herejía cristiana, abandonaron sus posesiones y huyeron al refugio más próximo: la laguna. A veces, tras una fase de invasión bárbara, volvían de nuevo a sus tierras, pero poco a poco, a lo largo de los años, el éxodo se transformó en emigración y terminaron convirtiéndose en venecianos a trancas y barrancas. Algunos recibieron órdenes divinas directas y, dirigidos por sus formidables obispos, se fueron a la laguna aferrados a vestiduras y cálices. Otros se dejaron guiar por revelaciones en forma de pájaros, estrellas y santos. Algunos se fueron con las herramientas de su profesión y hasta con piedras de sus iglesias. Otros cuantos eran indigentes, «pero no se recibía a hombre de condición servil», asegura la tradición, «ni asesino ni de vida disoluta».
La mayoría se instaló en las islas del norte de la laguna, rodeadas de arrecifes y maleza anegada (donde san Pedro en persona, por ejemplo, asignó una propiedad fértil a los ciudadanos de Altinum). Algunos se aposentaron en el perímetro exterior, lo más lejos posible de los incendios de Atila. Gradualmente, en un movimiento santificado por innumerables milagros e intervenciones celestiales, los humildes isleños autóctonos fueron arrollados, se establecieron derechos de propiedad y se construyeron las primeras sedes municipales y las primeras iglesias austeras. Venecia fue fundada en la desgracia por refugiados desposeídos de su anterior forma de vida, que se vieron obligados a aclimatarse a otra. Diversas colonias dispersas de gente de ciudad, acostumbrada a la fácil vida romana, tuvieron que luchar contra los húmedos y fríos miasmas de los pantanos (las «exhalaciones de malaria», como diría Baedeker, cerrándose la mosquitera a toda prisa, mil cuatrocientos años más tarde). Aprendieron a construir y a manejar barcas pequeñas, a conocer las traidoras corrientes y bajíos de la laguna, a vivir de la pesca y del agua de lluvia. Levantaron casas de zarzos y mimbre, con tejado de paja y alzadas sobre pilares.
Guiados por sacerdotes y patricios del orden antiguo, sentaron instituciones nuevas basadas en los precedentes romanos: había un gobierno de tribunos en cada colonia, que fueron uniéndose poco a poco, a base de peleas y derramamiento de sangre, en una administración única bajo la presidencia de un dux, cargo no hereditario sino elegido, y con carácter vitalicio: «con la misma ley para el rico y el pobre», según el primero de los innumerables aduladores de Venecia, «y la envidia, esa maldición del mundo entero, no tenía lugar allí». Los pueblos de la laguna fueron pioneros, como los colonos del Lejano Oeste o los de la sabana tropical. Crèvecoeur escribió en una ocasión sobre «el nuevo hombre, el americano», pero Goethe utilizó exactamente la misma expresión para describir a los primeros venecianos cuyo mundo anterior había sucumbido a su alrededor.
Sus comienzos son claramente borrosos y, sin duda, no tan uniformemente edificantes como quieren hacernos creer sus primeros apologistas. La laguna tardó muchos años en surgir vigorosamente a la vida, y siglos sus hombres nuevos en abandonar las rencillas entre ellos, desarrollar la idea de nación y construir la gran ciudad de Venecia propiamente dicha, hasta poder decir de sí mismos (como decían con soberbia a los reyes bizantinos): «Esta Venecia, que hemos levantado en las lagunas, es nuestra poderosa morada ¡y ningún poder de emperadores o príncipes puede tocarnos!». Los primeros datos cronológicos de Venecia son dudosos y discutibles; nadie sabe en realidad qué pasó ni cuándo pasó, si es que pasó.
No obstante, la leyenda siempre es precisa y, si hemos de dar crédito a las crónicas antiguas, la fundación de Venecia tuvo lugar el 25 de marzo del 421 a las doce del mediodía exactamente. Según mi calendario perpetuo, era viernes.
El pueblo
1. Isleños
Y los venecianos se convirtieron en isleños, e isleños siguen siendo, todavía un pueblo aparte, todavía con el matiz triste de los refugiados. Las cenagosas islas de la laguna, unidas a lo largo de siglos en una rutilante república, se convirtieron en el mayor de los Estados comerciantes, en dueñas del comercio oriental y en la mayor potencia naval del momento. Durante más de mil años, Venecia fue única entre las naciones, medio oriental, medio occidental, mitad tierra, mitad mar, situada entre Roma y Bizancio, entre el cristianismo y el islam, con un pie en Europa y el otro chapoteando entre las perlas de Asia. Se llamó a sí misma la Serenísima, se atavió con tisú de oro e incluso contó con su propio calendario, en el que los años comenzaban el 1 de marzo y los días, por la noche. Tan solitaria altivez, ejercida desde los refugios de la laguna, confirió a los antiguos venecianos un curioso sentido del aislamiento. Con el aumento de la grandeza y la prosperidad de la República, el endurecimiento de las arterias políticas y el flujo de un botín deslumbrante que enriquecía los palacios e iglesias, Venecia se revistió de misterio y maravilla. El mundo la imaginaba como una mezcla de fenómeno y cuento de hadas.
Por encima de todo siguió siendo una ciudad de las aguas a ultranza. En los primeros tiempos, los venecianos abrieron caminos desiguales en las islas, las recorrían en mula y a caballo, pero con el tiempo desarrollaron el sistema de canales, basado en cauces y arroyuelos existentes, que todavía hoy es una de las maravillas más sabrosas del mundo. La capital, la propia ciudad de Venecia, fue construida sobre un archipiélago en el centro de la laguna. Su paseo marítimo era el Gran Canal, la arteria central de la ciudad, que se curvaba en un meandro majestuoso entre un desfile de palacios. Su Cheapside o Wall Street era Rialto, una isla primero, luego un barrio y, finalmente, el puente más famoso de Europa. Los dux se trasladaban en fantásticas gabarras doradas y, al pie de todas las casas patricias, las góndolas descansaban con elegancia en sus amarraderos. Venecia desarrolló una sociedad anfibia particular y las vistosas fachadas de las mansiones abrían sus puertas directamente al agua.
Con un telón de fondo físico tan extraordinario, los venecianos erigieron una clase de Estado no menos notable. Al principio fue una especie de democracia patriarcal, después, una oligarquía aristocrática de las más cerradas en la que (a partir de 1297) la autoridad se restringió estrictamente a un grupo de familias patricias. La autoridad ejecutiva pasó en primer lugar a dicha aristocracia, luego, al Consejo de los Diez, de carácter interno, y, posteriormente y cada vez en mayor grado, al Consejo de los Tres, cargo más exclusivo y reticente, con carácter rotativo de un mes de duración. Para mantener la supremacía y prevenir tanto las sublevaciones populares como las dictaduras personales, la estructura del Estado se reforzaba con una tiranía despiadada, impersonal, anodina y cuidadosamente misteriosa. A veces, un forastero, al pasar junto al Palacio Ducal, encontraba un par de conspiradores anónimos desfigurados colgados en la horca u oía un murmullo atroz de tortura en los calabozos del Consejo de los Diez. Una mañana, los venecianos descubrieron a tres traidores convictos enterrados vivos, cabeza abajo, entre las losas de la Piazzetta, con los pies sobresaliendo entre las columnas. Una y otra vez se enteraban de que tal o cual famoso cabecilla nacional, almirante o condottiere, había cobrado demasiada importancia y había sido estrangulado o encarcelado. Venecia era una especie de Estado policial, pero en vez de adorar al poder, el poder la aterrorizaba y se lo negaba a todos y cada uno de sus ciudadanos; de este modo, justo y feroz al mismo tiempo, logró sobrevivir a todos sus rivales y mantener su independencia republicana hasta las postrimerías del siglo xviii.
Todo esto era maravilloso, pero no lo eran menos la riqueza y la fortaleza de Venecia, que, según hacían saber los venecianos con asiduidad, eran dones divinos. San Teodoro primero y san Marcos evangelista después supervisaron los destinos de la República y el brazo veneciano se hizo fuerte con toda clase de alusiones y reliquias sagradas. «Pax Tibi, Marce, Evangelista Meus», dijo un mensajero divino a san Marcos cuando se hallaba perdido en un banco de arena apócrifo en esta misma laguna; y esas palabras se convirtieron en el lema nacional de la República de Venecia, una recomendación de mandato divino.
Fue la mayor potencia marítima de su tiempo, sin rival en tonelaje, capacidad ofensiva y eficiencia. Su gran Arsenal fue el mayor astillero del mundo y sus secretos se guardaban con tanto celo como los de una fábrica de armas nucleares; el perímetro de las murallas era de tres kilómetros, la nómina era de dieciséis mil personas y, en las guerras contra los turcos del siglo xvi, todas las mañanas partía de los astilleros una nueva galera para un viaje de cien días. La armada veneciana, tripulada por hombres libres hasta el apogeo de la esclavitud del siglo xvii, fue el instrumento de guerra más formidable y su artillería continuó siendo incomparable hasta mucho después del ascenso de Génova y España como potencias navales.
Venecia se encontraba en la boca del gran valle del Po, mirando hacia el este y protegida, al norte, por los Alpes. Era un embudo natural de intercambio entre Oriente y Occidente, su grandeza se levantó sobre su geografía. Estuvo vagamente sujeta a Rávena primero y a Bizancio después, pero acabó estableciendo su independencia tanto del este como del oeste. Se adueñó del Adriático, del Mediterráneo oriental y, finalmente, de las rutas comerciales orientales: Persia, India y la rica y misteriosa China. Vivía del comercio oriental. Tenía caravasares propios en las ciudades orientales y «todo el oro de la cristiandad», como se quejaba un cronista medieval, «pasa por las manos de los venecianos».
El Oriente empezaba en Venecia. Marco Polo era veneciano y los mercaderes venecianos, en busca de nuevas y lucrativas vías comerciales, recorrieron gran parte del Asia Central. Engalanada con atavíos orientales, Venecia llegó a ser la ciudad más vistosa: «la ciudad más triunfante que han visto mis ojos», escribió Philippe de Commynes en 1495. Allí abundaban las sedas, las esmeraldas, los mármoles, los brocados, los terciopelos, el tisú de oro, el pórfido, el marfil, las especias, los perfumes, los simios, el ébano, el añil, los esclavos, los grandes galeones, los judíos, los mosaicos, las cúpulas brillantes, los rubíes y todas las fastuosas mercancías de Arabia, China y la India. Era un cofre de tesoros. Sin embargo, a la larga, se arruinó después de la conquista musulmana de Constantinopla en 1453, que puso punto final a su supremacía en Oriente Medio, y del viaje de Vasco de Gama a la India en 1498, que quebró su monopolio del comercio oriental; a pesar de ello, retuvo su palmito y su esplendor, y aún conserva hoy su dorada reputación.
Jamás fue amada. Siempre fue la foránea, siempre envidiada, siempre sospechosa, siempre temida. No encajó en ninguna categoría de naciones apropiada. Fue la leona solitaria. Comerciaba con cristianos y musulmanes indiscriminadamente enfrentándose a las espantosas penas papales (es la única ciudad alineada, en el famoso mapa de Ibn Khaldun, del siglo xiv, junto a lugares como Gog, Omán, Tierra Fétida, País del Páramo, Soghd, Tughuzghuz y Vacío del Norte a Causa del Frío). Fue la más experta y desaprensiva amasadora de fortuna, se dedicó abiertamente al lucro, llegó incluso a tratar las guerras santas como inversiones prometedoras y a complacer al emperador Balduino de Jerusalén cuando quiso empeñar su corona de espinas.
Venecia imponía precios elevados, condiciones implacables y motivos políticos tan poco claros que la mayoría de las grandes potencias del siglo xvi se unieron en la Liga de Cambrai para suprimir «la inestable codicia de los venecianos y su sed de dominación» (y tan perversamente eficiente era la ciudad que sus correos le llevaron las nuevas de la resolución desde Blois en ocho días justos). Ni siquiera en los siglos xvii y xviii, cuando defendió a la cristiandad ante los turcos victoriosos casi en solitario, llegó a ganarse la aceptación de las naciones. Era como un grifo o un fénix merodeando alrededor de una colonia de grajos.
Con el paso de los siglos, al perder supremacías, debilitarse la presión de los príncipes mercaderes, minar sus energías con inacabables disputas y embrollos italianos y convertirse en potencia continental..., al hundirse en la degeneración durante el siglo xviii, se transformó en un prodigio de otra clase. Durante su último siglo de independencia fue la ciudad más alegre y mundana, una mascarada y un jolgorio perpetuos donde nada era excesivamente atrevido, vergonzoso o licencioso. Sus desinhibidos carnavales se alargaban, se honraba a sus cortesanas, sus símbolos preponderantes eran el dominó y el as de picas. Los disolutos del mundo occidental, los salaces y los simples amantes de la diversión acudían en tropel a sus teatros y mesas de juego, mientras las gentes respetables de toda Europa lo deploraban como habrían deplorado, desde una distancia prudencial, los tejemanejes de una nueva versión de Sodoma y Gomorra. Ninguna otra nación murió jamás en medio de semejante fiebre de hedonismo. Venecia se precipitó en espiral, a lo largo del mandato del centésimo vigésimo dux, en un fandango de vida regalada y diversión, hasta que por fin Napoleón terminó con la República deponiendo bruscamente al inútil gobierno y poniendo desdeñosamente a la Serenísima en manos austriacas. «Polvo y cenizas, muerta y acabada, Venecia gastó lo que Venecia ganó.»
Esta peculiar historia de una nación duró un milenio, y la Constitución veneciana permaneció inalterada desde 1310 hasta 1796. Nada es ordinario en la historia de Venecia. Nació peligrosamente, vivió con grandeza y jamás renunció a su descarado individualismo. «¡Menudos pantaleones!», exclamó un caballero de la corte francesa del siglo xvi refiriéndose a los venecianos en un momento de descuido, e inmediatamente recibió un bofetón por parte de su excelencia el embajador veneciano. No obstante, el desaire fue forzado. No se puede sentir desprecio por los venecianos, solo resentimiento. Su sistema de gobierno, a pesar de la crueldad, gozó de un gran éxito y fomentó un amor sin igual por el país entre los ciudadanos de todas las clases. Sus flotas eran incomparables, los artistas más nobles de su tiempo la embellecieron con su genio, los mercenarios mejor pagados competían por sus comisiones, las mayores potencias le pedían préstamos y alquilaban sus naves y, durante dos siglos, los venecianos, al menos en el comercio, «mantuvieron el dominio sobre el magnífico Oriente». «Venecia ha conservado la independencia durante once siglos», escribió Voltaire treinta años antes de la caída de la República, «y me complace imaginar que la conservará siempre»; Venecia ocupaba una posición tan especial en el mundo, tan singular y familiar como la de Simeón Estilita en lo alto de la columna, en los tiempos en que papas y emperadores mandaban enviados a consultarle.
Venecia continúa siendo curiosa. Desde la llegada de Napoleón, a pesar de algunos momentos de heroísmo y sacrificio, ha sido principalmente un museo cuyas cancelas automáticas cruzan sin cesar ejércitos de turistas. Cuando el Risorgimento triunfó en Italia, Venecia se unió al nuevo reino y desde 1866 no ha sido otra cosa que una capital de provincia italiana más..., pero aún es, como siempre, un fenómeno. Es una ciudad sin ruedas, una metrópolis de canales. Continúa siendo dorada, con los ojos de color ágata. Los viajeros siguen encontrándola asombrosa, exasperante, sobrecogedora, tan cara que arruina, extravagante y, como dijo un inglés del siglo xvi, «decantada en majestad». Desde entonces, los venecianos adquirieron rango de ciudadanos italianos, aunque son aún una raza sui géneris que solo puede compararse, como dijo Goethe, consigo misma. En esencia, Venecia fue siempre una ciudad Estado a pesar de sus períodos de expansión colonial. En toda la historia del lugar, es posible que no haya habido más que tres millones de venecianos auténticos..., y esa marcada insularidad, ese aislamiento, ese sentido de lo singular y sinuoso ha mantenido asombrosamente el carácter veneciano como si fuera un intestino atípico conservado en formol o momificado con lociones.
2. El carácter veneciano
Por su rostro se reconoce al veneciano. En Venecia viven ahora miles de italianos, pero a un veneciano autóctono auténtico se le suele reconocer inmediatamente. Es probable que tenga sangre eslava o austriaca en las venas, o matices orientales de un pasado remoto y, desde luego, en nada responde al modelo latino de music hall. La mirada de sus ojos límpidos es taciturna pero calculadora y la boca, enigmática. La nariz es muy prominente, como la de un noble renacentista, y mantiene en su actitud un aire de astucia llana y de complacencia, como el hombre que ha amasado una gran fortuna trapicheando un poco en el mercado de la alcachofa. Suele tener las piernas arqueadas (pero no de mucho cabalgar) y la tez pálida (pero no por falta de sol). A veces, su mirada adquiere un destello de desdén ladino y su sonrisa es distante; en general, se muestra cívicamente reservado, amable, ceremonioso, con la chaqueta correctamente abotonada y las inquietas manos discretamente enguantadas. Los venecianos me recuerdan mucho a los galeses y también a los judíos; algunas veces a los islandeses y algo a los afrikáneres, por ese orgullo melancólico e introspectivo tan propio de ellos que los excluye del conjunto de las naciones normales. Se sienten distantes, recelosos y amables. Son poco alborotadores o pendencieros y cuando dicen «Buona sera, bellissima signorina!», lo dicen sin ampulosidad ni afán de halagar, con una inclinación de cabeza leve y natural. La veneciana, en la calle, no suele entrar en consideraciones, puede clavarte alegremente la punta de la barra de pan en el estómago o plantarte bruscamente el canasto de la colada encima del pie. En la tienda, hace gala de una peculiar amabilidad sorda, de un decoro contenido y pesaroso que forma parte del ambiente de la ciudad.
Observando a un par de amas de casa venecianas que se encuentran, verás reflejada la causticidad del carácter de Venecia en todos sus gestos. Se acercan serias y resueltas, porque están haciendo la compra y llevan en la cesta las modestas adquisiciones de la mañana (evidentemente, no es el día de la expedición semanal al supermercado): pero al verse la una a la otra, adoptan repentinamente una suave expresión de conmiseración, como si fueran a intercambiarse condolencias por una pérdida irreparable o a compartir confidencias inusualmente tiernas. Los rostros se relajan al instante y se saludan con una larga serie de frases semejante a los bondadosos deseos y bendiciones con que los árabes de la escuela antigua saludan a sus amigos. El tono de voz delata sorpresa y confidencialidad, sube y baja claramente a pesar del barullo del mercado y da la impresión de que ambas comprendan algo al mismo tiempo, lo lamenten, les fastidie un poco, se resignen y les haga gracia a su pesar. («¡Pobre Venecia!», suspira a veces el ama de casa, asomada al alféizar de la ventana; pero no es más que una muletilla refunfuñona, como el exorcismo del viajero diario sobre el tiempo o la frase común de queja por el acabose universal de todas las cosas.)
Hablan unos cinco o diez minutos, moviendo a veces la cabeza con nerviosismo o cambiando el peso del cuerpo de un pie al otro y, cuando se despiden, se dicen adiós de una forma totalmente suya, colocando la mano derecha verticalmente, al lado del hombro y moviendo levemente las puntas de los cinco dedos. En un visto y no visto, adquieren nuevamente una expresión intensamente mercantil y empiezan a discutir el precio de las alubias con una vivaz pero avispada verdulera.
Los venecianos modernos no son majestuosos. Son hogareños, provincianos, apegados, complacientes. Es una ciudad muy burguesa, en el fondo. Los venecianos han perdido el aplomo no autoritario que da el poder y les gusta causar buena impresión. Hubo un tiempo en que reyes y pontífices se inclinaban ante el dux de Venecia, y Tiziano, el más arrogante pintor veneciano, consintió en una ocasión que el emperador Carlos V de España le recogiera el pincel que se le había caído por descuido. Pero en las postrimerías del siglo xviii, a los venecianos empezaban a irritarles las críticas, como a los norteamericanos antes de su momento de poder o a los ingleses después del suyo. Pueblerina en grado sumo fue la réplica que Giustina Renier Michiel, la última gran dama de la República, envió a Chateaubriand cuando este se atrevió a escribir un artículo nada halagador sobre Venecia («Una ciudad contra natura: ¡no se puede dar un paso sin verse obligado a subir a una barca!»). Glacial sería el rechazo de una grande dame veneciana contemporánea si alguien osara insinuar que algún jardín de la ciudad agradecería un buen par de podadoras.
A la veneciana es como se hacen las cosas correctamente y los venecianos casi siempre tienen razón. En la iglesia de San Salvatore hay una Anunciación de Tiziano que, por ser de un estilo ligeramente poco convencional, sorprendió tanto a sus monásticos patrocinadores que, llanamente, dijeron que estaba inacabada o que tal vez no fuera de Tiziano en realidad; el viejo artista, como era lógico, se molestó y escribió al pie de la obra, donde todavía se conserva, la irritante inscripción doble «Titianus Fecit. Fecit». Muchas veces lo he comprendido muy bien, enfrentada a los venecianos, que todo lo saben, porque los auténticos hijos de Venecia (y las hijas aún en mayor medida) están convencidos de que los oficios, las artes y las ciencias del mundo se propagan hacia el exterior en infinitas ondas concéntricas originadas en la plaza de San Marcos. Quien quiera escribir un libro, que consulte a un profesor veneciano. Quien quiera hacer un nudo con cuerda, que pregunte a un veneciano cómo se hace. Quien desee saber cómo se construye un puente, que observe el de Rialto. Para aprender a hacer una taza de café, a enmarcar un cuadro, a disecar un pavo real, a redactar un tratado, a limpiarse los zapatos o a coserse un botón de una blusa, que consulte a la autoridad veneciana pertinente.
Las costumbres venecianas son el criterio de lo sensato y lo adecuado. Si se te ocurre insinuar que el pescado puede freírse rebozado en pan rallado, en vez de en harina, el veneciano te compadece con una sonrisa altiva y condescendiente. El hombre de la tienda de fotografía te enseña paternalmente la única forma correcta de enfocar tu propia Leica. «Es nuestra costumbre» en boca de un veneciano quiere decir no solo que lo veneciano es lo mejor, sino seguramente lo único. Una y otra vez te dicen con amabilidad, cuando saltas del muelle a la barca, que las algas venecianas son resbaladizas; incluso he llegado a oír que el agua veneciana tiende a ser húmeda.
Tales son los inofensivos supuestos del repertorio popular. Los extranjeros que han vivido en Venecia muchos años me han contado lo indiferentes que se han vuelto a los asuntos del mundo en general, como si fueran meros espectadores; y esa sensación de separación, que antaño contribuyera a hacer invicta la República, refuerza ahora la complacencia veneciana. Como a los familiares pobres o a los gerifaltes de provincias, a los venecianos les gusta reflexionar sobre la gloria de su linaje y se remiten a tiempos muy anteriores a los esplendores pasados, antes de los grandes dux y de los tribunos de Roma (la familia Giustini afirma ser descendiente del emperador Justiniano), adentrándose incluso en las tinieblas de la prehistoria, cuando se atribuyen orígenes diversos a los venecianos autóctonos, como Paflagonia, el Báltico, Babilonia, Iliria, la costa británica o directamente de las ninfas del rocío del alba. Los venecianos disfrutan contando que «mi abuelo, un hombre muy distinguido por su cultura e intelectualidad»; te invitan a que también tú des por sentado que la ópera de la Fenice es, en conjunto, la mejor y más culta de la tierra; destacan que el pintor veneciano Vedova es el mejor de su generación («Aunque tal vez no esté usted, digamos, au fait respecto a las tendencias del arte contemporáneo, como se muestran aquí en Venecia, en nuestra Biennale»). Todos los venecianos son grandes conocedores, con una marcada tendencia hacia la producción autóctona. Los guías del Palacio Ducal raramente se toman la molestia de referirse a las sorprendentes pinturas de Jheronimus Bosch, el Bosco, que se exhiben cerca del puente de los Suspiros...; al fin y al cabo, no era veneciano. Las bibliotecas venecianas se preocupan sobre todo de Venecia. Los cuadros de las casas venecianas son casi siempre sobre escenas venecianas. Venecia es egocéntrica sin recato, irradia siempre un narcisismo senil.
Tal orgullo de lo propio no tiene nada de ofensivo, porque los venecianos no alardean exactamente, sino que están convencidos. Ciertamente, algunas veces resulta un poco patético. La Venecia moderna no es tan preeminente, ni con mucho, como les gusta suponer. Prácticamente todo su brillo y esplendor llega con los turistas de verano, y la vida intelectual privada está aletargada. Las audiciones de ópera (excepto en las galerías) son ordinarias y descuidadas y, en verdad, son pocas las motoras feéricas que llegan, en las lúgubres noches de invierno, a las puertas del agua de la Fenice, espléndidas en otros tiempos. Los conciertos, salvo en las épocas turísticas, suelen ser caros y de segunda categoría. Las famosas imprentas de Venecia, otrora las mejores de Europa, han desaparecido prácticamente. La cocina veneciana es mediocre y el trabajo, variable. Los antiguos y vigorosos hábitos marineros se han disipado hace mucho. Es decir, que el veneciano normal rara vez se acerca mucho al agua y le molestan muchísimo las tormentas. Venecia se ha estancado en muchos aspectos. Mucha gente opina que tiene los pies podridos. Memphis, Leeds y Leopoldville son mayores y más alegres. Génova cuenta con el doble de embarcaciones. La orquesta de Liverpool es mejor, el periódico de Milwaukee es mejor, la Universidad de Ciudad del Cabo es mejor y cualquier deportista náutico de fin de semana de Chichester o Newport que salga con su embarcación sabe hacer un nudo tan práctico como cualquier gondolero.
Pero ya se sabe, el amor es ciego, sobre todo si hay motivo de tristeza en la familia. Los venecianos aman y admiran su Venecia con un fervor curioso. «¿Dónde vas?», preguntas a un conocido. «A la Piazza», te contesta; pero no sabe decirte por qué, si se lo preguntas. Va a San Marcos sin ningún propósito, sin intención de encontrarse con nadie en concreto ni de asistir a ningún espectáculo. Sencillamente, le gusta abrocharse el abrigo, abrillantarse un poco el pelo, adoptar una actitud de portentosa melancolía y pasear un par de horas entre los suntuosos trofeos que constituyen su herencia. Es difícil que un veneciano auténtico cruce el Gran Canal sin un amago de pausa, por mínimo que sea, para aspirar sus bellezas. Nuestra ama de llaves refunfuña a veces por la estrechez de Venecia, por lo apretujada y tortuosa que es, pero jamás hubo amante que se volcara tan sutilmente con su protector ni idealista más entregado a su ardiente causa. Venecia es una ciudad sensual y la devoción que inspira tiene un componente fisiológico, como si con su mera presencia estimulase el flujo de la sangre.
En una ocasión me encontraba en Venecia el día de la festividad de la Salute, en noviembre, cuando los venecianos, para celebrar el final de la peste del siglo xvii, erigen un puente provisional sobre el Gran Canal y acuden en procesión a la gran iglesia de Santa Maria della Salute. Por la tarde, me aposté al final del puente, una estructura destartalada de gabarras y maderos (construido, me contaron sin sombra de duda, «según un plano inmemorial», aunque un noviembre de la década de los treinta se vino abajo en el momento en que lo cruzaba sir Osbert Sitwell). Allí, con el cuello del abrigo alzado para resguardarme del frío viento, vi a los venecianos acudir a la misa vespertina en parejas, de tres en tres o en grupos de jóvenes bien abrigados. Avanzaban con una actitud particular de dueños y señores y, a medida que los grupos doblaban la esquina del puente y veían las luces del muelle ante sí y la enorme cúpula de la Salute inundada de luz en el crepúsculo, decían: «¡Ah —chasqueando la lengua afectuosamente—, qué guapa se ha puesto esta noche!», como si fuera una frágil y querida tía que se hubiera engalanado con su mejor toquilla de encaje para recibir visitas.
Semejante autoestima estrecha los horizontes y acorta las miras. En la década de los sesenta, muchos venecianos pobres no habían pisado jamás la tierra firme italiana. Todavía hoy, son miles los que no han visitado las islas exteriores de la laguna. A veces, cuentan que hay personas que nunca han cruzado el Gran Canal ni han visto la Piazza de San Marcos. Muchos venecianos sencillos no tienen la menor noción de geografía ni de cuestiones mundiales de actualidad, y hasta algunos ciudadanos cultos (igual que los habitantes de otras islas) suelen tener conocimientos deficientes de lingüística.
Es cierto que los venecianos poseen una lengua propia, un dialecto rico y original que hasta hace poco, con el impacto del cine y la televisión, no había perdido vitalidad. Es una variedad poco vocalizada pero aspirada, con la viveza suficiente para que Goldoni la utilizara en algunas de sus mejores obras y suficientemente formal para ser la lengua oficial de la República de Venecia. Byron la llamó «un latín bastardo y dulce». Las caras de los lingüistas que visitan Venecia son de puro aturdimiento cuando se enfrentan a ese híbrido espeluznante que deriva, en parte, del francés y del griego, y en parte, del árabe y del alemán, y seguramente, en parte también, de la lengua de Paflagonia..., todo ello envuelto en el delicado velo borroso de una dicción atropellada y cantarina. Muchas veces da la impresión de que no estén pronunciando ninguna palabra en particular, sino una sucesión mantecosa de consonantes enunciadas a medias. La lengua veneciana es muy aficionada a las equis y a las eses sonoras, además de pasar por alto la letra ele en la medida de lo posible, de modo que el italiano bello, por ejemplo, se convierte en beo. Existen al menos cuatro diccionarios bilingües de italiano-veneciano, en los que se puede comprobar que a veces la palabra veneciana no guarda el menor parecido con la italiana. «Tenedor» es forchetta en italiano, pero piron en veneciano. «Panadero», en veneciano es pistor, no fornaio. «Reloj» es relozo, no orologio. Los pronombres venecianos son mi, ti, lu, un, vu, lori. Cuando decimos «tú eres» y los italianos tu sei, los venecianos dicen ti ti xe. Lovo, en veneciano, significa primero «lobo» y, en segundo lugar, «pescado seco».
Esta lengua característica y atractiva también es especialista en contracciones y distorsiones raras; las indicaciones callejeras de la ciudad, escritas todavía en muchos casos en la lengua vernácula, confunden a veces. Si, consultando la guía, buscas la iglesia de San Giovanni e Paolo, el indicador urbano lo llama San Zanipolo. La iglesia de Sant’Alvise estaba dedicada anteriormente a San Luis. Lo que los venecianos llaman San Stae es, en realidad, Sant’Eustachio. San Stin es Santo Stefano. Sant’Aponal es Sant’Apollinare. El convento de Santa Maria di Nazareth, que sirvió como leprosería, empezó a llamarse San Lazzaretto hace tanto tiempo que así ha pasado a casi todos los idiomas de la tierra. Jamás llegué a descubrir a qué santo está dedicada la Fondamenta Sangiantoffetti, y tardé cierto tiempo en descubrir que el santo titular de San Zan Degolà era san Giovanni Decollato, san Juan Decapitado. Y más inexplicable aún, los venecianos llaman a la iglesia de los santos Ermagora y Fortunato iglesia de San Marcuola, nombre que suelen soltar como si fuera lo más lógico y normal, y sin la menor aclaración. Es la costumbre, como dirían ellos.
Venecia, a pesar de ser tan compacta, está formada por un entramado de sabores y lealtades locales. Cada distrito, cada bulliciosa plaza de mercado posee su propio ambiente distintivo: discordante uno, amable otro, el siguiente sencillo, sofisticado el de más allá. Venecia es un conjunto de pueblos más aún que Londres. En uno, los corteses comerciantes y las cordiales vendedoras prodigan un trato amable, sin duda; en otro, la experiencia enseña a ser duro, porque dominan los modales bruscos y los precios inamovibles. Hasta el dialecto varía de un barrio a otro, aunque solo se encuentren a un kilómetro de distancia: hay palabras que se usan en un extremo de Venecia pero que son bastante desconocidas en el otro. Los nombres de las calles se repiten una y otra vez, tal es el grado de independencia de cada sección de la ciudad: existen doce callejones llamados Forno en Venecia, y trece llamados Madonna.
Hasta los tiempos modernos la ciudad estuvo dividida en dos facciones enemigas irreconciliables, los Nicolotti y los Castellani, basándose en animosidades ya olvidadas de los primeros tiempos de la colonización; las reyertas entre ambas partes eran tan desenfrenadas que el antiguo puente de Rialto tenía una pasarela levadiza en el centro que permitía a las autoridades separar a los camorristas, pues, con un tirón seco de una cuerda, los dejaban impotentes frente a frente, fulminándose con la mirada pero separados por el vacío. Esta hostilidad tan arraigada fue perdiendo virulencia poco a poco y degeneró en combates cómicos, regatas y competiciones atléticas, hasta que en 1848 los antiguos rivales se reconciliaron en una ceremonia secreta llevada a cabo al amanecer en la Salute, como símbolo de unidad contra el gobierno austriaco. Actualmente las facciones han desaparecido, han caído prácticamente en el olvido (aunque las guías turísticas más imaginativas puedan hacernos pensar lo contrario); sin embargo, queda un elemento de susceptible orgullo de barrio cimentado en torno a una parroquia o a una plaza, y a veces se manifiesta con un griterío escandaloso.
Nada de todo esto es sorprendente. Venecia es un laberinto de canales y callejones tortuosos e impredecibles, que siguen el curso de antiguas vías de agua entre el cieno, nada mejorados por los urbanistas de la ciudad. Hasta el siglo pasado, solo un puente, el de Rialto, cruzaba el Gran Canal. En los tiempos anteriores a las barcas motoras y a las calzadas alquitranadas, debía de ser terriblemente agotador moverse en Venecia, por no hablar de tener que tomar un barco para ir al continente. ¿A quién le extrañaría que los habitantes de Santa Margherita, satisfechos con sus propias tiendas y tabernas, no se molestaran apenas en recorrer penosamente el camino hasta Santa Maria Formosa? De vez en cuando, un ama de casa veneciana anuncia categóricamente que hoy no hay col en la ciudad; pero lo que quiere decir en realidad es que la verdulería de la esquina de Campo San Barnaba, de la que es cliente asidua por costumbre familiar tradicional desde los tiempos de las cruzadas, ha vendido todo el género por la mañana.
3. Hombres fuertes
No obstante, de esta pequeña ciudad, de este mismo pueblo, surgieron las glorias de la Serenísima. Dicen que en los tiempos de la cuarta cruzada, en la que Venecia participó con prominencia y sin escrúpulos, la población de la ciudad era de solo 40.000 habitantes. Seguramente nunca sobrepasó los 170.000 en los trece siglos de República. Así pues, Venecia era un Estado de talentos estrictamente especializados. Producía grandes administradores, marineros, mercaderes, banqueros, pintores, arquitectos, músicos, impresores y diplomáticos. No dio ningún poeta, aunque sí un gran dramaturgo, novelistas apenas, igual que filósofos. El único pensador eminente fue Paolo Sarpi, el monje que se ocupó de la causa de Venecia en el peor conflicto de la República con el papado, descubridor, además, de la contracción del iris. Sus generales más osados fueron los condottieri. Fue un Estado preeminentemente adaptador, más que innovador; comerciante vocacional, tomó el mar por su hacienda y desarrolló gustos voluptuosos; cumplió la función de puente entre Oriente y Occidente, tenía la obsesión de mantener la estabilidad política y se consolaba, cuando lo necesitaba, permitiéndose excesos; es de destacar la precisión con que encajaban su talento y sus necesidades. Durante siglos, en Venecia no faltaron tantos líderes, artesanos, artistas del espectáculo y hombres de negocios como hicieron falta, desde embajadores astutos hasta constructores de barcos, financieros o arquitectos, desde Marco Polo hasta Tiziano y Goldoni, el más alegre de los genios menores.
Los venecianos siempre tuvieron la vista aguda para el monopolio y el beneficio rápido y se ganaron fama de estar dispuestos a vender cualquiera de sus posesiones si se les ofrecía lo suficiente (aunque en el siglo xvi, un duque de Mantua, que deseaba poseer la famosa Eva de Rizzo, del Palacio Ducal, ofreció su peso en oro a cambio de la estatua pero no la consiguió). Se aventuraron a navegar fuera de la laguna, en primer lugar, como transportistas, trasladando productos ajenos desde el origen hasta el consumidor, y a lo largo del período de las cruzadas se beneficiaron con ambas facciones sin el menor reparo. Al emprenderse la cuarta cruzada en 1202, se pidió a los venecianos que trasladaran a los ejércitos francos a Palestina. «Venimos en nombre de los más nobles barones de Francia —dijeron los emisarios al dux Enrico Dandolo—. No hay potencia en la tierra que pueda ayudarnos como la vuestra; por tanto, os imploran en nombre de Dios que os compadezcáis de Tierra Santa y os unáis a ellos para vengar la ofensa a Jesucristo proporcionándoles naves y cuanto sea necesario para cruzar los mares.» El dux contestó al estilo veneciano clásico: «¿En qué condiciones?».
El dux tampoco permitió que los blandos escrúpulos cristianos afectaran la marcha de la campaña. El precio convenido por el trabajo fue de 85.000 marcos de plata, pagaderos en cuatro plazos, más la mitad del botín. A cambio, los venecianos embarcarían hacia Tierra Santa a 33.500 hombres con sus caballos y provisiones para nueve meses; además añadirían su propia dotación de soldados y barcos de guerra a la campaña. El ejército franco llegó puntualmente a Venecia y acampó en la isla del Lido. Las naves y provisiones se dispusieron según lo prometido. Una ronda de liturgia y pompa encendió los ánimos a los venecianos, que dudaban si tomar parte activa en la santa campaña o no. El imperturbable y anciano Dandolo, prácticamente ciego y de casi noventa años, declaró sus intenciones de comandar la flota personalmente. Pero, llegado el momento de partir, los cruzados no tenían dinero para pagar.
Duchos en incumplimiento de contratos, a los venecianos no se les encogió el ombligo. En primer lugar, montaron guardia en todos los accesos al Lido para impedir que los hombres armados se escabulleran, y después plantearon su propuesta. Los cruzados serían transportados a Tierra Santa, dijeron, si se avenían a detenerse en el camino para someter a una o dos colonias venecianas rebeldes de la costa de Dalmacia, y consolidar así las rutas comerciales de la República en el Adriático. Los francos aceptaron las heterodoxas condiciones, la gran armada zarpó por fin y los puertos de Dalmacia fueron dominados uno por uno; pero a los venecianos les quedaban algunos beneficios que exprimir. Posteriormente, Dandolo acordó con los acomodaticios cruzados desviarse un poco más y posponer la humillación del infiel con el fin de capturar el bastión cristiano griego de Constantinopla, con cuyo emperador los venecianos estaban irritados y enfrentados por un motivo u otro. Al mando del viejo y ciego dux en persona, cayeron sobre las cuatrocientas torres de la ciudad, depusieron al emperador, cargaron los barcos de botín y se dividieron el Imperio entre ellos. La cruzada no llegó a Tierra Santa y la caída momentánea de Bizancio solo sirvió para reforzar la causa del islam. Pero, por un simple incumplimiento de contrato manipulado con brillantez, los venecianos se convirtieron en «Dueños y Señores de un cuarto y la mitad de un cuarto del Imperio romano»; obtuvieron la soberanía de Lacedemonia, Durazzo, las Cícladas, las Espóradas y Creta; volvieron a casa cargados de tesoros, oro, piedras preciosas y reliquias sagradas que harían de su ciudad una maravilla eterna; además consolidaron la supremacía comercial en Oriente Medio, que les permitiría quedarse tranquilamente en sus palacios durante muchos siglos venideros.
Todavía son diestros hombres de negocios. Los mercaderes, contratistas y armadores venecianos conservan fama de testarudos, si no de obstinados. «Un pueblo rebelde y contumaz», los definió recientemente un administrador de Roma. La bolsa de Venecia, situada cerca de la plaza de San Marcos, sigue directrices precisas, severas, al estilo de los dux: ni un soplo de especulación alocada asoma en sus tablones de anuncios, aunque por debajo de las puertas de las cabinas telefónicas se escapa una fuerte sensación de oportunismo. Los bancos venecianos, cuyas sedes siguen apiñadas evocadoramente alrededor de Rialto, antiguo centro de la fortuna, poseen una organización impecable. La industria del turismo exprime hasta el último dólar, libra, franco o pfennig de las multitudes de visitantes con imparcialidad exquisita.
Los venecianos son, como siempre, duros y sabios en el regateo. Cuando sus antecesores se comprometían a transportar un ejército o a dotar a una flota, cobraban precios altos y en condiciones inflexibles, pero lo hacían con elegancia. Sus naves eran las mejores, su parafernalia, la más espléndida, y cumplían sus acuerdos escrupulosamente. «Noi siamo calculatori», han reconocido siempre los venecianos alegremente: «Somos calculadores». Y siguen siéndolo hoy en día. Siempre se les puede pagar en otro momento, raramente estafan una lira descarriada, jamás se disgustan porque rompas una negociación. Son refinados hombres de negocios. El espíritu emprendedor de altos vuelos tampoco ha sucumbido del todo. Existe al menos un hotelero en la ciudad que sin duda se lanzaría sobre las murallas de Bizancio o pilotaría una galera para dar la vuelta al meridiano si se le garantizara una comisión conveniente. Los venecianos creen en la dependencia de sí mismos. Un día, en el puente de la Accademia, un muchacho pregonaba horóscopos envueltos en pequeños paquetes de papel amarillo. Un hombre de negocios conocido mío pasó por allí y se detuvo a preguntarle qué eran, me hizo un gesto con la cabeza y se dio una palmada en el brazo derecho (envuelto también, casualmente, en un refinado tweed de espiguilla). «¡Mi horóscopo!», exclamó pomposamente, y se alejó camino del banco.
Esta clase de venecianos de acción, marcial o mercantil, siempre han contado con el apoyo de una clase de administradores y funcionarios devotos, mayoritariamente patricios en el pasado. El prestigio de los funcionarios decayó con el declive de la República y su moralidad se debilitó, de modo que al final la administración de Venecia se volvió rancia por corrupta; pero lo mejor de la aristocracia, adaptándose al cambio de los tiempos, mantuvo las viejas tradiciones de integridad y consideración y se mezcló con las clases profesionales. Sus sucesores, los abogados, médicos e ingenieros de hoy, aún son formidables, gente seria y bien parecida, de huesos largos y sobriedad en el vestir, con un frío aspecto romano en los rasgos y sin rastro de pasión sureña. La anticuada burocracia italiana ha invadido Venecia desde hace mucho, pero los verdaderos servidores venecianos del Estado continúan burlándola serenamente y manejan sus asuntos con la misma sensatez, lógica, lucidez y calma que en la antigua República.
Para ver a estas personas en su salsa, es recomendable visitar los juzgados de lo penal, situados en un palacio antiguo al lado del puente de Rialto, dominando los mercados. Fuera, en la calle se oye el clamor de los vendedores y las voces agudas de las mujeres; un ama de casa canta con voz nasal mientras lleva a cabo las labores domésticas; en el Gran Canal todo es estruendo de motoras y, de vez en cuando, el golpe acuático de un martillo de vapor que hunde un pilar en el cieno. El edificio está un poco ruinoso pero mantiene la sombría dignidad de sus pasillos altos y umbríos, sus puertas macizas oscuras, y un tufillo de cera, tiempo y documentos. Al fondo de la sala de audiencias se encuentran unos pocos espectadores con el sombrero en la mano, respetuosamente, susurrando entre sí. Al lado de la puerta, el ujier, con traje gris marengo, juguetea pensativamente con un lapicero que tiene en el pupitre, como un actuario del consejo juguetearía con la pluma de forma inquietante ante los tribunales de la República, más severos. Y en la altura, en el elevado estrado de caoba, por encima de una inscripción con un lema de la justicia —La Legge È Uguale Per Tutti—, se sientan los magistrados venecianos. Visten ropaje lúgubre y cuellos blanquísimos. Sus crípticas caras denotan inteligencia. Están sentados en el banco con actitud atenta e indolente pero potencialmente temible, ligeramente despatarrados como los parlamentarios; unos son jóvenes y otros, maduros. Y, mientras escrutan al siguiente testigo —una lavandera bizca, que se retuerce en el borde de la silla, falsamente avergonzada, mentirosa de los pies a la cabeza, desde el pañuelo de Paisley hasta los sucios zapatos de tacón— y proponen sus preguntas por turno con punzante y fría cortesía, reflejan la esencia misma de la antigua Venecia, un organismo duro de pelar pero extraordinario, cuyos castigos eran de todos conocidos y se aplicaban sin favoritismos (los verosímiles retratos de todos aquellos juristas, pintados hace trescientos años, todavía pueden verse entre los cuadros de magistrados y supervisores de la Casa de la Moneda que se exhiben en la Ca’ d’Oro).
La República se sustentaba también de un fornido colectivo de artesanos sin acceso a las responsabilidades políticas pero que gozaba de reconocimiento y respeto. Los gobernantes de Venecia, aunque mantenían a las clases trabajadoras perfectamente controladas, astutamente hacían cuanto podían por mantenerlas satisfechas, por un lado, administrándoles una dieta de fiestas y celebraciones y, por otro, apadrinando su carácter artesanal y gremial. Cuando los pescadores de la facción Nicolotti elegían a su jefe todos los años, el dux enviaba un representante a la ceremonia: al principio, un simple portero del Palacio Ducal; más adelante, un oficial de rango superior. Tan importantes para el Estado eran los sopladores de vidrio del siglo xvi, como maestros de uno de los monopolios venecianos, que se les concedió una categoría propia de patricios y quedaron exentos de toda clase de imposiciones. (Como frío corolario, se anunció públicamente que si un soplador de vidrio emigraba con sus secretos, el Estado despacharía emisarios inmediatamente para que lo asesinaran. Cuenta la leyenda que a los dos artífices del famoso reloj de la plaza de San Marcos, con sus intrincados mecanismos zodiacales, se les sacaron los ojos por orden oficial para evitar que construyeran otro en cualquier otra parte.) La mayoría de los grandes artistas y arquitectos pertenecían a la clase artesanal, aunque llegaran a hacerse ricos y famosos, y los pintores solían adscribirse al gremio de pintores de casas. Eran personajes ancianos y saludables que vivían robustamente y morían tarde: Venecia fue un Estado de ancianos importantes, como Tintoretto, que murió a los 76, Guardi a los 81, Longhi y Vittoria a los 83, Longhena a los 84, Giovanni Bellini a los 86, Tiziano y Da Ponte a los 88, y Sansovino a los 91. Pero por encima de todo, Venecia dependía de sus hombres de mar. Los venecianos de la ciudad pronto dejaron de tripular sus propios barcos, se los confiaban a los dálmatas y otros pueblos de fuera de la laguna, pero la República siempre tuvo buenas reservas de capitanes marinos, pescadores, constructores de barcos y artesanos, por no hablar de la gran base naval del Arsenal, el primer astillero del mundo.
En general, así sigue siendo. La Venecia moderna es prolija en artesanos concienzudos, gentes sencillas, fuertes y fieles, como podríamos imaginar a las de los puertos marinos de principios de la era victoriana. La mano de obra especialista de Venecia es todavía impresionante, desde los hombres del taller de coches de Piazzale Roma, que conducen coches hábilmente manipulando las dos ruedas delanteras, hasta los miles de enmarcadores de cuadros, a quienes se les debe de derretir el corazón solo de pensar en otro atardecer en el Rialto. Unos artesanos callosos y espléndidos trabajan entre el caos y las virutas de los varaderos —en veneciano, squeri—, donde apestan y burbujean los calderos de alquitrán y se calafatean las embarcaciones con haces de leña encendidos. Unos viejos cascarrabias, como los taxistas londinenses, armados de ganchos antiguos, se apostan al lado de los canales con largos y holgados guardapolvos y mirada acuosa, esperando la llegada de una góndola a la que ayudar a atracar. Hasta los pilotos de grandes embarcaciones motoras esconden a veces un corazón simpático tras una fachada pomposa; y pocos policías más bondadosos hay que los que patrullan por los canales en sus pequeñas y veloces lanchas o los que pasean solemnemente por ahí, embutidos en sobretodos azules bien abotonados, en esquifes de fondo plano (actividad que se describe exageradamente en una guía turística como «controlando los canales desde unas veloces bateas»).
Y entre todos ellos, la imagen misma de Venecia, descendiente directa de Carpaccio, se mueve el gondolero. No es un personaje apreciado entre los turistas porque cobra precios altos y sus modales a veces resultan autoritarios; ciertamente, suelen ser comunistas, poco respetuosos con las personas y, con frecuencia y sin el menor escrúpulo, vuelcan información inexacta sobre el extranjero inocente e incluso le inducen injustamente a no tener en cuenta la tarifa («¡Ah, es que hoy es la fiesta de San Marcuola, signor