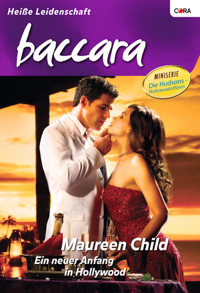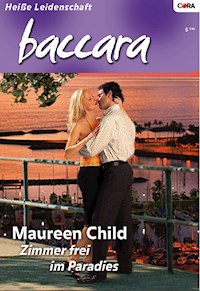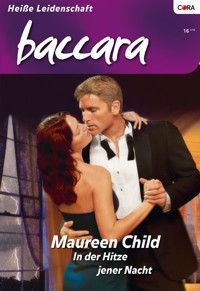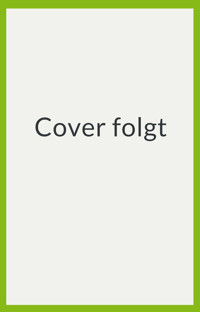5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Miniserie
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Esperando un hijo tuyo Si le pedía que se casase con él… Maggie no sabía si tendría fuerzas para rechazarlo. El cirujano Sam Lonergan tenía una vida sin ningún tipo de ataduras… hasta que conoció a Maggie Collins, la joven y atractiva ama de llaves del rancho de su familia. Tuvieron un encuentro increíblemente apasionado… tras el cual Maggie descubrió que estaba embarazada. Aunque se estaba enamorando, Maggie sabía que él no era de los que se casaban… Seducida por el jefe Aquel cambio de los negocios al placer iba a tener sus consecuencias… Harta de que el hombre del que llevaba años enamorada ni siquiera la viera, Kara Sloan decidió hacer las maletas y marcharse. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Cooper Lonergan, su adorado jefe, la sorprendió con una noche de pasión. No podía dejar que se le escapara la única mujer que ponía orden en su caos. El plan de Cooper era hacer todo lo que estuviera en sus manos para que Kara no saliera de su vida… incluyendo llevársela a la cama. Ahora y siempre Tenía intención de reclamar lo que era suyo… No se habían vuelto a rozar desde aquella noche de hacía quince años, pero Donna Barreto aún reconocía el deseo en los ojos de Jake Lonergan. El deseo y la culpa. Tenía remordimientos por haber tratado de hacerla suya mientras ella era la novia de su primo. Aquél había sido su secreto… hasta que ella se había marchado de la ciudad con un secreto aún mayor. Ahora Jake pretendía darle al hijo de Donna el apellido que merecía por derecho, el honor le obligaba a hacerlo. Pero era la pasión la que lo impulsaba a luchar por la mujer con la que sólo había estado una vez…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 65 - julio 2024
© 2006 Maureen Child
Esperando un hijo tuyo
Título original: Expecting Lonergan’s Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2006 Maureen Child
Seducida por el jefe
Título original: Strictly Lonergan’s Business
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2006 Maureen Child
Ahora y siempre
Título original: Satisfying Lonergan’s Honor
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1074-053-2
Índice
Créditos
Esperando un hijo tuyo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Seducia por el jefe
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Ahora y siempre
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Sam Lonergan había esperado encontrar un fantasma en el lago. Lo que no había esperado era encontrar una mujer desnuda.
Pero si hubiera podido elegir, habría elegido esto último. Sabía que, por educación, debería apartar la mirada, pero no era capaz. En lugar de alejarse, se concentró en la mujer que cruzaba el lago, dirigiéndose a la orilla.
Incluso a la pálida luz de la luna su piel brillaba, bronceada y suave, y apenas desplazaba agua mientras nadaba. Por una parte la veía como alguien que estaba rompiendo la paz de un sitio sagrado, por otra se alegraba de que estuviera allí.
Mientras la observaba, se decía a sí mismo que no debería haber ido allí. Aquel lago, aquel rancho, guardaban demasiados recuerdos. Demasiadas imágenes aparecían en su cabeza, encogiéndole el corazón.
Cerrando los ojos, Sam respiró profundamente y exhaló antes de abrirlos otra vez. Ella había dejado de nadar y ahora estaba flotando en el agua, mirándolo, seguramente con gesto de sorpresa, aunque desde allí no podía verle la cara.
–¿Ha visto suficiente? –le preguntó.
–Eso depende –contestó Sam–. ¿Tiene algo más que enseñarme?
–¿Quién es usted? –preguntó ella entonces, más enfadada que preocupada.
–Yo podría preguntarle lo mismo.
–Esto es propiedad privada.
–Sí, claro que sí –asintió Sam, cruzándose de brazos–. Por eso me pregunto qué hace usted aquí.
–Yo vivo aquí –replicó ella, apartándose el pelo de la cara; una cascada de pelo oscuro que provocó un arco de gotas de agua alrededor de su cara.
Sam tardó un par de segundos en entender lo que estaba diciendo.
–¿Vive usted aquí, en el rancho Lonergan?
Un rancho que había pertenecido a su familia durante generaciones. Desde los días de la fiebre del oro, cuando el tatarabuelo o lo que fuera de Sam había decidido que la fortuna estaba en California, no en los riachuelos en los que sólo de vez en cuando y con mucha suerte se podía encontrar una pepita de oro.
Los Lonergan se habían instalado allí para criar caballos y formar una familia. Una familia que ahora consistía en un viejo, un fantasma y tres Lonergan, primos entre ellos: Sam, Cooper y Jake.
Su abuelo, Jeremiah, había vivido solo durante los últimos veinte años desde que su mujer, la abuela de Sam, murió. Pero ahora, si tenía que creer a aquella nadadora desnuda, tenía una compañera.
–Eso es –dijo ella–. Y el propietario de este rancho es muy protector. Y tiene muy malas pulgas, se lo advierto.
A Sam le dieron ganas de soltar una carcajada. Su abuelo era el hombre más bueno que había conocido nunca. Y aquella mujer quería hacerle creer que Jeremiah era un perro rabioso…
–Pero él no está aquí ahora mismo, ¿no?
–No.
–Entonces, sólo estamos usted y yo. Y ya que estamos charlando tan amigablemente… ¿le importaría decirme si suele bañarse desnuda a menudo?
–¿Suele usted espiar a las mujeres?
–Siempre que puedo.
Ella se pasó una mano por el pelo, con gesto airado. Luego se hundió un poco más en el agua, y Sam pensó que debía de estar cansándose de dar pataditas para mantenerse a flote.
–No parece usted avergonzado de sí mismo.
Sam sonrió.
–Señorita, si no mirase a una mujer desnuda cuando tengo oportunidad, sería una vergüenza.
–Pues su madre debe de estar muy orgullosa de usted.
Él rió. Su madre no, pero su abuelo seguramente sí.
Ella miró alrededor, y Sam supo lo que estaba viendo: nada. Salvo los robles que parecían hacer guardia sobre el lago, estaban solos. El rancho estaba a dos kilómetros de allí, y la carretera, a más de quince.
–Mire, hace frío y estoy cansada. Me gustaría salir del agua, si no le importa.
–¿Y qué la detiene?
Ella lo miró, con los ojos muy abiertos.
–¿Perdone? No pienso salir del agua mientras usted está mirando.
Sam se sintió un poco avergonzado. Pero poco. Sí, debería apartar la mirada, pero ¿un hombre hambriento rechazaría un filete sólo porque fuese robado?
–Podría ponerse de espaldas –sugirió ella.
–Pero si hago eso, ¿cómo sabré si va usted a darme un golpe en la cabeza con algo?
–¿Cree que llevo un arma escondida en alguna parte?
Sam se encogió de hombros.
–Nunca se sabe.
–Perfecto. Yo estoy desnuda, pero es usted el que se siente amenazado –replicó ella, hundiéndose un poco más en el agua.
Un golpe de viento llegó entonces de ninguna parte, sacudiendo las hojas de los robles hasta que sonaba como si estuvieran rodeados por una multitud. La joven volvió a hundirse en el agua, y Sam pensó que debería dejarla en paz. Pero sólo lo pensó. Luego miró el cielo, cubierto de estrellas.
–Hace una noche estupenda. Es posible que acampe aquí.
–No será capaz.
–¿No? –Sam, que empezaba a pasarlo bien, fingió pensárselo un momento–. Es posible que no. Pero la cuestión es, ¿piensa salir de ahí o puede dormir mientras flota?
Ella golpeó el agua con la mano.
–Voy a salir.
–Me parece muy bien.
–Es usted un imbécil, ¿sabe?
–Me lo han dicho antes, sí.
–No me sorprende.
–Sigue usted en el agua –Sam descruzó los brazos y metió ambas manos en los bolsillos del pantalón–. Y supongo que debe de hacer mucho frío ahí dentro.
–Sí, pero…
–Ya le he dicho que no pienso irme a ninguna parte.
Ella volvió a mirar alrededor, como buscando una salida o esperando que llegase el Séptimo de Caballería.
–¿Cómo sé que no va a atacarme en cuanto salga del agua?
–Podría darle mi palabra –contestó él–. Pero como no me conoce, eso no valdría de mucho.
La joven lo estudió durante unos segundos, y Sam tuvo la extraña sensación de que estaba viendo más de lo que a él le gustaría que viese.
–Si me da su palabra, le creeré.
Frunciendo el ceño, Sam sacó una mano del bolsillo y se la pasó por el cuello. Una mujer guapísima y desnuda confiaba en él. Estupendo.
–Muy bien. De acuerdo.
Ella asintió, pero pasó más de un minuto antes de que empezase a nadar hacia la orilla. El corazón de Sam se aceleró. ¿Anticipación? ¿Deseo? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que sintió alguna de esas dos emociones. Pero el momento llegó y se fue a tal velocidad, que no pudo ni explorarlo ni disfrutarlo.
Lo que no hizo fue ponerse de espaldas.
La luz de la luna hacía brillar su piel mientras salía del agua para recoger su ropa, colocada en un montoncito a la orilla del lago.
Mientras la observaba, Sam sintió una oleada de deseo tan poderosa que estuvo a punto de hacerlo perder pie.
Era de estatura media, esbelta, con pechos pequeños pero firmes, caderas delgadas y una marca del bikini que dejaba claro que no solía bañarse desnuda. Afortunadamente, había decidido hacerlo aquella noche. Porque esas marcas del bikini hacían su desnudez más excitante. Los pálidos retazos de piel en contraste con el resto del cuerpo, bronceado, tentaban a un hombre.
Aquella mujer tenía un aspecto mágico a la luz de la luna, y tuvo que hacer un esfuerzo para no atraparla entre sus brazos. Era como ver a una sirena salir del mar.
–Eres increíble.
Ella levantó la barbilla, orgullosa, sin vacilar. Sam sabía que debería sentirse avergonzado por estar mirándola cuando había dado su palabra de que no lo haría…
Pero no podía apartar los ojos mientras se ponía una camiseta y una falda de algodón. Luego vio que se inclinaba para ponerse las sandalias.
Debería darle las gracias, pensó. Le había hecho olvidar el pasado, había conseguido que aquel lago y los recuerdos fueran mucho más fáciles de asimilar de lo que había esperado.
–Mira, siento habértelo hecho pasar mal, pero verte aquí me sorprendió y…
Ella le dio un puñetazo en el estómago.
No le dolió mucho, pero como no lo esperaba se quedó sin aire.
–¿Yo te he sorprendido? Qué gracioso –Maggie Collins se puso la melena a un lado para escurrirla sobre la hierba.
Increíble. La había llamado increíble.
Mientras la miraba, no había podido evitar sentir un calorcito por dentro. Y, durante un segundo, había querido que la tocase, sentir sus manos sobre su piel mojada.
Y eso la ponía furiosa. Maggie lo miró de arriba abajo y luego levantó de nuevo la barbilla, orgullosa.
–Eres un miserable, un canalla, un cerdo, un… –cómo odiaba quedarse sin adjetivos cuando más los necesitaba.
Respirando profundamente, intentó calmarse. Casi le había dado un ataque al corazón al verlo en la orilla del lago, mirándola en la oscuridad. Pero el inicial momento de pánico había desaparecido en cuanto lo miró.
Maggie llevaba sola el tiempo suficiente como para haber desarrollado una especie de radar que le decía cuándo estaba en peligro y cuándo estaba a salvo.
Y con aquel hombre no se había puesto en marcha ninguna alarma… a pesar de que no había sido un caballero. Maleducado y fresco podía ser, un peligro, no.
No, no era peligroso.
Al menos para su integridad física.
Emocionalmente… eso podría ser otra historia. Era alto y guapo y tenía un curioso brillo en los ojos. Pero no era el brillo de deseo que había visto mientras salía del agua, sino algo triste y vacío. Ella siempre se había sentido atraída por los hombres heridos. Los de ojos tristes y corazones solitarios.
Pero después de que le hubieran roto el suyo un par de veces, decidió que a veces había razones para que los hombres estuvieran solos. Y lo que tenía que hacer era recordar eso.
Maggie se quedó donde estaba, fulminando con la mirada al hombre que había interrumpido su baño nocturno. Unos años antes habría salido corriendo, pero ya no. En los últimos dos años las cosas habían cambiado para ella. Había encontrado un hogar. El rancho Lonergan era su casa y nadie, ni siquiera aquel extraño, iba a asustarla.
–Tienes un buen gancho de derecha –admitió él.
–Se te pasará –replicó Maggie, dirigiéndose al camino que llevaba al rancho.
El hombre la detuvo tomándola del brazo, pero ella se apartó de un tirón.
–Bueno, bueno… No pasa nada. Tranquilízate.
–No me toques.
Sam levantó las manos en señal de rendición.
–No te preocupes, no volveré a hacerlo.
Maggie respiró profundamente, intentando calmarse. Lo que la había alterado no era sólo que la tocase. Al sentir el calor de su mano había sentido… no sabía qué. Un deseo absurdo que no había sentido nunca por un desconocido y que no le gustaba nada.
Sería mejor alejarse de aquel hombre. Rápido.
–Tardaré diez minutos en volver a la casa. Y sugiero que uses esos diez minutos para desaparecer.
Él negó con la cabeza.
–No puedo hacer eso.
–Será mejor que lo hagas. Porque en cuanto llegue a casa pienso llamar a la policía para decirle que alguien ha entrado ilegalmente en la propiedad.
–Podrías hacerlo –asintió él, caminando a su lado entre los árboles–. Pero no serviría de nada.
–¿Por qué?
–Porque no –contestó Sam–. Fui al instituto con la mitad de los policías del pueblo. Además, a Jeremiah Lonergan no le haría ninguna gracia que me detuvieran por tu culpa.
Maggie se detuvo, con una premonición.
–¿Por qué no le gustaría?
–Porque yo soy Sam Lonergan, y Jeremiah es mi abuelo.
Capítulo Dos
Maggie sentía tal rabia que apenas podía respirar. Ella sabía que los tres nietos de Jeremiah irían al rancho ese verano, pero no había esperado que uno de ellos apareciese de repente en el lago y se quedase mirándola como… como un sinvergüenza.
–Si hubiera sabido quién eras te habría golpeado más fuerte –dijo entonces.
–Menos mal que no te lo he dicho antes.
–¿Cómo puedes hacerle esto? –le espetó Maggie, poniéndose las manos en las caderas.
–¿Hacer qué?
–No venir por aquí. Tú… todos vosotros. Ninguno de los tres ha venido a ver a Jeremiah en dos años.
–¿Y tú cómo lo sabes?
–Porque yo he estado aquí –contestó ella–. Llevo dos años cuidando de ese anciano maravilloso y no recuerdo haberme encontrado con ninguno de vosotros en dos años.
–¿Ese anciano maravilloso? –repitió Sam, riendo–. Jeremiah Lonergan es un viejo con el corazón más blando…
–¡No le insultes! –gritó Maggie, furiosa por aquel comentario sobre un anciano que, cuando llegó al rancho, estaba más solo que ella–. Es una persona maravillosa. Y dulce y cariñoso. Y está solo. Su propia familia no se molesta en venir a verlo. Debería daros vergüenza. Especialmente a ti, que eres médico. Deberías haber venido antes para comprobar si estaba bien. Pero no. Has tenido que esperar hasta que el pobre está… –no podía ni decir la palabra «muriéndose».
No quería ni pensar en perder a Jeremiah. No podía soportar la idea de perderlo a él y a la casa que tanto significaba para ella. Y allí, a su lado, tenía a un hombre al que eso no le importaba en absoluto. Que no agradecía el cariño que otro ser humano podía ofrecerle. Un hombre al que su abuelo le importaba tan poco como para no haber ido a visitarlo en dos años.
–¿Se puede saber quién eres? –le preguntó él entonces.
–Me llamo Maggie Collins –contestó ella, estirándose–. Y soy el ama de llaves de tu abuelo.
Y había conseguido esa posición porque «el viejo de corazón blando» se había arriesgado con ella cuando más lo necesitaba. De modo que no pensaba dejar que nadie, ni siquiera su nieto, se metiera con él.
–Bueno, Maggie Collins, que hayas cuidado de Jeremiah no significa que sepas nada sobre mi familia.
Ella lo miró, en absoluto intimidada. En los últimos dos años había visto a Jeremiah hojeando álbumes de fotos, mirando vídeos de las reuniones familiares, perdiéndose en el pasado porque los nietos a los que tanto quería no eran capaces de ir a visitarlo.
Y la ponía furiosa que esos tres hombres, que tenían la casa y la familia que ella siempre había deseado, no pareciesen apreciar nada de eso.
–Sé que, aunque tiene tres nietos, Jeremiah está completamente solo –replicó, airada–. Sé que tuvo que contratar a una extraña para que le hiciese compañía. Sé que mira las fotografías de sus nietos y se le encoge el corazón –Maggie le golpeó el pecho con el dedo–. Sé que ha hecho falta que esté al borde de la muerte para que vinierais a verlo este verano. Sé todo eso, amigo mío.
Sam apartó la mirada, contando hasta diez. Luego, cuando volvió a mirarla, su furia había desaparecido.
–Tienes razón.
Maggie no había esperado eso, y la sorprendió.
–¿Tengo razón?
–Hasta cierto punto, sí –admitió Sam–. Es… complicado de explicar.
–No, no lo es –replicó ella, asqueada–. Es tu abuelo, os quiere y vosotros lo tratáis como si no existiera.
–Tú no lo entiendes.
–Sí, claro, tienes razón –contestó Maggie, cruzándose de brazos–. Desde luego que no lo entiendo.
–No tengo por qué darte explicaciones, Maggie Collins, así que no esperes una.
No, eso era cierto, aunque ella querría que se la diera. No podía entender cómo alguien que tenía una casa y una familia podía despreciarlas de ese modo.
–Muy bien. Es verdad que no tienes por qué darme explicaciones, pero desde luego se las debes a tu abuelo.
–Estoy aquí, ¿no?
–Por fin. ¿Has ido a verlo ya?
–No –admitió Sam, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón–. Antes tenía que venir aquí. Tenía que ver este sitio antes de nada.
Y así, de repente, a Maggie se le encogió el corazón. Sabía lo que aquel hombre veía cuando miraba el lago. Sabía lo que estaba recordando porque Jeremiah se lo había contado todo sobre sus nietos. Lo bueno, lo malo, lo trágico.
–Perdona –dijo entonces–. Sé que esto no es fácil para ti, pero…
–No, tú no sabes nada –la interrumpió él–. No puedes saberlo. Así que… ¿por qué no vas a la casa y le dices a mi abuelo que yo iré pronto?
Luego se alejó hacia la orilla del lago y se quedó mirando las aguas oscuras.
Maggie no quería sentir pena por él, pero así era. No quería otorgarle el beneficio de la duda, pero tenía que hacerlo.
Sin embargo, aunque tuviera razones para no ir al rancho Lonergan, pensó, no visitar a un abuelo que lo quería tanto y que estaba tan mayor no tenía perdón de Dios.
Su simpatía se evaporó y Maggie lo dejó solo, entre las sombras.
Jeremiah apenas tuvo tiempo de esconder bajo la colcha la novela de terror que había estado leyendo antes de que Maggie entrase en su habitación. Pero al ver a la chica a la que ya casi consideraba su nieta, tuvo que sonreír. Tenía el pelo mojado, su falda estaba arrugada y manchada de hierba y el agua que había entrado en sus sandalias de cuero las hacía chirriar un poco.
–Has estado en el lago, ¿eh? –sonrió, mientras ella se acercaba para colocarle las almohadas.
Maggie sonrió, pero no podía ocultar el brillo de tristeza que había en sus ojos.
–¿Qué pasa, hija? –le preguntó Jeremiah, alargando una mano… y fingiendo cierto temblor–. ¿Te ha pasado algo en el lago?
–No, estoy bien –contestó ella, dándole un golpecito cariñoso–. Pero he conocido a tu nieto.
El corazón de Jeremiah dio un vuelco pero, afortunadamente, recordó a tiempo que debía hacerse pasar por un moribundo.
–¿Cuál de ellos?
–Sam.
–Ah –sonrió el anciano–. ¿Y dónde está? ¿No ha venido contigo?
–No –contestó Maggie, apagando una de las lamparitas–. Me dijo que quería quedarse un rato en el lago.
El corazón del anciano se encogió de pena, pero sabía que no era ni una fracción de la que debía de sentir su nieto Sam en aquel momento. Pero, maldición, habían pasado quince años. Había llegado la hora de que los primos hiciesen las paces. Y si tenía que mentir para hacer que los tres fueran al rancho de una vez, mentiría. Aunque era por una buena razón.
–¿Cómo está?
Maggie volvió a colocar la almohada y luego se incorporó, con las manos en las caderas.
–Solo. Es el hombre más solitario que he visto en toda mi vida.
–Sí, supongo que así es –suspiró Jeremiah, dejándose caer sobre las almohadas. Debería sentirse culpable por mentir a sus nietos, pero no era así. Demonios, si uno no podía contar mentiras de viejo, ¿cuándo iba a contarlas?
Esperó un momento, pensativo y luego dijo, suspirando:
–No va a ser fácil para ninguno de ellos. Pero los tres son hombres fuertes. Pueden con todo.
Maggie volvió a estirar la colcha y le dio un beso en la frente.
–No son ellos los que me preocupan.
–Eres una buena chica, Maggie. Pero no tienes que preocuparte por mí. Cuando mis chicos lleguen a casa me pondré bien.
Sam entró en la casa sin hacer ruido, casi esperando que la «guardaespaldas» de su abuelo saltara sobre su cuello. Pero al no ver a Maggie Collins miró la habitación por la que una vez correteó con sus primos.
Había dos lámparas encendidas, iluminando una habitación que podría haber recorrido con los ojos cerrados. Nada había cambiado: suelos de roble llenos de arañazos provocados por las carreras de los niños, cubiertos por alfombras indias, cuatro sofás de piel marrón situados formando un cuadrado, con una mesa tan grande como una puerta en el medio. Había revistas colocadas ordenadamente en un lado y un jarrón con rosas amarillas en el centro.
Tenía que ser cosa de la guardaespaldas, pensó, ya que a Jeremiah nunca se le habría ocurrido cortar flores frescas. El rostro de Maggie Collins apareció en su cabeza mientras miraba alrededor, familiarizándose de nuevo con la casa.
Una chimenea de piedra tan grande que dentro cabría un hombre dominaba una de las paredes. Estaba encendida, pero sólo quedaban rescoldos tras una pantalla de hierro forjado. Las paredes estaban adornadas con fotografías familiares y paisajes pintados por una mano joven, aunque llena de talento.
Sam hizo una mueca y apartó la mirada. No estaba preparado para dejarse atrapar por el fantasma. Tendría que tragar el pasado poco a poco si no quería ahogarse.
Dejando la bolsa de viaje en el suelo, se dirigió a la escalera, en una esquina del salón. Cada peldaño era un tronco cortado por la mitad, pulido y barnizado después hasta dejarlo brillante, la barandilla parecía un tronco petrificado. Sam fue pasando la mano mientras subía al piso de arriba, despacio, como quien teme chocar con algo desconocido.
Sus pasos sonaban como los latidos de su corazón. Cada uno de ellos lo llevaba más cerca de unos recuerdos con los que no quería encontrarse. Pero no había forma de volver atrás. Ya no podía evitar aquello.
Al final de la escalera se detuvo y miró el largo pasillo. Lo único que veía eran unas puertas cerradas, pero conocía las habitaciones que había detrás como la palma de su mano. Él y sus primos habían compartido esas habitaciones cada verano durante casi toda su vida. Bajaban deslizándose por la barandilla y corrían alegremente por el rancho familiar…
Hasta aquel último verano.
El día en el que todo cambió para siempre.
El día en que se separaron.
Sam hizo una mueca para apartar de sí esos recuerdos, como si apartara una nube de mosquitos, y se dirigió a la habitación de su abuelo. Un hombre al que no había visto en quince años.
Una oleada de vergüenza lo invadió entonces. Maggie Collins tenía razón en una cosa: no deberían haber estado alejados del viejo durante tanto tiempo. Deberían haber ido a visitarlo a pesar de los dolorosos recuerdos.
Pero no lo habían hecho.
En lugar de eso, se habían castigado a sí mismos y, al hacerlo, habían castigado a un hombre que no se lo merecía.
Suspirando, llamó a la puerta y esperó.
–¿Sam?
La voz de su abuelo era más débil de lo que había esperado, pero seguía sonando familiar. Aparentemente, la guardaespaldas–ama de llaves le había dado la noticia de su llegada. Sam abrió la puerta, entró en el cuarto… y se le encogió el corazón.
Jeremiah Lonergan. El hombre más fuerte que había visto nunca parecía… viejo. Había perdido casi todo el pelo y su calva bronceada brillaba a la luz de la lámpara. Su cara estaba surcada de profundas arrugas y parecía pequeño en aquella cama grande, cubierta por una colcha de ganchillo que había hecho su esposa décadas atrás.
Sam sintió pena. Había pasado tanto tiempo. Demasiado tiempo. Y, por un momento, lamentó no haber visitado en tantos años al hombre al que tanto quería. Por alguna razón, no había esperado que Jeremiah hubiese cambiado tanto. A pesar de que lo había llamado su médico para decirle que a su abuelo no le quedaba mucho tiempo de vida, estaba convencido de que Jeremiah Lonergan no habría cambiado.
–Hola, abuelo.
–Pasa, pasa –lo animó Jeremiah, moviendo débilmente una mano–. Siéntate, chico. Deja que te mire.
Sam se acercó a la cama y le dio un abrazo. Estaba más delgado, pero sus ojos brillaban con la misma inteligencia de siempre. No parecía tan moreno como antes, pero tampoco estaba pálido. Tenía las manos retorcidas por la artrosis y la edad, pero no le temblaban.
Todo eso eran buenas señales.
–¿Cómo te encuentras? –preguntó Sam, poniendo una mano en su frente.
Pero Jeremiah la apartó.
–Bien, estoy bien. Y ya tengo un médico que me pincha y me molesta. No necesito que también lo haga mi nieto.
–Perdona –dijo Sam, encogiéndose de hombros–. Gajes del oficio.
Como médico, podía respetar el territorio de otro colega. Como nieto, quería comprobar por sí mismo que su abuelo estaba bien. Aparentemente, eso no iba a ser tan fácil como creía.
–Hablé con el doctor Evans después de hablar contigo el mes pasado. Me dijo que tu corazón estaba un poco cansado.
Jeremiah hizo una mueca.
–Médicos. No hay que hacerles ni caso.
–Ah, gracias.
–No me refiero a ti, hijo –se corrigió el anciano–. Estoy seguro de que tú eres un buen médico. Siempre he estado orgulloso de ti, Sam. De hecho, estaba diciéndole a Bert Evans el otro día que a lo mejor tú podrías comprarle la consulta.
Sam se metió las manos en los bolsillos del pantalón. Aquello era lo que había temido. Temía que su abuelo creyera que esa visita era algo más de lo que era en realidad. Temía que esperara que se quedase… porque él no podía quedarse.
Pero o su abuelo no se percató de su incomodidad o le dio igual. Porque siguió hablando. Y con cada palabra, Sam se sentía un poco más culpable.
–Bert es un buen médico, desde luego. Pero es tan viejo como yo, y está dispuesto a cerrar la consulta –su abuelo le guiñó un ojo, con gesto conspirador–. Este pueblo necesita un médico, hijo, y como tú no tienes una casa propia…
–Abuelo, no voy a quedarme –lo interrumpió Sam.
No quería hacerle daño, pero tampoco quería darle falsas esperanzas. Sin embargo, al ver que lo miraba con los ojos brillantes, el sentimiento de culpa se lo comía por dentro.
–He venido sólo a pasar el verano. Pero cuando termine me marcharé otra vez –le explicó, intentando que le entendiera.
–Pero yo pensé… –Jeremiah se dejó caer de nuevo sobre las almohadas–. Pensé que una vez de vuelta aquí verías que éste es tu sitio. Tu casa.
Sam apretó los labios para controlar la pena que encogía su corazón por oleadas. Hubo un tiempo, cuando era un niño, en el que habría dado lo que fuera por vivir allí para siempre. Por ser parte de aquel pueblo que una vez le había parecido perfecto, por saber que aquella casa sería siempre la suya.
Pero esos sueños murieron un soleado día de verano, quince años atrás.
Ahora no tenía casa en ningún sitio.
–Lo siento, abuelo –murmuró, sabiendo que no era suficiente.
El viejo lo miró durante unos segundos antes de cerrar los ojos, con un suspiro de cansancio.
–El verano es muy largo, hijo. Puede pasar cualquier cosa.
–No hagas planes por mí, Jeremiah –le advirtió Sam, aunque le dolía tener que hacerle daño–. No voy a quedarme. No puedo. Y tu sabes por qué.
–Sé que lo crees, pero estás equivocado, hijo. Todos lo estáis –suspiró su abuelo–. Pero un hombre tiene que encontrar su propio camino. Y ahora estoy cansado. ¿Por qué no vienes a verme mañana para hablar otro ratito?
–Jeremiah…
–Venga, baja a la cocina y hazte algo de cenar. Yo seguiré aquí por la mañana.
Cuando su abuelo cerró los ojos, Sam no tuvo más remedio que obedecer. Salió de la habitación y cerró la puerta suavemente. Llevaba en la casa menos de quince minutos y ya había conseguido disgustar a su abuelo.
Buen trabajo.
Pero no podía dejar que Jeremiah pensara que iba a quedarse. No podía hacerle ninguna promesa de futuro cuando el pasado parecía tan cercano que apenas podía ver el presente.
Llevaba mucho tiempo acostumbrado a vivir con unos recuerdos que lo perseguían. Pero nunca podría vivir allí otra vez… donde podía ver un fantasma en cada esquina.
Capítulo Tres
Maggie estaba sentada en su cuarto de estar, mirando la casa grande por la ventana. No la separaban más que diez metros, pero en aquel momento le parecían kilómetros.
En los dos años que llevaba en el rancho Lonergan, nunca se había sentido como una extraña. Nunca se había sentido tan sola como aquel día, cuando su coche por fin decidió que no podía más.
Estaba al borde de las lágrimas. No tenía dinero ni medio de transporte… Aunque no tenía ningún sitio al que ir, hasta cinco minutos antes podría haber llegado a cualquier parte.
Mirando la solitaria carretera, con campos abiertos a ambos lados, luchó contra la ola de desesperación que amenzaba con ahogarla. El sol de la tarde era tan despiadado que la carretera parecía un horno. No había árboles que dieran sombra, y la última indicación que había visto decía que Coleville estaba a cuarenta kilómetros de distancia.
Sólo pensar en recorrer esos cuarenta kilómetros a pie con aquel calor la dejaba agotada. Pero sentarse y ponerse a llorar no la llevaría más cerca del pueblo. Y auto compadecerse sólo serviría para acabar con la nariz como un pimiento. No. Maggie Collins no tenía tiempo que perder sintiendo pena de sí misma. En lugar de eso seguía adelante. Seguía buscando. Sabiendo que algún día, en alguna parte, encontraría su sitio. Un sitio en el que podría echar raíces, las que había querido desde que era niña.
Pero para echar esas raíces, tenía que salir de allí. Resignada, abrió la puerta del coche y sacó la mochila…
–Parece que ese coche ya no puede más.
Maggie se golpeó la cabeza contra el techo del coche al intentar sacar la mochila y estirarse al mismo tiempo. El viejo que había hablado estaba al otro lado de la carretera, apoyado en un viejo cartel de madera que decía Rancho Lonergan. Ni siquiera lo había oído acercarse, de modo que o estaba más en forma de lo que parecía o ella estaba más cansada de lo que había pensado.
Probablemente lo último.
No era muy alto. Tenía la piel tan morena como las personas que trabajan todo el día al sol, y llevaba un viejo sombrero que escondía sus ojos. Sus vaqueros estaban muy gastados y las botas parecían más viejas que él.
–¿Se ha quedado sin gasolina? –le preguntó.
–No, el motor está hecho polvo –suspiró ella–. Y no me sorprende. Lleva haciendo ruidos raros los últimos trescientos kilómetros.
Él la miró de arriba abajo, no de forma amenazante o grosera, sino como un hombre miraría a un niño perdido, pensando qué podía hacer para ayudarlo.
Por fin le dijo:
–No puedo hacer nada por ese coche suyo, pero si quiere venir a mi casa, puedo darle algo de comer.
Maggie miró la carretera vacía, interminable, y luego al anciano. Había aprendido desde pequeña a confiar en su instinto, y el instinto le decía que aceptase la oferta. ¿Qué podía perder? Además, si el viejo resultaba ser un tipo raro, estaba segura de que podría salir corriendo.
–No puedo pagarle por la comida. Pero podría hacer algunas tareas a cambio.
El anciano sonrió.
–Sí, supongo que podríamos llegar a un acuerdo.
Maggie suspiró, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón, mirando la casa que había sido su hogar durante aquellos dos años. Jeremiah se la había ofrecido el primer día. Después de comer, le había dado un trabajo y aquella casita. Y durante dos años se habían llevado a las mil maravillas.
Entonces volvió la cabeza y, por primera vez, vio una luz en una habitación que no era la de Jeremiah brillando en la oscuridad. Y se preguntó qué iba a ser de su vida tras la llegada de Sam Lonergan.
El olor a café lo despertó.
Sam se volvió en la cama y se quedó mirando el techo. Durante un minuto no sabía dónde estaba. Pero eso no era algo nuevo. Un hombre que viajaba tanto como él se acostumbraba a despertar en sitios extraños.
Pero luego una sensación familiar se coló en su corazón. La habitación no había cambiado casi nada desde que era un niño. Frente a él, paredes forradas de madera pintada de blanco con carteles de héroes deportivos… y el de una chica de pechos imposibles. Al otro lado, sobre el escritorio, seguía el modelo de plástico del cuerpo humano. Las estanterías estaban llenas de novelas de misterio, compartiendo espacio con libros de medicina y diccionarios.
Sam se puso un brazo sobre los ojos para contener el dolor de los recuerdos. Casi esperaba oír voces del pasado de un momento a otro. Sus primos, llamándole desde sus habitaciones o desde el pasillo. Siempre había sido así durante los veranos que pasaban juntos.
Los cuatro primos mantenían una relación muy estrecha. Habían crecido viéndose allí todos los veranos y, mientras sus padres no tenían intención de volver a vivir en el rancho Lonergan, sus hijos estaban enamorados de él.
Aquello era completamente diferente a su vida diaria. Había kilómetros y kilómetros de campos abiertos, invitando a los chicos a hacer excursiones en bicicleta. Había ferias en el pueblo, atracciones, fuegos artificiales y partidos de béisbol. Podían trabajar en el campo, ayudar con los caballos de su abuelo y nadar en el lago…
Al pensar en eso, Sam experimentó una especie de vértigo, una sensación que parecía dejarlo sin aire. Era más difícil de lo que había creído. Todo era lo mismo y, sin embargo, tan diferente.
–No debería haber venido –murmuró para sí mismo, con voz ronca.
Pero ¿cómo podía no ir? El abuelo estaba enfermo y necesitaba a sus nietos. No había forma de negar eso.
Habían pasado quince años, pero para su habitación era como si hubieran pasado quince minutos. Era duro para un hombre volver a la habitación en la que había vivido de niño. Especialmente, cuando había dejado esa habitación bajo una nube de dolor y culpabilidad.
Pero esos recuerdos no se lo estaban poniendo más fácil.
–Yo sabía que no iba a ser fácil –murmuró, apartando la colcha para enfrentarse al primer día del que prometía iba a ser el verano más largo de su vida.
Del piso de abajo le llegaba el sonido de sartenes y cacerolas. El aroma a café parecía más fuerte, aunque debía de ser porque tenía hambre.
Tenía que ser la ninfa del agua.
El ama de llaves de Jeremiah.
La mujer a la que había visto desnuda.
La mujer con la que había soñado toda la noche.
Demonios. Debería darle las gracias por eso también. Pensando en ella su mente no había podido torturarlo formando la imagen de otra cara. De otro momento de su vida.
Después de ponerse los vaqueros, sacó una camiseta de la bolsa de viaje y, sin calzarse siquiera, salió al pasillo. Se detuvo un momento frente a la puerta de la habitación de su abuelo, pero decidió esperar.
Necesitaba un café.
Y quizá necesitaba algo más. ¿Otra miradita a la sirena?
Sin hacer ruido, bajó a la cocina y se quedó en la puerta, mirando. El sol de la mañana se colaba por las cortinas blancas, cayendo sobre la mesa de madera. Todo estaba brillante, y debía admitir que, como ama de llaves, aquella chica sabía hacer su trabajo. Las encimeras estaban inmaculadas, el suelo brillante e incluso los viejos electrodomésticos parecían nuevos de puro limpios.
Pero era la mujer lo que más llamaba su atención. Como la noche anterior. Se movía por la cocina con una familiaridad que le gustaba y lo irritaba a la vez.
No era algo racional, naturalmente. Pero era muy temprano, se dijo. En parte se alegraba de que su abuelo tuviera a aquella mujer allí. Y por otra parte, una absolutamente ilógica, le molestaba que ella pareciese estar en su casa cuando él se sentía tan… fuera de lugar.
Llevaba el pelo oscuro recogido en una primorosa trenza que terminaba en una cinta roja, en contraste con la camiseta azul y los vaqueros más gastados que había visto en toda su vida. Pelados en las rodillas y el trasero, los vaqueros se ajustaban a sus piernas como un amante desesperado.
Una vieja canción de los Rolling Stones sonaba en la radio, y la sirena movía las caderas al ritmo de la música mientras hacía el desayuno.
A Sam se le quedó la boca seca. Rezaba para que alguna de esas zonas peladas se abriera del todo y poder así ver un trozo de piel.
Luego se dio una vueltecita, lo vio en la puerta… y la sonrisa desapareció de sus labios.
–¿Siempre apareces cuando la gente no está mirando o yo soy especial?
Sam se pasó una mano por la cara, como si eso fuera suficiente para despejar la niebla que se había instalado en su cerebro.
–No quería interrumpir el espectáculo –contestó, dirigiéndose a la cafetera.
Cuando la canción de los Rolling se convirtió en una pieza de jazz, Sam llenó una taza de café y se volvió hacia ella mientras tomaba un sorbo.
–¿Siempre bailas en la cocina?
–Sólo cuando estoy sola.
–Como nadar desnuda, ¿eh?
–Un hombre como Dios manda no recordaría eso.
–Y un hombre como Dios manda no habría mirado –asintió Sam–. Pero yo miré, ¿te acuerdas?
–No creo que se me olvide.
–A mí tampoco.
Maggie abrió la boca para decir algo, pero luego volvió a cerrarla. Casi podía imaginarla contando hasta diez para no darle un sartenazo en la cabeza. Ahora que la veía a la luz del día, se daba cuenta de que no tenía los ojos tan oscuros como había pensado. No, eran más bien del color del whisky de malta.
Sam tomó otro sorbo de café, diciéndose a sí mismo que debía pensar en otra cosa.
–Estás intentando buscar pelea. ¿Por qué?
–Porque no soy una persona agradable –contestó él.
–Eso no es lo que dice tu abuelo.
–Jeremiah cuenta muchas historias. No te creas ni la mitad.
–Me ha dicho que eres médico. ¿Es verdad?
–Sí, lo soy.
–¿Anoche lo examinaste?
Sam rió, y esa risa sorprendió a Maggie tanto como a él. Porque lo transformaba. Le daba una expresión alegre, juvenil. Borraba esa máscara de tristeza, de soledad.
–¿Yo? No, qué va, no me dejó. Jeremiah sigue pensando que soy el crío de trece años que le puso una escayola a su golden retriever.
–¿En serio?
–Pues sí, en serio. La hice de papel maché. Para practicar –le contó Sam, recordando al paciente perro de su abuelo, Storm–. Pero Jeremiah se la quitó antes de que se secara.
Maggie estaba sonriendo y sus ojos… brillaban. Y Sam sintió algo por dentro, algo raro.
–Bueno, el caso es que mi abuelo no me dejó examinarlo. Pero hablaré con su médico para ver qué me dice.
–Me alegro. Es que estoy preocupada. El pobre parece tan…
–¿Qué?
–No sé cómo explicarlo. Pero no es el mismo últimamente. Parece más cansado, más frágil.
–Tiene casi setenta años –le recordó Sam. Y se regañó a sí mismo al percatarse de cómo había pasado el tiempo.
–Y hasta hace dos semanas no le habrías conocido. Se levantaba al amanecer, hacía las tareas del rancho, iba al pueblo a comer con el doctor Evans, a bailar los viernes por la noche…
–¿A bailar? –repitió Sam, perplejo.
–Tiene unos amigos con los que va al Centro de mayores del pueblo todos los viernes –contestó Maggie, sacando unos huevos de la nevera–. Al menos, eso es lo que solía hacer hasta ahora.
–A lo mejor no es nada –dijo Sam. Pero no estaba seguro de a quién intentaba consolar.
–Eso espero.
–Le tienes mucho cariño, ¿no?
–Sí, mucho –contestó ella.
–Me alegro.
–Sí, bueno… Mira, Sam, tú has venido a ver a tu abuelo, y yo me alegro. Por él.
–¿Pero?
–Pero… creo que deberíamos alejarnos el uno del otro mientras estés aquí –contestó Maggie, echando los huevos en una sartén.
–¿Ah, sí?
Él no tenía intención de acercarse al ama de llaves. Hasta que ella había sugerido que se alejase, claro.
Maggie estaba moviendo los huevos en la sartén hasta que quedaron bien hechos, como a Jeremiah le gustaban. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero con Sam tan cerca no era fácil.
Había decidido por la noche que la única manera de proteger su sitio en el rancho era marcharse durante el verano. No quería que los Lonergan pensaran que su abuelo estaría mejor atendido por otra persona.
Había estado despierta casi toda la noche, pensando en aquel sitio y en lo que significaba para ella. En aquel anciano que se había convertido en su familia.
Y si era sincera del todo, al amanecer también había pensado en Sam. En lo que había sentido cuando él la miraba mientras salía desnuda del agua…
–Los huevos se están quemando.
–¿Eh? Ah, sí… –instintivamente, Maggie intentó apartar la sartén del fuego, pero era de hierro y había olvidado ponerse el guante, de modo que se quemó la mano–. ¡Maldita sea!
–¿Qué haces?
–¿Cómo que qué hago? ¡Me he quemado la mano!
–A ver, déjame… No te muevas.
Su tono de voz había cambiado por completo. El antipático Lonergan se había convertido, de repente, en un médico.
–No es nada –dijo entonces–. Ponla bajo el grifo y date algo de pomada, si tienes. Pero no creo que te salga ampolla.
–Mejor –contestó Maggie.
Pero Sam no soltaba su mano. Y ya no la tocaba como si fuera un médico, sino de otra manera. Y la miraba de una forma…
Tenía unos ojos preciosos, oscuros, aterciopelados. Y el calor de su mano la hizo tragar saliva.
¿Tanto calor hacía en la cocina?, se preguntó. Porque ella estaba ardiendo. Debía de ser la quemadura, pensó.
–Deberías tener más cuidado.
–Suelo tenerlo –contestó ella, apartando la mano–. Es que estaba despistada.
–Ya. Oye, sobre lo de anoche…
–¿Qué?
–Nada. Da igual. Probablemente sería mejor que nos olvidáramos del asunto.
–Sí, probablemente.
–Y creo que tienes razón –dijo Sam entonces–. Sería mejor que nos alejáramos el uno del otro este verano.
–Muy bien –contestó Maggie, haciendo un esfuerzo para que su corazón volviese a latir al ritmo normal.
Aparentemente, Sam Lonergan se recuperaba mucho más rápido. Podía disimular todo lo que quisiera, pero ella sabía que había sentido algo también.
–Entonces estamos de acuerdo –murmuró Sam, mirando alrededor como si no supiera dónde estaba. Luego recordó que había dejado la taza de café sobre la encimera y se acercó para volver a llenarla–. Voy a darme una ducha y después iré a Coleville. Quiero hablar con el médico de mi abuelo.
Maggie asintió, pero Sam ya estaba saliendo de la cocina a paso de marcha.
Aparentemente, ella no era la única que se había puesto nerviosa.
Había pensado que Sam Lonergan podría ser una amenaza para su estancia en la casa a la que tanto cariño tenía.
Pero no había esperado que fuese una amenaza para su corazón.
Capítulo Cuatro
Sam se dio una ducha fría.
Y no sirvió de nada.
Como si las cosas no fueran a ser suficientemente difíciles ese verano, ahora además debía contar con la guapa ama de llaves de ojos color whisky y manos delicadas.
Sam se miró al espejo mientras se ponía crema de afeitar en la cara. Pero aún podía sentir la mano de Maggie en la suya. No había esperado eso. No había esperado encontrar una mujer que lo hiciera sentir… así de incómodo.
Después de afeitarse se echó agua fría en la cara para salir de aquel estupor. El agua caía por su cuello y su torso, pero apenas se dio cuenta, agarrado como estaba al borde del lavabo, apoyando la cabeza en el espejo.
Volver a casa estaba siendo más duro de lo que había pensado.
Jeremiah esperó hasta que oyó que el jeep se alejaba por el camino. Veinte minutos después oyó el motor de la camioneta del rancho, conducida por Maggie que, unos segundos más tarde, desaparecía por la carretera. Entonces apartó la colcha y se puso en pie.
Mientras se estiraba, dejó escapar un suspiro de placer al verse fuera de la cama. Los sábados por la mañana en el rancho podía contar con una cosa: Maggie estaría fuera por lo menos dos horas. Iba a comer con su amiga Linda, que trabajaba en la peluquería del pueblo, y luego haría la compra para toda la semana.
–Gracias a Dios que Sam ha decidido ir a hablar con Bert –murmuró, mientras hacía unas flexiones–. Una hora más en la cama y me habría convertido en un inválido.
Un hombre activo, Jeremiah odiaba estar sin hacer nada. Y estar tumbado no era lo suyo. A punto de cumplir los setenta años, sabía perfectamente que pronto tendría toda la eternidad para estar tumbado. No tenía sentido acelerar el asunto.
Sonriendo, se acercó a la puerta y echó el pestillo. Por si acaso. Luego se acercó a la estantería, sacó un ejemplar de Guerra y Paz y buscó algo que había detrás.
–Ah, aquí está –murmuró, sacando uno de los tres puros que tenía guardados, junto con una caja de cerillas. Un par de chupadas lo hicieron suspirar de placer. Luego, para no olvidarlo, se acercó a la mesilla y marcó un número de teléfono.
–¿Bert? Soy Jeremiah. Oye, mi nieto Sam va ahora mismo a tu consulta.
–Maldita sea, Jeremiah –se quejó el médico–. Esto no me gusta nada. Cuando se te ocurrió ese absurdo plan te dije que era una tontería, y sigo pensando lo mismo.
Era una vieja canción, y Jeremiah se la sabía de memoria, de modo que no le hizo ni caso. Bert estaba en contra de su plan desde el principio. Sólo por su antigua amistad lo había convencido para que hiciera lo que le pedía.
Jeremiah se colocó el puro a un lado de la boca y siguió hablando:
–No podemos echarnos atrás, Bert. Además, ya sabes que no tengo alternativa.
–¿Decirle a tus nietos que te estás muriendo es la única manera de que vayan a verte?
Jeremiah abrió la ventana para que el humo del puro se disipara un poco. ¿Creía Bert que hacerse el moribundo era tan fácil? Pues no. No hacer nada todo el día y estar tumbado en la cama era horrible. Y fingirse viejo y endeble lo sacaba de quicio. Además, tampoco le gustaba nada saber que la pobre Maggie estaba preocupada por él.
Pero él sabía que era para bien. Porque, por muy triste que pareciese, la única forma de que sus nietos fueran al rancho era haciéndoles creer que se estaba muriendo.
–Ya sabes que los chicos no han vuelto desde…
No terminó la frase. No hacía falta. Los dos conocían bien la tragedia que había alejado a sus nietos del rancho.
–Sí, lo sé, lo sé. En fin, qué se le va a hacer; de perdidos al río.
Jeremiah sonrió, intentando recordar dónde había metido la botella de whisky. Era temprano, pero le apetecía tomar un trago. Las cosas, al fin y al cabo, iban como él esperaba.
–Gracias, Bert. Te debo una.
–Desde luego que sí, viejo loco.
Cuando colgó, Jeremiah dio una larga chupada a su puro y soltó el humo, formando un círculo perfecto.
Coleville no había cambiado mucho.
Sam condujo por las calles del pueblo mirando los escaparates de las tiendas. Aunque era temprano, las calles estaban llenas de gente.
Coleville estaba a cien kilómetros de Fresno, la ciudad más grande de la zona. Pero tenían un supermercado, un cine e incluso unos almacenes en los que uno podía encontrar casi de todo. Y en algún momento, una famosa franquicia de cafés había abierto sus puertas allí también.
Los colegios seguían teniendo patios pequeños, como siempre, llenos de niños que vivían en el pueblo o en los ranchos y granjas de alrededor. Y sólo había un médico. A los pacientes se los atendía allí y, en caso de emergencia, los llevaban en ambulancia o en helicóptero a Fresno.
Sam detuvo el jeep de su abuelo frente a la consulta y apagó el motor.
Bert Evans, Doctor en Medicina decía el cartel de letras doradas que empezaba a pelarse por los lados. La consulta necesitaba una buena mano de pintura, pero había tiestos de terracota llenos de flores a ambos lados de la puerta y el porche estaba barrido y limpio.
Sam saltó del jeep y se guardó las llaves en el bolsillo. Mientras iba hacia la puerta, los recuerdos lo acompañaban…
Se veía a sí mismo de niño, corriendo a la clínica del doctor Evans con mil preguntas. El médico de Coleville nunca perdía la paciencia con él, todo lo contrario. Siempre respondía a sus preguntas y le prestaba libros de medicina para que pudiera descubrir cosas por su cuenta.
Había sido en aquella consulta donde Sam había decidido convertirse en médico. Incluso de niño sabía que quería curar a la gente. Ayudar. Entonces tenía grandes planes. Quería ser la clase de médico que era Bert Evans. Un hombre que conocía a sus pacientes tan bien como a su propia familia. Un hombre que era parte de la comunidad.
En fin, las cosas habían cambiado. Ahora hacía lo que podía, cuando podía, e intentaba no involucrarse.
La campanita de la puerta anunció su entrada. Una mujer con tres niños esperaba sentada en las sillas de plástico verde. Al verlo sonrió… mientras dos de los niños intentaban asesinarse el uno al otro.
Tras el mostrador de recepción, una chica estaba escribiendo algo en el teclado de un ordenador. Sam casi había esperado encontrar a la antigua enfermera del doctor Evans. Pero la mujer debía de tener por lo menos cien años cuando él era un niño.
–¿Tiene cita con el doctor Evans? –le preguntó la joven.
–No, pero me gustaría verle un momento, si es posible. Soy Sam Lonergan.
Ella se levantó, pasándose las manos por el pantalón de color beige y, al mismo tiempo, consiguiendo llamar la atención sobre sus pechos.
–Siéntese un momento, por favor.