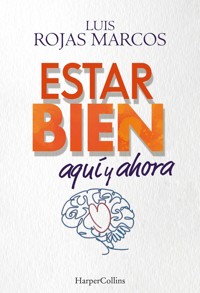
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: HarperCollins No Ficción
- Sprache: Spanisch
¿Existen pensamientos y creencias que tienen un impacto directo en nuestro organismo y nos hacen enfermar? ¿Se pueden gestionar las emociones que nos producen miedo, angustia o tristeza? ¿Cómo superar las heridas del pasado para gestionar nuestro presente y ver nuestro futuro con esperanza? ¿Qué puedo hacer para estar y sentirme bien? En una de las etapas de la humanidad de mayor incertidumbre y miedo, Luis Rojas Marcos, uno de los psiquiatras más prestigiosos y reconocidos a nivel mundial publica el manual definitivo para alcanzar el equilibro mental y lograr una vida más saludable y feliz. En Estar bien entenderás la importancia que tiene adoptar un estilo de vida optimista, cómo proteger la autoestima, el poder de la resiliencia, la importancia de las relaciones afectivas, por qué la gratitud y la solidaridad son claves en nuestra salud. Una obra imprescindible, clara y práctica que ayudará a gestionar nuestras emociones con el fin de volver a ilusionarnos, entendernos mejor y mejorar nuestra vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
Estar bien aquí y ahora
© 2022, Luis Rojas Marcos
© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Dreasmstime
ISBN: 978-84-9139-831-8
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
1. Aquí y ahora
2. Ciencias de la calidad de vida
3. Nuestro bienestar
4. Ingredientes de estar bien
5. Por qué no estamos bien
6. Qué podemos hacer para estar bien
7. Crecimiento postraumático
8. Conclusiones y agradecimientos
Referencias bibliográficas
Notas
Dedicatoria
Me alegra dedicar este libro sobre estar bien, aquí y ahora a esos ángeles de carne y hueso que aparecieron en circunstancias espinosas de mi vida y me transmitieron ondas de afecto, aceptación y confianza, avivando en mí la seguridad, la motivación y la resistencia para perseguir metas y sueños. Aunque ya partieron de este mundo, su impacto en mi vida es imborrable.
En los años turbulentos de mi infancia y adolescencia, sin duda mi madre fue el ángel más importante. Le encantaban los críos —«los niños alegran la vida», solía decir—. Siempre tierna, tolerante y parlanchina, gustaba de explicar que mi hiperactividad, a la que había bautizado con el nombre inventado de furbuchi, contenía una buena dosis de energía creativa, por lo que el quid de la cuestión estaba en saber encauzarla. A los nueve años detectó que tenía buen oído para la música y me persuadió para que aprendiese a tocar la batería, el instrumento musical idóneo para canalizar constructivamente la agitación que me desbordaba.
—Mira, Luis, la música amansa a las fieras —me coreaba con una sonrisa de complicidad.
Durante la adolescencia, interpretar en público las canciones del momento en un conjunto musical que habíamos formado unos amigos fue un reconstituyente muy eficaz de mi autoestima. En esos primeros años, tan cruciales para el desarrollo saludable, además tuve la enorme suerte de contar con otros ángeles palpables, cariñosos, comprensivos y alentadores: mi hermana Piluca, Manuel Díaz el portero de casa y tres amigos: Diego Limón, Jesús Domínguez y Manolo Fombuena.
Pese a ser un niño razonablemente intuitivo, mi inquietud y distracción me robaban la concentración necesaria para asimilar las materias escolares. Los tropiezos colegiales culminaron en el cuarto curso del bachillerato de entonces, pues suspendí seis de las ocho asignaturas y con ello precipité mi salida del colegio Portaceli de Sevilla. Mis padres comenzaron a pensar que, con vistas al futuro, lo mejor sería que aprendiese algún oficio manual. Como última oportunidad, decidieron matricularme en El Santo Ángel —así se llamaba el instituto—, conocido por aceptar a muchachos «cateados» de otros centros de enseñanza. Otro ángel de carne y hueso me esperaba allí: doña Lolina, la temida directora del colegio.
Rondando los cincuenta años, labios amplios pintados de un rojo fuerte y mirada penetrante, doña Lolina era una mujer intensa, perceptiva y, sobre todo, experta en la vida y milagros de adolescentes problemáticos. La primera orden que me dio fue que en el aula me sentara en la primera fila; algo insólito, pues hasta entonces la preferida por mí y por mis maestros siempre había sido la última. De igual forma me aconsejó que cuando tuviese dificultad con alguna asignatura, hablase respetuosamente con el profesor y negociara la solución. Estoy convencido de que ella antes había preparado el terreno. A los pocos meses, con la confianza y motivación estimuladas, comencé a aplicar el freno a la impulsividad y a controlar mi comportamiento; un regalo de doña Lolina.
Puedo decir que a los diecisiete años salí del atolladero de mi infancia y empecé a reconducir mi vida por un camino más seguro y despejado, lo que me permitió estudiar Medicina, una vocación plantada en mí por las historias fascinantes que mi madre me contaba de mi abuelo materno, médico rural en Santander.
En junio de 1968, recién terminada la carrera y cautivado por la aventura, emigré a Nueva York con la ilusión de especializarme en psiquiatría. No olvidaré un día de primavera de 1972, en el que como médico residente en el hospital Bellevue, seguía el curso que impartía Stella Chess, profesora de psiquiatría infantil —otro ángel de carne y hueso—. El tema, su favorito, era «El trastorno por hiperactividad de la infancia». Para Stella, el exceso de actividad y la fácil distracción en los niños respondían a una alteración del funcionamiento de las zonas cerebrales encargadas de regular la energía física. Al terminar la clase le pregunté si podíamos hablar sobre un asunto personal. La profesora aceptó y mantuvimos varias productivas charlas sobre mis demonios del pasado. El resultado fue esperanzador. Según esta especialista, la mayoría de las criaturas que soportan durante años el frustrante desequilibrio entre sus deseos de encajar con normalidad y el descontrol que las domina, con el tiempo maduran y superan o minimizan sus dificultades. En 1994, dos décadas después, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido por sus siglas TDAH, fue finalmente incorporado al catálogo oficial de diagnósticos. Confieso que la posibilidad de que dificultades infantiles como las mías tuviesen un nombre y fuesen ajenas a la maldad de los afectados o a la ineptitud de los padres me reconfortó.
A la hora de dirigir el rumbo de mi vida, durante años de aprendizaje y adaptación como inmigrante en la Gran Manzana fui muy afortunado, pues conté con tres ángeles con nombre y apellido: Murray Alpert, Martin Begun y Arnold Friedhoff; líderes académicos del mundo de la salud que me aceptaron, animaron, guiaron y ampararon bajo sus alas; modelos a quienes aspiré a parecerme. Aunque os confieso que eran personajes difíciles de emular, pues poseían una combinación insólita de inteligencia, humildad, rigor científico, tolerancia, fuerza, gracia, dignidad y calidez. Y sí, además eran seres alegres. Nunca olvidaré los muchos buenos momentos que pasamos juntos festejando la vida, cantando, bailando, tocando música.
En esta dedicatoria también quiero incluir un par de rescatadores anónimos que permanecen muy vivos en mi memoria. Ambos surgieron espontáneamente en momentos imprevistos fatales y me salvaron la vida. Sus intervenciones fueron breves, oportunas y, sobre todo, vitales. El escenario fue Nueva York en aquel trágico 11 de septiembre del 2001. Debido al cargo oficial que entonces ocupaba, como presidente ejecutivo del sistema de hospitales públicos, tras producirse el impacto del primer avión me desplacé al puesto de mando provisional que había improvisado el departamento de bomberos en la calle Vesey, justo enfrente de las Torres Gemelas. A pocos metros los dos rascacielos ardían como inmensas teas mientras los jefes de bomberos y sus veteranos ayudantes se concentraban con serenidad en dirigir por radio a sus compañeros, que subían por las escaleras de las torres resueltos a rescatar a sus ocupantes. Por unos minutos me sentí abrumado, como en un trance hipnótico. Cuando la lucidez me devolvió a la realidad, decidí dar la alarma por teléfono al hospital más cercano. Pero mi móvil no funcionaba. En aquel momento un desconocido surgió de la vorágine y se ofreció amablemente a acompañarme a un edificio de oficinas adyacente para acceder a un teléfono fijo. No llevaría más de cinco minutos hablando con el director del hospital cuando la comunicación se cortó en seco y el inmueble comenzó a temblar violentamente con un rugido ensordecedor de fondo causado por el derrumbamiento de la primera torre. En medio de una oscuridad y confusión angustiantes apareció un individuo que, con palabras firmes y serenas, nos infundió esperanza. A continuación, este espontáneo sin nombre ni rostro, desafiando el peligro, se lanzó a explorar posibles salidas. Finalmente, nos guio con una linterna y gracias a él logramos escapar ilesos. Una vez afuera se despidió sonriente y se dio media vuelta.
—¡Véngase con nosotros! —le rogué a gritos.
—Regreso enseguida, solo voy a comprobar que no queda nadie dentro —me respondió antes de desaparecer en la densa nube de polvo.
Un par de horas después de haber huido de aquel inolvidable infierno, abriéndonos paso a través de una irrespirable polvareda gris y un tropel de hombres y mujeres que corrían aterrados en todas direcciones, me enteré de que, al desplomarse, la primera torre había aplastado mortalmente a todos los bomberos que se hallaban en el puesto de mando, donde yo había estado apenas momentos antes. Gracias a la intervención de los dos espontáneos desconocidos salvé la vida.
Permitidme que haga un brindis para dedicar este trabajo a todos esos ángeles de carne y hueso, unos con nombre y otros anónimos, que se cruzan en nuestra vida. Cuando trato de entenderlos pienso que la clave está en esa fuerza vital innata que nos impulsa a buscar la propia dicha y la de los demás. Y es que los seres humanos somos herederos de un talante solidario que ha hecho posible la mejora de nuestra especie a lo largo de milenios. Es comprensible que sean pocos los inclinados a distraerse con el largo camino de la evolución a la hora de admirar la solidaridad humana. Después de todo, lo mismo ocurre cuando nos deslumbramos con una piedra preciosa; casi nunca pensamos que debe su belleza a millones de años de presión en las profundidades de las rocas.
1 Aquí y ahora
Queridos lectores y lectoras:
Para empezar, quiero compartir con vosotros las circunstancias y observaciones que fraguaron en mi mente la decisión de escribir este ensayo sobre estar bien, aquí y ahora.
Desde que se propagó el coronavirus o COVID-19 a principios del año 2020[1], vivimos en un mundo diferente. La pandemia nos impuso muy pronto una nueva vida «normal» empapada de incertidumbre y vulnerabilidad. Cada día, nada más abrir los ojos, soportamos una tormenta de conmovedoras noticias sobre víctimas y muertes a causa de un enemigo invisible, en muchos casos sin el apoyo ni la despedida de sus seres queridos, en ambientes sanitarios abrumados y sin recursos suficientes. Millones de personas han perdido el trabajo con las consiguientes consecuencias económicas, como la imposibilidad de cubrir las necesidades más básicas de alimento y techo. Y muchos de los afortunados que han logrado mantener su seguridad económica se han visto forzados a alterar su rutina diaria, a interrumpir sus planes de viaje, a trabajar desde casa o a distancia, y sus hijos a no saber cuándo podrán ir al colegio, a menudo dislocando la armonía familiar y social. Asimismo, la falta de información consistente y fiable por parte de los expertos y líderes políticos, con frecuencia sustituida con argumentos oficiosos siniestros que se extienden con rapidez, socavaron desde el principio la confianza de la población.
Un factor especialmente inquietante que agudizó el sentimiento de indefensión ha sido la falta de preparación de los sistemas sanitarios a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, el coronavirus nos pilló por sorpresa. En un inicio, no teníamos suficientes mascarillas, ni respiradores ni pruebas diagnósticas. El discurso oficial se adaptó a los recursos disponibles. Se escucharon durante meses mensajes como «no hace falta que te pongas mascarilla» y «no hace falta que te hagas la prueba», cuando la verdad es que no había suficientes mascarillas ni pruebas de detección del coronavirus. Esta información inicial desorientó a la población y contribuyó a la suspicacia, a la confusión y, en no pocas ocasiones, a quebrar el cimiento de la confianza en los líderes sociales y de salud pública. Y pese a la rápida producción de vacunas eficaces contra el coronavirus, desde que fueron aprobadas en diciembre de 2020, se vieron sujetas a intensas controversias alimentadas por la desinformación, hasta el punto de poner en peligro las campañas para inmunizar a la población en muchos países.
Sometidos constantemente a una información amenazante, pasamos los días agobiados por un miedo latente, incómodo, que nos transformó en personas aprensivas, suspicaces, irritables. Temíamos lo que nos pudiera ocurrir a nosotros, a nuestros familiares y amigos, a personas que no conocíamos personalmente e incluso a la humanidad en general. Además de las amenazas y daños tangibles a la salud, la pandemia ha perturbado nuestra vida cotidiana. El distanciamiento físico y el confinamiento forzosos han alterado las costumbres y rutinas diarias, incluida la libertad de movimiento. Cuando pensamos en la idea de libertad, la libertad para movernos, caminar, salir o entrar es a menudo la primera que se nos viene a la mente. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, identifica la capacidad de las personas para desplazarse y viajar libremente como un derecho fundamental para poder realizarnos y alcanzar nuestros deseos.
Un gran desafío de la pandemia ha sido su larga duración. Sus efectos prolongados han transformado nuestra vida diaria, la forma de comportarnos y también nuestro sentir interior. Durante más de dos años, día tras día, hemos vivido momentos cargados de un temor indefinido que nos ha robado la tranquilidad ante un futuro incierto.
El estado de alerta nos impide relajarnos, relacionarnos con placidez, funcionar en el trabajo y disfrutar de los tiempos de ocio. Por otra parte, la guardia permanente debilita el sistema inmunológico y nos predispone a sufrir trastornos digestivos, hipertensión, agotamiento, mal humor, insomnio, tristeza, aislamiento social, y a muchos les impulsa a automedicarse y buscar alivio en el alcohol o las drogas. Estos problemas se han reflejado en un aumento importante en la incidencia de depresiones, trastornos de ansiedad, agresividad, adicciones, sobredosis de analgésicos y tranquilizantes, suicidios y homicidios[2].
En mi trabajo en el mundo de la psiquiatría y la gestión sanitaria de los hospitales públicos neoyorquinos, como cabe esperar, he sido testigo presencial de experiencias dolorosas, pero no han faltado las muestras entrañables de cariño y altruismo solidario. Un ejemplo que quiero compartir y que permanece vivo en mi mente es el de Víctor, un joven español residente de cirugía en el Hospital Metropolitan, un hospital general público situado en el barrio de East Harlem de Nueva York. Aquí recojo sus palabras textuales:
Para los médicos que vivimos en primera línea el brote de la pandemia en Nueva York en marzo del 2020, la carga laboral y emocional fue enorme. De la noche a la mañana habíamos triplicado las camas de la unidad de cuidados intensivos; la escasez de equipo médico nos obligó a usar respiradores destinados al transporte de pacientes y a elegir qué pacientes de COVID-19 con insuficiencia renal iban a recibir diálisis y cuáles no, se agotaron los kits de vías centrales, vías arteriales y hasta las bombas de infusión de medicamentos. Todavía no había vacunas ni se sabían las consecuencias a largo plazo de la exposición al virus o los factores de riesgo más determinantes. Todo el personal, incluidos residentes, enfermería y médicos adjuntos, llevábamos a cabo más trabajo del que era razonable, y en ocasiones desempeñamos puestos para los que no habíamos sido entrenados.
A la carga laboral se añadía el impacto emocional, personal y familiar. No olvidaré escenas dantescas diarias, como desnudarnos en la entrada de nuestras casas y meter la ropa en una bolsa de basura para dirigirnos, directamente y sin tocar nada, a la ducha para evitar contagios.
Es comprensible suponer que quienes elegimos esta profesión estamos dispuestos a cuidar de nuestros pacientes incluso cuando nos ponemos en peligro de contagio. No así nuestros familiares más cercanos, que sin haber hecho el juramento hipocrático se vieron forzados a exponerse a un riesgo de infección que no habían elegido. Ese miedo constituía una pesada carga al caminar cada día hacia nuestras casas.
A todo esto hubo que añadir la carga emocional que supone ver morir a tantos pacientes, verlos morir solos, sin que sus familiares pudieran despedirse. Todo ello se mezclaba con la impotencia y la vulnerabilidad ante una enfermedad que en gran medida desconocíamos y no sabíamos cómo tratar.
Entre las decenas de pacientes que murieron en la UCI recuerdo uno que resultó especialmente doloroso para mí. Un hombre de treinta y siete años con mujer y dos hijas pequeñas, ingresado con neumonía grave por COVID y que empeoraba día a día a pesar de todos nuestros esfuerzos. Cuando se encontró en la antesala de la muerte lo trasladamos a la unidad de paliativos. Fue entonces cuando logramos obtener un permiso excepcional para que su mujer pudiese visitarlo brevemente y despedirse. El dolor que vi reflejado en sus caras es algo que, pese a ser médico, me resulta imposible olvidar.
Con el fin de ayudar a la viuda y sus hijas, pusimos en marcha una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos. En veinticuatro horas, residentes, sanitarios y médicos del departamento contribuyeron personalmente con 5.670 dólares para ayudar a la familia a enfrentarse a la tragedia. Unos días más tarde, cuando un par de residentes fuimos a entregarle el donativo a la mujer, nos conmovimos al percibir en sus palabras empapadas de dolor y duelo su agradecimiento a los sanitarios que habíamos tratado a su marido, y su fortaleza para salir adelante y cuidar de sus hijas.
En esos primeros meses de la pandemia descubrí un par de nuevas facetas, en mí mismo y en quienes me rodean; son facetas que desconocíamos y que surgen en los momentos más dolorosos, una es la generosidad impetuosa y desinteresada, la otra es la resistencia y adaptación ante las situaciones más descorazonadoras[3].
Es evidente que ante los grandes desastres la reacción natural de muchos es acercarse y socorrer a otros. Es raro el día que no compruebo el hecho de que la solidaridad, además de beneficiar a sus destinatarios, se convierte en una fuente de confianza que nos protege del pánico y favorece la propia supervivencia.
Un factor que hace que la incertidumbre actual sea tan perniciosa es que rompe las expectativas de una existencia segura, predecible y completa; expectativas que no son producto de la fantasía, sino de hechos tangibles reales. Por ejemplo, si enfocamos la longevidad como medida de la calidad de vida en general —después de todo, si estamos muertos, no podemos hacer nada para estar bien—, en 1920 la esperanza de vida global no alcanzaba los treinta y cinco años de media; desde entonces se ha más que duplicado. Asimismo, en el año 2000, el mundo fue hogar de 324.000 personas centenarias, en 2020 este número alcanzó los 573.000 —un 76 por ciento más— y sigue creciendo[4].
No puedo resistir la tentación, una vez más, de recordar con emoción a Jeanne Louise Calment, la mujer francesa que murió en agosto de 1997 a sus ciento veintidós años en el pueblo de Arlés. Jeanne no solo es hoy oficialmente la persona que más ha vivido, sino que se destacó, además, por su buen envejecer. Todos los que examinamos entonces su personalidad y estilo de vida nos maravillamos de su natural sociabilidad, inagotable energía y fácil sentido del humor. Al final, cada experto formuló su propia teoría sobre el motivo de tan larga y placentera vida: la dieta de un kilo de chocolate a la semana, el cuidado de su piel con aceite de oliva, la pasión por montar en bicicleta hasta cumplir cien años, su temperamento extrovertido y sociable, su capacidad de adaptación y sorprendente inmunidad al estrés[5].
Sentido de futuro
La conciencia de que podemos planificar la vida está ligada al sentido de futuro, tan arraigado en todos nosotros. Y es que, si reflexionamos unos minutos, muchas de las fuerzas destructivas que hasta el siglo pasado arruinaban nuestra perspectiva de futuro y acortaban nuestro paso por el mundo han sido dominadas gracias al progreso espectacular de las ciencias médicas y tecnológicas y a los avances experimentados en la calidad y cantidad de vida[6]. Como resultado, desde pequeños, casi sin darnos cuenta, pensamos en lo que vamos a hacer más tarde, el mes que viene o incluso dentro de varios años. Cada día alimentamos y compartimos ilusionados las ambiciones a largo plazo, planificamos las metas, ahorramos o nos endeudamos durante años para obtener lo que deseamos, imaginamos con certeza nuestra vida futura y la de nuestros hijos y nietos el día de mañana. De ahí la popularidad universal de los calendarios y las agendas de papel o digitales, que nos ayudan a proyectar nuestras aspiraciones y programar las futuras tareas.
Sin embargo, una vez que el COVID-19, un enemigo intangible en forma de virus, nos arrebató la capacidad de anticipar el futuro, la reacción instintiva fue concentrarnos en el presente, en la seguridad y tranquilidad inmediatas, en buscar los recursos necesarios para mantener el bienestar físico, psicológico y social aquí y ahora. En efecto, estar bien se convirtió en una necesidad vital, una prioridad en nuestro día a día.
Como efecto dominó, conceptos como prosperidad o felicidad, entendidos como sentimientos de plenitud y satisfacción con la vida a largo plazo, pasaron a un segundo plano, al ser ideales demasiado abstractos como para tener relevancia en nuestro impredecible día a día. Curiosamente, expresiones como «soy feliz» o «te deseo que seas feliz» prácticamente desaparecieron del vocabulario de las conversaciones cotidianas empapadas de dudas. En su lugar brotaron referencias al bienestar en el presente, fuesen preguntas «¿estás bien?» o deseos «espero que estés bien». De hecho, estas expresiones se hicieron casi indispensables en la intimidad de la pareja, en el entorno familiar y de amistades, en las redes sociales, en los ambientes más formales de trabajo, e incluso en nuestro lenguaje privado o soliloquios[7].
Las ideas que presento a continuación están basadas en investigaciones reconocidas de expertos y en las experiencias que he ido acumulando durante el medio siglo y pico que llevo dedicado al mundo de la salud. Sin duda, el cristal a través del cual contemplo un tema tan subjetivo y cercano está teñido por rasgos de mi personalidad, mis valores y creencias y las vicisitudes que han marcado mi vida. Un efecto reconocido en psicología es el llamado sesgo del observador, que se refleja en el hecho de que dondequiera que ponemos los ojos, tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista. Por otra parte, mi interés por las cualidades naturales que nos hacen sentirnos contentos y nos ayudan a enfrentarnos y superar los cambios y adversidades que nos depara la vida viene de lejos. Por eso, los pilares que sostienen este ensayo contienen conceptos y datos que ya aparecen en mis obras anteriores.
Antes de sumergirnos de lleno en la exploración de ese estado de bienestar subjetivo que llamamos estar bien, creo que es importante visitar, aunque sea brevemente, el escenario de las ciencias que recientemente investigan los factores que contribuyen a nuestra satisfacción con la vida cotidiana.
2 Ciencias de la calidad de vida
A finales del siglo XX varios grupos de profesionales del mundo de la sociología, la medicina y la psicología decidieron traspasar la frontera de su misión tradicional de diagnosticar, curar y erradicar dolencias y males con el fin de explorar los factores que fomentan la buena salud de las personas en su sentido más amplio. Concretamente, me refiero al concepto de salud concebido por el médico croata Andrija Štampar y el doctor y diplomático chino Szeming Sze, que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud en su Constitución en 1946: «La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de discapacidades o enfermedades». «La salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad de todos los pueblos…».
Estudiar las cualidades naturales y adquiridas de las personas para sentirse bien no debe interpretarse como una forma de ignorar los padecimientos y aspectos dolorosos de nuestra existencia. Se trata de reconocer la importancia de identificar los elementos de la forma de ser y del entorno que contribuyen a una vida saludable, gratificante y completa. Comencemos por mencionar los avances recientes en el terreno del bienestar en sociología, medicina y psicología.
Capital social y valores culturales
El interés por explorar los factores que contribuyen al bienestar colectivo de la población ha cautivado recientemente a sociólogos, economistas y demás expertos en ciencias sociales. En concreto, en los años noventa se popularizó el término «capital social» para definir el conjunto de normas, organizaciones y redes sociales que facilitan la comunicación, las relaciones y el acceso a los recursos colectivos en un entorno seguro y libre. En la actualidad, se han multiplicado los estudios que enfocan aspectos positivos de la convivencia, como la solidaridad, que contribuyen a la calidad de vida y el bienestar cotidiano de las personas. Enriquecemos el capital social en el momento en que hacemos algo positivo por otros, lo que da lugar a que las personas beneficiadas se comporten de manera recíproca en el futuro. Así se establecen entre los miembros de una sociedad expectativas de interdependencia, cooperación, confianza y espíritu comunitario, que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida.
Además del capital social, los valores y las costumbres culturales del entorno también nos sirven de puntos de referencia a la hora de forjar nuestros ideales, aunque casi nunca somos conscientes de cómo moldean los comportamientos; y es que la influencia de la cultura es como la sal en la sopa, no la vemos pero marca mucho su sabor. Por ejemplo, en las sociedades individualistas, ser independiente se considera una cualidad, mientras que depender de los demás a partir de una cierta edad se ve como un defecto. Otro componente bastante arraigado en estas culturas es la competitividad. Los medios y las organizaciones fomentan el argumento de que vivimos en una competición continua, se admira el éxito conseguido en situaciones de enfrentamiento que requieren un vencedor y un vencido; el escenario de la pugna puede ser la familia, el ambiente escolar, el trabajo o las actividades lúdicas. Se tiende a pensar que las personas indigentes y socialmente marginadas son responsables de sus desventuras, pues todos somos responsables tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos.
Por el contrario, en los países donde predomina el sentido de colectividad, la dependencia y la cooperación dentro del grupo al que uno pertenece se consideran virtudes. La buena o mala fortuna de los individuos se interpreta como una responsabilidad del grupo, se piensa que son en gran medida consecuencia del apoyo que reciben de la sociedad, por lo que un descalabro económico o laboral es menos duro para la autoestima de la persona. Recuerdo al escritor español Juan Benet, conocido por su original estilo irónico, que en un ensayo de opinión en el diario El País propuso como artículo único de la Constitución española reconocer «el derecho a fracasar»[8]. Ciertamente, aceptar este derecho a título personal puede amortiguar los daños emocionales que nos causan nuestros fallos y derrotas.
Otro ejemplo de la influencia que ejerce la cultura en la percepción del bienestar es el hecho de que en bastantes países —incluyendo los europeos— se prefiere mantener la satisfacción con la vida en privado; hablar del bienestar propio a menudo está mal visto. Unos callan por modestia o por temor a producir envidia en quienes los escuchan; otros se guardan su dicha por miedo a atraer la mala suerte, por aquello de que «la uña que sobresale es la que recibe los golpes». Sin embargo, en estas culturas es socialmente aceptable comentar sobre las desdichas de la comunidad, sobre todo si se hace con espíritu compasivo y solidario. Asimismo, la queja juega un papel fundamental en las relaciones sociales. Incluso personas que disfrutan de niveles de bienestar reconfortantes optan en sus conversaciones por la queja. Quizá el aliciente sea el dicho «quienes se quejan, sus males alejan». Con todo, esta costumbre contribuye a que las personas satisfechas con la vida pasen desapercibidas.
Recuerdo que antes de la pandemia, cuando preguntaba por qué eran tan reticentes a compartir su dicha con otros, a menudo el motivo citado era el temor a ser tachados de ingenuos o incluso de ignorantes o insensibles ante «la obvia y deprimente realidad». Me da la impresión de que en estos países se guarda en secreto la satisfacción con la vida porque la cultura está profundamente influenciada por las lúgubres cavilaciones sobre la existencia humana emitidas en los últimos tres siglos por intelectuales y filósofos. Baste recordar al parisino Voltaire, quien, molesto con «la manía de algunos de empeñarse en que todo está bien cuando las cosas van realmente mal», en 1759 escribió la célebre novela Cándido o el optimismo, en la que ridiculizó agudamente la visión positiva del mundo y sus ocupantes.
No obstante, la tendencia a ocultar la satisfacción no es universal. Los estadounidenses, por ejemplo, tienden a presumir sin reparos de su dicha. Y es que en Estados Unidos se glorifica la felicidad personal. Me llamó mucho la atención una encuesta realizada a mil y pico estadounidenses creyentes hace unos años sobre «las probabilidades de ir al cielo después de la muerte»[9]. La mayoría de los participantes pensaba que cuanto más feliz se es en este mundo, más altas son las probabilidades de ganarse el paraíso después de la muerte. Esta opinión choca con la creencia popular, apoyada tradicionalmente por las religiones, de que el sufrimiento en esta vida es la entrada más segura al reino de los cielos en la otra.
Medicina del bienestar
En los últimos cincuenta años la nueva medicina del bienestar, que va más allá de diagnosticar y curar enfermedades, ha contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de la humanidad y a hacernos más resistentes a las adversidades que se atraviesan en nuestro camino. Un ejemplo reconocido universalmente ha sido el descubrimiento de los beneficios de la actividad física. Hoy es un hecho aceptado que el ejercicio físico regular, además de fortalecer los sistemas inmunológico, metabólico y cardiovascular, también vigoriza la resistencia al estrés e induce el bienestar corporal y emocional.
Otra contribución notable ha sido la cirugía estética, que ayuda a disimular los efectos de malformaciones físicas y del envejecimiento y a embellecer los rasgos faciales o corporales, mejorando así la autoestima. Por otra parte, todos conocemos a profesionales de la ciencia farmacéutica comprensivos que nos ayudan a salir de la botica armados con una batería de cremas y grageas maravillosas que prometen desde estimular una visión más positiva del mundo hasta lograr conciliar el sueño, pasando por borrar las arrugas de la cara y devolver a los calvos el cabello perdido. Estos avances no solo apuestan por añadir años a la vida, también porque esos años sean más gratificantes.
Siempre que describo los frutos palpables de la medicina del bienestar no puedo evitar nombrar como ejemplo tangible la píldora anticonceptiva. En verdad, esta prescripción médica, mezcla de estrógeno y progesterona, que no cura dolencia alguna, ha contribuido a la liberación y bienestar del sexo femenino al permitir a la mujer controlar fácilmente su fecundidad y aliviarla del enorme peso que supone la procreación involuntaria. El invento fue posible gracias al doctor Gregory Pincus, investigador biólogo de la Universidad de Harvard, a Margaret Sanger, fundadora del movimiento de planificación familiar estadounidense, y a la filántropa Katharine Dexter McCormick, defensora acérrima del derecho de la mujer al control reproductivo. El uso de la pastilla Enovid como anticonceptivo fue aprobado en Estados Unidos en 1960. En pocos años, millones de mujeres en todo el mundo tomaban —y hoy toman— la píldora con regularidad.
La historia de la píldora anticonceptiva está ligada a otros avances de la medicina del bienestar que tratan de producir la fecundación y el embarazo en mujeres estériles. A mediados del siglo pasado se comenzó a inducir el embarazo en mujeres que no podían tener hijos mediante un tratamiento de hormonas que estimulaba la ovulación. Y más recientemente los avances de la ciencia permitieron disponer de técnicas de inseminación artificial. Estos logros reconocen el hecho de que, para muchas mujeres, la maternidad es una fuente de felicidad, y proporcionan a parejas estériles el inmenso regalo de traer al mundo hijos sanos con los que han soñado.
¡Ah!, y no olvidemos la contribución a la calidad de vida masculina de esas tabletas azules, compuestas de sildenafilo, que restauran el vigor sexual en hombres cuya potencia genital ha sido apagada por el estrés, la edad, el hastío, la diabetes u otros malestares. El desarrollo de este medicamento es consistente con la convicción social de que hacer el amor o practicar el sexo en todas sus formas es un ingrediente placentero, saludable y vitalista de la naturaleza humana, algo que está ahí para ser disfrutado.
Psicología positiva





























