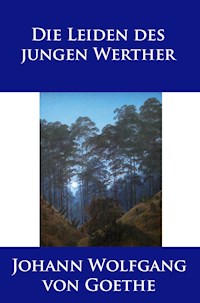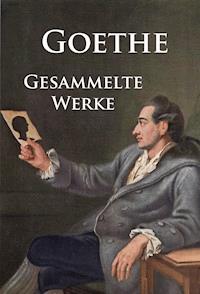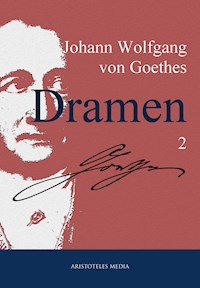1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Fausto: Primera parte" es una obra maestra del dramaturgo y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe, considerada un hito en la literatura occidental. El libro narra la historia de Heinrich Fausto, un erudito insatisfecho que, tras un pacto con Mephistófeles, busca la satisfacción plena y el conocimiento absoluto. La obra se caracteriza por su estilo poético y dramático, entrelazando elementos de la filosofía, la ciencia y la teología. La narrativa refleja el contexto del Sturm und Drang, un movimiento que abogaba por la libertad individual y la expresión emocional, lo que ofrece al lector una profunda reflexión sobre la lucha del ser humano entre el bien y el mal, lo terrenal y lo espiritual. Johann Wolfgang von Goethe, figura prominente del Romanticismo y un polifacético genio alemán, fue influenciado por su vasta educación y sus propias inquietudes existenciales. Su interés por la alquimia, la filosofía y la literatura clásica se materializa en "Fausto", donde sus experiencias personales de búsqueda y frustración se entrelazan con la rica tradición cultural de su época. Goethe también exploró temas de amor, ambición y redención, lo que ayuda a profundizar la complejidad del personaje de Fausto. Recomiendo encarecidamente "Fausto: Primera parte" a cualquier lector que desee adentrarse en la exploración de la condición humana y las eternas preguntas sobre el sentido de la vida. La magnitud de la obra y su relevancia a lo largo de los siglos no solo ofrecen un deleite literario, sino también un análisis profundo de la ética y la existencia, invitando a reflexionar sobre los límites del conocimiento y los deseos del alma.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Fausto: Primera parte
Índice
Fausto, primera parte
FAUSTO
Retrato dibujado por G. M. Krauss (Weimar, 1776)
FAUSTO
TRAGEDIA DE
JUAN WOLFANGO GOETHE
PRIMERA PARTE
TRADUCIDA POR TEODORO LLORENTE
Nueva edición ilustrada por los mejores artistas alemanes, revisada por el traductor yseguida de una reseña de la segunda parte de latragedia
BARCELONA
—
MONTANER Y SIMÓN, EDITORES
CALLE DE ARAGÓN, NÚM. 255
1905
ES PROPIEDAD
CARTA
QUE SIRVIÓ DE PRÓLOGO PARA LA PRIMERA EDICIÓN
A Vicente W. Querol
Decídome al fin, querido Vicente; cedo a tus instancias y a las de otros buenos amigos, demasiado buenos quizás para ser en esta ocasión imparciales y discretos. A las prensas va, tras luengas dudas e incertidumbres, mi traducción del Fausto: si hago mal, vuestra será la culpa, aunque solo yo pague la pena. ¡Perdona, oh Júpiter de Weimar, insigne Goethe! ¡Perdona el atrevimiento, y quiera Dios que no llegue a la categoría de desacato! Tu famoso Doctor sale de nuevo a campaña, por estas tierras españolas, vestido a la usanza de los galanes de Cervantes, de Lope y Calderón: gallarda usanza, si la gentil ropilla no le ajusta desgarbadamente por los pecados de un mal sastre remendón.
Mientras llegan —que sí llegarán— los sinsabores de la crítica, ¡qué deleitosa fruición, amigo mío, la de este pasajero retorno a los estudios que fueron el encanto de nuestros mejores años! Al buscar, allá en olvidado rincón, entre un fárrago de papeles viejos, llenos de versos y de borrones, las revueltas cuartillas en que palpitan los amores, las quimeras y los tormentos de la pobre Margarita y el insaciable Fausto, al tropezar de nuevo con un cúmulo de inconexa poesía, de ensayos abandonados, estudios interrumpidos, tentativas audaces, abortos desdichados, engendros que quizás hubieran podido vivir, frutos mal sazonados todos ellos de la dichosa, de la arrogante juventud, surge hermosa, sonriente y un tanto melancólica, del fondo plácido de los recuerdos, aquella juventud ya lejana; y tu nombre viene a mis mientes, y pasa de ellas a los filos de la pluma, que parece buscar por sí misma el papel, para comunicarte y compartir contigo tan gratas impresiones.
¿Te acuerdas de aquellos alegres días, cuando nos encontrábamos en los claustros de la Universidad, y olvidando la Instituta de Justiniano o el Ordenamiento de Alcalá, nuestras almas, como pájaros que ven la jaula abierta, volaban juntas por los cielos esplendorosos de la poesía? ¿Te acuerdas de la fiebre con que leíamos y devorábamos cuantos versos caían en nuestras manos, produciéndonos igual entusiasmo las patrióticas odas de Quintana, las borrascosas inspiraciones de Espronceda, o los legendarios relatos de Zorrilla? Antiguos o modernos, clásicos o románticos, españoles o extranjeros, todos los vates nos atraían, nos arrastraban, nos llevaban lejos de este mundo, abriéndonos las puertas del mundo ideal. Epopeya y drama, epigrama y oda, idilio y elegía, todo nos lo apropiábamos, todo nos lo queríamos asimilar, sin que bastase nada al impaciente anhelo. El Parnaso español, con el que nos habían familiarizado los preceptores, fue pronto estrecho para nosotros; y a los poetas castellanos, sabidos de memoria, sucedieron los vates extranjeros. Dante, Petrarca, Tasso bajaban de las espléndidas cimas de la gloria, para guiar nuestros pasos; Camoëns nos señalaba el dorado camino del oriente; Corneille y Racine nos iniciaban en la pomposa majestad del teatro francés; Chateaubriand nos revelaba el nuevo mundo de las fantasías románticas; Lamartine encendía en nuestra alma el calor de una sensibilidad delicada y triste; Víctor Hugo arrebataba nuestra imaginación con el ímpetu de su genio desbordado.
Y aún queríamos más poesía; aún nos atraían con fuerza irresistible los fantasmas del septentrión, que envuelve Ossián entre nieblas y tempestades, y las sangrientas tragedias de los Nibelungos, y los personajes vivientes y apasionados de Shakespeare, y el infierno tenebroso de Milton, y los cielos brillantísimos de Klopstock, y las leyendas conmovedoras de Schiller, y las concepciones épicas de Goethe, y los lamentos sarcásticos de Byron. ¿Te acuerdas? En nuestro punzante afán, hallábamos pálidas, desabridas, insuficientes las traducciones españolas o francesas de esos autores; queríamos penetrar más adentro en sus obras fascinadoras, comprender y forzar su sentido literal, encontrar y absorber la médula de su pensamiento; y cuando veíamos abierto ante nosotros el texto original, aquellas palabras exóticas y enrevesadas, henchidas de sílabas impronunciables, nos provocaban y atraían, como a Edipo la Esfinge tebana, y con el arranque de la mocedad irreflexiva, nos lanzábamos a descifrar aquellas para nosotros sacratísimas letras. ¿Para qué las gramáticas, empedradas de reglas enfadosas, ni los ordenados vocabularios? Nuestra impaciencia no consentía más que el indispensable léxico para buscar el sentido de las palabras desconocidas. Pasando los ojos incesantemente de los oscuros versos al grueso diccionario, hojeado y desencuadernado con mano calenturienta, fiando en nuestra intuición mucho más de lo justo, transcurrían sin sentir largas horas, en las que, del fondo negrísimo de aquellos extraños vocablos, iban brotando, como de los pliegues de espesa niebla, las encantadoras imágenes que quedaban grabadas con rasgos de luz en nuestra imaginación, abstraída en su suprema belleza, tan arduamente conquistada.
De aquella feliz edad datan —tú lo sabes bien— mis primeros ensayos de traducción del Fausto. Ajeno estaba entonces a la idea de publicarla: ponía en versos castellanos los pasajes que más me impresionaban del poema de Goethe, como traducíamos a retazos otras tantas obras inmortales, para apoderarnos mejor de ellas. Algunos años pasaron sin que conociesen aquellos fragmentos más que los amigos de mi mayor intimidad: parecíame tan grande el atrevimiento, que solamente podía disculparlo la ausencia de toda pretensión.
Publicáronse después en revistas literarias trozos aislados; y críticos benévolos instáronme para que completase la traducción; pero la época dichosa de los fecundos ocios había pasado para mí, y aquel ensayo quedó casi olvidado.
Diez años ha, las azarosas vicisitudes de nuestra pobre España producían tal tensión en mi ánimo (afectado por el deber de relatarlas cotidianamente), que, como distracción saludable de las enojosas tareas del periódico, incliné la atención a nuestros estudios de la juventud, y puse la mano nuevamente en el Fausto. ¡Cuán descontento me dejaron aquellas mis primeras versiones! Parecíame, sí, que no reproducían del todo mal el tono de la famosa tragedia de Goethe; que los soliloquios o diálogos castellanos daban una idea aproximada de ella; mi obra en su conjunto, tomada en globo, me producía bastante buen efecto —perdona la inmodestia—; pero, al descender a los pormenores, al examinarla escena por escena, al compulsarla verso por verso, ¡qué serie de contrariedades y desencantos! Presentábaseme como imperdonable profanación todo apartamiento, no ya de la idea del autor, sino de la expresión o el molde en que la vaciara: consideraba libertad excesiva y hasta licencia pecaminosa todo aquello en que la frase traducida se separaba —como había de separarse muchas veces en una versión rimada— del texto original. Esto, aparte de la difícil comprensión de algún punto oscuro, de las variantes entre las traducciones francesas de Saint-Aulaire, A. Stapfer, Gerardo de Nerval y Enrique Blaze, y la italiana de Andrés Maffei (que, a pesar de estar escrita en verso, diome luz en algunos pasajes que aquellas no habían aclarado), me impuso un trabajo minucioso, reflexivo, frío, de corrección y lima, con el cual —francamente te lo digo— no sé si habrá ganado o perdido la traducción. Habrá ganado, desde luego, en fidelidad y en expresión exacta; pero me ha sucedido con frecuencia tener que sacrificar a esas condiciones los versos que me parecían más agradables, tener que rehacer con dificultad trabajosa trozos en los que había corrido fácil la pluma, dándoles cierto carácter de naturalidad espontánea.
Incierto y dudoso todavía de mi trabajo, dilo a conocer entonces a algunos de nuestros primeros escritores y críticos, que le otorgaron su exequatur de una manera muy honrosa para mí. Diría aquí sus nombres, en disculpa de mi atrevimiento, si no temiera que lo considerara alguien como pretendida imposición al fallo del público soberano. Baste consignar que aquellos autorizadísimos sufragios —y como dije al principio, tus ruegos y los de otros amigos cariñosos— moviéronme a dar a la prensa lo que no se había escrito con este objeto. Aún pasaron algunos años, aguardando ocasión, que no me ofrecía mi vida atareada, de dar la última mano a la obra, y de emprender otro trabajo, al cual tengo que renunciar al fin y al cabo.
El poema de Goethe es digno de estudio detenido, y ha sido objeto, en Alemania sobre todo, de tantas disquisiciones y comentos, que llenan muchos volúmenes.[1] Como sucedió con la Divina Comedia en Italia, y está sucediendo con el Quijote en España, ese espíritu exegético se ha llevado quizás al extremo de buscar oculto sentido y propósito trascendental en aquello que escribió el autor, muy ajeno a tan hondas intenciones; pero, si hay bastante de caprichoso y fútil en tales supuestos, no deja de ser interesante algo y aun mucho en los escolios de esas obras maestras del ingenio humano.
[1] E. Dünzer, que hace más de diez años comentaba el Fausto, hizo un catálogo de ciento veintisiete comentadores anteriores a él.
Quería yo intervenir también en esos pleitos; y con la fácil ayuda de unos cuantos autores, poco conocidos en España, que esperan la consulta en un estante de mi librería, lisonjeábame de adquirir a poca costa nombre de erudito, si no ingenioso y profundo, comentador. Pero lo dejé para lo último, y ahora me falta tiempo por las prisas que me dan los editores de la Biblioteca de Artes y Letras, encargada de esta publicación. No hay más remedio, pues, que dejar la erudición en el tintero, y convirtiendo en prólogo para el público esta que comenzó siendo carta para ti solo, decir en pocas palabras lo que, ampliamente explanado y repleto de citas, nombres y fechas, hubiera podido ser estudio preliminar a la versión castellana del Fausto.
¿De dónde nació la idea de ese Doctor famoso, que, descontento de los limitados medios con que cuenta el hombre en esta vida, y llevado por sus aspiraciones inasequibles, se da al Diablo para conseguirlas? Algo de esas ansias perdurables hallamos ya en la antigüedad clásica: Pigmalión y Prometeo nos dan el ejemplo de la lucha de la humanidad contra su suerte, del deseo atormentador de lo infinito, de lo ignoto, de lo sobrenatural, que el hombre quisiera realizar en la tierra por su propio esfuerzo. La intervención diabólica en esas tentaciones de nuestra impotencia y nuestro orgullo, aparece después, en los primeros siglos del cristianismo, en aquellos tiempos de las leyendas místicas, en las que el mal, para hacerse más patente, toma formas satánicas en la imaginación exaltada de los creyentes. Entre los muchos casos de tratos con el demonio, hallamos ya en el siglo tercero el que refirió primeramente San Gregorio Nacianceno, y ampliaron y embellecieron después varios agiógrafos, de Cipriano, famoso encantador de Alejandría, que hizo pacto con el Espíritu infernal, para obtener el amor de la cristiana Justina; historia que popularizó en Alemania, en el siglo noveno, Ado, arzobispo de Viena, y de la cual sacó más tarde nuestro Calderón su comedia El Mágico prodigioso, sobre cuyas conexiones con el poema de Goethe ha escrito poco ha un libro muy apreciable el Sr. Sánchez Moguel.[2]
[2]Memoria acerca deEl Mágico prodigiosode Calderón, y en especial sobre las relaciones de este drama con elFaustode Goethe, por D. A. Sánchez Moguel, catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza. Madrid, 1881. Esta obra fue escrita para un certamen que abrió la Real Academia de la Historia con motivo del Centenario de Calderón, y habiendo obtenido el premio, fue publicada a expensas de dicha Academia. Su erudito autor opina que El Mágico Prodigioso solo tiene relaciones muy indirectas con el Fausto de Goethe.
En esa y otras leyendas parecidas estaban los primeros elementos de la historia del Doctor Fausto; pero es el caso que aquellos elementos tomaron cuerpo en un individuo de este nombre, que tuvo vida real y fue convertido por la inventiva popular en personaje tan extraordinario como famoso. En la primera mitad del siglo XVI hubo en las Universidades alemanas un Doctor Fausto, dado a la vida alegre y bulliciosa, que ganó fama de alquimista y brujo, y después de una existencia desordenada, murió trágicamente. Apenas muerto, corrió la voz de que se lo había llevado el Diablo, y en 1587 se daba a la estampa por primera vez su historia, llena de aventuras descomunales.[3]
[3]Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer und Schwartzkünstler, impresa por Juan Spies, en Francfort del Mein.
Es curiosísimo este primer libro del Doctor Fausto, y si no quisiera reducir a cortas páginas este prólogo, hablaría de él largamente a mis lectores, para que viesen lo que ha dado la tradición a la tragedia de Goethe, y lo que ha puesto en ella el genio del poeta. La historia del descreído Doctor escribiose con la idea de apartar a los buenos creyentes de tentaciones peligrosas, presentándoles aquella víctima del Espíritu malo. ¿Proponíase el autor, como indican escritores de nuestros días, combatir el afán de novedades, que alentaba en aquellos tiempos la Reforma religiosa? No me parece de tanto alcance aquel libro devoto. El Juan Fausto de esta leyenda era en verdad peritísimo en las ciencias más sutiles y doctor profundo en Teología; pero no se perdió por ese camino, sino por ser hombre mundano, libertino e incrédulo, que para gozar la vida a sus anchas, estudió ciencias ocultas en la gran escuela de magia de Cracovia, y renunciando a las Letras Sagradas, llamose Doctor en Medicina, astrólogo y matemático. En un bosque cercano a Wittenberg evocó cierta noche al Diablo, que con gran aparato de fuego presentose al fin, bajo la forma de un fraile gris, y dijo llamarse Mefistófeles. Arreglose el pacto, escrito con sangre de Fausto, que ofreció su alma al Espíritu infernal para dentro de veinticuatro años; y al cabo de este tiempo, tras una vida de desenfrenados goces, reventó lastimosamente el pobre Doctor, después de una cena, a la cual convidó a sus amigos y discípulos de libertinaje, para darles cuenta de que se acercaba su última hora, sin que le valiese para evitarla su tardío arrepentimiento.
El piadoso autor de la historia horripilante, que se complace en pintar con colores vivísimos las apariencias infernales y los pormenores de la muerte de Fausto, no nos dice gran cosa de las felicidades que el Diablo le procuró, ni de la satisfacción que halló en ellas. Lo más interesante, de lo poco que nos cuenta, es la aparición de la hermosísima Helena, que el Doctor hizo acudir a una de sus comilonas, a ruegos de sus comensales, y de la cual quedó tan prendado, que la obligó a volver, y de ella tuvo un hijo, a quien llamaron Justo Fausto. He ahí el germen, menudo e insignificante, de la segunda parte del poema de Goethe, de aquella concepción grandiosa, en que el mundo helénico y el mundo germánico se contraponen y se completan de una manera tan nueva como poética.
La vida de Juan Fausto hízose desde luego popularísima en Alemania. Repitiéronse las ediciones, redactáronse nuevas historias del Doctor, publicose la de su discípulo Cristóbal Wagner, y antes de concluir el siglo XVI corrían ya traducidos estos libros por Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Francia. La leyenda era pueril y tosca; pero había en ella algo que impresiona fuertemente al corazón humano. Existe en él predisposición a admirar, aunque la razón las condene, toda audacia del espíritu, toda temeraria ruptura de las sujeciones que nos oprimen. Por eso pareció siempre tan grande la figura de Prometeo robando el fuego celeste; por eso el Doctor Fausto, como el Burlador de Sevilla, aunque sentenciados a las llamas eternas, con beneplácito y contentamiento de los que en el libro o el teatro seguían el curso de sus abominables desaguisados, ejercieron siempre sobre el público la atracción siniestra del abismo. Sería interesante estudiar cómo han ido creciendo y agigantándose en la imaginación popular esas dos grandes figuras legendarias; qué fondo común hay en ellas; cómo las diversifica el carácter peculiar de los pueblos que las han creado en las orillas risueñas del Guadalquivir y en las riberas nebulosas del Rin; qué cambios ha ido introduciendo en la tradición el espíritu móvil de los tiempos; en qué medida ha influido en esos cambios el genio de los poetas, al dar forma más perfecta al tipo legendario; y cómo, por fin, vinieron Goethe en Alemania y Zorrilla en España a apagar las llamas infernales y abrir las puertas de la gloria eterna a Fausto y a Don Juan.
La historia del doctor Juan Fausto, contenida por vez primera en el libro anónimo de Francfort, y ampliada por Widmann en 1599,[4] ¿tiene alguna relación con la de Juan Fust o Fausto, el famoso colega de Gutenberg en el invento de la imprenta? He aquí otro punto muy debatido por los comentadores de nuestro poema, y del cual me ocuparía con alguna extensión, si hubiera podido completar el estudio proyectado. París conserva la tradición del impresor Fust, que presentó a Luis XI un ejemplar de su Biblia, estampada por arte entonces desconocido, y que, atribuido a la magia, provocó persecuciones, de las que escapó el ingenioso inventor, según entonces se dijo, por arte del Diablo. Han supuesto algunos autores que, irritados los monjes contra una invención que les privaba del oficio de copistas, convirtieron a Juan Fausto en nigromante, enviándolo a los infiernos; pero hoy está comprobada la existencia del doctor Fausto del siglo XVI, posterior en más de un siglo a Gutenberg y sus primeros colaboradores, y a aquel se refería indudablemente la popular historia del Doctor que pactó con el Diablo.[5]
[4]Warhafftige Historien von den grewlichen und abschewlichen Sünden und Lastern, auch von vielen wunderbarlichen und seltzamen Abentheuren: So D. Johannes Faustus ein weitberuffener Schwartzkünstler und Ertzzäuberer, durch seine Schwartzkunst, biß an seinen erschrecklichen End hat getrieben. Publicada en Hamburgo.
[5] El escritor alemán Klinger partió de la suposición de ser el Doctor Fausto el compañero de Gutenberg, para escribir la novela en que largamente relata sus maravillosas aventuras. Esta novela se publicó en 1791, al año siguiente de aparecer el primer fragmento del Fausto de Goethe.
En Inglaterra fue donde la literatura culta y profana se apoderó primero de la piadosa historia. Un predecesor de Shakespeare, Cristóbal Marlowe, poeta y comediante como él, liviano y aventurero, revoltoso y descreído (al decir de sus coetáneos) que en la segunda mitad del siglo XVI vivió desordenadamente y murió joven en riña con un rival, porque le robó su querida, llevó al naciente teatro inglés aquella lúgubre figura. La tragedia de Marlowe, a pesar de los apasionados elogios de su traductor francés, Francisco Víctor Hugo, que quiere sobreponer algunas de sus escenas a las del sublime poema de Goethe, no es más que una obra apreciable atendiendo a la época en que se escribió; pero no la iluminan los resplandores del genio. El Doctor del dramaturgo inglés es el mismo de la leyenda alemana: el espíritu de la tragedia, a pesar del ateísmo de que su autor fue acusado, es el antiguo propósito de atemorizar a los impíos. Fausto es un libertino incrédulo, que, para apoderarse de los secretos de la magia, evoca al Diablo en un bosque y celebra con «Mephostophilis» el pacto que le ha de dar, por veinticuatro años, todos los goces de la vida. Revestido ya de los poderes mágicos, le vemos en Roma, penetrando audazmente en el Consistorio de Cardenales y abofeteando al Papa; encontrámosle después en la Corte imperial, asombrando a príncipes y magnates con sus sortilegios, y haciendo aparecer ante ellos la sombra de Alejandro Magno; y tras estos momentáneos triunfos, asistimos al cumplimiento del plazo fatal, al arrepentimiento inútil, a la agonía desesperada y a la horrible muerte del impío Doctor, todo con estricta sujeción a la germánica leyenda. Marlowe no hace, pues, otra cosa que arreglar para la escena el relato primitivo, y no modifica su carácter, no le añade elementos sustanciales. El episodio de Helena quedó en embrión en su tragedia, como en aquel relato; la visión y la posesión de la hermosísima amante de Paris no inspira al Fausto del poeta inglés más que unos cuantos versos muy bellos, en los que resplandece fugitivo destello de aquel amor a la hermosura clásica, al que había de dar tanta parte el insigne vate de Weimar en la concepción de su obra inmortal.
La tragedia de Marlowe quedó pronto olvidada; pero se habían apoderado de aquel terrorífico y aparatoso argumento los teatritos de muñecos o polichinelas, y desde entonces formó parte muy principal de su repertorio. En Alemania, bien pasase a ella este Puppenspiele de Inglaterra, bien naciese de la tradición indígena, la historia del Doctor Fausto se representaba también en esos teatritos hasta los tiempos de Goethe. Lessing, uno de los más poderosos regeneradores de las letras alemanas, vio en aquella historia, relegada ya a tan humilde esfera, el germen de una hermosa tragedia, y comenzó a escribirla. Su Fausto no es pecador incorregible, sino varón virtuoso y sapientísimo, a quien declara guerra el infernal Mefisto, y es, a la vez, amparado por la Providencia Divina, la cual burla al Demonio, sustituyendo al Doctor verdadero por otro supuesto Fausto, a quien fácilmente conduce el maligno Espíritu por las sendas de perdición. Lessing dejó su obra sin terminar, poco satisfecho de ella sin duda.[6]
[6] En 1836, después de publicado todo el poema de Goethe, Lenau, poeta alemán, de rica y fecunda inspiración, dio a la prensa otro poema épico-dramático, con el mismo título y asunto. Este autor hace correr al Doctor endiablado las más extrañas aventuras, describiéndolas con mucha fantasía; pero su obra no tiene ni asomos de la trascendencia que admiramos en la profunda epopeya de Goethe.
Esta es, en pocas palabras y a grandes rasgos, la historia del Fausto antes de Goethe. ¡Qué interesante capítulo pudiera escribirse, siguiendo esa historia, para ver cómo surgió en la imaginación de nuestro poeta, casi niño, la idea de su tragedia![7] Él mismo nos ha dicho que la primera vez que pensó en ella fue al ver una estampa, representando a Fausto y Mefistófeles que cabalgaban por los aires, en aquella misma taberna de Leipzig que cita en su obra como teatro de una orgía grotesca, escena tomada de la leyenda primitiva. Cómo influyeron en la mente de Goethe el escepticismo sarcástico del siglo de Voltaire y Diderot; las extrañas supersticiones que brotaban, con Mesmer y Cagliostro, del fondo oscuro de ese mismo escepticismo, y que en Alemania tomaban un carácter más grave, reproduciendo las antiguas doctrinas cabalísticas; el estudio más profundo del arte griego, iniciado por Lessing en su afamado Laocoonte; las tradiciones de la Edad media, embellecidas por el nuevo espíritu romántico; y el misticismo poético de Klopstock; cómo se combinaban esos elementos encontrados en su inteligencia sintética; cómo se fue desarrollando en la larga existencia del poeta aquel asunto inconmensurable, según él decía de su obra predilecta: he ahí un interesante cuestionario, del cual no cabe aquí más que esta somera indicación.
[7] Entre las muchas obras alemanas que tratan del Fausto de Goethe, es especialmente estimable la reciente de K. J. Scher: Faust von Goethe, mit Einleitung und fortlaufender Erklärung. Heilbronn, Henninger, 1881.
Doctor Faust; Trauerspiel. Ein Fragment: así se titulaba un libro de pocas páginas que en 1790 salía de las prensas de Leipzig. Era el primer fragmento del gran poema; eran las escenas de los amores de Margarita, escritas en 1774, cuando Goethe estaba en el vigor de la lozana juventud. ¡Margarita! ¡Qué hermosa aparición! Esa imagen tan sencilla y natural de la doncella germánica, ingenua, creyente, amorosa; de la hija del pueblo, grave y modesta en la inocente tranquilidad del hogar; confiada, imprudente, criminal sin pensarlo en su apasionamiento ternísimo, y que no pierde la nobleza de sus sentimientos, ni sus santas creencias, en el abismo de la deshonra, tomó desde aquel momento en los horizontes del pensamiento humano y en las cimas de la gloria el lugar destinado a las figuras inmortales, que se destacan para siempre sobre el fondo luminoso de la belleza ideal.
Y aquella imagen encantadora era creación exclusiva de Goethe: no hay rastro de ella en ninguno de los Faustos anteriores. Figuraba, sí, en la literatura popular la trágica historia de las doncellas burladas en sus amores, que apelan al infanticidio para ocultar la seducción, y pagan en el patíbulo su crimen. Sin ir más lejos, tenemos un ejemplo interesantísimo en el cancionero catalán y valenciano: La filla del marxant, cuyas numerosas variantes ha recogido y publicado, con las de otros muchos romances antiguos, el eruditísimo Sr. Milá y Fontanals, es una de esas desdichadas víctimas del amor.[8] Pero Goethe tuvo la feliz inspiración de llevar esas femeniles desgracias, que inspiraron también a su gran amigo Schiller[9] una de sus mejores poesías, a la historia tétrica del Doctor endiablado; y el contraste de ese amor de Margarita, idílico primero, y después trágico, pero siempre cándido, verdadero, naturalísimo, con las fantasías insensatas y los vagos anhelos de Fausto, con la mordacidad ponzoñosa de Mefistófeles, con aquel cuadro fantástico en que giran alrededor del espíritu humano las brujas y los ángeles, el Cielo y el Infierno, da al extraño poema un interés dramático, un calor del corazón, una realidad de vida, que superan quizás a todas las demás bellezas que en él derramó más tarde el genio creador del insigne poeta.
[8]Romancerillo catalán, Canciones tradicionales, segunda edición corregida y aumentada, por D. Manuel Milá y Fontanals, Barcelona, 1882.
[9]La infanticida.
Margarita era un recuerdo de su adolescencia. En sus Memorias[10] nos cuenta aquella primera inspiración amorosa, que tan grabada quedó en él. Goethe, hijo de una familia principal de los encopetados burgueses de la imperial Francfort, ansioso de expansiones juveniles, ligose con algunos mozuelos de clase humilde, artesanos y escribientillos, algo copleros y bastante alegres, que vendiendo sus versos y los de su noble amigo a los que, para epitalamios o elegías, sátiras o declaraciones amorosas, se los pedían, sacaban dinero para sus modestos festines. ¡Estos fueron los comienzos literarios del autor de Fausto! En la casa donde se reunían conoció a «Gretchen»,[11] joven costurera, cuya gentil belleza le inspiró uno de esos deliciosos y tímidos amores de la primera juventud, que el corazón guarda escondidos. La historia de esa pasión de niño, que no llegó a declararse, es un episodio encantador. Coincidía aquel apasionamiento con las solemnísimas fiestas que celebraba Francfort para la coronación del emperador José II, y el asombro que causaban en el naciente poeta las ceremonias suntuosas del Sacro Imperio Romano Germánico, en las que se usaba todavía el ritual y el aparato de la Edad media, mezclado a su inocente embeleso por aquella amable y candorosa muchachuela, dormida en alguna ocasión sobre sus rodillas, produce tal impresión contado, que no es de extrañar la ejerciera vivísima en el alma de Goethe, que estaba abriéndose a la luz del amor y la poesía.
[10]Wahrheit und Dichtung, parte 1.ª, libro V.
[11] Diminutivo familiar de Margarita.
Diez y ocho años después de publicado el episodio de Margarita (1808), aparecía la primera parte de Fausto, tal como hoy la conocemos. El gran poeta no había dejado de trabajar un año y otro año en aquella obra de toda su vida, en la cual derramaba su inteligencia, su alma entera. No estaba completa aún su inmortal concepción; pero el asunto quedaba expuesto, y perfectamente diseñados los caracteres de los dos personajes principales, Fausto y Mefistófeles, creaciones ambas prodigiosas de su potente numen.
El Doctor de la leyenda, toscamente esbozado por los autores devotos que querían castigar en él las audacias de la ciencia descreída y del procaz libertinaje, lo convierte Goethe en tipo acabado de la humanidad soñadora y descontenta, con todas sus aspiraciones infinitas y todas sus flaquezas miserables. Cuantos hayan experimentado el cansancio de la vida y las ansias de lo imposible, cuantos hayan sufrido —¿y quién no los sufre alguna vez en estos tiempos?— los tormentos de la fe perdida o vacilante, sentirán palpitar su alma en el alma de aquel Doctor, tan docto que no le acosaban ya escrúpulos ni dudas, que no temía al diablo ni al infierno, y sabía tanto, que había perdido todos los encantos de la vida. Así, a lo que hay de eternamente humano en los anhelos irrealizables del Fausto tradicional, une Goethe lo peculiarmente característico de nuestra edad: el escepticismo. El Doctor de la leyenda era irreligioso, era impío; pero su alma vigorosa se entregaba con fe y ardimiento a los arcanos de la magia, a la alianza con el diablo, al goce de los ansiados placeres. El Doctor de Goethe no cree en Dios ni en el Diablo; no sabe qué pedirle a este cuando le ofrece todas las felicidades de la vida, y si por un instante pasa afanoso del deseo al goce, en el seno del goce ansía otra vez y echa de menos el deseo.
Mefistófeles, el demonio vulgar, deforme y espantoso, de la Edad media, conviértese también en la más extraña y original figura de la poesía moderna: Madama Staël, uno de los primeros escritores que dio a conocer al mundo latino aquel poema germánico, que aparecía entonces como un engendro caótico, promovedor del vértigo en el ánimo de los lectores,[12] decía de Mefistófeles que es el Demonio civilizado. Ya nos había dicho ese mismo personaje infernal, hablando de sí propio en la cocina de la Bruja: «La civilización, que todo lo pule, llega al mismo Diablo: el fantasmón del Norte no está ya presentable. ¿Dónde ves cuernos, garras ni cola? En cuanto a mis patas de cabra, no puedo prescindir de ellas; pero me queda, como a los elegantes del día, el recurso de las pantorrillas postizas.» No estriba, empero, la principal novedad del Diablo de Goethe en haberle quitado su aspecto aterrador y monstruoso, para convertirlo en camarada jovial, decidor, casi amable; sino en la forma peculiar que en él reviste el espíritu del mal. Mefistófeles, demonio de segunda clase y de rango inferior, por lo demás, genio infernal a la menuda, destinado sin duda por Satán a las empresas menos dificultosas —lo cual no es muy lisonjero, en verdad, para los sabios presuntuosos, como el pobre Doctor— es, según él mismo nos dice, el espíritu de negación: «Yo soy el Espíritu que lo niega todo.» ¡Y cuán bien, la suprema ironía, uno de los caracteres predominantes en la inteligencia serena y reflexiva de Goethe, da vida diabólica a ese espíritu de negación! Mefistófeles es la sátira encarnada, sátira profunda y sangrienta unas veces, festiva y bufona otras. En el tremendo drama del Doctor Fausto representa a la vez el papel de traidor y el de gracioso: en ocasiones nos indigna y subleva como Yago, en ocasiones nos divierte y nos hace reír como Scapin; y al fin y al cabo, tenemos que convenir, con el Padre Eterno, en que, a pesar de sus malignidades y astucias, es el menos temible de los Espíritus infernales.
[12]De l’Allemagne, por Mad. Staël, parte 2.ª, capítulo XXIII.
¿No se ve en todo esto la propensión a no tomar en serio la historia portentosa del Doctor Fausto? Goethe, hijo de la filosofía escéptica del siglo XVIII, espíritu crítico, y aunque religioso en el fondo, desligado de toda religión positiva, no podía admitir con piadosa sinceridad la leyenda inspirada por la fe viva de otros tiempos; apoderose de ella, como simbolismo adecuado a la expresión de su pensamiento, pero mofándose a veces de su propia fábula. Hizo con la poesía religiosa de la Edad media lo mismo que el Ariosto con su poesía caballeresca; el autor del Fausto no creía en los ángeles ni en los diablos, en las brujas ni en los aquelarres, como el autor del Orlando furioso tampoco creía en los caballeros andantes, ni en los castillos encantados: escribieron, no obstante, sobre esos temas dos obras que nunca morirán, y que quizás son más admirables por mezclarse en ellas las burlas con las veras.
Los amores de Margarita no son más que el primer capítulo de la nueva vida del rejuvenecido Fausto; no podía concluir con ellos la obra del poeta. La muerte de la infeliz amante no resuelve la cuestión; las condiciones del pacto diabólico no están aún cumplidas; no ha vencido Dios, no ha vencido tampoco el Diablo. De todas las seducciones a que puede apelar este, no ha empleado más que una; quédanle todavía muchos recursos. No comprendo, pues, que consideren algunos como un todo acabado la primera parte de la tragedia, y digan que huelga la segunda. Son, sí, dos obras de índole algún tanto distinta: la primera, verdaderamente dramática; la segunda, fantástica y simbólica. Al fuego de las pasiones sucede el movimiento de las ideas; a los personajes reales, las abstracciones y alegorías. Pero estas dos partes distintas hállanse íntimamente ligadas, son consecuencia una de otra, forman una ilación lógica y un conjunto necesario. Antes de dar a la estampa la primera parte, Goethe había escrito ya las admirables escenas de la aparición de Helena, y durante todo el resto de su vida estuvo trabajando en ese segundo Fausto, que era el complemento de su obra. En 1831 ya octogenario, y pocos meses antes de morir, dábalo a luz y escribía a un amigo suyo: «Ahora puedo considerar lo que me resta de vida como un generoso donativo, y poco importa que haga algo más o que no haga ya nada.» El gran poeta daba su misión por cumplida: Alemania, el mundo entero proclamaban la inmortalidad de su creación predilecta.
La segunda parte del Fausto no produjo tanta impresión como la primera, ni se ha hecho popular como aquella. El juicio de la crítica sobre ella ha sido muy diverso. Unos la ensalzaron como la epopeya de nuestro siglo; otros vieron confirmada en ella la máxima española que condena las segundas partes a irremisible inferioridad. En general, ha sido considerada, fuera de Alemania sobre todo, como una creación grandiosa y altamente poética, sí, pero confusa, heterogénea y algún tanto extravagante. El asombro que engendran las hechicerías de Fausto en la Corte imperial, pintada con vigorosos rasgos satíricos; el embeleso del Doctor por la imagen de Helena, tipo de la forma perfecta; su quimérico viaje a la antigüedad clásica, su descenso al seno de las Ideas madres; el sorprendente efecto que produce en Mefistófeles, diablo grosero de la Edad media, el mundo nuevo de las divinidades helénicas, y la revelación de las deformidades que encerraba también aquella risueña teogonía; el retorno a la vida y a su palacio de la bella y culpable esposa de Menelao, su huida y el amparo que encuentra en el castillo feudal construido por Fausto en la cima del Taigetes; el choque prodigioso del mundo griego y el germánico; el amoroso enlace del espíritu de este, representado por el Doctor cabalístico, con la plástica beldad de aquel, personificada en la amante de Paris; el nacimiento y la muerte del generoso Euforión, símbolo de la poesía moderna, y el desvanecimiento de la gozada Helena; y después de esos amores de la imaginación soñadora, la sed de gloria, la lucha ardiente de la vida, el goce embriagador de la acción y la creación; la guerra entre el emperador y el anti-emperador, que decide Fausto con sus poderes mágicos; la concesión de un vasto dominio, donde emplea sus fuerzas prodigiosas en el bienestar de la humanidad, en el cumplimiento del ideal de nuestros tiempos, convertir la tierra en un paraíso; la deficiencia de su obra, por la falta del principio superior, recordado continuamente por aquella campana de la ermita cercana, que irrita al poderoso y envejecido Fausto; su muerte cuando ha agotado todos los goces de la vida, sin ver satisfecho su eterno anhelo, y su perdón final por las oraciones de la arrepentida y siempre amorosa Margarita, forman, mezclado todo ello con episodios caprichosísimos, inspirados por ideas de órdenes muy complejos, una historia tan extraordinaria, que cuesta algún trabajo seguirla y comprenderla. Esto no obstante, los que consideran esta poesía trascendente y enciclopédica como la propia de nuestra edad, hallan en ella especiales méritos y encantos. «Todos los tesoros de la ciencia ruedan a vuestros pies, dice uno de los admiradores del segundo Fausto, hablando de sus bellezas. La metafísica refleja por primera vez en su espejo glacial los astros, las imágenes y los colores; las ideas más abstractas se coronan de poesía, y se nos presentan con la sonrisa de amor en los labios; y las interrogáis, no con temor, como a las lúgubres esfinges, sino con la alegre familiaridad de Alcibíades en el banquete de Sócrates. La naturaleza y la historia concurren por igual a esa revelación del genio, y es difícil decir qué debe admirarse más en este libro, si la profundidad simbólica del naturalismo, o la vasta comprensión de los sucesos históricos.» Lástima grande que el goce de estas sublimes novedades esté reservado, según el docto comentarista, a los que tengan esfuerzo y constancia suficientes para dominar las dificultades de la letra y las resistencias del espíritu del exotérico poema; a los que, «haciendo labor de lapidario, penetren en el pensamiento de Goethe, separando la doble corteza de granito y de diamante en que lo envuelve, sin duda para hacerlo imperecedero.[13]»
[13]Essai sur Goethe et le secondFaust, por el barón Blaze de Bury, publicado al frente de la traducción francesa dada a luz en 1841.
Con permiso de este docto crítico, antójaseme que, para ser inmortales, no necesitaron nunca las obras del genio esas embarazosas envolturas, y que, por lo contrario, su fácil inteligencia, su claridad conspicua, es una de las condiciones que, con la admiración constante del género humano, les asegura aquella feliz inmortalidad. Por otra parte, también hay algo que decir sobre esa idea, generalmente admitida, de la oscuridad que envuelve la segunda parte del Fausto, encubridora de recónditas bellezas, a los iniciados reservadas. Uno de nuestros primeros literatos, escritor tan ingenioso como discreto, que no admite con facilidad los ajenos dictámenes, y antes bien parece que guste de marchar contra la corriente, sostiene que nada hay oscuro ni difícil de entender en esta obra de Goethe, que todo su fantástico relato está al alcance del lector provisto de regular ilustración, y que si no produce impresión tan deleitosa esta parte del poema como la otra, débese a que, saliendo de los límites propios de la poesía, acometió el autor la imposible empresa de encerrar en ella el mundo de la filosofía y de la ciencia, convirtiendo sus personajes, vivientes y palpitantes al principio, en seres alegóricos y abstractos, sin calor ni interés.[14]
[14] Prólogo de D. Juan Valera a la traducción castellana de la primera parte del Fausto por D. Guillermo English.
No estoy lejos de estas ideas, aunque juzgo que, sin ser tan enrevesado y oscuro como se ha supuesto, el segundo Fausto, superior tal vez al primero por el arte maravilloso con que está escrita cada escena, y como cincelados cada estrofa y cada verso, requiere, por la singularidad del simbólico argumento y por la variedad de ideas contenidas en él, ser leída una y otra vez, y si fuera posible, en el texto original, para encontrarle bien el gusto. Sucede con esta obra como con la música alemana, tan en boga hoy día: hay que oírla y volverla a oír, y cuanto más se oye más agrada. Claro es que en traducciones, en las que, como dice muy bien el escritor a que me refiero, se pierden por lo menos tres cuartos de la belleza de la obra poética original, la segunda parte del Fausto ha de encontrar pocos lectores que de buenas a primeras aprecien todo su mérito.
La puerta se me abre ahora, querido Vicente, para pasar —¡temible tránsito!— de la obra magna de Goethe a mi pobre versión castellana; y al hablar otra vez de ella, vuelve tu nombre a mis labios, sin duda porque necesito toda la benevolencia de los amigos para seguir adelante. Te diré, ante todo, que no encontrarás aquí más que la primera parte del Fausto. ¿Por qué no la segunda? Porque su traducción pareciome mucho más dificultosa y mucho menos agradable, y no era cosa de emprender tan ardua tarea cuando no pensaba en publicar mi trabajo. No renuncio a completarlo; pero esto solo será en el caso de que el juicio del público no sea adverso a este primer ensayo, y de que tenga yo más adelante el vagar que ahora me falta para esos estudios.
Hecha esta advertencia, te diré también que, si algo me anima y disculpa, es lo poco leído y lo mal conocido que es en España el poema de Goethe. En Italia sucedía, poco ha, lo mismo. «No lo creerán los extranjeros, decía Eugenio Checchi, en el prólogo de la traducción de A. Maffei; pero entre nuestros literatos de profesión son poquísimos los que conocían el Fausto de Goethe. Muchos hablaban de él; pero era solamente de oídas.[15]» La traducción de Maffei, de todo el poema, y escrita en hermosos versos, ha acabado en Italia con esa ignorancia de obra tan famosa. Lo mismo ha sucedido en Portugal con la versión de Castilho, también en verso, aunque esta solo comprende la primera parte. ¡Pudiera yo lograr lo mismo en nuestra patria! No había aquí versión alguna de ella, que fuera soportable,[16] hasta que se publicó recientemente la de D. Guillermo English,[17] revisada por el Sr. Valera, a cuya competentísima pluma se deben, si no estoy equivocado, los cortos fragmentos traducidos en verso, imitando lo hecho por Gerardo de Nerval y otros traductores franceses, que recurrieron a la rima solamente en los coros, himnos, canciones, y otros pasajes en que prevalece lo lírico sobre lo dramático.
[15]Fausto, tragedia di Wolfango Goethe, tradotta da Andrea Maffei, terza edizione riveduta. Florencia, 1873.
[16] El Sr. Sánchez Moguel, investigador diligente, en la citada Memoria acerca del Mágico prodigioso, cita tres traducciones castellanas del Fausto, anteriores a la del Sr. English, publicadas las tres en Barcelona: una del conocido escritor catalán D. Francisco Pelayo Briz, impresa por López en 1864; otra anónima, inserta en la revista literaria La Abeja, tomo IV; y otra de D. José Casas Barbosa, dada a luz en 1868; todas ellas de la primera parte solamente. Conozco otra traducción, impresa también en Barcelona en 1876, en la Biblioteca titulada Tesoro de Autores ilustres, que se publicaba bajo la dirección del Sr. Bergnes de las Casas. Esta versión, se dice en la portada que está hecha, en presencia de las mejores ediciones, por una Sociedad literaria. Comprende la primera, la segunda parte y los Paralipómenos. Estos Paralipómenos, que algunos titulan tercera parte del Fausto, son fragmentos sueltos que Goethe escribió en sus últimos años y se refieren a varios pasajes del poema, completamente terminado en la segunda parte.
[17]ElFaustode Goethe, Primera parte lujosamente ilustrada. Traducción del alemán por D. Guillermo English. Revisada y aumentada con un prólogo por D. Juan Valera. — English y Gras, editores. Madrid, 1878.
Considero muy apreciable esta traducción del Sr. English: está bien ajustada al texto original, y escrita con frase sobria y lacónica. Quizás este laconismo se lleva al extremo de hacer el estilo algo duro. Pero esa publicación, por su forma especial, no extenderá mucho entre nosotros el conocimiento de la obra de Goethe: producto de una explotación editorial, más bien que de un propósito literario, este libro, lujosamente impreso y magníficamente ilustrado con grabados y fotograbados, es un volumen muy grande, con mucho papel y letras como lentejas, propio para hojearlo encima de una mesa, mas no para leerlo cómodamente.
Por otra parte, la traducción en prosa de un libro escrito en verso podrá satisfacer al conocedor consumado, que rehace en su imaginación la obra primitiva, pero no contentará a la generalidad del público. ¡Extraño encanto el del ritmo y la rima! Parecen cosa pueril, artificiosa, insignificante, y sin embargo, responde a algo tan propio de nuestro ser, que sin ellos pierde gran parte de su atractivo la poesía, aunque juzgamos que esta consiste en cualidades más sustanciales e íntimas del pensamiento. Por eso nos deja siempre fríos y descontentos cualquier obra poética traducida en prosa. Lo peor del caso es que, si aun en prosa difícilmente se traducen esas obras, trasladar los versos de un idioma a otro, sin desnaturalizarlos por completo, es casi imposible. Preciso sería, para hacerlo bien, que fuese tan poeta el traductor como el autor traducido. Gerardo de Nerval, refiriéndose a la versión suya y a las publicadas antes en Francia, decía que consideraba imposible una traducción buena del poema de Goethe. «Quizás, añadía, alguno de nuestros grandes poetas pudiera dar idea de él, con el encanto de una versión poética; pero, como no es probable que ninguno de ellos someta su numen a las dificultades de una obra que no ha de reportarle gloria equivalente al trabajo invertido, preciso será que se contenten, los que no pueden leer el original, con lo que nuestro celo ha de ofrecerles.» Algo más osado que M. Nerval, arriesgo yo la traducción en verso, no sin cerciorarme, antes de darla a la prensa —quiero que conste así—, de que no piensa escribir, por ahora, la que tenía en mientes el Sr. Valera, que por lo visto, juzga también insuficientes, ya que no inadecuadas, las versiones en prosa de este libro eminentemente poético.