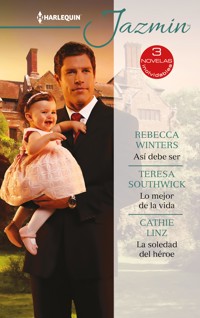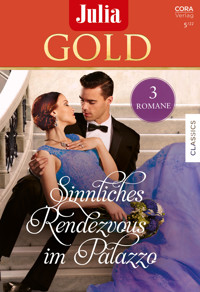4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Gemelos en su puerta Gabi Turner había llegado a la isla griega de Milo para buscar a Andreas Simonides, el padre de los gemelos de su difunta hermana. Andreas se sentía más cómodo a bordo de su yate que empujando un cochecito de bebé. Además, sabía quién era el padre de los niños: su hermano gemelo. Mientras esperaba la llegada de su hermano, Andreas pronto se encontró cambiando pañales y cantando canciones infantiles. Gabi y él formaban un buen equipo, pero ¿qué los mantendría unidos cuando los gemelos se reunieran con su padre? Embarazada por accidente Irena y Vincenzo habían pasado una vertiginosa semana juntos. Conectaron de forma instantánea, profunda e intensa. Pero aquello no podía durar porque ella estaba destinada a casarse con otro hombre. Sin embargo, Irena acabó sola y embarazada. Vincenzo no la había olvidado y, cuando se enteró de su situación, decidió ayudarla del único modo que se le ocurrió: proponiéndole que se casase con él. La vida en el palazzo de Vincenzo parecía idílica, pero él estaba a punto de descubrir que el bebé que Irena llevaba en su seno era suyo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 464 - marzoi 2019
© 2010 Rebecca Winters
Gemelos en su puerta
Título original: Doorstep Twins
© 2010 Rebecca Winters
Embarazada por accidente
Título original: Accidentally Pregnant!
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, c aracteres, l ugares, y s ituaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1307-970-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Gemelos en su puerta
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Embarazada por accidente
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–LO SIENTO, señorita Turner, el señor Simonides no puede recibirla hoy. Pero puede volver el martes a las tres en punto.
Gabi apretó la correa de su bolso, decidida.
–El martes no estaré en Atenas.
El resultado de aquella visita determinaría cuánto tiempo se quedaba en Grecia… si aquella mujer dejaba que viese a Andreas Simonides de una vez.
Gabi hizo un esfuerzo por no perder la compostura delante de la secretaria, una mujer mayor que seguramente recibiría un buen sueldo por no perder nunca la suya.
–Después de esperar tres horas imagino que tendrá cinco minutos para verme.
La secretaria negó con la cabeza.
–Es viernes, señorita. Debería haberse ido de Atenas hace horas.
Gabi podía creerlo, pero no tenía intención de marcharse sin protestar. Había demasiado en juego y, respirando profundamente, le dijo:
–No me gusta tener que contarle esto, pero veo que no me queda más remedio. Por favor, dígale que es un asunto de vida o muerte.
La mujer miró a Gabi con cara de sorpresa.
–Si es una broma, no tiene ninguna gracia.
–No es ninguna broma –replicó ella, estirando su metro sesenta todo lo que pudo.
Después de vacilar un momento la secretaria se levantó para ir al despacho de su jefe y Gabi dejó escapar un suspiro.
Mientras empresarios y ejecutivos iban y venían por los dominios de los Simonides, a ella la habían ignorado por completo durante más de tres horas.
Sólo sabía tres cosas sobre Andreas Simonides: que a los treinta y tres años era el presidente de la corporación Simonides, una empresa metalúrgica que exportaba aluminio, cobre y plásticos.
Su fuente le había confiado que su vasta fortuna, acumulada durante décadas, incluía ocho compañías y doce mil empleados. La familia Simonides poseía un imperio que se extendía más allá de Grecia.
Lo segundo, y si tenía que fiarse por la fotografía del periódico, que era un hombre excepcionalmente atractivo.
Lo tercero no era de conocimiento público. En realidad, nadie más que Gabi lo sabía, pero cuando hablasen por fin, su vida cambiaría para siempre le gustase o no.
La secretaria volvió poco después.
–El señor Simonides tiene cinco minutos para usted, ni uno más.
–Muy bien.
–Su despacho está al final del pasillo.
–Muchas gracias –Gabi se dirigió hacia la puerta, los rizos rubios rozando su cara. Pero cuando entró en el santuario de Simonides no vio a nadie.
–¿De vida o muerte ha dicho? –escuchó una voz masculina tras ella.
Cuando se dio la vuelta vio a un hombre muy alto que estaba poniéndose una chaqueta gris. Su ancho torso bajo la camisa blanca era la prueba de que no pasaba todo el día encerrado en una oficina.
–Estoy esperando, señorita Turner.
Gabi se quedó sorprendida al ver unos ojos grises rodeados de largas pestañas. Tenía el pelo oscuro, más corto que en la fotografía, y la piel morena. Sus rasgos griegos la fascinaban. En la fotografía del periódico no se apreciaba la cicatriz en la ceja izquierda o las arruguitas alrededor de los ojos que revelaban una vida emocionante.
–No es fácil hablar con usted.
Andreas se acercó a la puerta del ascensor privado.
–Estaba a punto de irme, así que dígame lo que tenga que decir antes de que me marche –Simonides había entrado en el ascensor y estaba a punto de pulsar el botón. Sin duda tendría un helicóptero esperándolo en la terraza del edificio, listo para llevarlo a algún lugar exótico para disfrutar del fin de semana.
Aunque no tuviese una cita, esa actitud tan condescendiente era insoportable. Pero tal vez no tendría otra oportunidad de hablar con él, de modo que intentó esconder su desagrado.
Para no perder tiempo, abrió su bolso y sacó la primera página de un periódico griego en la que Andreas Simonides aparecía en la cubierta de un yate durante una fiesta. La hermana mayor de Gabi, Thea, cuya belleza griega destacaba entre todas las demás, estaba entre los invitados. El titular decía:
El nuevo presidente de la corporación Simonides celebra su cargo con amigos
Y, además del periódico, había una fotografía. Gabi se la mostró. Eran dos niños de pelo oscuro y preciosa piel morena como la de Thea. De cerca podía apreciar el parecido, incluido en los ojos almendrados.
Pero nada en la expresión de Andreas Simonides decía que aquello lo afectase.
–No la veo a usted en la fotografía, señorita Turner. Siento mucho que tenga problemas, pero aparecer de repente en mi oficina no es la manera de conseguir lo que necesita.
–Ya, claro. No se preocupe, usted no es el primer hombre que ignora a los hijos que trae al mundo.
–¿Hijos míos?
–Por supuesto.
–¿Y es usted la madre?
–No, mi hermana.
–¿Qué clase de madre enviaría a alguien con un recado como ése?
–Ojalá mi hermana hubiera podido venir en persona, pero me temo que ha muerto.
–Lo siento muchísimo, señorita, pero tengo que irme.
Andreas Simonides era un hombre frío. No había manera de llegar a él.
–¿Está diciendo que no conoce a esta mujer? –le preguntó Gabi, señalando la fotografía.
–No.
–Mire su pasaporte entonces –Gabi le entregó el documento con manos temblorosas.
–Thea Paulos, veinticuatro años, nacida en Atenas. ¿Es su hermana?
–Mi hermanastra. La primera mujer de mi padre era griega. Cuando murió, se casó con mi madre. Y ése es el último pasaporte de Thea antes de su divorcio –Gabi se mordió los labios–. Que lamentablemente celebró a bordo de su yate con unos amigos.
Simonides le devolvió el pasaporte.
–Siento mucho la muerte de su hermana, pero yo no puedo ayudarla.
–Y yo lo siento por los gemelos –dijo ella–. Perder a su madre es una tragedia, pero cuando tengan edad para preguntarme dónde está su padre y yo les diga que nunca quiso saber nada de ellos… ésa sí será una tragedia.
Simonides pulsó el botón y la puerta del ascensor se cerró. Gabi se dio la vuelta, furiosa y enferma. Muy bien, le dejaría las pruebas a su secretaria y que ella misma sacara sus conclusiones.
Pero crear un escándalo en la empresa Simonides era lo último que deseaba hacer porque afectaría a su familia, especialmente a su padre, cuya posición diplomática en el consulado de Creta podía verse comprometida.
Nadie le había pedido que fuera allí y salvo el señor Simonides, nadie conocía la naturaleza de su visita, ni siquiera sus padres. Desde la muerte de Thea, durante el parto por un problema cardíaco que había desarrollado durante el embarazo, Gabi se había convertido en la defensora de los gemelos. Todos los niños merecían una madre y un padre. Desgraciadamente, no todos tenían esa suerte.
–Misión cumplida –murmuró. Pero su corazón era como un ancla que se hubiera soltado del barco, cayendo a las oscuras aguas del Mediterráneo.
Volvió a guardarlo todo en el sobre y lo metió en el bolso antes de salir del despacho.
La venerable secretaria le hizo un gesto con la cabeza cuando pasó frente a su escritorio y, en unos minutos, salía a la calle para tomar un taxi de vuelta al hotel.
Para su sorpresa, el chófer de una limusina aparcada en la puerta se acercó a ella.
–¿Señorita Turner?
–¿Sí?
–El señor Simonides me ha dicho que ha tenido que esperar usted mucho tiempo para verlo y que debía llevarla donde quisiera ir.
El pulso de Gabi se aceleró. ¿Significaba eso que el empresario no era un bloque de hielo? Si la fotografía de los niños no lo había convencido, la copia de la prueba de ADN sería la demostración infalible de su paternidad.
Enviar una limusina a buscarla podía significar que quería volver a verla, pero se veía obligado a ser discreto. Y era comprensible. Con su dinero y sus contactos, por no hablar de su aspecto físico, Andreas Simonides debía estar acostumbrado a mantener sus relaciones sentimentales en privado.
–Si no le importa llevarme al hotel Amazon.
Había elegido ese hotel a propósito porque estaba cerca de las oficinas de Simonides, en el corazón de la ciudad.
Pero sólo lo sabía ella. Le había dicho a sus padres que una amiga de Alexandria, Virginia, estaba en Atenas de viaje y habían decidido pasar el día juntas. Se sentía fatal por mentir a su familia, pero no se atrevía a contarles la verdad.
Hasta el quinto mes de embarazo de Thea, cuando empezó a tener serios problemas cardíacos y tuvo que ser hospitalizada, Gabi ni siquiera sabía el nombre del padre de los niños. Pero cuando se acercaba el final y empezó a quedar claro que podría morir, su hermana le dijo que buscase un sobre que guardaba en el joyero.
Gabi llevó el sobre al hospital y, al ver la fotografía, se quedó sorprendida.
–Esto es lo único que tengo de él. Como todos los demás a bordo del yate, los dos habíamos bebido mucho –susurró Thea–. Fue una cosa como de extraños en la noche. No significó nada, él ni siquiera sabía mi nombre. Quería que supieras quién es el padre de los niños, pero ahora debes prometerme que lo olvidarás todo.
Gabi se lo había prometido y tenía intención de cumplir su palabra. Aparte de que el padre no sabía nada, cualquier noticia escandalosa sería explotada en contra de la familia Simonides. Además, quería ahorrarle a sus padres cualquier disgusto.
Mientras estaba perdida en sus pensamientos la puerta de la limusina se abrió. Sorprendida de haber llegado tan pronto al hotel, Gabi salió del coche.
–Por favor, déle las gracias al señor Simonides.
–Por supuesto.
Una vez en el interior del hotel se dirigió a la cafetería para comer algo antes de subir a su habitación. No sabía qué pensaba hacer el señor Simonides, pero ahora todo dependía de él. Si estaba interesado en hablar con ella, claro.
Sólo esperaba que lo hiciera aquel mismo día porque al día siguiente tenía que irse a Heraklion, en Creta, para reunirse con su familia. Además de la tristeza por la muerte de Thea, sus padres tenían que lidiar con los gemelos, que habían sido prematuros, y no era fácil para ellos.
Cuando su hermana se puso enferma, Gabi pidió unos meses de excedencia en la empresa publicitaria de Virginia en la que trabajaba y se había hecho cargo de los niños porque el puesto diplomático de su padre lo obligaba a viajar con mucha frecuencia.
Eso había sido cuatro meses antes y su puesto en Hewitt and Wilson había sido ocupado por otra persona de manera temporal. Pero si Simonides aceptaba que los niños eran hijos suyos, ella tendría que volver a Virginia de inmediato.
Su jefe le había dado a entender que podría haber un ascenso para ella, pero para eso tenía que volver a casa. Sin embargo, si Simonides no volvía a ponerse en contacto con ella tendría que cuidar de los gemelos al menos hasta que estuvieran en edad escolar, olvidándose de su trabajo hasta entonces.
Después de una desilusión amorosa con un empresario texano, Rand McCallister, cinco años antes, Gabi no tenía intención de casarse y formar una familia, pero si el padre de los niños no quería saber nada de ellos no le quedaría más remedio que criar a los hijos de su hermana. Pero volvería a Virginia para estar en un sitio que le resultase familiar y en el que tenía muchos amigos.
Además, la casa de su familia en Alexandria era la residencia perfecta porque estaba en una zona residencial, con otras familias diplomáticas, algunas de las cuales tenían niños. Gabi siempre había vivido allí y como la casa era propiedad de su padre, no tendría que pagar gastos de hipoteca.
Si combinaba sus ahorros con la ayuda económica de su padre, podría quedarse en casa cuidando de los niños hasta que estuvieran en edad escolar. Podía salir bien, se dijo. Tenía que salir bien porque se había encariñado mucho con ellos.
En realidad, estaba casi convencida de que Simonides no iba a ponerse en contacto con ella, de modo que se iría a Alexandria con los niños la semana siguiente.
Después de tomar un sándwich, Gabi subió a su habitación y en cuanto entró vio la lucecita roja del contestador. Seguramente su madre podría haber dejado un mensaje en lugar de llamarla al móvil. Claro que también…
Nerviosa, pulsó el botón.
–Otra limusina está esperándola en la puerta del hotel, señorita Turner –oyó la voz de Andreas Simonides–. Estará allí hasta las ocho y media. Si no ha aparecido a las ocho y media, entenderé que no es una situación de vida o muerte. Ya me he encargado de la factura del hotel, no debe preocuparse por eso.
Gabi colgó el teléfono sintiendo como si estuviera actuando en una película de detectives. Simonides la había seguido, estaba vigilándola. El multimillonario vivía en un mundo de secretos y guardaespaldas para preservar su seguridad y su intimidad, evidentemente.
Imaginó que los paparazzi debían ser una pesadilla para un hombre así, particularmente cuando alguien como ella aparecía en su vida. La intrusión debía haberle recordado que una noche de placer, que no recordaba porque estaba borracho, podía tener serias consecuencias.
Thea le había confiado que era un dios griego en carne y hueso. Al contrario que Gabi, que había heredado la baja estatura y las curvas de su madre, Thea había sido muy alta y delgada. Y siempre había podido tener a todos los hombres que quería.
Qué trágico que mientras celebraba su divorcio hubiera quedado embarazada, a consecuencia de lo cual había perdido la vida…
Gabi no podía creer que Simonides hubiera olvidado a su hermana. Pero si era como Rand seguramente habría muchas mujeres guapas en su vida y tal vez no podía llevar la cuenta. Ellas sólo eran parte de una horda de admiradoras.
Sólo tenía unos minutos para arreglarse y hacer la maleta antes de bajar al vestíbulo, pero no tardó nada porque no había pensado quedarse en Atenas más de una noche y sólo llevaba otro traje y la bolsa de aseo.
Gabi vio la limusina en la puerta, pero el chófer que la esperaba no era el mismo de antes.
–Buenas tardes, señorita Turner –la saludó el hombre–. Suba, por favor.
–Gracias.
Poco después se abrían paso entre el tráfico que circulaba por el viejo barrio turco de Atenas. Y, de nuevo, tuvo la impresión de estar en una película de misterio, pero esta vez sintió un escalofrío. Al fin y al cabo, Andreas Simonides era un completo extraño.
Si desapareciese, su familia no tendría ni idea de lo que le había pasado. En su deseo de unir a los niños con su padre no había querido pensar en los riesgos y ya era demasiado tarde para escapar de una posible situación de peligro.
Y, en realidad, no sabía qué esperaba conseguir. A menos que un hombre soltero que solía ir de fiesta y se acostaba con unas y con otras estuviera dispuesto a cambiar de vida por completo, Andreas Simonides no sería precisamente un buen progenitor. Pero no podía llevarse a los niños a Virginia sin al menos intentar averiguar si su padre quería hacerse responsable.
Le gustaría que quisiera hacerse cargo de ellos o, al menos, ser parte de sus vidas y darles su apellido, pero esas cosas no pasaban y Gabi no se hacía ilusiones. Sin duda él creería que quería dinero, pero pronto descubriría que eso no le interesaba en absoluto y que, si no quería saber nada, se marcharía a Estados Unidos con su preciosa carga.
Thea le había pedido que buscase una familia adoptiva para los niños, una familia griega. Las dos hermanas sabían que cuidar de los gemelos sería una carga imposible para sus padres y Gabi le había hecho esa promesa.
Pero tras su muerte se dio cuenta de que no podría cumplirla. Para empezar, porque el padre de los niños estaba vivo y nadie podía adoptarlos legalmente sin su permiso.
Además, durante los últimos tres meses se había enamorado de sus sobrinos. Ella no era griega, pero hablaba griego desde pequeña y conocía la cultura griega tan bien como la norteamericana, de modo que no les faltaría nada. Nadie más que su padre podría arrebatárselos.
De repente, la puerta de la limusina se abrió.
–Señorita Turner, sígame, por favor.
Perdida en sus pensamientos, Gabi no se había dado cuenta de que habían llegado al puerto del Pireo. Con la bolsa de viaje en la mano, se dirigió hacia un yate de unos cincuenta metros de eslora.
Un miembro de la tripulación tomó la bolsa y la ayudó a subir a bordo.
–Mi nombre es Stavros –se presentó–. El señor Simonides está esperándola, venga conmigo.
De nuevo, Gabi se encontró siguiendo a un extraño, en esta ocasión hacia una cabina con el techo abierto. Andreas Simonides estaba frente a una de las ventanas, admirando cómo el último sol de la tarde iluminaba los yates anclados en el puerto.
Se había quitado la chaqueta y la corbata y llevaba las mangas de la camisa subidas hasta el codo.
Thea tenía razón, pensó, era un hombre espectacular.
Él se dio la vuelta al escuchar sus pasos, recortado contra la luz del sol.
–Siéntese, señorita Turner. Stavros le traerá algo de comer.
–No quiero nada, gracias. Acabo de tomar un sándwich.
Cuando se quedaron solos, Gabi sacó el sobre del bolso, pensando que Simonides querría volver a ver la documentación. Y se acercó a ella, pero no tocó los papeles. En lugar de eso, la miró de manera enigmática.
Gabi carraspeó, nerviosa. Tenía un rostro ovalado, la boca demasiado grande y el pelo demasiado rizado para su gusto. En lugar de una tez bronceada, como la de Andreas Simonides, la suya era muy clara. Su padre le había dicho una vez que tenía los ojos de color violeta. No sabía si era cierto o eran simplemente de color azul, pero se lo dijo con tanto cariño que desde pequeña decidió que los ojos eran su mejor rasgo.
–Me llamo Andreas. ¿Cómo te llamas tú?
–Gabi.
–Mis fuentes me han dicho que tu nombre completo es Gabriella, pero me gusta el diminutivo.
Ella sonrió, halagada. Entendía el atractivo que tenían los hombres poderosos para las mujeres. Tal vez porque una vez había amado a Rand. Sólo había que sustituir el dinero del magnate griego por setecientos mil acres de terreno en Texas, con ganado y pozos de petróleo, y voilà, los dos hombre eran iguales. Afortunadamente para ella, sólo había tenido que aprender la lección una vez.
Thea también había aprendido la suya, pero le había costado la vida.
–¿Dónde están los niños? ¿En tu casa de Virginia o en la residencia de tu padre en Heraklion?
Con una mera llamada de teléfono había sido capaz de averiguarlo todo sobre ella, pensó Gabi.
–Están en Creta.
–Quiero verlos –dijo Andreas, sin vacilación.
Y ella se alegró de que, al menos, admitiera la posibilidad de que su relación con Thea, por breve que hubiera sido, podría haber dado como resultado un embarazo.
–¿Cuándo tienes que volver a Heraklion?
–Le dije a mis padres que iba a reunirme con una amiga en Atenas y volvería a casa mañana.
–¿Van a enviar un coche a buscarte?
–No, les dije que no sabía a qué hora llegaría, así que iré en taxi.
–Cuando te lleve a Heraklion habrá un taxi esperando para llevarte a casa. Mientras tanto, Stavros ha preparado un camarote para ti. ¿Te mareas en el mar?
¿Iban a Heraklion en el yate?
–No.
–Me alegro –dijo él–. Imagino que tus padres no saben nada de todo esto. Si no, no habrías tenido que mentirles.
–Thea no quería que supieran nada.
No había querido que lo supiera nadie más que ella y especialmente no quería que su ex marido, Dimitri, se enterase de nada. Su matrimonio había sido un fracaso y estaba segura de que si lo supiera Dimitri sería capaz de hablar con la prensa sólo por vengarse.
–Sin embargo, te lo confió a ti.
–Sólo cuando supo que iba a morir –dijo Gabi–. Aunque admitió haber cometido un error, quería asegurarse de que los niños estarían bien cuidados. Pero fui a verte sin decirle nada a nadie para evitar especulaciones en la prensa.
–Pero estás dispuesta a pedirme dinero.
–No he ido a verte por dinero –replicó ella, molesta–. Y tampoco debes preocuparte porque tu nombre no aparece en las partidas de nacimiento. Le prometí a mi hermana que buscaría una pareja que adoptase a los niños, pero no puedo hacerlo.
–¿Por qué no?
–Porque tú estás vivo. Nadie puede adoptarlos a menos que tú des tu consentimiento. Aunque la verdad es que Thea no quería que supieras nada.
Andreas se encogió de hombros.
–Si no es por dinero, ¿por qué has ido a verme?
–Porque pienso adoptarlos yo misma y tenía que saber con toda seguridad que tú no querías hacerte cargo de ellos. Podría haberme marchado sin decir nada, pero… pensé que tenías derecho a saberlo.
Andreas la miró en silencio durante unos segundos.
–Si estás diciendo la verdad, eres única.
El cínico comentario decía muchas cosas de aquel hombre. Y ninguna buena. Estaba claro que no tenía el menor escrúpulo en utilizar a las mujeres. En ese sentido, Rand y él tenían mucho en común.
–Un día, cuando tengan edad suficiente, lo entenderán. Pero me sentiría culpable si no hubiera intentado ponerme en contacto contigo.
Los ojos de Andreas, de un tono gris metalizado, parecían casi negros mientras la miraba, en silencio.
–¿Qué te espera en Virginia si tus padres viven en Grecia?
–Mi vida, mi trabajo. Trabajo en una empresa de publicidad y vengo a verlos siempre que puedo, pero mi vida está en Virginia.
–¿Cuánto tiempo has estado aquí?
–Vine un mes antes de que nacieran los niños y ahora tienen tres meses.
«Y son adorables, estoy loca por ellos».
–¿Cuál es tu rutina diaria con ellos?
–Pues… suelo llevarlos a pasear en el cochecito, les doy el biberón. No sé muy bien a qué te refieres.
–¿Dónde vas con los niños?
–A un parque que hay cerca de casa. Tiene una fuente y bancos para sentarme. Está cerca del consulado.
–Podríamos vernos allí mañana, a las tres. Si no es posible, llámame al móvil y buscaremos otro momento.
–Muy bien –asintió Gabi.
–Estupendo –Andreas escribió el número de su móvil en una tarjeta y se la entregó antes de llamar a Stavros por el teléfono.
Un minuto después, el hombre apareció en el salón.
–Acompáñeme, señorita Turner.
Gabi iba a tomar el sobre, pero Andreas se adelantó.
–Te lo devolveré mañana.
–Ah, de acuerdo.
–Espero que duermas bien. El mar está en calma esta noche.
–Gracias por recibirme. Y siento haber interrumpido tus planes para hoy.
Él inclinó a un lado la cabeza.
–Una situación de vida o muerte no espera a nadie. Kalinihta, Gabi Turner.
La ronca voz masculina pareció vibrar en su interior.
–Kalinihta.
En cuanto Stavros la llevó al camarote, Andreas sacó el móvil del bolsillo para llamar a Irena por segunda vez ese día.
–Cariño, estaba esperando que llamases.
–Siento mucho lo de esta noche –se disculpó él–. Como te dije antes, ha ocurrido algo imprevisto, de modo que no podré unirme a la fiesta familiar en Milo.
–Bueno, pero ahora estás libre, ¿no?
–En serio, no puedo ir.
–Ha ocurrido algo grave, ¿verdad?
–Sí –contestó él. Más que grave. En unas horas, su sorpresa se había convertido en agonía.
–¿No quieres contármelo?
–Lo haré cuando llegue el momento –Andreas cerró los ojos.
No habría ningún buen momento para una noticia como ésa.
–Eso significa que antes tienes que hablar con Leon.
–¿Qué?
–Perdona, pero desde que empezamos a salir he descubierto que siempre los buscas a él antes que a nadie. Pero era una observación, no una crítica.
Era la verdad, además, pensó él. Y eso tenía potencial para ser un problema en el futuro, pero no tenía tiempo para analizarlo en ese momento.
–No hay nada que perdonar, Irena. Te llamaré mañana.
–Si me necesitas, recuerda que estaré aquí.
–Como si pudiera olvidarlo…
–S’agapo, Andreas.
En los seis meses que habían estado juntos había aprendido a quererla. Y antes de que Gabi Turner apareciese en su despacho, había pensado pedirle que se casara con él. Era hora de sentar la cabeza y su intención había sido anunciarlo en la fiesta de esa noche.
–S’agapo –murmuró antes de colgar.
Capítulo 2
AL DÍA siguiente, la madre de Gabi la ayudó a colocar a los niños en el cochecito, uno con un trajecito de color azul y el otro verde claro.
–Hace calor fuera.
–Un típico día de julio –dijo Gabi, mientras guardaba los biberones en una neverita–. Al menos en el parque hay sombra. Y vamos a pasarlo bien, ¿verdad?
No pudo evitar inclinarse para darles un par de sonoros besos en la cara. Un día sin verlos y los echaba terriblemente de menos.
–Ay, Gabi… se parecen tanto a Thea –dijo su madre, con el corazón encogido.
–Sí, lo sé –asintió Gabi. Pero también se parecían a otra persona–. Y gracias a estos niños, Thea siempre estará con nosotros.
–Tu padre está loco con ellos y no sé si podrá soportar que te los lleves a Virginia. A mí se me rompe el corazón, hija. Prométeme que lo pensarás.
–Hemos hablado de esto mil veces, mamá. Papá viaja mucho y los niños necesitan un ambiente estable. En Virginia tengo a mis amigos y al resto de la familia… pero nos veremos a menudo, no te preocupes.
Gabi tenía demasiadas mariposas en el estómago al pensar que iba a encontrarse con Andreas como para concentrarse en otra cosa.
Después de comprobar que los niños estaban cómodos en el cochecito salió de la casa de estilo veneciano que, además de hacer las veces de consulado, era el hogar de su familia y se dirigió al parque. Desde allí podía ver el puerto de Heraklion, al norte de Creta, una isla repleta de historia griega, romana y árabe.
Normalmente soñaba con su pasado mientras iba de paseo con los niños, pero aquella tarde su mirada estaba fija en el puerto porque en algún sitio estaba el yate que la había llevado desde el Pireo.
El viaje había sido muy tranquilo. El mar estaba en calma y debería haber dormido profundamente, pero la verdad era que no pudo conciliar el sueño.
Tal vez porque el hombre al que creía de hielo no parecía serlo. De hecho, tenía problemas para colocarlo en esa categoría y ésa era una de las razones para su inquietud.
Stavros le había llevado un fabuloso desayuno al camarote y, después de ducharse, se había puesto un pantalón blanco de algodón y una camiseta estampada en blanco y azul.
Esperaba ver a Andreas para darle las gracias pero no lo encontró por ningún sitio y, sin saber por qué, se sintió decepcionada.
Un coche la esperaba en el puerto para llevarla a casa y le contó a sus padres que lo había pasado bien en Atenas, pero que echaba de menos a los niños. Y cuando los gemelos sonrieron al verla se le derritió el corazón.
Cuando llegó a la entrada del parque su pulso se aceleró. Aunque tal vez el calor tenía algo que ver, ella sabía que había otra razón. ¿Y si Andreas decidía pedir la custodia de los niños? Aunque eso era lo que había querido por el bien de los gemelos, no había contado con el dolor que le producía pensar en decirles adiós.
En el parque había niños en bicicleta, ancianos tomando el sol, la escena de todos los días. Pero enseguida vio a Andreas a la sombra de un árbol, leyendo el periódico.
Tenía tal aire de sofisticación, un hombre que controlaba su mundo, pensó. Uno de los hombres más poderosos de Grecia, en realidad. Fuera donde fuera sus guardaespaldas lo precedían, pero siempre discretamente.
Aquel día llevaba una camisa azul cielo y un pantalón de color café, la viva imagen de la masculinidad.
Gabi miró a los niños. No lo sabían, pero estaban a punto de conocer a su padre.
Cuando se acercó, él dejó a un lado el periódico.
–Hola.
–Hola, Gabi. Qué niños tan guapos.
–Éste es Kris, el diminutivo de Kristopher. Y éste es Nikos –los presentó Gabi, acariciando sus ricitos oscuros.
Andreas se inclinó para mirarlos de cerca. Y, como si hubiera encontrado un tesoro, sus ojos empezaron a brillar mientras acariciaba sus caritas. Dejó que Nikos le agarrase un dedo y, naturalmente, Kris hizo lo mismo enseguida… para metérselo en la boca.
Gabi soltó una carcajada.
–Sabe bien, ¿eh? Debéis tener hambre –bromeó, sacando a Nikos del cochecito para ponerlo en sus brazos–. Siéntate, vas a darle el biberón.
–¿Yo?
–Si no lo has hecho antes no te preocupes, ellos hacen todo el trabajo. Se lo pones en la boca durante un minuto y luego le das unos golpecitos suaves en la espalda para que expulse el aire. Yo me encargo de Kris.
Durante los siguientes minutos observaron en silencio a los niños mientras tomaban el biberón y luego Gabi intercambió a Kris por Nikos. Cada vez que los niños eructaban Andreas reía… algo de lo que Gabi no lo hubiera creído capaz el día anterior.
–Tendremos que hacerlo rápidamente porque no quiero que estén al aire libre mucho rato, hace demasiado calor. La próxima vez, si quieres que haya una próxima vez, puedes llevarlos de paseo.
Andreas no dijo nada.
–Bueno, ya están saciados como dos gatitos –dijo Gabi después.
Cuando volvieron a meterlos en el cochecito sus brazos se rozaron y ella se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica.
–Tengo que irme –murmuró. Tal vez estaba equivocada, pero le pareció ver un brillo de tristeza en sus ojos–. Si quieres verlos de nuevo, sólo tienes que llamarme.
–Dame tu número y lo programaré ahora mismo –dijo él, sacando el móvil del bolsillo.
Tal vez era una buena señal. O tal vez no. Gabi sintió un escalofrío al pensar que la próxima vez que la llamase podría decirle que los niños eran encantadores, pero renunciaba a sus derechos de paternidad.
Cuando estaba grabando su número una señora mayor se acercó y, al ver a los gemelos, exclamó que tenían unos hijos preciosos.
–Efharisto –dijo Andreas con toda naturalidad.
¿Sería ésa otra buena señal?
Gabi no quería marcharse, pero su madre se preocuparía si no volvía pronto a casa.
–Tengo que irme, de verdad.
–Lo sé –dijo él, antes de inclinarse para besar a los niños–. Estaremos en contacto.
Y luego se alejó a grandes zancadas mientras ella empujaba el cochecito hacia la salida del parque. Pero cuanto más se separaban, más asustada estaba.
Andreas no era indiferente a los gemelos, estaba claro. Pero eso no significaba que quisiera ser su padre. Entre su trabajo y sus innumerables novias no tendría mucho tiempo para atender a dos niños de tres meses.
Pero le había dicho que se iría pronto a Virginia y si no quería hacerse cargo de ellos tendría que decírselo cuanto antes.
Tal vez podrían llegar a un compromiso, pensó entonces. Ella podría hacerse cargo de los niños y él podría ser su padre a tiempo parcial. No sería la situación ideal, pero tener un papá que iba a verlos de vez en cuando sería mejor que nada, ¿no?
Gabi quería tanto a su padre que no podía imaginar la vida sin él.
Pero lo único que podía hacer por el momento era esperar la siguiente llamada.
Acompañado de sus guardaespaldas, Andreas se dirigió al helicóptero que lo esperaba en el aeropuerto de Heraklion. Una vez a bordo, le indicó al piloto que lo llevase a la villa de los Simonides en Milo, donde todo el clan se había congregado para pasar el fin de semana.
La noche anterior había habido una fiesta para celebrar el treinta cumpleaños de su hermana Melina, pero él no había podido acudir… por una situación de vida o muerte. Gabi Turner estaba en lo cierto sobre eso.
Aunque su hermana había dicho que no se preocupase, él sabía que le había dolido que no fuera. Y había prometido compensarla, pero los cumpleaños sólo se celebraban una vez al año.
Y, aunque lo lamentaba, en lo único que podía pensar era en esos niños. Durante todo el vuelo seguía sintiendo el tirón de esos deditos… y había experimentado una sensación tan extraña.
Aunque tenía diez sobrinos, lo máximo que había hecho era abrazarlos en el hospital, cuando nacieron.
Pero lo de aquel día había sido totalmente diferente. Era como si, de repente, un mundo nuevo hubiese aparecido ante sus ojos. Un mundo en el que no había pensado nunca.
Kris y Nikos no eran simplemente dos niños. Su parecido era tan grande… evidentemente eran Simonides, con las facciones de la familia.
En cuanto entró en la villa, Andreas fue a buscar a su madre, que estaba en la cocina supervisando la cena con la cocinera, Tina.
–Ah, por fin has llegado –exclamó al verlo, acercándose para besarlo.
–No pude venir anoche, lo siento. Surgió algo imprevisto que requería mi atención, ya se lo dije a Melina.
Su madre levantó una ceja.
–¿Una cuestión de trabajo?
–Una cuestión increíblemente delicada –dijo él, con el recuerdo de los cuerpecillos de Nikos y Kris en su memoria.
–Hablas como tu padre. Y no sabes cuánto me alegro de que por fin haya decidido retirarse. Ahora es un hombre nuevo.
–Ya lo sé, mamá.
–Cuando tú sientes la cabeza, espero que tu mujer te convenza para que te tomes más tiempo libre. Ya trabajas demasiado si has tenido que perderte el cumpleaños de Melina.
Andreas la abrazó, riendo.
–¿Dónde está todo el mundo?
–En la playa, haciendo esquí acuático. Tus abuelos están en el patio viendo cómo tu padre y el tío Vasio juegan con los niños. Pero cenaremos dentro de una hora.
–Ah, entonces tengo tiempo para hacer algo de ejercicio –después de robar un canapé de la bandeja, y apartarse del manotazo de Tina, Andreas se dirigió a su casa.
La villa Simonides era en realidad una serie de casas blancas al estilo de las islas Cícladas que había sido el refugio de la familia Simonides durante generaciones. Debido a su trabajo, Andreas no podía escapar de su ático en Atenas tanto como le gustaría y estaba deseando pasar unos días con su familia.
¿Quién hubiera imaginado que aquella chica rubia iba a aterrizar en su despacho, llevando con ella un perfume inolvidable, para soltar esa bomba?
Aún cargado de adrenalina, se puso el bañador y se dirigió a la playa.
–¡Tío Andreas! –gritó una de sus sobrinas, corriendo hacia él seguida de su hermano–. Ahora que estás aquí puedes llevarnos en la barca.
Los hijos de su hermana Leila eran los más pequeños de la familia, de siete y nueve años.
–Vamos, subid. Le demostraremos a todo el mundo que somos los mejores.
–¡Sí! –gritaron los niños.
Estuvieron haciendo esquí acuático durante una hora y después volvieron a la playa porque su madre se enfadaría si no llegaban a tiempo para la cena.
Andreas amarró la motora a su muelle privado y encontró a su hermano Leon atracando la suya. Su mujer, Deline, había ido a ducharse.
–¿Qué tal la fiesta de anoche? –le preguntó.
–Bien, pero a papá no le hizo mucha gracia que no vinieras –respondió Leon–. Por lo visto, quería charlar un rato con Irena.
Irena Liapis era muy querida en su familia y la hija de unos amigos de sus padres, propietarios de uno de los más importantes periódicos de Grecia. El mismo periódico en el que había aparecido la fotografía de Thea.
Y todos esperaban que pronto anunciaran su compromiso. Con sus cuatro hermanos casados, él era el único que aún no había sentado la cabeza.
Pero Andreas nunca había sentido una gran pasión por una mujer. Tal vez no existía tal cosa, pero sus sentimientos por Irena habían ido creciendo con el paso del tiempo y sentía un gran afecto por ella. Además de ser preciosa, Irena era una persona buena e inteligente y sabía que siempre se llevarían bien.
Pero la explosión de Gabi Turner en su vida había hecho que todos sus planes se convirtieran en humo. Su mundo se había puesto patas arriba y, por el momento, no podía pensar en Irena o en ninguna otra cosa.
Andreas sabía que no era justo esconderle algo así a la mujer con la que iba a casarse pero, como acababa de descubrir, la vida no era justa. Ni para los gemelos que acababan de perder a su madre ni para Gabi, que había tenido que aceptar la enorme responsabilidad de criar a sus sobrinos.
Como por acuerdo tácito, su hermano y él se dirigieron hacia la casa.
–La verdad es que fue una sorpresa que no vinieras –dijo Leon–. Pero si has conseguido la fusión con la refinería canadiense, papá te perdonará.
Andreas arrugó el ceño.
–Eso podría no ocurrir. Además, sigo sin estar seguro de que sea beneficioso para nosotros.
–¿Qué? ¡Lo dirás de broma!
–No, en absoluto. Tienen más problemas económicos de lo que quieren hacernos creer –Andreas se aclaró la garganta–. Y hablando de problemas, hay algo que tengo que contarte en privado.
–Si te refieres a la adquisición de esas minas…
–No, no es eso. Lo de las minas ha sido una buena decisión por tu parte. Me refiero a algo que no tiene nada que ver con el negocio. Después de comer ve a mi casa… solo, por favor. Tengo que enseñarte algo.
Leon soltó una carcajada.
–Qué misterioso. ¿Se puede saber qué te pasa?
–Lo descubrirás dentro de un rato.
Andreas le dio a su hermana el regalo que le había comprado en Bahamas. Melina coleccionaba muñecas exóticas y la que le regaló fue un éxito total. Incluso lo perdonó por no haber ido a la fiesta.
Pero después de tomar el postre se dirigió a su casa y poco después apareció Leon.
–Cierra la puerta, por favor. No quiero que nos moleste nadie.
Su hermano lo miró, sorprendido.
–¿Se puede saber qué pasa? La última vez que te vi tan preocupado fue cuando papá sufrió un amago de infarto el año pasado.
Infarto era, efectivamente, la palabra adecuada.
Andreas seguía intentando recuperarse del que había sufrido con la noticia de Gabi Turner y, sin más preámbulos, le entregó a su hermano la fotografía del periódico.
–¿Por qué me enseñas una fotografía tuya? No entiendo nada.
–No soy yo, eres tú. Fíjate en la fecha, el titular es de hace un año. Cuando hicieron la fotografía yo estaba en Estados Unidos en viaje de negocios.
–¿Entonces?
–La fiesta tuvo lugar cuando Deline y tú os separasteis y, como siempre, los paparazzi nos confundieron.
Leon entendió entonces.
–Ah, ya veo.
–Esta chica tan guapa a la que miras es esa mujer, ¿verdad?
Sólo entonces se dio cuenta de que Thea se parecía a Deline e Irena. A veces era increíble que Leon y él tuvieran gustos similares no sólo en deportes o comida sino también en mujeres.
–Sí, es ella –murmuró su hermano–. Y si no le hubiera contado a Deline la verdad sobre esa noche me habría costado mi matrimonio. Aún me sorprende que me diera una segunda oportunidad. ¿Pero por qué me lo recuerdas? No me hace ninguna gracia…
–Durante las últimas veinticuatro horas he estado intentando protegerte –lo interrumpió él.
–¿A qué te refieres? ¿De qué intentas protegerme?
–Supongo que te gustaría saber el nombre de la mujer con la que estuviste esa noche. Su nombre es Thea Paulos, la hija divorciada de Richard Turner, del consulado americano en Creta. Su ex marido, Dimitri Paulos es el hijo de Ari Paulos, propietario de Exportaciones Metalúrgicas Paulos, una de las compañías subsidiarias que adquirimos hace un par de años.