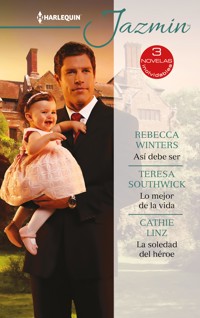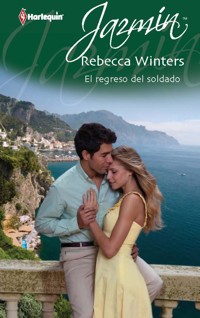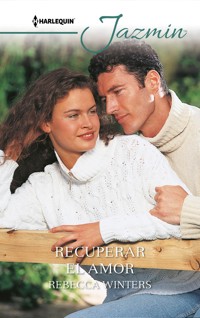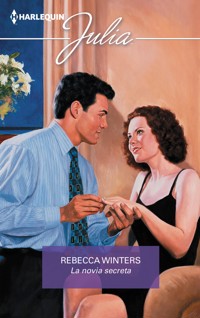2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Gabi Turner había llegado a la isla griega de Milo para buscar a Andreas Simonides, el padre de los gemelos de su difunta hermana. Andreas se sentía más cómodo a bordo de su yate que empujando un cochecito de bebé. Además, sabía quién era el padre de los niños: su hermano gemelo. Mientras esperaba la llegada de su hermano, Andreas pronto se encontró cambiando pañales y cantando canciones infantiles. Gabi y él formaban un buen equipo, ¿pero qué los mantendría unidos cuando los gemelos se reunieran con su padre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Rebecca Winters. Todos los derechos reservados. GEMELOS EN SU PUERTA, N.º 2381 - febrero 2011 Título original: Doorstep Twins Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres. Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9789-1 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Gemelos en su puerta
REBECCA WINTERS
Capítulo 1
–Lo siento, señorita Turner, el señor Simonides no puede recibirla hoy. Pero puede volver el martes a las tres en punto.
Gabi apretó la correa de su bolso, decidida.
–El martes no estaré en Atenas.
El resultado de aquella visita determinaría cuánto tiempo se quedaba en Grecia… si aquella mujer dejaba que viese a Andreas Simonides de una vez.
Gabi hizo un esfuerzo por no perder la compostura delante de la secretaria, una mujer mayor que seguramente recibiría un buen sueldo por no perder nunca la suya.
–Después de esperar tres horas imagino que tendrá cinco minutos para verme.
La secretaria negó con la cabeza.
–Es viernes, señorita. Debería haberse ido de Atenas hace horas.
Gabi podía creerlo, pero no tenía intención de marcharse sin protestar. Había demasiado en juego y, respirando profundamente, le dijo:
–No me gusta tener que contarle esto, pero veo que no me queda más remedio. Por favor, dígale que es un asunto de vida o muerte.
La mujer miró a Gabi con cara de sorpresa.
–Si es una broma, no tiene ninguna gracia.
–No es ninguna broma –replicó ella, estirando su metro sesenta todo lo que pudo.
Después de vacilar un momento la secretaria se levantó para ir al despacho de su jefe y Gabi dejó escapar un suspiro.
Mientras empresarios y ejecutivos iban y venían por los dominios de los Simonides, a ella la habían ignorado por completo durante más de tres horas.
Sólo sabía tres cosas sobre Andreas Simonides: que a los treinta y tres años era el presidente de la corporación Simonides, una empresa metalúrgica que exportaba aluminio, cobre y plásticos.
Su fuente le había confiado que su vasta fortuna, acumulada durante décadas, incluía ocho compañías y doce mil empleados. La familia Simonides poseía un imperio que se extendía más allá de Grecia.
Lo segundo, y si tenía que fiarse por la fotografía del periódico, que era un hombre excepcionalmente atractivo.
Lo tercero no era de conocimiento público. En realidad, nadie más que Gabi lo sabía, pero cuando hablasen por fin, su vida cambiaría para siempre le gustase o no.
La secretaria volvió poco después.
–El señor Simonides tiene cinco minutos para usted, ni uno más.
–Muy bien.
–Su despacho está al final del pasillo.
–Muchas gracias –Gabi se dirigió hacia la puerta, los rizos rubios rozando su cara. Pero cuando entró en el santuario de Simonides no vio a nadie.
–¿De vida o muerte ha dicho? –escuchó una voz masculina tras ella.
Cuando se dio la vuelta vio a un hombre muy alto que estaba poniéndose una chaqueta gris. Su ancho torso bajo la camisa blanca era la prueba de que no pasaba todo el día encerrado en una oficina.
–Estoy esperando, señorita Turner.
Gabi se quedó sorprendida al ver unos ojos grises rodeados de largas pestañas. Tenía el pelo oscuro, más corto que en la fotografía, y la piel morena. Sus rasgos griegos la fascinaban. En la fotografía del periódico no se apreciaba la cicatriz en la ceja izquierda o las arruguitas alrededor de los ojos que revelaban una vida emocionante.
–No es fácil hablar con usted.
Andreas se acercó a la puerta del ascensor privado.
–Estaba a punto de irme, así que dígame lo que tenga que decir antes de que me marche –Simonides había entrado en el ascensor y estaba a punto de pulsar el botón. Sin duda tendría un helicóptero esperándolo en la terraza del edificio, listo para llevarlo a algún lugar exótico para disfrutar del fin de semana.
Aunque no tuviese una cita, esa actitud tan condescendiente era insoportable. Pero tal vez no tendría otra oportunidad de hablar con él, de modo que intentó esconder su desagrado.
Para no perder tiempo, abrió su bolso y sacó la primera página de un periódico griego en la que Andreas Simonides aparecía en la cubierta de un yate durante una fiesta. La hermana mayor de Gabi, Thea, cuya belleza griega destacaba entre todas las demás, estaba entre los invitados. El titular decía:
El nuevo presidente de la corporación Simonides celebra su cargo con amigos
Y, además del periódico, había una fotografía. Gabi se la mostró. Eran dos niños de pelo oscuro y preciosa piel morena como la de Thea. De cerca podía apreciar el parecido, incluido en los ojos almendrados.
Pero nada en la expresión de Andreas Simonides decía que aquello lo afectase.
–No la veo a usted en la fotografía, señorita Turner. Siento mucho que tenga problemas, pero aparecer de repente en mi oficina no es la manera de conseguir lo que necesita.
–Ya, claro. No se preocupe, usted no es el primer hombre que ignora a los hijos que trae al mundo.
–¿Hijos míos?
–Por supuesto.
–¿Y es usted la madre?
–No, mi hermana.
–¿Qué clase de madre enviaría a alguien con un recado como ése?
–Ojalá mi hermana hubiera podido venir en persona, pero me temo que ha muerto.
–Lo siento muchísimo, señorita, pero tengo que irme.
Andreas Simonides era un hombre frío. No había manera de llegar a él.
–¿Está diciendo que no conoce a esta mujer? –le preguntó Gabi, señalando la fotografía.
–No.
–Mire su pasaporte entonces –Gabi le entregó el documento con manos temblorosas.
–Thea Paulos, veinticuatro años, nacida en Atenas. ¿Es su hermana?
–Mi hermanastra. La primera mujer de mi padre era griega. Cuando murió, se casó con mi madre. Y ése es el último pasaporte de Thea antes de su divorcio –Gabi se mordió los labios–. Que lamentablemente celebró a bordo de su yate con unos amigos.
Simonides le devolvió el pasaporte.
–Siento mucho la muerte de su hermana, pero yo no puedo ayudarla.
–Y yo lo siento por los gemelos –dijo ella–. Perder a su madre es una tragedia, pero cuando tengan edad para preguntarme dónde está su padre y yo les diga que nunca quiso saber nada de ellos… ésa sí será una tragedia.
Simonides pulsó el botón y la puerta del ascensor se cerró. Gabi se dio la vuelta, furiosa y enferma. Muy bien, le dejaría las pruebas a su secretaria y que ella misma sacara sus conclusiones.
Pero crear un escándalo en la empresa Simonides era lo último que deseaba hacer porque afectaría a su familia, especialmente a su padre, cuya posición diplomática en el consulado de Creta podía verse comprometida.
Nadie le había pedido que fuera allí y salvo el señor Simonides, nadie conocía la naturaleza de su visita, ni siquiera sus padres. Desde la muerte de Thea, durante el parto por un problema cardíaco que había desarrollado durante el embarazo, Gabi se había convertido en la defensora de los gemelos. Todos los niños merecían una madre y un padre. Desgraciadamente, no todos tenían esa suerte.
–Misión cumplida –murmuró. Pero su corazón era como un ancla que se hubiera soltado del barco, cayendo a las oscuras aguas del Mediterráneo.
Volvió a guardarlo todo en el sobre y lo metió en el bolso antes de salir del despacho.
La venerable secretaria le hizo un gesto con la cabeza cuando pasó frente a su escritorio y, en unos minutos, salía a la calle para tomar un taxi de vuelta al hotel.
Para su sorpresa, el chófer de una limusina aparcada en la puerta se acercó a ella.
–¿Señorita Turner?
–¿Sí?
–El señor Simonides me ha dicho que ha tenido que esperar usted mucho tiempo para verlo y que debía llevarla donde quisiera ir.
El pulso de Gabi se aceleró. ¿Significaba eso que el empresario no era un bloque de hielo? Si la fotografía de los niños no lo había convencido, la copia de la prueba de ADN sería la demostración infalible de su paternidad.
Enviar una limusina a buscarla podía significar que quería volver a verla, pero se veía obligado a ser discreto. Y era comprensible. Con su dinero y sus contactos, por no hablar de su aspecto físico, Andreas Simonides debía estar acostumbrado a mantener sus relaciones sentimentales en privado.
–Si no le importa llevarme al hotel Amazon.
Había elegido ese hotel a propósito porque estaba cerca de las oficinas de Simonides, en el corazón de la ciudad.
Pero sólo lo sabía ella. Le había dicho a sus padres que una amiga de Alexandria, Virginia, estaba en Atenas de viaje y habían decidido pasar el día juntas. Se sentía fatal por mentir a su familia, pero no se atrevía a contarles la verdad.
Hasta el quinto mes de embarazo de Thea, cuando empezó a tener serios problemas cardíacos y tuvo que ser hospitalizada, Gabi ni siquiera sabía el nombre del padre de los niños. Pero cuando se acercaba el final y empezó a quedar claro que podría morir, su hermana le dijo que buscase un sobre que guardaba en el joyero.
Gabi llevó el sobre al hospital y, al ver la fotografía, se quedó sorprendida.
–Esto es lo único que tengo de él. Como todos los demás a bordo del yate, los dos habíamos bebido mucho –susurró Thea–. Fue una cosa como de extraños en la noche. No significó nada, él ni siquiera sabía mi nombre. Quería que supieras quién es el padre de los niños, pero ahora debes prometerme que lo olvidarás todo.
Gabi se lo había prometido y tenía intención de cumplir su palabra. Aparte de que el padre no sabía nada, cualquier noticia escandalosa sería explotada en contra de la familia Simonides. Además, quería ahorrarle a sus padres cualquier disgusto.
Mientras estaba perdida en sus pensamientos la puerta de la limusina se abrió. Sorprendida de haber llegado tan pronto al hotel, Gabi salió del coche.
–Por favor, dele las gracias al señor Simonides.
–Por supuesto.
Una vez en el interior del hotel se dirigió a la cafetería para comer algo antes de subir a su habitación. No sabía qué pensaba hacer el señor Simonides, pero ahora todo dependía de él. Si estaba interesado en hablar con ella, claro.
Sólo esperaba que lo hiciera aquel mismo día porque al día siguiente tenía que irse a Heraklion, en Creta, para reunirse con su familia. Además de la tristeza por la muerte de Thea, sus padres tenían que lidiar con los gemelos, que habían sido prematuros, y no era fácil para ellos.
Cuando su hermana se puso enferma, Gabi pidió unos meses de excedencia en la empresa publicitaria de Virginia en la que trabajaba y se había hecho cargo de los niños porque el puesto diplomático de su padre lo obligaba a viajar con mucha frecuencia.
Eso había sido cuatro meses antes y su puesto en Hewitt and Wilson había sido ocupado por otra persona de manera temporal. Pero si Simonides aceptaba que los niños eran hijos suyos, ella tendría que volver a Virginia de inmediato.
Su jefe le había dado a entender que podría haber un ascenso para ella, pero para eso tenía que volver a casa. Sin embargo, si Simonides no volvía a ponerse en contacto con ella tendría que cuidar de los gemelos al menos hasta que estuvieran en edad escolar, olvidándose de su trabajo hasta entonces.
Después de una desilusión amorosa con un empresario texano, Rand McCallister, cinco años antes, Gabi no tenía intención de casarse y formar una familia, pero si el padre de los niños no quería saber nada de ellos no le quedaría más remedio que criar a los hijos de su hermana. Pero volvería a Virginia para estar en un sitio que le resultase familiar y en el que tenía muchos amigos.
Además, la casa de su familia en Alexandria era la residencia perfecta porque estaba en una zona residencial, con otras familias diplomáticas, algunas de las cuales tenían niños. Gabi siempre había vivido allí y como la casa era propiedad de su padre, no tendría que pagar gastos de hipoteca.
Si combinaba sus ahorros con la ayuda económica de su padre, podría quedarse en casa cuidando de los niños hasta que estuvieran en edad escolar. Podía salir bien, se dijo. Tenía que salir bien porque se había encariñado mucho con ellos.
En realidad, estaba casi convencida de que Simonides no iba a ponerse en contacto con ella, de modo que se iría a Alexandria con los niños la semana siguiente.
Después de tomar un sándwich, Gabi subió a su habitación y en cuanto entró vio la lucecita roja del contestador. Seguramente su madre podría haber dejado un mensaje en lugar de llamarla al móvil. Claro que también…
Nerviosa, pulsó el botón.
–Otra limusina está esperándola en la puerta del hotel, señorita Turner –oyó la voz de Andreas Simonides–. Estará allí hasta las ocho y media. Si no ha aparecido a las ocho y media, entenderé que no es una situación de vida o muerte. Ya me he encargado de la factura del hotel, no debe preocuparse por eso.
Gabi colgó el teléfono sintiendo como si estuviera actuando en una película de detectives. Simonides la había seguido, estaba vigilándola. El multimillonario vivía en un mundo de secretos y guardaespaldas para preservar su seguridad y su intimidad, evidentemente.
Imaginó que los paparazzi debían ser una pesadilla para un hombre así, particularmente cuando alguien como ella aparecía en su vida. La intrusión debía haberle recordado que una noche de placer, que no recordaba porque estaba borracho, podía tener serias consecuencias.
Thea le había confiado que era un dios griego en carne y hueso. Al contrario que Gabi, que había heredado la baja estatura y las curvas de su madre, Thea había sido muy alta y delgada. Y siempre había podido tener a todos los hombres que quería.
Qué trágico que mientras celebraba su divorcio hubiera quedado embarazada, a consecuencia de lo cual había perdido la vida…
Gabi no podía creer que Simonides hubiera olvidado a su hermana. Pero si era como Rand seguramente habría muchas mujeres guapas en su vida y tal vez no podía llevar la cuenta. Ellas sólo eran parte de una horda de admiradoras.
Sólo tenía unos minutos para arreglarse y hacer la maleta antes de bajar al vestíbulo, pero no tardó nada porque no había pensado quedarse en Atenas más de una noche y sólo llevaba otro traje y la bolsa de aseo.
Gabi vio la limusina en la puerta, pero el chófer que la esperaba no era el mismo de antes.
–Buenas tardes, señorita Turner –la saludó el hombre–. Suba, por favor.
–Gracias.
Poco después se abrían paso entre el tráfico que circulaba por el viejo barrio turco de Atenas. Y, de nuevo, tuvo la impresión de estar en una película de misterio, pero esta vez sintió un escalofrío. Al fin y al cabo, Andreas Simonides era un completo extraño.
Si desapareciese, su familia no tendría ni idea de lo que le había pasado. En su deseo de unir a los niños con su padre no había querido pensar en los riesgos y ya era demasiado tarde para escapar de una posible situación de peligro.
Y, en realidad, no sabía qué esperaba conseguir. A menos que un hombre soltero que solía ir de fiesta y se acostaba con unas y con otras estuviera dispuesto a cambiar de vida por completo, Andreas Simonides no sería precisamente un buen progenitor. Pero no podía llevarse a los niños a Virginia sin al menos intentar averiguar si su padre quería hacerse responsable.
Le gustaría que quisiera hacerse cargo de ellos o, al menos, ser parte de sus vidas y darles su apellido, pero esas cosas no pasaban y Gabi no se hacía ilusiones. Sin duda él creería que quería dinero, pero pronto descubriría que eso no le interesaba en absoluto y que, si no quería saber nada, se marcharía a Estados Unidos con su preciosa carga.
Thea le había pedido que buscase una familia adoptiva para los niños, una familia griega. Las dos hermanas sabían que cuidar de los gemelos sería una carga imposible para sus padres y Gabi le había hecho esa promesa.
Pero tras su muerte se dio cuenta de que no podría cumplirla. Para empezar, porque el padre de los niños estaba vivo y nadie podía adoptarlos legalmente sin su permiso.
Además, durante los últimos tres meses se había enamorado de sus sobrinos. Ella no era griega, pero hablaba griego desde pequeña y conocía la cultura griega tan bien como la norteamericana, de modo que no les faltaría nada. Nadie más que su padre podría arrebatárselos.
De repente, la puerta de la limusina se abrió.
–Señorita Turner, sígame, por favor.
Perdida en sus pensamientos, Gabi no se había dado cuenta de que habían llegado al puerto del Pireo. Con la bolsa de viaje en la mano, se dirigió hacia un yate de unos cincuenta metros de eslora.
Un miembro de la tripulación tomó la bolsa y la ayudó a subir a bordo.
–Mi nombre es Stavros –se presentó–. El señor Simonides está esperándola, venga conmigo.
De nuevo, Gabi se encontró siguiendo a un extraño, en esta ocasión hacia una cabina con el techo abierto. Andreas Simonides estaba frente a una de las ventanas, admirando cómo el último sol de la tarde iluminaba los yates anclados en el puerto.
Se había quitado la chaqueta y la corbata y llevaba las mangas de la camisa subidas hasta el codo.
Thea tenía razón, pensó, era un hombre espectacular.
Él se dio la vuelta al escuchar sus pasos, recortado contra la luz del sol.
–Siéntese, señorita Turner. Stavros le traerá algo de comer.
–No quiero nada, gracias. Acabo de tomar un sándwich.
Cuando se quedaron solos, Gabi sacó el sobre del bolso, pensando que Simonides querría volver a ver la documentación. Y se acercó a ella, pero no tocó los papeles. En lugar de eso, la miró de manera enigmática.
Gabi carraspeó, nerviosa. Tenía un rostro ovalado, la boca demasiado grande y el pelo demasiado rizado para su gusto. En lugar de una tez bronceada, como la de Andreas Simonides, la suya era muy clara. Su padre le había dicho una vez que tenía los ojos de color violeta. No sabía si era cierto o eran simplemente de color azul, pero se lo dijo con tanto cariño que desde pequeña decidió que los ojos eran su mejor rasgo.
–Me llamo Andreas. ¿Cómo te llamas tú?
–Gabi.
–Mis fuentes me han dicho que tu nombre completo es Gabriella, pero me gusta el diminutivo.
Ella sonrió, halagada. Entendía el atractivo que tenían los hombres poderosos para las mujeres. Tal vez porque una vez había amado a Rand. Sólo había que sustituir el dinero del magnate griego por setecientos mil acres de terreno en Texas, con ganado y pozos de petróleo, y voilà, los dos hombre eran iguales. Afortunadamente para ella, sólo había tenido que aprender la lección una vez.
Thea también había aprendido la suya, pero le había costado la vida.
–¿Dónde están los niños? ¿En tu casa de Virginia o en la residencia de tu padre en Heraklion?
Con una mera llamada de teléfono había sido capaz de averiguarlo todo sobre ella, pensó Gabi.
–Están en Creta.
–Quiero verlos –dijo Andreas, sin vacilación.