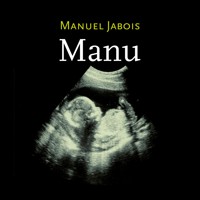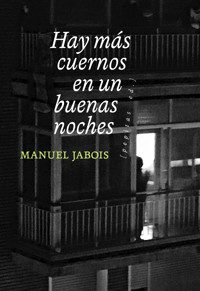
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pepitas ed.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: No ficción
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Hay más cuernos en un buenas noches, que además de la historia de los últimos diez años contiene diez años de historias, reúne los textos breves más destacados de Manuel Jabois desde la publicación de Irse a Madrid (Pepitas, 2011). Un tiempo en el que Manu ha pasado, con la tranquilidad con la que se desenvuelve un gato, a convertirse en uno de los escritores más leídos en español. Autor pop como pocos, Jabois es capaz de invertir la perspectiva sobre la minucia más trascendental, de someter en su columna una noticia hasta sacarle luz, de encogerte el corazón cuando habla de sus amigos o matarte de risa con la anécdota más inquietante. Acercándose siempre a la realidad con una mirada limpia, en este gozoso volumen —la certificación de que estamos ante una de las voces más propias y originales que ha dado nuestra literatura reciente— brilla en todo su esplendor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hay más cuernos en un buenas noches
MANUEL JABOIS
Hay más cuernos en un buenas noches
Pepitas de calabaza s. l.
Apartado de correos n.0 40
26080 Logroño (La Rioja, Spain)
www.pepitas.net
© Manuel Jabois
© De la presente edición, Pepitas ed.
Fotografía de cubierta: Teresa Rodríguez
ISBN: 978-84-18998-55-3
Producción del ePub: booqlab
Primera edición, mayo de 2022
Para David Gistau
Este prólogo, en sensible correspondencia con mi vida, se escribe un mes antes de la publicación del libro, sin título definitivo y a falta de ver el último borrador para decidir qué artículos se quedan y qué artículos se van. Son muchísimos, y esta es una parte pequeña y poco representativa, pero puedo leerlos y hasta releerlos, no digo yo que pegando saltos, pero sí al menos sin querer morirme asfixiado.
Aquí está una parte simbólica de diez años de artículos de opinión, presentados con el raro orgullo de que en muchos de ellos, acaso la mayoría, no hay opinión. En este tiempo tuve un hijo, cambié de empresa, cambié de ciudad, me separé, me volví a cambiar de empresa, me volví a enamorar, y entre medias escribí varios libros. Publiqué Irse a Madrid, que es el título de un artículo en el que me burlaba de la gente que creía que tener ambición era irse a Madrid, y después de publicar el libro me fui a Madrid. Abominé de la ficción en varios artículos y al terminarlos, muy satisfecho de mí mismo, publiqué dos novelas. Me propuse escribir del Real Madrid con distancia y serenidad, y a los tres meses de llegar a Madrid estaba escribiéndole un himno. Cada lunes empiezo una dieta, los martes empiezo el gimnasio, los miércoles dejo el alcohol. Y como del periodismo lo que más valoro es no madrugar, me despierto a las seis de la mañana para escribir libros.
Por el camino no aprendí a pensar, pero aprendí a hacerme mejores preguntas. Todo ello sin dejar de escribir en los diarios, que no sé si es el mejor oficio del mundo, pero sí el único que sé practicar y en el que más me he divertido nunca. Bien es cierto que los otros oficios fueron de camarero infantil, recepcionista adolescente, vendedor de rifas a domicilio y profesor de tenis, ocupación que dejé tras morderle la cara a un niño regordete; o sea, jugoso. Así que el listón de la diversión, salvando el ñaco, tampoco estaba muy alto.
El título que más me gusta para este libro es Esa canción preciosa en un álbum de mierda, pero es demasiado largo y lleva la palabra «mierda», que suena bien en muchos contextos pero no en el contexto de una tapa (no para mí, al menos). Pero fue un artículo escrito durante unos días increíbles en Mogadiscio (Somalia), en la mejor compañía, Xavier Aldekoa, y sin saber que era el último artículo escrito en muchos meses sobre algo que no fuese la pandemia; mientras el mundo empezaba a encerrarse en casa, yo, en un recinto bunkerizado de Naciones Unidas y con el chaleco antibalas a mano, pensaba en la naturaleza de la gente, en lo fácil que es encontrar algo bueno en lo malo y lo importante que es estar abierto a detectarlo y aceptarlo, que es de lo que va «Esa canción preciosa en un álbum de mierda». Incluso puede encontrarse correspondencia con este y cualquier otro columnista: qué difícil es escribir cientos de columnas que un lector aborrezca, y que no aparezca una que al lector, aunque deteste la firma, le ilumine la mañana. Yo qué sé. En realidad no sé nada. Por eso también he escrito este libro: para ver si aprendo algo.
La apuesta del editor, Julián Lacalle, es Nos caía tan bien. Es una columna que quiero mucho, como quise a la persona a la que está dedicada y a su familia, que al ser la de mi hijo, también es la mía. A mi amiga Pilar Álvarez también le encantó. Al cabo de unos días me hizo ver lo raro que sería ver en la portada: «Nos caía tan bien Manuel Jabois». Rápido e inteligente como suelo ser, le dije que el nombre del autor podía ir encima del título. «Sí, “Manuel Jabois nos caía tan bien” suena ya de otra manera». El caso es que, como el anterior, era un título que me permitía jugar en el prólogo con la cantinela habitual de que «antes me caías mejor», entendiendo «antes» como la semana pasada y «caer mejor» por estar de acuerdo con él. Porque hay gente así: hay gente a la que le caes bien si estás de acuerdo con ella. Hay gente para todo.
Se baraja a estas horas con insistencia Hay más cuernos en un buenas noches, que es el título que menos me gusta y por tanto el que elegiré. Se trata de un artículo más conocido que su autor, algo que en mi caso también pasa con la letra de la canción del Real Madrid. O sea, el mayor éxito al que puede aspirar uno: diluirse. He leído muchas interpretaciones sobre la columnita. No va de dos amigos que se quieren mucho: va de dos personas que están enamoradas pero que creen que, sin sexo, no están siendo infieles.
Este libro se publica en Pepitas porque aquí se publicó Irse a Madrid, primera recopilación, y guardo todos los buenos momentos no con la intención de repetirlos, sino de prorrogarlos. Desde los Diarios de Iñaki Uriarte a la amiga que me los recomendó, Txani Rodríguez, y al editor que los publicó y que me publica a mí también, Julián Lacalle.
Diario de Pontevedra, El Mundo, GQ y El País me han dado una casa en la que publicar y un sueldo con el que vivir; o sea, casi todo. A El País pertenece de esta recopilación una mayoría abrumadora de artículos por una razón muy simple: me gusto más de viejo que de joven, aunque no cambie mi juventud por nada.
Advertirán que no he querido hacer un prólogo muy bueno. La razón es que me gustaría que el libro les parezca mejor. Esto de que uno prologue su propio trabajo, o el trabajo de otros, me parece un trabajo ingrato: hay que presentarlo bien, pero tampoco muy bien. Como ser invitado a una boda: vete guapo, pero no tanto como para joderle la vida al novio.
Hay más cuernos en un buenas noches
Pontevedra 501
Cuando leí el viernes en esta página a Rodrigo Cota pensé en el título de su sección, que es «Estoy pensando». Yo edité su primera columna en el Diario, que empezó saliendo los jueves. Le envié un correo para preguntarle cómo quería llamarla. Esta suele ser una decisión tragicómica. Alguna vez he contado cómo se gestó mi «Pontevedra 501»: era el título del primer artículo, no de la sección, pero en el periódico se editó de tal manera que salió el cajetín del título en blanco y arriba, como nombre de la columna, Pontevedra 501. Así se quedó ya, naturalmente: un trabajo que me ahorré. Le escribí a Cota: «¿Cómo llamamos esto tuyo?». Y me respondió: «Estoy pensando». Contesté rápidamente, pues debía de tener prisa por salir: «Perfecto, me gusta». Y ahí se quedó. Además es bastante acertado, porque Cota, incluso con la columna ya publicada, parece que sigue pensando. Tú lees el artículo y luego ves que el autor dice: «Estoy pensando». Parece su estado de WhatsApp.
Este modo mío de solventar los asuntos es nuevo y viene de un tiempo para aquí. Se trata básicamente de tirar para adelante y hacer las cosas de forma tan sencilla que parezcan estúpidas. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que aspiraba a la trascendencia; fue la etapa más insufrible de mi vida. Colaba frases de Shakespeare en algún reportaje, pretendía emocionar en las columnas o hacía pomposas reflexiones acerca de la vida y la muerte que daba vergüenza ajena leer. Pero he abominado de la solemnidad, he allanado la escritura hasta evitar, en la medida de lo posible, citas de nadie, y procuro sobre todo no emocionar. Emocionar deliberadamente me parece una bajeza. Me di cuenta de que estaba curado de espantos cuando mi amigo del alma Anxo me invitó a leer en su boda. Nos conocemos desde los cinco años, así que quien más y quien menos esperaba un discurso vibrante y hermoso. Nada más salir a hablar vi a la querida Mari Carmen, su madre, a punto de llorar. «Empezamos bien», pensé. Había dos opciones: naufragar en el sentimiento y glorificarme allí mismo o remontar aquello con algo sencillo, directo y que expresase bien lo único que yo quería decir, que era que gracias a Anxo éramos mejores personas; como si lo enterrásemos, vamos (¡y qué otra cosa si no es una boda!). La primera de las opciones suponía ver a mucha gente llorando y viniendo a mi mesa toda la noche a decirme que aquello había sido estupendo; la segunda dejaría un pequeño poso de decepción mayormente en las señoras, pero aligeraría la ceremonia y empezaríamos a beber antes. Como quiero a mi amigo y algo lo conozco, elegí la segunda.
A veces uno pugna por ser quien no es. Cuando yo actuaba en la vida con cierta trascendencia, pretendiendo dar valor a los detalles o divagando sobre el paso del tiempo y sus temblores, no estaba siendo natural. En realidad me provocan indiferencia las fotos, se me formatean continuamente el correo y el móvil y pierdo recuerdos que pienso valiosísimos y después, tras el duelo, veo que vivo tranquilamente sin ellos; abandono los pisos con una pena enorme tratando de llevarme con ellos los años pasados, lloro con frecuencia las primeras semanas y al final acabo por no recordar ni en qué calle vivía. No guardo mi trabajo en ninguna parte. No hay copias de artículos ni carpetas con recortes de prensa en los que salgo. Creo que hice seis fotos en mi vida (las seis a las cinco de la mañana a gente que no conozco). Cuando nació mi hijo pensé que algo cambiaría, pero ya no recuerdo cuándo le salió el primer diente (sí su primera sonrisa: esa sonrisa suya mientras dormía me acompaña siempre y se vendrá conmigo mientras viva). Me pertenecen dos fotos: una junto al ordenador de casa, que es de mi chica y mi niño, y otra en el trabajo, de mi abuelo Manuel Jabois I (siempre quise poner un palito romano al apellido, como si fuésemos navieros griegos), porque por él escribo. Hay algo también con lo que siempre ando aún a veces sin ser consciente: el amor por este periódico y la deuda, que no consigo pagar, con mis compañeros; la tremenda relación, que va para quince años, con mis lectores. Como Julio Iglesias, también a veces vienen las hijas a decirme que me leen por sus madres.
Quiero decir que las cosas se hacen y se deshacen, y uno siempre piensa que va a pasar algo y al final nunca pasa nada. Dijo Roncagliolo una vez: «Me he mudado muchas veces y en cada una de ellas he regalado mis libros. Siempre he creído que mi vida debería pesar menos de 32 kilos, que es el equipaje que me traje del Perú a España. Todo lo demás es innecesario y te mantiene atado al pasado». No hay ninguna lección más grande de la vida que la que dan los aeropuertos. Allí todo el mundo llora. Los de aquí porque están despidiendo a unos y los de allá porque están esperando a otros. Hace dos semanas, tirado en el suelo de Barajas, descubrí algo espantoso: no se sabía quiénes lloraban de alegría y quiénes lloraban de pena.
Por qué me saludas por la calle si ya nos seguimos en Facebook
Una de las peores consecuencias de semiabandonar las redes sociales es tener que cultivar las relaciones analógicas. Convertir el like en una llamada, o en un wasap, o no digamos ya en un vergonzoso café a media tarde mirándonos las caras, es una de las tareas más pesadas que se me ocurren ahora mismo. Como hacer dinero con negocios ilegales y de pronto regresar a la rutina de oficina, esclavo de un horario laboral y de unas convenciones puestas por otros. Volver siempre da trabajo, pero volver de un lugar en el que uno vivía más cómodo puede hacerse cuesta arriba. Internet había facilitado eso hasta el extremo, pero también dio paso a situaciones extravagantes.
Recuerdo, por ejemplo, los primeros pasos en Facebook como los primeros pasos en un mundo sin padres. Empezaron a resolverse odios enquistados mediante solicitudes de amistad, lo cual evitaba el sonrojo de quedar con alguien y preguntarle directamente si quería ser tu amigo. La amistad se abarató de tal forma que uno podía solucionar diferencias insalvables en la vida real con solo mover un ratón. Es por ello por lo que pronto se puso de moda entre los más desconfiados un listón muy digno, que tomó forma de grupo: ¿por qué me agregas al Facebook si por la calle no me saludas? Nunca entendí el reproche: si precisamente agregabas a alguien en Facebook era para no aguantarlo en la calle. Si precisamente le dabas un like a uno de sus estados era para que esa chapa no se repitiese en ningún bar. Si colgabas una foto mientras estabas de fiesta en el Loro Park era, precisamente, para que nadie te preguntase después dónde habías estado y qué tal te lo pasaste.
Como todos los paraísos, aquello duró poco. A los amantes del «contacto» les debió de parecer insuficiente la vida en redes sociales y comenzaron a fingir que no se enteraban de nada. O sea, que no visitaban tu muro. Es más, se decretó por alguna autoridad oscura que visitar muros era «cotillear», como si el hecho de ser amigos en Facebook no diese derecho a stalkear álbumes familiares hasta que se rompiesen los ojos o la familia. Así que se regresó a un punto de partida infame en el que lo avanzado no servía de nada. Era la época en la que yo me entretenía haciendo lo que me pedía el cuerpo. Si un «amigo» de Facebook —que para mí lo era a secas, así fuésemos 4000— me paraba por la calle para iniciar una conversación terrible, lo que hacía mientras me hablaba era sacar el móvil y, delante de él y al mismo tiempo a sus espaldas, buscar su perfil, desagregarlo como amigo, bloquearlo y posteriormente reportar una denuncia a Zuckerberg alegando uso improductivo de la red social.
Esto era así hasta que acabamos acostumbrándonos. Facebook y después Twitter terminaron siendo asumidos, para mí, como sustitutivo de engorrosos trámites sentimentales. Son las cosas tangenciales de la misantropía; para decir «te quiero» es más cómodo usar un botón. Ese mundo feliz se empezó a acabar del mismo modo que se acaba el amor, por aburrimiento. Así que una vez desplazado de las redes me encuentro con que hay que marcar un número de vez en cuando, dar un abrazo si te encuentras con alguien a quien aprecias o incluso llegar a tomar una copa. Francamente, yo no sé si podré con tanta euforia. Si no respondo no es por falta de amor, sino de costumbre: en mi caso, la indiferencia es una prueba infalible de amistad sincera y respeto máximo.
El roscón de reyes de Carmen Lomana
Hace casi dos años, en un piso de 500 metros cuadrados de la calle Fortuny de Madrid, un lugar en el que los vestidos están ordenados alfabéticamente, Juan Carlos Monedero tomó café con señoras distinguidas («señoras de toda la vida», dijeron las crónicas para confirmar que nunca habían sido hombres) invitado por Carmen Lomana, que celebraba su roscón de Reyes.
Fue una cita curiosa. La escritora Sonsoles Fernández de Córdoba, al encontrarse por el salón a un comunista, se despidió con mucha educación de Lomana como María Antonieta pisando a su verdugo: «Pardon, monsieur», y salió sofocada del piso. De vuelta se cruzó con una amiga que iba hacia casa de Lomana y le anunció, casi con aspavientos al verla de lejos, como si un paso más le pudiese destruir la burguesía, la visita de Monedero. Las dos se cogieron del brazo y salieron de su barrio, de sus casas, de su ambiente, para perderse más allá de Chamberí y Salamanca sin mirar atrás, adentrándose en barrios en los que el metro ya va a la descubierta y puede verse bajo los puentes, en las cochambreras de los ríos, a Django Reinhardt matando ratas.
Se quedaron sin conocer el famoso desenlace. Porque en el enorme piso de Lomana Monedero fue recibido con frialdad, pero poco a poco fueron acercándose a él militares y señoras atraídos por la fascinación de lo prohibido. Les empezó a hacer gracia imaginar locamente que aquel señor de gafas redonditas que en tiempos, cuchicheaban por las esquinas, fue el Cao de Benós del chavismo en España, quisiera matarlos llegado el momento, o al menos robarles alguna casa.
—Algo me tocará, hija, no me va a dejar así.
El roscón de Reyes de Carmen Lomana se empezó a convertir en un gigantesco acto de curiosidad por una atracción exótica, como todo lo que se escapa al canon de la aristocracia, y ocurrió lo que teme el lobo cuando se deja caer por el gallinero: que lo despidan entre besos pidiéndole que vuelva más a menudo. Monedero ya era entonces el alma más libre de Podemos y también el más afectado, y su hombre más radical en el sentido tamborilero: a él no le iban a evacuar la ideología si el barco amenazaba con hundirse. Además, aquella visita suya tenía un carácter expedicionario que casi todo el mundo agradeció; solo los integristas de la moral se llevaron las manos a la cabeza porque a Monedero se le hubiesen abierto las puertas de los palacios de Roma: no se concebía un baile de esas características porque en el fondo los mismos que ordenan países y razas también aspiran a ordenar clases. Cualquier forma de fusión, según esta manera de ver las cosas, tiende a desmejorarlo todo, en lugar de mejorarlo. Historia no han leído, o la han leído al revés.
Días después de conocerse la visita, los dos dieron explicaciones. Lomana dijo que todos sus invitados se habían comportado y escuchado con atención a Monedero, «menos uno que se comportó fatal». Monedero, por su parte, dijo: «Es mentira que vayamos a quitarle la casa o uno de los pisos a la gente que tiene dos. Fuimos a responder a las preguntas de gente que está muy envenenada por un discurso sin ningún tipo de sustento. Una persona incluso me preguntó si íbamos a abolir las Navidades». También aclaró que no había comido «nada», una frase que resumía el estado de las cosas: la revolución será con el estómago vacío o no será.
¿Por qué tengo que hacer yo ninguna revolución?
En un correo espectacular, hace unos días, un señor me dedicó una ristra de elogios muy bien fundamentados y una súplica que me dejó del revés: haciendo referencia a mi año de nacimiento me instaba a liderar «una Revolución» que acabase desalojando «la Partitocracia» de este país. A mí y a otros, claro; éramos una generación engañada y debíamos sublevarnos; yo, a sus ojos, era un «joven intelectual», como tantos a los que había que movilizar, y ahí me empezaron a sudar las manos pensando en la imagen que le estaba dando a la gente. «Para empresas así tendría más éxito que le escribiese usted a Antonio Gala», pensé en decirle. Este lector mío, con el que naturalmente acabé fatal, era un degenerado, pero yo al principio, debilitado por sus alabanzas, me sentía obligado a hacer algo por él y también un poco por España.
De todos los encargos extravagantes que tuve en mi vida ninguno me dejó tan agitado como el de tener que levantar al pueblo. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía una revolución ni a quién había que llamar, y lo primero que hice fue meterme en internet, extrañado de que entre los primeros resultados no me apareciese Yahoo Respuestas, como la última vez que pregunté algo en Google. Había, a bote pronto, por lo que vi, la posibilidad que me ofrecía un futbolista karateca de sacar mis ahorros del banco o, en su defecto, viajar a Cuba. Para las dos cosas me hacía falta algo que no tenía: dinero. Así que lo que hice fue algo muy mío, que es mantenerme a la expectativa confiando en que este señor, al que imaginaba leyendo cada mañana los periódicos buscando noticias sobre mi revolución, me diese un margen u olvidase el encargo. Los días siguientes hice columnas ligeritas y apropiadas, muy del gusto de la casa. Yo la verdad es que no entendía cómo se le encargaba la revolución a alguien como a mí, que cada día me iba a la cama sabiendo que había una cosa más en la vida que no sabía hacer.
Había leído que una revolución es una gran bola de nieve que puede crecer sin límite a partir de un hecho insignificante que hiciese ver el hartazgo del pueblo, al que se me había sugerido alborotar. A la semana, en deuda con mi fan, crucé la calle Rosalía de Castro con el semáforo en rojo y mirando atrás, por si alguien me seguía. Dejé sonar el móvil hasta que saltara el buzón, esperando así que los que llamaban saliesen a la calle a quemarse a lo bonzo o en dirección a La Moncloa con antorchas, cantando un himno bolchevique. Un día, ya desesperado, me fui de la panadería sin esperar la vuelta.
Como estaba condenado al fracaso, pues yo soy un chico que aspiro en la vida a trabajar en pantuflas y la única revolución que vi de cerca es una que tuve que sofocar en casa de mis padres cuando en plena noche se me hizo ver a gritos que había olvidado comprar papel higiénico, dimití silenciosamente como revolucionario y le dije a mi lector, en un correo muy educado, que a mí las corruptelas de los partidos políticos, los sueldos de los altos cargos y el mal ambiente general era algo que me incomodaba, pero no lo suficiente como para dejarme barba. Me contestó que era un conformista y un vago, y yo le dije que además era un borracho tremendo, y que mis columnas no aspiraban a azuzar a la Humanidad, sino a pagarme los vicios y conocer gente de entre dieciocho y veinte años que no pensase por sí misma.
Por qué odiamos tanto a los árbitros
Tuve tres amigos jueces de línea. Ni siquiera árbitros. Ellos aparecían de repente en el campo en pantalón corto y con una banderita, como los niños franquistas, y se ponían a correr para señalar fueras de juego. Cómo será la cosa del juez de línea que una vez le dedicaron una serie de televisión a uno y acabó saliendo Mariano Rajoy Brey.
Estos amigos míos estudiaban, como yo, en el instituto Sánchez Cantón de Pontevedra. La edad en la que lo natural era odiar al padre y al árbitro: había más Freud en lo último que en lo primero y, por lo general, más pene. Por eso el arbitraje entonces era como trabajar para el Gobierno desde la casa de un Prizzi. Yo ahora puedo decir que me avergonzaba de esos amigos en determinados ambientes, aún más en los futboleros que en los drogotas de soportal, pues bien es verdad que entre estos últimos el deporte era una exuberancia considerable.
Yo entonces jugaba en el Portonovo, equipo B de la liga juvenil. Me caí de la titularidad cuando tuvimos que jugar el día después del sábado de Carnaval y salí al campo, sin que me diese cuenta, con un ojo pintado de negro como un panda, y el árbitro fue al banquillo a montarle la pirula al míster, que gastó un cambio en el minuto dos solo para correrme a patadas hasta el vestuario. No volví a jugar de titular, pero disfruté de los momentos que depara un banquillo familiar y hermoso, lleno de desechos de dieciséis años. Nos poníamos toxinas y yo unas mantas por encima y echábamos allí el domingo mirando al juez de línea de un lado para otro. Un día, para joder, nos pintamos los ojos de panda. De repente el juez de línea, sobrepasado, avisó al árbitro y nos expulsaron con la excusa de que «esto en vez de un banquillo parece el zoo de Barcelona».
Hace unos meses me enteré de que a aquellos tres amigos colegiados ha venido a sumarse otro, el asturiano Edu Galán, periodista, crítico de cine y fundador de Mongolia, pero sobre todo exárbitro, que es una condición aristocrática que no se pierde nunca, como haber sido zar antes de la Revolución. Edu fue, de mis amigos, el que más lejos llegó en la carrera arbitral: fue árbitro. Tuvo hasta un padrino, una especie de Yoda del pito que era Díaz Vega. Díaz Vega le dijo un día: «Cuando un árbitro pierde el control, sabe que tiene que dejarlo», que es un consejo específico para árbitros. Edu lo aprendió un día que arbitró a unos alevines en Cangas de Onís. Tenía entre el público al típico padre martilleándole su bella cabeza de jabalí, resacosa y deprimida, durante todo el partido. De una forma tan poco asombrosa, tan de padre de jugador, que en una de estas al hombre ya se le escapó directamente un «hijo de puta».
Mi amigo se llevó el silbato a la boca y pitó el final del mundo. Luego echó a correr hacia la banda y allí, sin pensarlo, dio tal patada al hombre que lo tiró al suelo. Se produjo un enorme revuelo en el que a Edu se le mezclaban imágenes de Díaz Vega, el camarero del último local y Anthony Perkins. Agarró el cuello del señor y, cuando se disponía a meterle un meco, escuchó detrás una vocecilla: «Por favor, árbitro, no pegues a papá». Sobrecogido, Edu se fue del campo y abandonó el arbitraje. Entre él y Zidane están las despedidas más célebres de la historia del deporte.
Vida WhatsApp
Se ha conocido estos días que WhatsApp estudia implantar una nueva función que permitiría borrar los mensajes enviados antes de que el destinatario los lea. Lo cual me ha recordado una situación penosa que viví hace unos meses, cuando recibí un wasap de la directora de Hoy por Hoy, que eres tú, para preguntarme si al día siguiente me gustaría hablar del gatillazo. Lo primero que pensé fue: «Cómo lo ha sabido». Lo segundo que pensé fue: «A cuál se estará refiriendo». El caso es que respondí diciéndote que la verdad no me importaba, porque yo lo mejor que sé hacer en la vida es humillarme. Y acto seguido pasé a describirte un gatillazo que yo había tenido, y lo hice además con bastante lujo de detalles porque había sido una situación especialmente divertida. Divertida, pero vergonzosa. Fue un wasap muy largo y te dije que si era por las risas no me importaría contarlo en antena.
Tu respuesta fue el silencio, lo cual me incomodó bastante porque yo me había abierto con sinceridad, y estaba preparado para hacerlo delante de la audiencia. Como seguías sin responder, empecé a pensar en tu propuesta. Porque me has hecho en un año dos o tres, y las que me haces suelen ser de actualidad informativa. ¿Se había convertido mi gatillazo en actualidad informativa? Entré en Google —lo recuerdo perfectamente porque estaba en la presentación de un libro y desde entonces no he vuelto a presentar un libro—. Puse «gatillazo» en el buscador de noticias y me salieron varios resultados hablando del gatillazo de Pedro Sánchez. Que había perdido la investidura. Desde entonces tampoco uso metáforas.
Ni aunque pudiera lo habría borrado, porque ya me habías contestado con un emoticono imposible de descifrar. Supuse que era el emoticono del despido.
Entonces, ¿estamos a favor tú y yo de esta nueva función de WhatsApp? Hay un problema, y es que se informaría al destinatario de que has borrado el mensaje. Le dice algo así como: «Este mensaje ha sido borrado por el usuario». O sea: «El usuario la ha cagado y no quiere decirte por qué». Me parece aún más perturbador. Y una pérdida de tiempo: imagínate la de días que vas a tener al otro preguntándote qué habías dicho. Esa nueva función se lleva el cadáver y deja la sangre en el suelo. Una forma de decir: «Aquí ha pasado algo». «Aquí se ha dicho algo grave». No sé, francamente, si eso es mejor o no.
¿Se nos ha informado adecuadamente de los naufragios de pateras?
El periodismo tiene un problema cuando se le ponen cientos de cadáveres negros y anónimos en la puerta. No tiene infraestructura para empatizar con ellos. Un muerto es un nombre y después, un contexto. El relato del fallecido, sus ambiciones, lo que dejaba atrás («el último día, Rachid se despidió de su hija con la promesa de volver», esas cosas tan melódicas), mete la tragedia en las casas. Hay una frase muy impactante entre los lectores de sucesos con que el periodista trata siempre de provocar: «Pudimos ser nosotros». Cuando el horror pudo haber vivido puerta con puerta con el lector, o ser el propio lector, se dispara la curiosidad por la noticia. El periodismo, en el fondo, si tiene que mostrar un suceso, sueña con que el lector se identifique en el artículo, a ser posible con la víctima.
Cuando se hunden cientos de muertos negros y sin nombre en el mar, el periódico no puede esforzarse en que sus lectores piensen que podrían ser ellos. Tampoco tiene ese extra de los grandes reportajes sobre un mundo al que hay que aproximarse solo a través de las películas, como el de los traficantes de droga, los terroristas o los evasores fiscales. Por tanto, la tragedia suele derivar rápidamente hacia la política. Al fin y al cabo los traficantes han subido una mercancía a un barco averiado y al periódico no le queda más remedio que comprarla. El mar se la ha tragado: no hay billetes comprados, ni familiares esperando en los puertos, ni europeos que se sepa, ni siquiera un iceberg. Solo una vaga cifra y un operativo muy caro asumido por Italia, el Mare Nostrum, que fue sustituido por otro de la ue más barato y más dedicado a vigilar las fronteras que las barcazas, el Tritón.
Escribo naturalmente del naufragio de abril, y digo abril porque cuando llegue esta revista al lector probablemente junio esté ocupado por otro. Podría ocurrir algo más, es cierto. Podría no haber quedado ni rastro. Entonces, aunque tarde, el periodismo tendría una historia. Para eso se necesita que los cadáveres no emerjan a los nueve días, como es habitual, sino mucho más tarde.
En la Nochebuena de 1996 un barco perdió entre 283 y 289 inmigrantes en su travesía a Lampedusa. Los 175 supervivientes fueron abandonados en las playas de Salónica y contaron lo que habían vivido: más de 200 seres humanos murieron en el agua. Nadie los creyó. No los creyó ni un solo pescador año tras año, hasta que un día de 2001 uno levantó con las redes un cuerpo negro y dijo: «A lo mejor es verdad».
Lo era: lo cuenta Hibai Arbide en un viejo artículo de 2011 en Enfocant. Durante cinco años cadáveres procedentes del naufragio eran levantados en las redes de los atuneros, que para no buscarse problemas los devolvían al mar sin informar a nadie. «Lupo es un pequeño hombre robusto que ha pasado más de treinta años faenando como pescador. Pero hoy ya no puede hacerlo, sus convecinos lo señalaron como traidor por haber sacado esta historia a la luz; está solo, la comunidad a la que pertenecía no perdona su delación. En Portopalo y en Lampedusa todos sabían lo que había ocurrido, hacía meses que emergían huesos, pequeños objetos, signos de vidas interrumpidas dramáticamente a pocos kilómetros de la tierra prometida».
Fue una gran noticia porque no era el olvido habitual, sino uno doble. Los muertos insistían en que se supiese la verdad: los vivos los devolvían al fondo.
Un premio literario
Hace años, cuando el exagerado boom de los premios literarios que puso a todo el país a escribir porque nos habíamos enterado de que Juan Manuel de Prada los había ganado todos, un amigo se llevó un premio de relatos breves que organizaba un ayuntamiento turístico. Mi amigo ya había desistido de ser escritor: era el primer periodista de la historia de España en hacerlo. Todos los que conocía se habían muerto de hambre o estaban esforzándose en ello. Pero sucedió que uno de los reportajes en los que trabajó con más ahínco disgustó al director, que le acusó de «saber escribir». Era una pieza absurda sobre un viejo mendigo que llevaba años en Pontevedra y que había muerto sin identidad.
Fui con él a recibir el premio, porque ya hemos visto lo que pasa con la amiga fea que acompaña al bombón al casting. El alcalde del ayuntamiento que entregaba el premio era un hombre gordo y entrañable como un bebé. Tenía facciones de retoño envueltas en un cuerpo grotesco que le daban impresión de niño inflado a pulso. De cerca levantaba una ligera repulsa. Parecía estar pidiendo perdón por algo que a él se le escapaba pero que sabía detectable por los demás; eso o le habían chivado que fallaba algo, sin concretar qué. Esa vida tenía que ser un infierno.
El alcalde insistía en que el libro ganador debería llevar un prólogo escrito por él. Entendía que el autor no quería prólogo y que, en caso de tener uno, este lo hiciese Paul Auster, no un jefe de prensa —y señalaba a su empleado, que sonreía como un peluquero—, pero era necesario. Aquella vida que había escrito sobre un mendigo tendría éxito. «Es una edición municipal —dijo muy serio—, y se harán por lo menos trescientos ejemplares».
Comprendimos que tenía decidido escribir dentro del libro. Ya se le podía poner delante el original de la Biblia que él incluiría un texto hablando del pueblo. Aquello era un varapalo, pero había premio económico y mi amigo dejó de protestar. «La dotación», repetían ellos como argumento de autoridad, y me parecía a mí que se aguantaban las ganas de llevarse la mano al paquete. El jefe de prensa nos acompañó a la puerta mientras explicaba que la edición sería pomposa, con «borlados» (esto no terminamos de entenderlo nunca) y alguna ilustración que no costaría nada, pues el interventor dibujaba muy bien y lo haría gratis.
Mi amigo llevaba toda la vida soñando con escribir un libro, lo que no sabía es que aquel ayuntamiento también. Se fue de la ciudad con los peores presagios y, peor aún, aguantándome, pues yo también quería ser escritor y había conseguido no ganar premio. Cuando nos íbamos, mi amigo tuvo ganas de volver atrás y pedir que no hiciesen el esfuerzo de publicar el libro, que se sentía recompensado con el fallo. Su juicio literario le había dejado satisfecho: con él ya podía montar una perfumería.
Unos meses después recibió cinco ejemplares. Era un paquete pequeño y delicado que lo llenó de emoción. Hay que sentirse muy escritor para esos momentos. Yo pienso que ser escritor no tiene nada que ver con escribir, sino con abrir el paquete de tus libros, verlos en un escaparate, comprar cocaína, ir a las universidades a acostarse con chicas y responder con cara de aburrimiento a los periodistas. Ser escritor exige tantas cosas que no se puede perder el tiempo en escribir; yo, por lo menos, si fuese uno de ellos, no escribiría una línea.
Eso debía de pensar también mi amigo, satisfecho, pero al abrir el primer ejemplar se dio de bruces con el escrito del alcalde. No era un prólogo, era un saluda. El alcalde del ayuntamiento había hecho un saluda con su foto y en el texto decía que las fiestas del patrono eran los mejores días para disfrutar de la ciudad. Daba ideas: la iglesia, los parques y el museo («declarado Bien de Interés Cultural, BIC», decía). Animaba finalmente a disfrutar de la lectura del libro que subvencionaba la concejalía de Cultura, y unas páginas más allá, cuando ya había comenzado la narración, se incrustaba una página con el programa de fiestas.
Mi amigo hoy trabaja, con su padre, de pasante.
Zapatos de bebé
En algunos colegios —no sé si en todos— los padres que llevan a sus hijos en silla tienen que volver con ella, especialmente si los niños tienen doce años. En mi caso ocurre porque mi hijo acaba de cumplir cuatro y si lo llevo en silla ahorro unos tres cuartos de hora; en silla evito que se suba a los bolardos, que se pare a hablarles a los contenedores o que quiera irse a desayunar con un muflón (hay muflones en Pontevedra; y si no los hay, los habrá pronto: mi hijo es un imán zoológico). Esto que cuento produce un espectáculo extraordinario en la ciudad alrededor de las nueve y cinco de la mañana, hora del retorno. De repente, las calles se llenan de mujeres y hombres empujando sillas vacías, una imagen apocalíptica que me embelesa tanto que solo me falta ponerles luces largas a los otros padres como gesto de complicidad gremial, tal que a los motoristas o los camioneros.
La estampa, de todos modos, tiene el mismo punto de horror que el famoso cuento corto de Ernest Hemingway: «For sale: baby shoes, never worn». O sea: «Vendo zapatos de bebé, sin estrenar». Hay algo especialmente delicado en sugerir la presencia de un bebé y que el bebé no esté. Por eso al final de la mañana, cuando me he enredado tanto por la calle que sigo con la silla vacía de terraza en terraza, las miradas hacia mí empiezan a ser de tristeza. Como las que se dirigen a alguien que tiene un miembro fantasma: una parte amputada de su cuerpo que cree seguir usando. Hace unas semanas, en vísperas de Navidad, probablemente no hubo ninguna imagen más triste y más alegre al mismo tiempo que la de una madre con la silla del niño vacía delante de un escaparate lleno de juguetes. Quizás por eso Hemingway, aun llevándolo al extremo, consigue dar con la explicación correcta, que es la misma explicación a su síntesis en la escritura, tan despojada de subtítulos: vemos la punta del iceberg, pero no sabemos lo que hay debajo, ni qué proporción tiene el tamaño del hielo.
De esa forma de conducirse —tanto la silla vacía del niño como la propia vida— sabemos siempre en el primer caso que hay un final feliz, porque el niño está en la guardería o en el colegio, pero no en el segundo, abierto a la sospecha. De alguna manera, hay mucha gente que en las calles se transporta a sí misma dejando la sensación de que le falta algo aun teniéndolo encima. Es fácil saber qué en el caso de los niños, porque sin ellos no tienen sentido los carritos y los juguetes; es más difícil de averiguar en las personas que llevan los zapatos de bebé por dentro. Por eso, la coreografía de madres y padres «huérfanos» a primera hora de la mañana, paseando el envoltorio de una vida sin la vida dentro, convive con una coreografía más literaria que se da a la misma hora y que produce aún más impacto que una silla vacía en horas de colegio: una silla ocupada.
Madrid dos mil y algo
Madrid al acercarse el avión atiende con un letargo consumado y magnífico, ruina de dioses que se transforma en estanque al que asomarse como Narciso. Uno estira la cabeza hacia la ciudad tratando de sostenerle la mirada como el Rastignac de Balzac, que subió a la colina retando a París: «Ahora tú y yo solos», pero luego se produce un paseo infame desde el avión al autocar del aeropuerto, cargados todos de bolsas como en el muelle de Vigo, en el que uno va perdiendo el aliento, porque si París no se acaba nunca, Madrid ni siquiera empieza.
Entré en la ciudad como en la despensa y cuando a los tres meses me retiré a mis aposentos tratando de escribir lo conocido, no salió una línea porque del libro que yo creía haber vivido no había un párrafo completo; como mucho, me había dedicado a puntuar. Madrid entonces me producía una congoja aparatosa, repletos ella y yo de misterios que en vez de darse a conocer se ocultaban a cada tarde con más denuedo.
Eran los hombres que me esperaron en el portal mirándome a la cara alucinados como si fuese el padre de Lou Reed para preguntarme si era yo (y no saber responderles), la mansa electricidad de El Retiro las tardes de mayo desplazándome en patines como una camarera de Kentucky con los labios pintados, el anciano a punto de morir que nos miraba colgado del piano del Toni 2 como si fuese una rama de la selva con su Jane rusa antes de ponerse a cantar como un barítono Cocidito madrileño la madrugada de un martes, las chicas efímeras del Michelangelo brindando por el comunismo mientras se desparramaban en los sofás y la cena chic en un palacete con mayordomo que terminó entre clamores por un poco de droga a un gitano del flamenco en el bar más infame de Lavapiés.
Madrid era nuestra sombra y la cargábamos como el Drácula de Coppola tratando de acompasarnos a sus movimientos furiosos y entrañables, desviados de las buenas costumbres como una madre que pierde el juicio y ahoga en su bañera a las crías de un parto no asumido. Primero te acostumbras a escuchar: «¿Qué tal te trata Madrid?», y al final, si hay educación, se responde con un mohín de desencanto porque Madrid no se doma, a Madrid en realidad no se llega nunca: no te preguntan dónde estás, sino por dónde vas; nadie quiere saber dónde naciste, sino cuándo vas a llegar.
Y, sin embargo, todo continúa a la manera de Pla, que hablaba de un matrimonio de campesinos que se encuentra a un hombre ahorcado aún con vida, lo salva y se lo lleva para casa. Al cabo de varios días la campesina dice: «No me gusta ese hombre». El campesino, tal vez para no disgustarla, encuentra que su mujer tiene razón. Tras discutir, dicen con naturalidad: «Hay que dejar que las cosas sigan su curso…». Y cogen al exahorcado y lo vuelven a ahorcar.
La ciudad, que se envuelve de una luz rosada y esquiva al atardecer, bostezando como un retoño, se despierta cualquier día y entonces uno está perdido. Se sabe entonces dónde están las cosas, los amigos y las mujeres; los restaurantes, las copas y el futuro. Se huele la promesa de Madrid y uno bracea más fuerte porque está en disposición de llegar para que en casa llamen y pregunten y tú respondas, cincuenta años después: «Ya estoy aquí». Pero no se está nunca.
Madrid, como Mondoñedo, en realidad no existe. Es una expectativa en bucle, una promesa desencadenada. Una razón para escribir hasta el final, acaso porque no lo hay. Como los jj. oo.: un aplazamiento constante en el que se van muriendo generaciones hasta que las nuevas, al contrario que los monos del experimento apócrifo, ya no saben por qué subir las escaleras, pero las suben.
Compradores de cosas
El urbanismo, la crisis y los millones no solo me producen cierta angustia, pues como periodista ha de estar uno siempre bregando en el filo del escándalo y el hastío, sino que de vez en cuando se conceden alegrías poéticas.
Hace poco un rico hombre instalado en las Rías Baixas disfrutaba de su madurez veraneando en un chalé de discreta rimbombancia. Tenía allí a su familia, su piscina y su futuro. Solo Dios sabe cuánto cuesta llegar a ese momento de la vida en que uno solo hace cuentas con sus hijos, su chalé y su tiempo. Pero un buen día un señor empezó a construir en la finca vecina. Lo malo de las Rías Baixas, y lo sé porque soy de Sanxenxo, es que te das la vuelta y al minuto tienes encima un edificio. De hecho, lo primero que se recomienda es estar siempre en movimiento, no te vayan a confundir con la primera piedra de nada.
Este rico nuestro empezó a ver la construcción con espanto moderado. Tener vecinos siempre es una incomodidad. No valen ni para denunciar un suceso, como se recordará del caso del monstruo de Amstetten, aquel que secuestró a una hija para fundar con ella una familia en el sótano. La preocupación del hombre tenía más que ver con las alturas del edificio: por momentos parecía que se disparaban. Y efectivamente, llegó el momento crucial.
El constructor echó el resto y se fue a por una altura que convertiría la piscina de nuestro hombre en Siberia. «Oiga, pero, usted, ¿adónde va a llegar?». «Tengo licencia para estas alturas». «Pero con esas alturas a mí me deja el jardín sin sol». El constructor debió de encogerse de hombros. Los constructores se encogen mucho de hombros. Lo sé porque mi familia también estuvo en pleitos con uno que pegó tanto el edificio a nuestra casa que para ir al salón había que cruzar un portal. Cuando un constructor se encoge de hombros te está mandando al ayuntamiento o al juzgado, que es una manera ciertamente soviética de decir que a él no le toques los cojones. El hombre entonces formuló una pregunta dramática: «Mire, y estos pisos que usted está haciendo, ¿cuánto valen?».
El constructor, cuando tiene que poner precio a algo, nunca se encoge de hombros. Como mucho se le encogen los huevos, arriba y pegados como los de un tigre; se pone en alerta. Dijo el precio, y el hombre, aferrado a su piscina, respondió automáticamente: «Se los compro. Se los compro, y me los tira todos».
A pocos kilómetros, un hombre disfrutaba de su vejez en una terraza magnífica con vistas a la ría de Pontevedra. Solo quienes vivimos aquí sabemos de la experiencia y lo perseguida que está esa pasión debido a la montonera urbanística provocada por pecados del pasado. Delante, como suele pasar, empezaron a montarle un edificio. Todavía recuerdo cuando a mi abuelo comenzaron a dejarlo sin mar, y aquel sufrimiento suyo por colar la mirada entre edificios y divisar siquiera una porción azul. Parecía un gigante moviendo un gran ojo en un bosque de ladrillos.
La licencia de este constructor le daba para unas alturas determinadas, pero hizo el viejo truco de rellenar el terreno de tal forma que el segundo, digamos, empezaba en el sexto. Como si el Empire State tuviese tres plantas; las tres últimas. Lo anterior es sótano.
Plantó batalla en los juzgados y la justicia le dio la espalda. Aquello se construiría como estaba. Los rellenos en los terrenos, como en la moral, son tan complejos jurídicamente de probar como fáciles de detectar a primera vista. Pero he aquí que llegó la crisis. La obra comenzó a ralentizarse hasta que expiró, agotada. La constructora entró en suspensión de pagos. El banco, naturalmente, se quedó el edificio con terrible desgana; las divisiones inmobiliarias de los bancos son ese animal mitológico que se pasea perezosamente por España quedándose todo con desgana. El hombre vio que llegaba su momento. Se presentó en las oficinas. «Tienen ustedes ahí unos pisos parados que no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? Yo se los compro».
Nunca tanto dinero a espuertas se usó de manera más bella. No sé si el dinero puede comprar la felicidad: nunca he tenido tanto. Pero un hombre compró el sol. El otro compró el mar.
Silgar 1980
Ella tiene veinte años y él, veintitrés. El niño se parece a mí y estamos en la playa de Silgar, Sanxenxo, en 1980. Mi madre dice que hasta los dos meses era tan horrible que le daba cosa sacarme de casa, así que cada día doy gracias a Dios por no recordar ese tiempo en el que fui feo.
De un año después data el primer recuerdo de mi vida, con mi padre levantándome sobre una humareda de tabaco y copas en el bar Medusa con el gol de Señor; de haberlo levantado yo a él hace dos años con el gol de Iniesta, hubiera tenido a Edipo besándome los pies.
Puede observarse en la imagen que mi madre era la chica más guapa del pueblo. Llevaba un expediente académico extraordinario y se disponía a estudiar Medicina cuando se quedó embarazada. Todo lo sacrificó por mí: en la familia perdimos a un médico y aún estamos preguntándonos qué ganamos.
Sanxenxo tenía entonces un turismo residencial de familias numerosas que venían a finales de junio y se marchaban en septiembre, con los primeros fríos. Mis abuelos alquilaban uno de los pisos de nuestra casa a los Amezola, que llegaban todos los veranos cargados de niñas rubias mayores que yo, y de las cuales incomprensiblemente nunca me gustó ninguna.
Como buena villa de casas sueltas colgadas alrededor de la playa y filas de marineros bajando pescado fresco, también Sanxenxo pudo ser el destino de ancianos de tez blanca, guayabera y gorro de paja, como esos americanos exiliados que cazan mariposas deslizándose alcoholizados entre flamboyanas.
Estos ejemplares deliciosos se los encuentra todavía uno si busca en ciertas calles sombreadas a una hora poco frecuente, siempre a punto de doblar la esquina invadidos por una antigua nostalgia. Les decíamos bañistas. Pasaban dos meses y medio bronceándose de mañana, partiendo patas de nécora y dormitando la tarde para luego recorrer Silgar una y otra vez como si estuviesen buscando oro.
Familias enteras de hijos díscolos y borrachos formidables, viejos maricas de modales abrumadores, señoras con la pañoleta al pelo que se reclinaban bajo los toldos de la playa para vigilar sus pensiles; a aquella aristocracia el sol le dejaba la piel áurea, de un cierto ocre tostado, mientras que a los del pueblo nos ponía de un chamizo fluorescente, casi entre vapores a catinga.
Entonces los abuelos eran jóvenes y el albariño con ostras y camarones corría en el aperitivo. Tras los fuegos de Santa Rosalía, a los Amezola los despedíamos sin estridencias, con el apretón de manos que sellaba el verano siguiente, y veíamos alejarse carretera abajo aquel gran coche familiar lleno de rubias melindrosas, un poco locas, un poco Lisbon.
Mi mundo..., la playa
Mi mundo nunca fue la calle, sino la playa, y las jerarquías se quedaban grabadas en la arena con arabescos sagrados, como una hoja de ruta. Estaban los de las sombrillas, que eran niños sobreprotegidos mirando al resto con ojos miedosos, frecuentemente turistas madrileños o portugueses, dependiendo de lo que hablasen; los de las rocas, nativos agrestes y de pies duros que pasaban las tardes pescando lorchos con tridente o arrancando lapas de las piedras (salivaban mucho, también dentro del agua, y el océano parecían haberlo escupido ellos); los del murallón eran ligones rubios tocando la guitarra y fumando marlboros delante de las nenas, mientras que los del agua siempre estaban haciéndose caladas o aguadillas, según copasen o hiciesen pellas en invierno: al final de la tarde siempre aparecían tres o cuatro flotando boca abajo y sus padres los recogían llorando en silencio con grandes ganapanes.
A ninguno de estos grupos pertenecía yo, que hacía flanes en la orilla, rebozaba bolas de arena mojada con celo militar y corría hacia el mar gritando con mi flotador de pato hasta los veintiséis años; había un matrimonio de Lugo que siempre me hacía fotos.
Todo lo que sé del mundo lo aprendí en Silgar. Por la luna sabíamos si tendríamos marea baja para organizar partidos de fútbol al atardecer, y gracias a eso más tarde aprendimos a calibrar el humor de las mujeres e incluso a saber cuándo reproducirnos; o sea, que la especie se perpetúa en Sanxenxo gracias a la pachanga.
Las pandillas nos organizábamos para ir al agua sin escándalos, con cierto orden, pues dependiendo de con quién te encontrases en la orilla podía suponer una declaración de guerra. Si había paseo (que considerábamos de mujeres, pero también era señal adulta, como la pelusa del bigote), siempre se quedaba uno de guardia en las toallas vigilando la pelota, y cuando crecimos echábamos las tardes mirando melosamente a niñas con las que de noche nos cruzábamos, tímidos y desapasionados, comiendo pipas por el puerto.
Del mar, cuando crecía, nos protegíamos haciendo murallas, y esta tradición ha sobrevivido hasta ahora al punto de que un amigo nuestro que estaba trabajando en Nicaragua llegó a Pontevedra después de dos años sin vernos y cuando preguntó qué tal por aquí, uno lo primero que le contó fue cómo paró, fortificando las toallas, una crecida que en sus palabras «ríete tú del tsunami japonés».
A mí lo que me gustaban eran las presas con marea baja, haciendo circular el agua abriendo y cerrando compuertas, pequeñas murallas victormanuelescas con las que formaba riachuelos en los que ponía a remojo una quisquilla; seguro que en Lugo también hay fotos de eso, a ver si un día estos señores se animan a hacer una exposición y me voy de una vez del país sin remordimientos.
Sanxenxo pegó un estirón al mismo tiempo que nosotros, y aquel turismo pausado de unas pocas familias es hoy de ida y vuelta, como mucho de quincenas o semanas. En los ochenta, mi abuelo recibía a los bañistas con entrevistas, y si alguno partía en mitad del verano se producía una suave conmoción que tenía eco en el Diario de Pontevedra: «El doctor Quiroga ha viajado a Madrid por asuntos de estricta privacidad y volverá en unos días», acaso por una operación de importancia o porque la querida le había prendido fuego al estanco en Chamberí.
Urbanísticamente esto ha crecido entre malformaciones y atrocidades, pero yo sigo aquí (escribiendo delante de la playa hermosamente iluminada) queriéndolo como a un hijo descarriado con el que nunca sabes qué te vas a encontrar mañana, si el retranqueo de los mil demonios o la playa tapiada por una sucursal de Banesto.
«Te vas el verano a Sanxenxo, como los pijos», me dicen siempre, como si tuviese que dejar mi casa, mi familia y mis amigos para alquilarme un apartamentito en Pontecesures.
Falta una persona en la foto
Vuelvo a la foto, que no es perfecta porque falta mi bendita hermana, que llegó cuatro años después. Me parece ahora, visto en perspectiva, un verano feliz y extraño, pues los padres se visualizan siempre en la edad actual.
Cuando me veo sobrevolando a todos esos hombres en el bar Medusa con el gol de Señor me imagino a mi padre con cincuenta y seis años, no con veinticuatro, entre otras cosas porque si yo a mis veinticuatro levantase borracho a mi hijo con un gol así probablemente lo estamparía contra el televisor y llegaría a casa sin él y sin un zapato.
Observo en mi padre un gesto de felicidad pachorra en ese mandibulazo de tipología garrula que gusto imitar en momentos de esplendor. Llevo treinta años escapando de él para hacerme yo a mí mismo, original e intransferible, y al final me sorprendo paseando con las manos cruzadas atrás, quejándome de las luces encendidas como si tuviésemos un primo en Fenosa o comprobando las vueltas de la llave en la puerta de casa.
Y cuando pienso que no me puedo parecer más a él, guardo en la borrachera mis mejores réplicas para soltarlas en gallego dándole un palmetazo en la espalda a mi interlocutor. Definitivamente, todo padre es un spoiler. Y el mío, ¡ay!, es calvo.
Lage Carreiro, Vanessa
Los amigos del colegio son los únicos a los que puedes contarles la misma historia mil veces seguidas, una detrás de otra, y quedarte con ganas de la última. Hace poco comí con uno de ellos y regresaron todos los hits de Campolongo, como el de nuestra profesora llamando a la profesora de la clase vecina, muy serena, porque no tenía claro que un número multiplicado por cero fuese cero.
Normalmente estas charlas se van salpicando con cromos de época, nombres populares que habíamos olvidado y que de pronto, al recordarlos, hacen dar un respingo, como Stefan Dörflinger y Golobart, por citar mis últimas adquisiciones. Esta labor arqueológica tiene grados de importancia, y los tesoros más valiosos somos nosotros mismos: compañeros cuya pista perdimos nada más acabar la egb y de los que recordamos los nombres y los apellidos de memoria, como si fuesen el conjuro de la queimada. Este fin de semana un amigo me envió una foto con uno de ellos, al que teníamos desubicado, y empecé a recitar: «Fernández Pernas, Inés; Fernández Touza, Juan Manuel; Fernández Viñas, Blas».
Del colegio hay una especie de valor incalculable que solo los más románticos recuerdan: los compañeros que se fueron en sexto de egb, al acabar el segundo ciclo. Y finalmente, casi como gamusinos, esos animales imaginarios que solo se pueden cazar de noche, están los que se marcharon tras el primer ciclo, en tercero.
Cuando éramos jóvenes, en la época de Facebook, tres amigos creamos una especie de comando dedicado a buscar niños que no habíamos vuelto a ver desde entonces, como si nos hubiese separado la dictadura argentina. Recuerdo la excitación cada vez que dábamos con uno, y ese anuncio a los demás que tenía algo de pasear su cabellera por la tribu.
Un día, por casualidad, en medio de una selva de comentarios de amigos comunes en un muro de Facebook a dos kilómetros del mío, mientras paseaba de madrugada sin nada que hacer, me pareció ver a un gamusino. El chico tenía un nombre tan común que dediqué horas a estudiar su morfología confrontándola con el recuerdo vaguísimo que guardaba, y cuando anuncié a mis amigos que tenía en mi poder a Javier González, que se había ido de Campolongo en segundo de egb, salimos directamente a emborracharnos.
La tarea, en tanto que absurda, la fuimos dejando a los pocos meses; parecíamos un grupito de huérfanos. Escandalizado, un fin de año borré mi cuenta.
Hace unos días recibí el mensaje de un amigo para preguntarme si recordaba a dos mellizos, Vanessa y Álvaro, que se cambiaron de colegio de un año para otro. Eran dos hermanos que no podían parecerse menos: Álvaro era alto y de ojos claros (le cantábamos «Álvaro Pino / compró una vespino» de Os Resentidos); Vanessa era muy chica, morena, y con los ojos achinados, tímidos y oscuros. Era tan pequeña que parecía una mosquita muerta, una de esas niñas que en clase llegan a echarse el pelo sobre la cara para no ruborizarse.
El viernes 28 de noviembre, Lage Carreira, Vanessa, convertida en policía nacional, plantó cara a un atracador en Vigo, le pidió tranquilidad mientras él la apuntaba y terminó enzarzándose en un tiroteo a cara descubierta, sin chaleco. Murió de un balazo.
Víspera de San Valentín
La foto es de la víspera de San Valentín. El periódico necesitaba imágenes de recurso y mi novia y yo posamos delante del cartel de una película. Luego nos sentamos en las butacas de los Fylcines, en donde Javi Cervera nos hizo una foto. Estamos mirándonos mientras nos reímos: yo, con un jersey de lana, un colgante y un piercing; ella, con chaqueta gris y peinado vasco, el flequillo rubio recortado y largo por detrás.