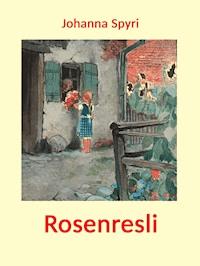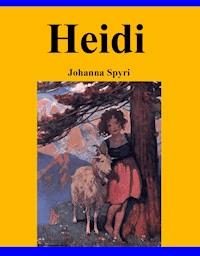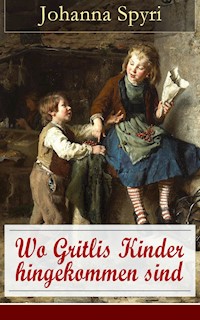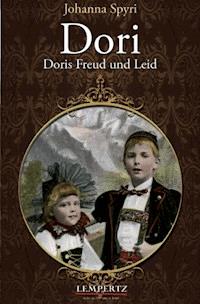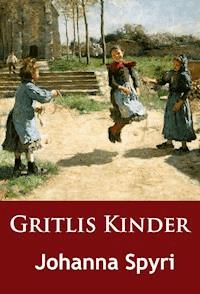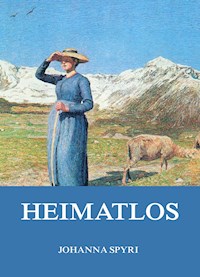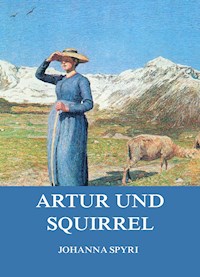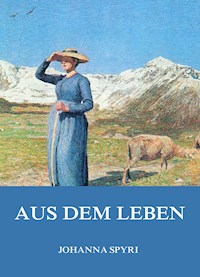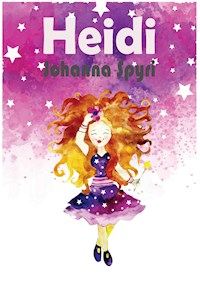
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lospplaznek
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
El Ebook contiene las dos partes de la historia, Heidi / De Nuevo Heidi o también conocido como Otra Vez Heidi. Heidi ha dado fama internacional a Spyri, y es uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo. Lleno de inocencia, resalta los valores humanos y el amor hacia la naturaleza. Heidi es una niña huérfana (y cuyo nombre verdadero es igual al de su madre, Adelheid [Adelaida]), queda al cuidado de su joven tía Dette. Apenas la mujer encuentra una buena oportunidad de trabajo, lleva a la niña a vivir a la aldea de Dörfli (literalmente en el dialecto suizo alemán pueblito), en la comuna suiza de Maienfeld con su abuelo, a quien no conocía, y a quien los habitantes llamaban "El Viejo de los Alpes", por ser casi un ermitaño. Heidi es cautivada por la vida en los Alpes, donde lleva un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro, un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, quien se convertirá en el mejor amigo de la pequeña y en su compañero de aventuras. Heidi vive feliz, pero alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla sin embargo una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro. Un año después de terminada la primera novela, apareció la segunda parte, De nuevo Heidi, que narraba las aventuras de la niña, alejada de las montañas por su tía, quien la había hecho contratar para hacer de damita de compañía de una niña inválida en Alemania, llamada Klara Sesemann. Klara forma parte de una de las familias más importantes de Fráncfort, y sufre una vida de encierro, únicamente acompañada de la servidumbre y de la Señorita Rottenmeier, quien ejerce como su tutora, ya que tanto el padre como la abuela de Klara permanecen poco tiempo en la ciudad por motivos de negocios. El encierro y la rigidez en la educación terminan por deprimir a Heidi, pero crea fuertes lazos de amistad con Klara y su familia. El padre de Klara, consciente de la depresión de Heidi, decide enviarla de regreso a los Alpes suizos. Heidi cambiaría la vida de la familia de Klara. Poco tiempo después de la partida de su amiga, Klara es enviada a visitarla a los Alpes, donde en medio de los bellos paisajes y rodeada por el cariño del abuelo, de Pedro y de Heidi, consigue caminar, cambiando su vida por completo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Copyright 2022 / Heidi.
Reservados todos los derechos.
Índice
Primera Parte
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Segunda Parte
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Primera Parte
Los años de aprendizaje y viajes (Heidi).
Capítulo I
Camino de los Alpes
Desde la alegre y antigua ciudad de Mayenfeld parte un sendero que, después de atravesar verdes campos y densos bosques, llega hasta el pie de las majestuosas montañas, de imponente y severo aspecto, que dominan el valle. Después, el sendero empieza a subir hasta la cima de los Alpes, cruzando prados de pasto y hierbas olorosas.
Por esta vereda trepaba, en una mañana espléndida, una alta y robusta muchacha de la comarca, y a su lado, cogida de su mano, iba una niña, cuyas mejillas rojas destacaban en su rostro bronceado —lo que no era sorprendente, porque, no obstante, el fuerte calor de aquel mes de junio, la niña había sido arropada como en pleno invierno—. La pequeña contaría unos cinco años; era difícil hacerse una idea de su figura ya que llevaba dos o tres vestidos, uno encima del otro y, tapándolo todo, un gran pañuelo de algodón rojo que la hacía parecer algo informe. Con sus gruesos zapatos provistos de clavos en las suelas, la acalorada niña avanzaba con dificultad. Hacía cerca de una hora que las dos viajeras habían comenzado a subir por el sendero, cuando llegaron a Dörfli, una aldea situada a medio camino hacia la cima. La joven acababa de llegar a su pueblo natal, donde todos la conocían. Desde casi todas las casas salieron gritos de bienvenida, pero ella siguió caminando, aunque contestaba a los saludos y a las preguntas, y sólo se detuvo frente a la última casa de la aldea. La puerta estaba abierta. Una voz la llamó desde el interior.
—Espérate un momento, Dete. Si vas allí arriba, te acompaño.
Se quedó esperando. La niña soltó su mano y se sentó en el suelo.
—¿Estás cansada, Heidi? —preguntó la joven.
—No, pero tengo calor —respondió la niña.
—Falta poco para llegar; sólo un pequeño esfuerzo y en una hora estaremos arriba —le dijo su compañera para animarla.
En aquel momento salió de la casa una mujer corpulenta, de dulce aspecto, y se reunió con ellas. La niña se había levantado y echó a andar detrás de las dos amigas, que entablaron en seguida una animada conversación acerca de los habitantes de Dörfli y de las aldeas vecinas.
—Pero ¿dónde vas con esta pequeña, Dete? —preguntó la recién llegada—, ¿no es la hija que dejó tu hermana?
—Sí, es ella —contestó Dete—. La llevo al Viejo allí arriba, vivirá con él.
—¡Cómo! ¿Quieres que esta niña se quede con el Viejo de los Alpes? ¡Has perdido la cabeza, Dete! ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? ¡Ya verás como el viejo os mandará de vuelta a casa!
—¡No puede hacerlo! Es su abuelo, ahora le toca a él hacer algo por ella, yo ya he hecho bastante. Te aseguro, Barbel, que no voy a dejar escapar el trabajo que me ofrecen, a causa de la niña.
—Si él fuera como los demás, no diría que no —respondió Barbel con viveza—. Pero tú le conoces, y ¿qué quieres que haga con una niña tan pequeña como ésta? No querrá quedarse con él. Pero, dime, ¿adónde pensabas ir?
—A Frankfurt —repuso Dete—. Un matrimonio que ya vino el año pasado a Ragatz me ofrece un buen empleo en su casa. En el hotel tenían la habitación en la planta donde yo estaba de servicio. Ya entonces quisieron llevarme con ellos, pero no acepté. Este año han vuelto y me ofrecen nuevamente el empleo ¡y esta vez iré, puedes estar segura!
—De lo que estoy segura es de que no me gustaría estar en el sitio de la niña —exclamó Barbel—. Nadie sabe qué pasa allí arriba. El viejo no quiere trato con nadie; jamás pisa una iglesia y cuando, por casualidad, una vez al año, baja de su montaña con su grueso bastón, todo el mundo le rehúye porque tiene un aspecto terrible con sus espesas cejas y su barba canosa.
—Todo lo que tú quieras —replicó Dete, un poco picada—, pero es el abuelo y por lo tanto tiene que cuidarla, no se le ocurrirá hacerle daño; en cualquier caso ¡será su problema, no el mío!
—Yo sólo quisiera saber —continuó Barbel— qué es lo que el viejo puede tener sobre su conciencia, para tener unos ojos tan terribles y vivir allí arriba sin tratarse con nadie. Corren toda clase de rumores acerca de él, algo habrás oído tú, por tu hermana.
—Por supuesto, pero me guardaré mucho de hablar. Si él se enterase después, estaría en un buen aprieto.
Sin embargo, hacía mucho tiempo que Barbel deseaba saber por qué el Viejo de los Alpes era tan solitario y por qué la gente hablaba de él en voz baja, como si temiese ponerse a mal con él, sin osar, no obstante, tomar su defensa. Tampoco sabía Barbel por qué toda la aldea le llamaba «el Viejo de los Alpes»; no podía ser el tío de todos los habitantes. Pero ella misma hacía como los demás y le llamaba así.
Barbel se había establecido en Dörfli hacía poco, después de casarse con un hombre de la comarca; hasta entonces había vivido en el valle, en Práttigau, y no conocía muy bien toda la historia de Dörfli y de sus habitantes. Su amiga Dete, por el contrario, había nacido y había vivido allí hasta que murió su madre hacía un año; entonces Dete se fue a vivir al balneario de Ragatz, donde se ganaba bien la vida como camarera en el gran hotel. De allí venía precisamente aquella mañana con la niña; hasta Mayenfeld pudieron viajar en un carro de heno conducido por uno de sus conocidos.
Ahora Barbel no quería dejar escapar tan buena ocasión para enterarse de algo; cogiendo a Dete familiarmente del brazo, le dijo:
—Tú podrás decirme lo que es verdad y lo que son invenciones de la gente; supongo que conoces toda la historia. Cuéntame algo del viejo, me gustaría saber si siempre ha sido tan huraño y tan temible.
—Esto no puedo saberlo con exactitud: sólo tengo veintiséis años y él debe de tener sus setenta. Así que comprenderás que no le he conocido cuando era joven. Si estuviera segura de que luego no se había de saber en todo Prattigau, te podría contar unas cuantas cosas; mi madre y él eran del mismo pueblo.
—Vamos Dete, pero ¿qué te piensas? —respondió Barbel un poco ofendida—. La gente de Prattigau no es tan cotilla, y yo, además, cuando es preciso, sé callarme. Cuéntamelo, verás que no tendrás que lamentarlo.
—Está bien, pero has de cumplir tu palabra —le advirtió Dete.
Antes de empezar a hablar, se volvió para asegurarse de que la niña no anduviese demasiado cerca y pudiese oírla. Pero Heidi había desaparecido. Probablemente hacía un buen rato que había dejado de seguir a las dos amigas sin que éstas, en el calor de la conversación, se hubieran dado cuenta. Dete se detuvo y miró a su alrededor. El sendero hacía algunas curvas, pero se podía seguir con la vista hasta Dörfli: no había nadie.
—¡Ah, ya la veo! ¡Mira allí! —exclamó Barbel, indicando con el dedo hacia el valle—. Está subiendo con Pedro, el cabrero, y sus cabras. Quisiera saber por qué sube hoy tan tarde. Pero es una suerte, así Pedro podrá vigilar a la niña y tú podrás hablar tranquilamente.
—No tendrá mucho que vigilar —dijo Dete—. A pesar de tener sólo cinco años, es lista; tiene ojos para ver y se entera de lo que pasa, de eso me he dado cuenta. Y mejor que sea así, porque el viejo no posee nada más que su cabaña y sus dos cabras.
—¿Acaso antes había tenido algo más? —preguntó Barbel.
—¿Ése? ¡Ya lo creo! —exclamó vivamente Dete—. Poseía una de las más hermosas granjas de la comarca de Domschleg. Eran nada más que dos hijos. Su hermano menor era tranquilo y serio, mientras él, todo lo que quería era hacer el señorito, salir por allí en compañía de gente sospechosa que nadie conocía. Se puso a jugar y a beber y terminó por perder todo el patrimonio. Su padre y su madre murieron de pena, y su hermano, al que también hundió en la miseria, se fue a no se sabe dónde; en cuanto al Viejo, que no poseía ya nada más que su mala fama, desapareció también. Nadie supo, durante algún tiempo, qué había sido de él; luego corrió la voz de que se había alistado en el ejército del rey de Nápoles, y después transcurrieron doce o quince años sin que llegasen noticias suyas. Y de pronto volvió a aparecer en Domschleg acompañado de un chico, al que trató de colocar en la familia. Pero todas las puertas se le cerraron, nadie quería saber nada de él. El viejo se enfadó mucho y declaró que nunca volvería a Domschleg. Entonces vino aquí a Dörfli con el chico. Al parecer su mujer era del sur del país, allí la conoció, pero murió poco después de nacer el hijo. Seguramente el viejo tendría algún dinero, porque hizo que su hijo Tobías aprendiera el oficio de carpintero. Tobías era un buen chico, que caía bien a la gente de Dörfli. Pero todo el mundo desconfiaba del viejo; se decía que había desertado del ejército, porque de lo contrario hubiera acabado muy mal: al parecer, había matado a un hombre, no en la guerra, sino en una pelea. Aun así, lo habíamos aceptado como pariente nuestro, porque la abuela de mi madre y la suya eran hermanas. Por eso nosotros le llamábamos Viejo, y como casi toda la gente de Dörfli somos parientes, todos le llamaron así. Cuando se estableció en lo alto de la montaña, dijeron «el Viejo de los Alpes».
—Pero ¿qué ha sido de Tobías? —preguntó Barbel, con vivo interés.
—Espérate, ahora llego, no puedo contarlo todo a la vez —respondió Dete—. Pues Tobías había ido a Mels para hacer allí de aprendiz y cuando regresó a Dörfli se casó con mi hermana Adelaida. Siempre se habían gustado y, una vez casados, fueron muy felices. Pero la dicha fue corta. Dos años más tarde, cuando Tobías trabajaba en una construcción, le cayó una viga en la cabeza y lo mató. Cuando trajeron su cuerpo a casa, Adelaida sufrió un colapso con unas fiebres muy altas de las que no llegó a reponerse. Su salud siempre había sido delicada, y a veces caía en una languidez durante la cual no se sabía si dormía o estaba despierta. Poco tiempo después de la muerte de Tobías, enterramos también a mi hermana Adelaida. Todo el mundo lamentaba la trágica suerte de aquellos dos y se decía que era castigo de Dios a causa de la vida que había llevado el tío. Algunos incluso se lo echaron en cara y hasta el cura le habló para inducirle a mostrar arrepentimiento. Sin embargo, el viejo se volvió todavía más hosco y no quiso hablar ya con nadie; y por otra parte la gente también evitaba encontrarse con él. Un buen día, se supo que se había ido a vivir en lo alto de la montaña y que ya no volvería a bajar. Desde entonces está allí, enemistado con Dios y con los hombres. Mi madre y yo recogimos a la hija de Adelaida, que entonces tenía un año. Pero el año pasado, cuando murió mi madre, me fui al balneario para ganar algo de dinero y me llevé a la pequeña. La puse en pensión, en casa de la vieja Úrsula de Pfaeffers. Pasé todo el invierno en el valle y, como también sé coser y remendar, no me faltó trabajo. Esta primavera, la familia de Frankfurt, a la que conocí el año pasado donde yo servía, ha vuelto y me pide nuevamente que vaya con ellos. Saldremos pasado mañana. Es un buen empleo, te lo aseguro.
—¿Y vas a dejar a la pequeña en casa del viejo? No sé en qué estás pensando, Dete —dijo Barbel en tono de reproche.
—¿Qué quieres que te diga? —contestó Dete—. Yo he hecho ya lo mío, ¿qué más quieres que haga? No puedo llevarme a Frankfurt a una niña de cinco años. Pero, a propósito, Barbel, ¿a dónde ibas tú? Ya estamos a medio camino de los pastos altos.
—Ya he llegado —le contestó Barbel—. Tengo que hablar con la madre del cabrero; ella hila para mí durante el invierno. ¡Adiós, pues, Dete, y que tengas mucha suerte!
Dete tendió la mano a su amiga y se detuvo un momento para verla entrar en la casa del cabrero. Estaba situada a unos metros del camino, en una hondonada, y aunque estaba al abrigo del viento, la casa era tan vieja y tan destartalada que debía de ser peligroso vivir en ella cuando el föhn soplaba con violencia y hacía crujir puertas y ventanas y hacía temblar las vigas. Si hubiese sido construida arriba en la montaña, en un día de ésos, el viento se la hubiera llevado valle abajo. En esta cabaña vivía Pedro, el cabrero, de once años, que descendía todas las mañanas a Dörfli para llevarse las cabras a los pastos de alta montaña, donde crece una buena hierba corta y aromática. Al final del día, Pedro bajaba saltando con los ágiles animales y, al llegar a Dörfli, silbaba con los dedos. Los dueños de las cabras acudían a la plaza, y cada uno se llevaba las suyas. Casi siempre enviaban a los niños, porque las cabras son criaturas apacibles. En verano, éste era el único momento del día en que Pedro podía encontrarse con niños de su edad; el resto del tiempo, lo pasaba en compañía de las cabras. Verdad era que en casa estaban su madre y su abuela ciega, pero él salía por la mañana muy temprano, después de tomar pan y leche, y volvía tarde por la noche porque se quedaba a jugar todo el tiempo posible con los niños del pueblo. Entonces cenaba rápidamente un trozo de pan y un vaso de leche y caía rendido de fatiga sobre la cama. Su padre, al que llamaban también «Pedro el cabrero», porque se había dedicado durante su juventud al mismo oficio, había muerto hacía años de accidente en el bosque cortando un árbol. Su madre se llamaba Brígida, pero todo el mundo la llamaba «la cabrera» por tradición, y en cuanto a la abuela ciega todos, jóvenes y viejos, la conocían como «Abuela».
Pasaron unos diez minutos y Dete seguía allí en medio del camino frente a la casa, esperando a Heidi; pero al no ver a nadie, empezó a subir un poco hasta llegar a un sitio desde donde podía contemplar todo el valle y miró en todas las direcciones sin resultado.
Mientras tanto, los niños habían hecho una gran caminata, porque Pedro conocía los sitios donde los animales podían encontrar los matorrales y zarzales que tanto les gustaban. Pero eso había alargado la ruta considerablemente. Al principio a la niña le costó seguirle, jadeaba por el esfuerzo y se ahogaba a causa de la abundancia de ropa que llevaba encima. No decía nada, pero miraba a Pedro, quien, con los pies desnudos y pantalones cortos, corría de una parte a otra sin esfuerzo alguno, y a las cabras, que, con sus finas patas brincaban y subían con más ligereza aún. De pronto la niña se sentó en el suelo y se quitó rápidamente los pesados zapatos y las medias, se levantó de nuevo y empezó a despojarse del pañuelo rojo, desabrochó su vestido y se lo quitó. Tenía aún otro debajo, porque su tía Dete le había puesto el vestido bueno para no tener que llevarlo en la mano. En menos de un minuto, el segundo vestido también cayó en la hierba y la niña se encontró en camiseta y enaguas, agitando sus brazos desnudos. Dobló su ropa, la recogió en un montoncito, y se fue a correr alegremente detrás de las cabras y de Pedro. Éste no había reparado en aquel alto imprevisto. Cuando la vio llegar con su nuevo atavío, su rostro se inundó de satisfacción; y cuando, al volverse, vio más abajo el montón de ropa, su sonrisa se extendió de oreja a oreja, pero no dijo una sola palabra. Heidi se sentía tan ligera que se puso a charlar, haciendo muchas preguntas que el chico no tuvo más remedio que contestar. Quería saber cuántas cabras tenía, adónde las llevaba a pacer, qué era lo que hacía allí arriba. Hablando de ese modo, los dos niños llegaron con las cabras a la casita del cabrero y se encontraron con la tía Dete, que nada más verlos, empezó a gritar:
—¿Heidi, qué has hecho? ¡Cómo vienes! ¿Dónde están tus vestidos, tu pañuelo? ¿Y los zapatos que te compré especialmente para la montaña? ¿Y tus calcetines nuevos? ¡Todo ha desaparecido! ¡Contéstame, Heidi!
—¡Allí abajo! —respondió la niña tranquilamente, señalando con la mano hacia la pendiente.
La tía vio, en efecto, un montoncito a lo lejos, cubierto con una cosa roja que debía de ser el pañuelo.
—¡Desgraciada! —exclamó furiosa—. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué te has quitado la ropa? ¿Qué significa esto?
—No me hace falta —contestó la niña, que no parecía afligida por su conducta.
—¡Te has vuelto completamente loca! ¿Quién irá a buscarla ahora? Se necesita por lo menos media hora para bajar hasta allí. ¡Pedro, ven aquí! ¡Ve a buscar las cosas y date prisa, no te quedes ahí plantado mirándome!
—Ya me he retrasado bastante —dijo Pedro lentamente, sin moverse del sitio desde donde había asistido, con las manos en los bolsillos, a la explosión de cólera de la tía.
—Entonces, ¿qué haces ahí contemplándome? —dijo—. Ven aquí, te daré algo que te gustará. ¿Qué te parece eso?
Y Dete hizo brillar ante sus ojos una moneda de cinco centavos completamente nueva. Pedro partió como disparado pendiente abajo, llegó a toda velocidad hasta el montón de ropa, la recogió y volvió tan rápidamente que Dete le felicitó y le dio la moneda nueva. Pedro la hizo desaparecer en el fondo de su bolsillo, mientras sonreía satisfecho: semejante tesoro no lo veía todos los días.
—Puedes llevarme todo eso hasta la casa del Viejo, también es tu camino —dijo tía Dete reemprendiendo el camino para subir la escarpada pendiente, que empezaba detrás de la cabaña del cabrero.
El chico aceptó de buen grado y echó a andar, con la ropa de Heidi debajo del brazo izquierdo y en la mano derecha el látigo, que hacía restallar de cuando en cuando. Heidi y las cabras brincaban alegremente a su lado. Al cabo de tres cuartos de hora, llegaron por fin a la altiplanicie roqueña sobre la que se elevaba la cabaña del Viejo. Expuesta a todos los vientos, pero situada de forma que recibía los rayos de sol de la mañana hasta la noche, la cabaña gozaba de un amplio panorama sobre todo el valle. Detrás había un grupo de tres abetos ya viejos, de largas y tupidas ramas. Un poco más lejos subía un camino más escarpado que cruzaba primero unos ricos pastos, luego la pendiente se hacía rocosa y llena de malezas y acababa en unas rocas completamente peladas.
El Viejo de los Alpes estaba sentado en un banco de madera fijado en la pared de la casa que daba sobre el valle. Fumaba en pipa, las dos manos apoyadas en las rodillas, y observaba tranquilamente al terceto que se aproximaba en compañía de las cabras.
Heidi llegó primera, se dirigió derecha hacia el anciano, y tendiéndole la mano le dijo:
—Buenos días, abuelo.
—¿Qué significa esto? —contestó en tono rudo, pero también le tendió la mano, y contempló a la niña largamente por debajo de sus espesas cejas.
Heidi sostuvo la mirada sin pestañear. Aquel abuelo, con la larga barba, las cejas grises erizadas como la maleza, le causaba tanta extrañeza, que no podía dejar de mirarlo. Mientras, Dete llegó también, seguida de Pedro, que se detuvo un momento para observar la escena.
—Le deseo buenos días, Viejo —dijo Dete acercándose—. Le traigo a la hija de Tobías y Adelaida. Creo que no la reconocerá. La última vez que la vio usted, tenía un año.
—¡Ah! ¿Y qué ha de hacer ella aquí? —preguntó el viejo secamente; y, dirigiéndose a Pedro, añadió—: ¡Tú, márchate con las cabras, ya es tarde, y llévate las mías!
Pedro obedeció inmediatamente y desapareció con su rebaño, porque le bastaba con una sola de las terribles miradas del Viejo.
—Ha de quedarse con usted, Viejo —contestó Dete—. Creo que he hecho todo lo que debía durante esos cuatro años, ahora le toca a usted.
—¡Vaya! —dijo el viejo a Dete echándole una mirada fulgurante—. Y si la niña no quiere quedarse y empieza a llorar porque quiere irse contigo, ¿qué quieres que haga yo?
—Será su problema —replicó Dete—. Nadie ha venido a decirme a mí cómo me las había de arreglar cuando tuve que hacerme cargo de una niña de sólo un añito, y bastante tenía ya con mi madre. Ahora he aceptado un nuevo empleo y usted es su pariente más próximo; si no puede tenerla, haga lo que quiera, pero si le pasa algo, será usted el responsable. ¿No cree que ya tiene bastante sobre la conciencia?
Dete también se sentía un poco culpable y por eso, sin querer, había dicho más de lo que quería. Al oír sus últimas palabras, el Viejo se levantó y la miró de tal manera, que la joven se echó atrás. Después el viejo levantó el brazo gritando:
—¡Vete inmediatamente de aquí y no vuelvas en mucho tiempo!
Dete no se hizo repetir el mandato.
—Pues bien, ¡adiós! ¡Adiós, Heidi! —dijo rápidamente, y presa de una violenta emoción, bajó corriendo sin detenerse hasta Dörfli.
Cuando llegó a la aldea, todo el mundo se precipitó sobre ella para hacerle preguntas; todos conocían bien a Dete y sabían quién era la pequeña.
—¿Dónde está la niña? —le gritaban— Dete, ¿dónde has dejado a la pequeña?
Dete, cada vez más impaciente, contestaba:
—Allá arriba, con el Viejo. ¿Lo habéis oído? ¡En casa del Viejo de los Alpes!
De todas partes las mujeres se exclamaron: «¿Cómo has podido hacer semejante cosa?». «¡Pobrecita!». «¡Una niña indefensa!». Y una y otra vez oía: «¡Pobre niña!».
Muy irritada, Dete huyó tan rápidamente como pudo, y se sintió aliviada cuando dejó de oírlas. No tenía la conciencia tranquila, ya que su madre antes de morir le había confiado la pequeña. Pero Dete se dijo, a fin de tranquilizarse, que podía volver a cuidar de ella cuando hubiera ganado mucho dinero. Y a medida que se alejaba del pueblo y de sus gentes, se alegraba de la magnífica colocación que la esperaba.
Capítulo II
En casa del abuelo
Cuando tía Dete hubo desaparecido, el Viejo se volvió a sentar sobre el banco y empezó a sacar de su pipa grandes nubes de humo, la mirada fijada en el suelo, sin decir una palabra.
Mientras se hallaba sumido en sus meditaciones, Heidi examinó con visible satisfacción todo cuanto la rodeaba. Poco tardó en descubrir el establo de las cabras adosado a la casa, y echó un vistazo en el interior. Estaba vacío. La niña continuó entonces sus exploraciones y llegó hasta los viejos abetos, detrás de la cabaña. El viento soplaba con tanta fuerza en las ramas, que se oía gemir y aullar en las cimas. Heidi se detuvo para escuchar. Cuando el viento amainó un poco, la niña dio la vuelta a la cabaña y se encontró otra vez frente a su abuelo. Vio que no se había movido del sitio. Entonces se colocó delante de él y, con las manos a la espalda, le contempló. El abuelo alzó los ojos.
—¿Qué quieres hacer ahora? —preguntó a la niña, que permanecía inmóvil.
—Quisiera ver lo que hay dentro de la cabaña —dijo Heidi.
—Pues, ¡ven! —exclamó el abuelo, mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta—. Coge tu ropa —añadió antes de entrar en la casa.
—¡Ya no la necesito! —declaró Heidi.
El viejo se volvió y fijó una mirada penetrante en la niña, cuyos ojos negros brillaban de curiosidad por todo lo que vería en la cabaña.
«No le falta sentido común», se dijo, y añadió en voz alta:
—¿Y eso por qué?
—Me gusta más ir como las cabras que tienen las patas tan ligeras.
—Está bien, pero ve a coger la ropa —le contestó el anciano—, vamos a ponerla en el armario.
Heidi obedeció. El viejo abrió la puerta y la niña entró con él en una habitación bastante grande que ocupaba todo el ancho de la casa. Vio una mesa y una silla; en un rincón, la cama del abuelo, en el otro, una gran caldera colgada en el hogar. En la pared opuesta había una puerta, el abuelo la abrió: era un armario de pared. Su ropa estaba colgada dentro; sobre uno de los tableros se veían algunas camisas, calcetines y pañuelos; en otro, platos, tazas y vasos y en el tablero más alto, un pan redondo, carne ahumada y queso. De hecho, el armario contenía todo lo que el abuelo poseía y necesitaba para vivir.
Cuando el abuelo abrió el armario, Heidi acudió corriendo y puso la ropa en el fondo, detrás de la ropa del abuelo, donde no sería fácil encontrarla. Luego examinó con atención toda la habitación y preguntó:
—¿Dónde voy a dormir yo, abuelo?
—Donde quieras —respondió éste.
Era todo cuanto ella deseaba saber, y buscó con la mirada el mejor sitio donde poder dormir. Cerca del rincón en el que estaba la cama del abuelo había una escalera apoyada contra la pared; Heidi subió y encontró un montón de perfumado heno. Por un pequeño tragaluz se podía ver todo el valle.
—Aquí quiero dormir —gritó Heidi—. ¡Qué bonito! ¡Ven a ver lo bonito que es, abuelo!
—Ya lo sé —contestó el viejo.
—Voy a hacerme la cama —añadió la niña, corriendo de un lado para otro—, pero tendrás que subir para traerme una sábana, porque en una cama se pone una sábana, y encima de ella se duerme.
—Está bien, está bien —dijo el abuelo, y se dirigió al armario.
Después de revolver un poco en él, extrajo, de debajo de sus camisas, un gran trozo de tela basta que podría servir de sábana. Con él subió la escalera y vio el lecho que Heidi se había preparado. La niña había amontonado más heno en la parte de la cabecera y lo había orientado de forma que, echada, pudiera ver la ventana.
—Está muy bien —dijo el abuelo—; ahora pondremos la sábana, pero antes…
Y diciendo esto, cogió un montón de heno y dobló el espesor del lecho para que la niña no notara la dureza del suelo.
—Ahora, toma la sábana.
Heidi cogió rápidamente la tela. Era tan gruesa y pesada que pudo apenas sostenerla, pero le venía muy bien porque así los tallos de heno no podrían atravesarla y no pincharían. Su abuelo le ayudó a extender la tela. El conjunto tenía buen aspecto y Heidi se puso delante para contemplar su obra pensativamente.
—Nos hemos olvidado algo, abuelo —dijo.
—¿Qué es? —preguntó éste.
—Una manta, porque cuando uno se acuesta, se mete entre una sábana y una manta.
—¿Ah, sí? ¿Y si no tuviera yo ninguna? —dijo el viejo.
—¡Oh! Entonces es igual, abuelo. Haremos una manta con el heno —le tranquilizó Heidi, y ya iba en seguida manos a la obra, pero el anciano la detuvo.
—Espera un momento —dijo, y descendió la escalera; se dirigió a su propia cama y volvió con un gran saco de lienzo que puso en el suelo.
—¿No vale esto más que el heno? —preguntó.
Heidi empezó a tirar del saco para desplegarlo, pero pesaba tanto que sus pequeñas manos no podían manejarlo. El abuelo la ayudó y pronto quedó extendido sobre la cama y parecía una manta de verdad. Heidi miró su nuevo lecho, algo sorprendida, y exclamó:
—¡La manta es fantástica y la cama también! Quisiera que fuera de noche, para poder acostarme ya en ella.
—Primero tendremos que comer algo —dijo el abuelo—, ¿qué te parece?
En su afán de prepararse la cama, Heidi había olvidado todo lo demás. Pero al oír hablar de comer, advirtió súbitamente que sentía hambre, porque, aparte del trozo de pan y la tacita de café muy diluido que tomara antes de salir del pueblo, no había tomado nada durante el día y el viaje había sido largo. De aquí que respondiera muy animada:
—¡Sí, sí, vamos a comer!
—Pues bien, bajemos, ya que estamos de acuerdo —dijo el anciano y siguió a la niña.
Se dirigió al hogar, descolgó el caldero grande, lo reemplazó por uno más pequeño, y se sentó en un taburete bajo para atizar el fuego. Poco tardó en hervir el contenido del caldero y mientras tanto, el abuelo, armado de unas pinzas de hierro, sostenía sobre el fuego un gran trozo de queso, dándole lentamente vueltas hasta que estuvo dorado. Heidi había seguido aquellos preparativos con mucha atención. De repente tuvo una idea y corrió hacia al armario; de allí iba y venía hasta la mesa. Cuando el abuelo se acercó con un cazo y el queso asado al extremo de las pinzas, vio el pan redondo, dos platos y dos cuchillos bien puestos en la mesa. Heidi se había fijado en todo lo que había en el armario y sabía qué se necesitaría para comer.
—Muy bien, pequeña; me gusta que sepas pensar un poco —dijo el abuelo, y puso el queso encima del pan—, pero aún falta algo en la mesa.
Al reparar en el delicioso humo que se elevaba del caso, Heidi volvió al armario. Había en él tan sólo un tazón, pero la niña no se dejó desconcertar por esto: detrás había dos vasos y la niña regresó a la mesa y colocó allí el tazón y un vaso.
—Muy bien, veo que sabes salir del paso. ¿Dónde quieres sentarte?
El único asiento que había en la cabaña era el del abuelo. Heidi corrió como una flecha hacia el hogar, cogió el taburete y lo colocó ante la mesa, sentándose en él.
—Por lo menos tienes un asiento, sólo que un poco bajo —dijo el abuelo—; pero con mi silla sería lo mismo, tampoco llegarías a la mesa. ¡Ya lo arreglaremos!
Se levantó, llenó el tazón de leche, lo puso sobre la silla y la acercó al pequeño taburete para que así Heidi tuviera una mesita. Después colocó en él un gran pedazo de pan y un trozo de queso dorado y dijo:
—¡Vamos, come!
Él mismo se sentó sobre una esquina de la mesa y empezó a comer. Heidi asió el tazón y bebió el contenido de una vez, pues la sed acumulada durante el viaje se había vuelto a manifestar de golpe. Cuando recobró el aliento, dejó el tazón en la mesita.
—¿Te gusta esta leche? —preguntó el abuelo.
—Nunca la he bebido tan buena —contestó Heidi.
—Pues aquí tienes más —dijo el anciano.
Llenó el tazón otra vez hasta el borde y lo puso delante de la niña, que comía con gran apetito su pan, sobre el cual había extendido el queso asado, tierno como la mantequilla. Entre bocado y bocado tomaba un trago de leche y disfrutaba mucho con aquella rica comida.
Terminada la cena, el abuelo salió para limpiar y poner en orden el establo de las cabras. Heidi miraba con interés cómo barría y ponía en el suelo paja fresca para los animales.
Después le siguió al cobertizo adosado a la cabaña; allí el abuelo cortó tres palos del mismo tamaño, aserró una tabla, y practicó unos agujeros en ella, en los que introdujo los palos. Luego, lo puso en el suelo, y Heidi, muda de admiración, reconoció que era un asiento, parecido al del abuelo, pero mucho más alto.
—¿Sabes qué estoy haciendo, Heidi? —preguntó el abuelo.
—Es una silla muy alta, ¡es para mí! ¡Y en qué poco tiempo la has hecho! —exclamó la pequeña, que no salía de su asombro y de su admiración.
«Esta niña comprende lo que ve», se dijo el abuelo al dar la vuelta a la cabaña, armado de sus herramientas y de algunos trozos de madera, dando aquí y allá un martillazo, asegurando una puerta, reparando un desperfecto.
Heidi le seguía paso a paso, sin quitarle ojo y encontrándolo todo muy divertido.
Y así llegó la noche. El susurro en los viejos abetos se intensificó, un fuerte viento comenzó a soplar y en las cimas de los árboles se oían sus gemidos y aullidos. El sonido del viento llenó a Heidi con tanta emoción, que empezó a correr y a saltar debajo de los abetos como si la invadiese una alegría nueva. Desde la puerta del establo, el abuelo la contemplaba.
De pronto sonó un agudo silbido. Heidi se quedó quieta y vio que el abuelo avanzaba hacia el sendero. Las cabras descendían de la montaña, saltando y brincando, Pedro en medio de ellas. Heidi soltó un grito de alegría y corrió para reunirse con sus amigas de la mañana, que acarició una tras otra. El rebaño se detuvo delante de la cabaña, y dos lindas cabras, blanca la una y de color castaño la otra, se destacaron y avanzaron hacia el abuelo. Entonces lamieron las manos del anciano, el cual les ofrecía un poco de sal, como tenía por costumbre hacerlo todas las noches. Luego Pedro desapareció con el resto del rebaño. Heidi acarició tiernamente a las dos cabras, corriendo de una a otra y dando la vuelta alrededor de ellas para poder acariciarlas de ambos lados. Estaba loca de alegría.
—¿Son nuestras, abuelo? ¿Las dos? ¿Duermen en el establo? ¿Las tendremos siempre aquí? —preguntaba Heidi, sin dejar apenas tiempo al abuelo de responder con un «sí, sí» lacónico.
Cuando las cabras terminaron de lamer la sal, el anciano dijo:
—Ve a buscar tu tazón y trae el pan.
Heidi obedeció y volvió en seguida. El abuelo empezó a ordeñar la cabra blanca y cuando el tazón estuvo lleno, cortó un trozo de pan y dijo:
—Toma, come. Cuando hayas acabado, sube a dormir. Tía Dete también ha dejado un paquete con camisones y cosas por el estilo; si necesitas algo, lo encontrarás en la parte de abajo del armario. Yo voy a meter las cabras en el establo. ¡Buenas noches!
—¡Buenas noches, abuelo, que descanses! ¿Cómo se llaman, abuelo? —exclamó la pequeña corriendo detrás del anciano y de las cabras.
—Ésta se llama Blanquita, y aquélla Diana —le contestó.
—¡Buenas noches, Blanquita, buenas noches, Diana! —gritó Heidi mientras las cabras desaparecían en el establo.
Heidi se sentó en el banco, para beber la leche y comerse el pan, pero el viento era tan fuerte que casi la hizo caer del banco. Se apresuró a terminar, entró en la cabaña y subió hasta su cama, donde se durmió profundamente y tan bien como si se hallara en el lecho de una princesa.
Poco después, y antes de que se hiciera del todo de noche, el abuelo se acostó también, porque se levantaba todas las mañanas con la salida del sol, y ésta, en las alturas de la montaña y en pleno verano, se efectuaba muy temprano.
Durante aquella noche, el viento sopló con tanta fuerza, que las paredes de la cabaña temblaron y se oyó su gemido en la chimenea, y en los abetos se ensañó con tal violencia, que arrancó algunas ramas. En plena noche, el abuelo se levantó, murmurando: «Seguramente tendrá miedo allí arriba», y trepó por la escalera para ver qué hacía la pequeña.
La luna brillaba intensamente a veces, otras, las nubes empujadas por el viento la tapaban y volvía la oscuridad. De pronto un rayo de luna reapareció por la ventana y se posó sobre el lecho de la niña. Dormía tranquilamente, las mejillas encendidas por el calor de la pesada manta y la cabeza apoyada sobre un brazo desnudo; debía de soñar con cosas agradables porque la expresión de su cara era de felicidad.
El abuelo contempló largo rato a la niña dormida; luego, la luna volvió a esconderse detrás de las nubes y él volvió a su cama.
Capítulo III
En los pastos de alta montaña
Un silbido agudo despertó a Heidi a la mañana siguiente. Al abrir los ojos, un rayo de sol dorado penetraba por la ventana e iluminaba, como si fuera oro, todo cuanto la rodeaba. Heidi miró a su alrededor, sorprendida, porque no se acordaba de dónde estaba. Pero al oír la voz grave de su abuelo, todo volvió a su memoria: el viaje, la llegada a la montaña, y a la casa, donde se quedaría a vivir ahora. Ya no viviría más con la vieja Úrsula, que siempre tenía frío y se pasaba el día al lado del fuego en la cocina o la sala. Como estaba medio sorda, no quería perder de vista a Heidi y la obligaba a permanecer a su lado. La niña echaba de menos poder correr al aire libre. De ahí que ahora sintiese una dicha muy grande al despertarse en su nueva morada, pensando en todas las cosas bonitas que había visto el día anterior y en lo que podría ver hoy, sobre todo en que podría jugar con Diana y Blanquita.
Heidi se levantó rápidamente y se vistió en pocos minutos con la ropa que llevaba el día anterior. Bajó la escalera y salió corriendo de la cabaña. Pedro el cabrero ya estaba allí con su rebaño, y el abuelo, que en aquel momento abría el establo para hacer salir a sus dos cabras. Heidi corrió hacia ellos dando los buenos días al abuelo y a las cabras.
—¿Quieres acompañarle al pasturaje? —le preguntó el anciano.
Heidi, al oír tal proposición, saltó de alegría.
—Pues entonces ve a lavarte para que estés muy limpia; de lo contrario, el sol allí arriba se burlaría de verte tan sucia. Ahí tienes lo que necesitas para lavarte.
Le señaló con el dedo un cubo lleno de agua, que se calentaba al sol, delante de la puerta. Heidi empezó inmediatamente a lavarse y a frotarse para tener la piel brillante.
Entre tanto, el abuelo había entrado en la cabaña y llamó a Pedro.
—¡Ven aquí, general en jefe de las cabras! Trae tu mochila.
Pedro, muy asombrado, obedeció y le tendió su mochila, en la que llevaba su pobre comida.
—¡Ábrela! —le mandó el anciano, y metió en ella un gran pedazo de pan y otro no menos grande de queso.
Pedro, estupefacto, abría cuanto podía los ojos, porque la porción de comida para Heidi era doble de la que él llevaba para sí.
—Y ahora pondremos también el tazón; la niña no sabe beber como tú directamente de las ubres de las cabras. Tú le ordeñarás dos tazones de leche a la hora de comer, porque ella irá contigo y permanecerá a tu lado hasta que vuelvas. Y ten cuidado de que no se caiga por ningún precipicio. ¿Has entendido?
En aquel momento, Heidi entró corriendo.
—¿Se burlará ahora el sol de mí, abuelo? —preguntó ansiosa.
Temiendo presentarse sucia ante el sol, la pequeña se había frotado con tal vigor el rostro, el cuello y los brazos con la tela gruesa que el abuelo había dejado al lado del cubo, que estaba roja como un cangrejo. El abuelo esbozó una sonrisa.
—No, no tiene por qué reírse —la tranquilizó—, pero ¿sabes qué? Esta noche, cuando regreses, lo mejor será que te metas completamente en el cubo, como los peces, porque cuando se va con los pies desnudos como las cabras, se ponen muy sucios. Y ahora, ¡en marcha!
Los dos niños subieron alegremente hacia los pastos con las cabras. Durante la noche, el viento había despejado el cielo. El sol resplandecía sobre los verdes campos de pastos, y las pequeñas flores azules y amarillas se abrían gozosas a sus cálidos rayos y parecían sonreír a Heidi. Los campos estaban cuajados de florecillas, se veían verdaderas alfombras de belloritas; en otro lugar brillaba vivo el color de las azules gencianas y, por todas partes, se desplegaban los delicados heliantemos.
Heidi no cabía en sí de gozo; al ver todas aquellas hermosas flores que se mecían suavemente en sus tallos, fue tanta su alegría, que se olvidó de todo, hasta de las cabritas y de Pedro, y recogió flores a manos llenas, gritando y saltando de un lado a otro. Porque en un lado todas las flores eran rojas, en otro todas azules, y ella hubiera querido estar en todas partes a la vez. Más en su delantal no cabían tantas flores como habría deseado llevar a la cabaña del abuelo, donde pensaba adornar con ellas su improvisado dormitorio, para que tuviera semejanza con las soleadas praderas.
El pobre Pedro, encargado de velar por ella, se vio aquel día obligado a prestar atención a todos lados a la vez, lo que era tanto más difícil cuanto que sus ojos no se hallaban acostumbrados a girar en sus órbitas tan velozmente como el caso requería. Además, las cabritas hacían lo mismo que Heidi, corrían también caprichosamente en todas direcciones y Pedro había de estar silbando sin parar, gritando y haciendo sonar su látigo para mantener reunidas a las fugitivas.
—¿Dónde estás Heidi? —gritó al fin en tono muy enojado.
—¡Aquí! —respondió una voz que parecía pertenecer a un ser invisible.
—¡Ven aquí, Heidi! ¡Ten cuidado de no caer por las rocas, pues ya sabes que el abuelo nos lo ha advertido!
—Pero ¿dónde están las rocas? —preguntó Heidi sin moverse de su sitio, porque la pequeña se sentía cada vez más embriagada del dulce perfume de tantas flores.
—¡Allá arriba! Todavía hay un buen trecho, de modo que ven pronto. Además, ¿no oyes cómo grita el gavilán en el aire?
El efecto de la amenaza fue inmediato. Heidi se puso en pie y corrió hacia Pedro, pero sin soltar las flores que contenía el delantal.
—Por ahora ya tienes bastantes flores —dijo el pequeño pastor a su amiguita—, y además, si las coges hoy todas, no te quedará ninguna para mañana.
Esta razón acabó por convencer a Heidi, y viendo además que su delantal estaba lleno, continuó la ascensión al lado de Pedro. Las cabritas se habían tranquilizado también en cierto modo, porque percibían ya de lejos la sabrosa hierba de los pasturajes, y caminaban en derechura hacia ella, sin detenerse como antes, a fin de llegar con mayor rapidez.
Los campos de pasto donde Pedro tenía por costumbre detenerse con sus cabras para establecer allí su cuartel general durante la jornada, se hallaban al pie de las altas rocas que alzaban al cielo sus cimas abruptas y desnudas y en la parte de abajo estaban cubiertas de pinos y matorrales. El pasturaje lindaba por un lado con el borde de un precipicio cortado a pico, y el abuelo había tenido razón al advertir a los niños que tuviesen cuidado.
Cuando hubieron llegado al campo, Pedro se quitó la mochila y la colocó cuidadosamente en una cavidad del terreno, porque conocía el viento y sabía que si empezaban a soplar sus fuertes ráfagas podía llevarse sus provisiones montaña abajo. Después, se tendió sobre la hierba soleada para reponerse de la fatiga de la ascensión.
Heidi, mientras tanto, se había quitado el delantal con las flores e hizo de él un paquete, que guardó también en la cavidad, junto a la mochila de Pedro. Luego se sentó al lado de su compañero y miró a su alrededor. Abajo, el valle estaba inundado de la brillante luz de la mañana; frente a Heidi se extendía, a bastante distancia, un enorme ventisquero que se destacaba fuertemente sobre el azul del cielo; a la izquierda había una enorme masa de rocas y de donde se alzaba una alta torre de granito, desnuda y escarpada, inclinada sobre Heidi y los pastos. La niña miraba y callaba; un gran silencio les rodeaba; el viento acariciaba suavemente las delicadas gencianas azules y los heliantemos resplandecientes, que se mecían sobre sus delicados tallos. Pedro se había quedado dormido y las cabras saltaban por la maleza. Heidi no se había sentido nunca tan dichosa como en aquel momento; absorbía los rayos dorados del sol, el aire fresco, el perfume de las flores y sólo tenía un deseo: poder permanecer allí siempre.
De ese modo transcurrió un largo rato. Heidi había contemplado tantas veces los picos escarpados, que ya los consideraba como buenos amigos de agradable y acogedor aspecto.
De pronto oyó un grito penetrante. Heidi levantó los ojos y vio volar a un enorme pájaro, tan grande como aún no había visto otro, el cual se cernía por encima de ella, las alas desplegadas, describiendo anchos círculos y dando gritos roncos y fieros.
—¡Pedro! ¡Pedro! ¡Despiértate! —exclamó Heidi—. ¡Allí está el gavilán!; ¡Míralo!
Pedro se levantó rápidamente y contempló también el ave de presa, que volaba cada vez más alto y desapareció al fin detrás de las rocas grises.
—¿Adónde ha ido? —preguntó Heidi, que había seguido el vuelo del pájaro con la vista.
—A su nido —contestó Pedro.
—¿Allí arriba tiene su nido? ¡Qué bonito debe de ser vivir tan alto! ¿Por qué gritaba tanto? —siguió preguntando la niña.
—Porque le sale así —explicó Pedro.
—Podríamos seguirle hasta su nido —sugirió Heidi.
—¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! —hizo Pedro, marcando en el tono de las exclamaciones seguidas su creciente disgusto—. Las cabras no pueden subir tan alto y el abuelo ha dicho que no quiere que tú te caigas por las rocas.
Entonces Pedro se puso a silbar y a gritar con tanta fuerza que Heidi se preguntó qué iba a suceder; pero, al parecer, las cabras conocían muy bien aquellas señales, ya que iban llegando una tras otra y en poco tiempo el rebaño se hallaba nuevamente reunido, unas ramoneando las plantas, otras corriendo de un lado a otro, y algunas, las más juguetonas, embistiéndose mutuamente con los cuernos. Heidi se había levantado y corría entre las cabras. Sentía una indescriptible alegría al contemplar los juegos de aquellos animales tan ágiles, y la niña iba de una cabra a otra para conocerlas mejor, pues cada una tenía alguna característica que la diferenciaba de las demás.
Mientras Heidi se divertía así, Pedro fue a buscar su mochila y puso en el suelo los cuatro pedazos que contenía, colocándolos en cuatro ángulos simétricos, los pedazos grandes del lado de Heidi, los pequeños del suyo, pues recordaba muy bien para quién era la parte mayor de las provisiones. Luego tomó el recipiente, ordeñó a Blanquita y puso el tazón lleno de leche blanca y fresca en medio del cuadrado. Después llamó a Heidi, pero hubo de llamarla con más fuerza de la que empleara para mandar a los animales; la niña se divertía tanto con los saltos y brincos de éstos, que no veía ni oía nada. Pedro gritó tan fuertemente que su voz retumbó entre las paredes roqueñas y Heidi al fin apareció; al ver la improvisada mesa, se puso a bailar de alegría alrededor de ella.
—Deja ya de saltar, es la hora de comer —dijo Pedro—; siéntate y empieza.
—¿Es para mí esta leche? —preguntó, mirando el cuadrado con el tazón de leche en su centro.
—Sí —respondió Pedro— y los dos grandes pedazos que ahí ves, también son para ti. Cuando hayas bebido el tazón de leche, ordeñaré otro para ti y luego me tocará a mí.
—¿De qué cabra tomarás la leche para ti?
—De la mía, esa que se llama Moteada. Pero ¡empieza ya a comer!
Heidi bebió primero la leche y cuando hubo terminado, Pedro se levantó para llenar el tazón por segunda vez. La niña cortó entonces su pan en dos trozos y, reteniendo para sí la parte más pequeña, ofreció la otra a Pedro con todo el queso destinado a ella, diciendo:
—Es para ti, yo tengo bastante con esto.
Pedro se quedó mudo de sorpresa, porque a él jamás se le hubiera ocurrido hacer algo así. Vacilaba, no sabía si Heidi lo decía en broma o en serio; pero la pequeña seguía tendiéndole el pan y el queso, y al ver que él no los cogía, se los colocó encima de la rodilla. Entonces Pedro comprendió que no bromeaba, y aceptó finalmente el regalo, dándole las gracias con una inclinación de la cabeza. Fue la mejor comida de toda su vida de cabrero. Mientras tanto, Heidi contemplaba las cabras.
—¿Cómo se llaman, Pedro? —preguntó.
Pedro conocía el nombre de cada una de ellas, puesto que no tenía otra cosa que retener en su memoria. Las nombró, pues, una tras otra sin equivocarse, señalándolas al mismo tiempo con el índice.
Heidi escuchaba y miraba con la mayor atención y no tardó mucho en saber los nombres, porque todas las cabras tenían algo que las distinguía entre sí. Bastaba mirarlas con atención y así lo hacía Heidi. Había allí el Gran Turco, con sus fuertes cuernos, que siempre buscaba pelea, provocando la huida de las demás cabras que no querían saber nada de él.
Sólo Cascabel, la linda y ágil cabrita se atrevía a enfrentarse a él. En vez de esquivarle, como lo hacían las demás, lo buscaba y lo embestía con tanta rapidez, que el Gran Turco se quedaba mirándola aturdido, sin atreverse a atacar, porque Cascabel era muy guerrera y tenía los cuernecillos muy agudos. Había luego la pequeña Blancanieves, que balaba siempre tan lastimosamente, que más de una vez Heidi había acudido para acariciarla. La cabrita acababa de volver a balar con su voz triste. Heidi corrió hasta ella, la abrazó y le preguntó suavemente:
—¿Qué te pasa, Blancanieves? ¿Por qué te quejas así?
Blancanieves se acurrucó confiadamente al lado de Heidi y permaneció muy quieta.
Desde su sitio, Pedro exclamó con algunas interrupciones, porque seguía comiendo:
—Lo hace porque la vieja ya no viene con nosotros. La vendieron la semana pasada a uno de Mayenfeld.
—¿Quién es la vieja? —preguntó Heidi.
—¡Pues la madre de Blancanieves! —contestó Pedro.
—¿Dónde está la abuela? —volvió a preguntar Heidi.
—No tiene.
—¿Y el abuelo?
—No tiene.
—¡Pobre Blancanieves! —dijo Heidi abrazándola—. Ahora ya no tienes que quejarte más porque yo vendré todos los días y no estarás tan sólita, y si necesitas algo, vienes a mí.
Blancanieves frotó la cabeza contra el hombro de Heidi como si quisiera demostrar su afecto, y cesó de gemir. Pedro, que por fin había terminado de comer, se acercó también al rebaño. Blanquita y Diana eran las cabritas más lindas de todo el hato; iban limpias y tenían cierto aire distinguido; además se mantenían casi siempre separadas de las otras, sobre todo del Gran Turco, al que parecían despreciar.
Todas las cabras habían vuelto a saltar y a brincar por la maleza, cada una a su modo, unas saltando casi deliberadamente sobre el menor obstáculo, otras buscando con mucha atención las hierbas más tiernas, el Gran Turco tratando de atacar a las que cruzaban por su camino. Blanquita y Diana saltaban con agilidad y siempre encontraban los mejores sitios, que ramoneaban rápidamente. Heidi, con las manos a la espalda, lo observaba todo con la mayor atención.
—Pedro —dijo al muchacho, que se había vuelto a tumbar sobre la hierba—, Blanquita y Diana son las más bonitas de todas.
—Lo sé —respondió— No es extraño. El Viejo de los Alpes las frota y las lava siempre y les da sal y además su establo es el más limpio.