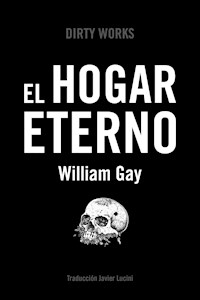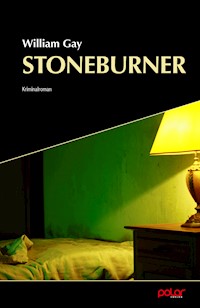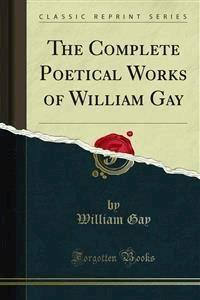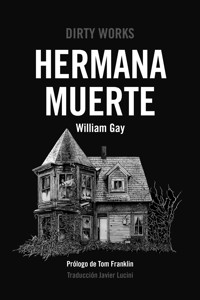
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ya nadie recoge el maíz y los cimientos de la casa original han sido invadidos por la maleza. Los barracones de los esclavos hace tiempo que se vinieron abajo y los vestigios del cementerio familiar ya casi ni se ven. Solo se mantiene en pie el viejo cobertizo y la casa nueva, de la que los actuales propietarios no quieren saber nada. Llevan años intentando venderla, pero no hay manera. Allí ocurrieron cosas. Hay testimonios. La maldición de la casa Beale. Hasta se publicaron libros y artículos sobre el tema. Dos páginas en la revista Life. Un legado de sangre y violencia que, aún hoy, sigue atrayendo a los morbosos. Los del pueblo, sin embargo, no se acercan. Saben que lo mejor es no trastear con esas historias, dejar el bosque en paz, y así se lo advierten a David Binder, que acaba de alquilar la propiedad de los Beale con su mujer y su hija. Binder intuye que en la leyenda de Virginia Beale, «la Reina de las Hadas del Valle Embrujado», hay buen material para la novelucha de género que, según su agente, le hará salir del bloqueo en el que lleva sumido desde el éxito de su ópera prima. Pero hay miedos mucho peores que el pavor a la página en blanco, y el proyecto de Binder no tardará en convertirse en una obsesión devastadora. «Si alguien aporrea la puerta en mitad de la noche, no abra. Si alguien llama por teléfono, no lo coja. Al final es siempre uno mismo el que deja entrar esas cosas.» Aquel viejo de la plaza sabía de lo que hablaba. La casa no los quiere allí.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WILLIAM GAY (1941-2012) nació en Hohenwald, Tennessee, el mayor de tres hermanos de una familia de aparceros pobres. Su abuelo y su padre mataban la pena tocando el banjo en el porche de una casa sin electricidad, él lo hacía escribiendo y leyendo El ángel que nos mira de Thomas Wolfe a la luz de una lámpara de aceite. Uno de los momentos más importantes de su vida fue dar en el estante de la tienda de ultramarinos con la edición en bolsillo de Un hombre bueno es difícil de encontrar de Flannery O’Connor, «los 35 centavos mejor gastados de toda mi vida». De adolescente jamás rehuyó una pelea. Su padre tuvo que vender una vez el banjo para sacarle del calabozo. Al terminar el instituto se unió a la Marina y prestó servicio en Vietnam. Nunca se llevó muy bien con la autoridad. A su regreso pasó una temporada en el Village de Nueva York y en un gueto redneck de Chicago. Se casó, volvió a Tennessee y tuvo hijos. Trabajó de carpintero, instalador de paneles de yeso y pintor de brocha gorda. Durante el día se deslomaba para llevar el pan a la mesa y por la noche sacaba una silla y se ponía a escribir junto al bosque. Cuando sus hijos crecieron y se fueron de casa, el matrimonio no resistió las penurias. Se divorciaron y William vivió durante un tiempo en compañía de una araña. Unos viejos vaqueros, una camisa resistente, un abrigo y un sombrero. No necesitaba más. Luego se trasladó a un tráiler en Grinder’s Creek. Hasta 1998 no vería su primera novela publicada; tenía 57 años. En sus últimos días vivía en una cabaña de troncos. Tenía calefacción central pero nunca la encendía, prefería su estufa de leña, cedro fresco. Escuchaba la Anthology of American Folk Music de Harry Smith y le gustaba AC/DC tanto como William Faulkner. Pintaba, conversaba con su perro, descuidaba el jardín y tenía una vieja postal de James Dean en Rebelde sin causa en la puerta de la nevera. Alguien le describió una vez diciendo que tenía el aspecto de un hombre al que le han pegado un tiro.
HERMANA MUERTE
William Gay
Prólogo de Tom FranklinTraducción de Javier Lucini
Título original:
Little Sister Death
Dzanc Books, 2015
Primera edición Dirty Works: noviembre 2023
© William Gay, 2015
© 2023 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works, S. L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento»
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Fernando Peña Merino
ISBN: 978-84-19288-40-0
eISBN: 978-84-19288-41-7
Depósito legal: B 18878-2023
Impreso en España:
Imprenta Kadmos. P. I. El Tormes
Río Ubierna, 12 – 37003 Salamanca
ÍNDICE
Un fuego encendido: prólogo de Tom Franklin
Hermana muerte
La Reina del Valle Embrujado
Un fuego encendido: prólogo de Tom Franklin
Se cortaba el pelo él mismo. Si hacía bueno, se bañaba en el arroyo que corría detrás de su casa. Iba al bosque a por raíces de ginseng cuando llegaba la temporada. Atendía una huerta con tomates, calabazas, quimbombó, zanahorias y cebollas. Fumaba Marlboro. A veces escribía en la casa del árbol. Las mujeres lo adoraban. Querían cuidar de él, engordarlo. En sus últimos años dejó de conducir. Escribía. Escribía a lápiz en blocs de hojas amarillas que iba apilando en su mesa. Su restaurante favorito era el Waffle House. En los años sesenta vio cantar a Janis Joplin en Greenwich Village y, cuando le pidió un tema de Bob Dylan, ella le ladró: «No hacemos versiones, señor». Le gustaba mucho Dylan. También el programa de David Letterman y los Cubs. Seinfeld, Deadwood, William Faulkner, Bill Clinton y AC/DC. Y, por supuesto, sus perros. Y las películas, aunque nunca iba al cine. Pero lo que más le gustaba, por encima de todo, eran sus hijos, y sus nietos.
Gastaba pómulos prominentes de cherokee y unos ojillos pardos que desaparecían en cuanto sonreía. Las arrugas profundas de su rostro parecían dar fe de una vida dura. Cuando la escritora Janisse Ray lo conoció en Rowan Oak, la casa de Faulkner en Oxford, Mississippi, le dijo: «Tienes pinta de haber esquivado unas cuantas balas». Y lo parecía, tenía toda la pinta de ser un hombre al que le habían disparado. Había semanas en las que no se ponía al teléfono. Podía estar desconectado o pasarse horas sonando. Si la cosa se prolongaba más de la cuenta, sus amigos empezábamos a preocuparnos y nos llamábamos. ¿Sabes algo de William? ¿Sabes algo de William?
Conocí a William Gay en julio de 1999, en la Convención de Escritores de Sewanee, Tennessee. Se acababa de publicar mi primer libro, una colección de relatos titulada Furtivos, me habían invitado a la convención y estaba encantadísimo de estar allí, con mi mujer, Beth Ann, en aquel entonces becaria. Entre los escritores que pululaban por los numerosos actos, me fijé en un hombre que solía ir acompañado de una mujer muy atractiva y más joven que él. Era un hombre mayor, aunque resultaba difícil determinar la edad que tenía, lo mismo cuarenta y cinco que sesenta. Y con todas las trazas de ser un cascarrabias. En las lecturas, mesas redondas y convites, siempre permanecía al margen, solo o con la mujer (más adelante me enteraría de que era su agente, Amy Williams), y siempre con su Marlboro. Si ya era mediodía, o pasado el mediodía, la Budweiser no se la quitaba nadie.
El segundo o tercer día de la convención, asistí a una presentación de Gary Fisketjon, editor de Knopf. Al final de la charla, me puse en la cola de las preguntas. Mientras esperaba, en algún momento me di la vuelta y me topé con el mismísimo cascarrabias. Iba con vaqueros azules, camiseta negra y una americana azul marino de pana. Nos presentamos y me sentí de lo más orgulloso cuando me dijo que acababa de comprarse mi libro. Lo había visto anunciado en la Oxford American. Nos pusimos a hablar mientras la cola avanzaba a paso de tortuga, y seguíamos dándole que te pego cuando nos dimos cuenta de que Fisketjon nos estaba mirando. William le tendió la mano y le dijo: «Solo quería conocer al hombre que tuvo los huevos de editar a Cormac McCarthy».
Esa misma noche, después de cenar, me reuní con William en Rebel’s Rest, la casa donde se celebraban las fiestas privadas. Nos sentamos en las mecedoras del porche, yo con mi Bud Light y él con su Bud de verdad, y me preguntó cuál era mi novela favorita de McCarthy.
—Suttree —dije.
—La mía también —dijo, visiblemente complacido de que no hubiese dicho alguna de las más populares, Meridiano de sangre o Todos los hermosos caballos—. Me encanta cómo arranca ese libro… Entonces se puso a recitar el párrafo inicial: «Querido amigo, ahora en estas horas polvorientas sin reloj…», y cuando se detuvo seguí yo.
Aun así, pasarían meses —algo muy característico de William Gay, un hombre al que jamás oí fanfarronear— antes de que me contara su historia personal con Cormac McCarthy.
A principios de la década de 1970, rescató una de las primeras novelas de McCarthy, La oscuridad exterior, del expositor de libros en rústica de un supermercado, solo porque el tipo que lo había escrito vivía también en Tennessee. A William le gustó tanto el libro que decidió buscar al autor en la guía telefónica de Knoxville y se quedó atónito cuando le cogió el teléfono el propio Cormac McCarthy. Al principio fue algo embarazoso, McCarthy era reacio a hablar de su obra, pero se animó en el momento en que William mencionó a Flannery O’Connor. Luego se despidieron y colgaron. Hablaron por teléfono intermitentemente durante el año que siguió a la primera llamada y llegaron a estrechar la amistad a tal punto que McCarthy le acabó enviando una copia manuscrita de Suttree antes de que el libro se publicara. Le llegó por correo, manchada de café, y William se la leyó, luego se la leyó su hermano y luego William se la volvió a leer antes de mandársela de vuelta. Hablamos de un tiempo anterior a las fotocopias, aquella era una de las dos únicas copias existentes. «O puede que la única», me dijo William. También me contó que el manuscrito contenía una escena que luego se eliminaría de la novela, una pelea de bar descrita dos veces. La nota al margen de McCarthy rezaba: «¿Por qué repelear la pelea?». William nunca fue a la universidad (al acabar el instituto se alistó voluntariamente en la Marina, imaginándose que las vistas de Vietnam serían más seguras desde la cubierta de un buque), así que sus maestros fueron los libros, los libros y Cormac McCarthy.
Al cabo de un tiempo, según se fueron prolongando sus conversaciones, McCarthy coligió que William era escritor. Cuando William le confesó que así era, McCarthy se ofreció a leer sus relatos. Le haría anotaciones en los manuscritos y se los devolvería. Cuando le pregunté a William cómo eran sus correcciones, me dijo: «Yo era muy dado a tirar de la palabra “luna”. La puse cuatro veces en la misma página, él me subrayó la primera una vez, la segunda dos veces, la tercera tres veces y, en la cuarta, incluyó una anotación en la que me decía algo así como: “Demasiadas putas lunas”». De ahí William aprendió a pensarse mucho las repeticiones y dotarlas de intención, lo contrario era chapucero, dejadez de holgazán.
Me contó esta historia a altas horas de la noche, en otoño de 1999. Yo estaba viviendo en Lewisburg, Pennsylvania, becado por la Residencia Philip Roth para Narradores, de la Universidad de Bucknell. Hablaba con Beth Ann, que había regresado a Illinois, por teléfono todas las noches antes de que se fuese a la cama, y después llamaba a William, o me llamaba él a mí. Me había hecho llegar las galeradas —la única copia de sus primeras galeradas— de El hogar eterno, y me pareció una novela increíble, un noir de Tennessee (que William pronunciaba: «nar») en el que un personaje de la peor calaña llega a un pueblo. En nuestras charlas, noche tras noche, me habló de la nueva novela que estaba escribiendo, Provinces of Night. Me mandó el manuscrito y, según fui avanzando en la lectura, me di cuenta de que era incluso mejor que su ópera prima.
Yo andaba por aquel entonces empezando a escribir mi primera novela, para eso había ido a Bucknell principalmente, pero la suerte no me estaba sonriendo. Tenía ya unas cuantas páginas espantosas. Y una fecha de entrega que me pisaba los talones. Mi desesperación iba en aumento y, una noche, se lo conté a William. Le confesé que ni siquiera sabía si tenía dentro una novela.
Él se quedó un rato sin decir nada, y yo me abrí otra cerveza. Luego me contó una historia que había oído cuando era pequeño, acerca de un hombre que intentó robar un jamón en Navidad para poder alimentar a su familia, pero el hombre al que fue a robárselo le pegó un tiro y lo mató. Luego ese tipo se montó en un carromato con el cadáver y fue a devolvérselo a su familia. Lo descargó y lo dejó en el suelo. Pero les dio el jamón.
No supe qué decir. Me quedé oyendo el chisporroteo de la conferencia.
—He pensado que lo mismo podrías meterlo por ahí, en alguna parte —dijo William.
No recuerdo qué le respondí, pero después de colgar, esa misma noche, escribí seis páginas, aquella escena, la mujer y el niño esperando, y la devolución del marido, muerto de un disparo. Junto a un jamón. Al releerlo, me di cuenta de que ya tenía el tono de la novela. Supe que lo que acababa de escribir pasaría a formar parte de los antecedentes de uno de los personajes. Y me proporcionó un asidero. Sabía algo de aquella mujer que hasta entonces ignoraba. Desde ahí, poco a poco, empecé a escribir.
Años más tarde, cuando por fin la acabé, se la mandé a William para que la leyese. Me llamó y me dijo que necesitaba pulir una parte. Le pregunté cuál. Me indicó el número de página. Me dijo que me había ensañado demasiado con uno de los aparceros más pobres. Fue la única vez que recuerdo haberle ofendido, aunque nunca me lo manifestara abiertamente. «Por mucho que se deslome», me dijo, «ese hombre seguirá deseando llegar a casa por la tarde para sentarse en el porche con sus hijos. Y a lo mejor ponerse a tocar la guitarra o el banjo».
¿Qué aprendí? Que ningún personaje debe ser unidimensional.
Decía mucho: «¿En serio?», las cursivas son suyas, siempre fascinado o divertido por esto o lo de más allá, y ahí era donde su dialecto destacaba más. Dices la palabra «Israeli» y le quitas el «is» del principio. Así lo pronunciaba él1.
Uno de los años que residimos en Galesburg, Illinois, lo invitamos a casa y leyó «The Paperhanger» [«El empapelador»] en la facultad de Knox, donde mi mujer y yo enseñábamos. Cuando acabó, la sala, hasta arriba de estudiantes y profesores, había enmudecido. Hubo una pregunta simbólica seguida de un silencio embarazoso, así que dimos la sesión por concluida. Más tarde, oí que ninguno de los asistentes, paisanos del Medio Oeste, había sido capaz de entenderlo, por lo cerrado de su acento.
Casi siempre, cuando hablábamos, lo hacíamos a las tantas de la noche. Él estaría viendo una película o el programa de Letterman.
—Eh, Thomas —decía, era la única persona que utilizaba esa variante de mi nombre.
A veces, si lo llamabas en pleno día y persistías, contestaba sin aliento después de haberse pegado una carrera desde el huerto, donde estaría recolectando tomates. Pero, casi siempre, sonaba y sonaba, y nada.
Iba a visitarlo siempre que podía. Su hijo, Chris, hace el mejor estofado de ternera que he probado en mi vida. Sin escatimar en zanahorias, patatas y cebollas rollizas de la huerta. Sentados en su salón, con la estufa de leña encendida, nos poníamos a hablar de política o de Larry Brown. De los Cubs o, por deferencia a mí, de los Braves.
En verano nos sentábamos en el porche trasero y contemplábamos el arroyo Little Swan, que pasa por detrás de su casa. William le rascaba las orejas al perro, un perro que cambió con el devenir de los años, primero fue Gus, bautizado así en honor de Augustus McCrae, uno de los dos protagonistas de Lonesome Dove, y después, a su muerte, Jude, un pitbull simpatiquísimo.
En los últimos años de su vida, me llevaba a los niños cuando iba a visitarlo, y nos quedábamos en la orilla del riachuelo, yo con una cerveza, él con un café, y veíamos a sus nietos, mano a mano con mis hijos, pescando pececillos con las cañas que habíamos llevado, o arrodillados en el agua, a la captura de piscardos, cangrejos de río o ranas toro. Jude siempre en medio, supervisando. En aquellas noches, Chris cocinaba para todos, y los niños, seis o siete por aquel entonces, se quedaban dormidos viendo una película, mientras William, Chris y yo salíamos al porche, donde Chris se ponía a rasguear una guitarra y nos quedábamos charlando hasta que nos daban las tantas o volvíamos a ver Apocalypse Now, una película que William decía que, en su estructura, remedaba perfectamente la guerra de Vietnam, una misión cuestionable que se va volviendo cada vez más disparatada.
A lo largo de los años, vaya si hemos hablado. Por teléfono, en porches, en bares, paseando por el bosque, codo con codo en mesas redondas o en firmas de libros, en habitaciones de hotel, en un avión, aquella vez que en Carolina del Sur estuvimos retenidos durante horas porque la documentación del tipo de la nevera portátil roja no coincidía con el órgano humano que transportaba. Cuando por fin aterrizamos, William, ansioso por fumarse un pitillo, se inclinó hacia mí y me susurró: «No pienso volver a subirme en un cacharro de estos en mi puta vida».
A la gente le encantaba contar anécdotas sobre William, y anécdotas sobre las anécdotas. Más que nada giraban en torno a su fama de borrachuzo. Lo curioso es que no es un borrachuzo. Conozco a unos cuantos y os lo puedo asegurar. Es interesante el modo en que la gente se convence de lo contrario. Como si el mito de una ebriedad excéntrica y desesperada aumentase su talento. Olvídense de esos mitificadores: su talento se bastaba y se sobraba. O como si, al convertirlo en una suerte de bufón alcoholizado, pudiesen apiadarse de él. Olvídense de todos ellos.
Lo veían beber en las conferencias, y en las conferencias bebía porque le parecía deplorable hablar de memeces. Él no hablaba de memeces. No le interesaba hacer contactos ni codearse con nadie. Era reservado y le resultaba atroz encontrarse en medio de un grupo de desconocidos, por más que lo estuviesen elogiando. Sobre todo si lo estaban elogiando. Más adelante, cuando empezó a adquirir cierta fama, asistió una vez a una fiesta en la que, según sus propias palabras, «me plantaron en un sofá como si fuese un gañán erudito. Cada vez que decía algo, todos se callaban y me miraban. Me sentí como E. F. Hutton2».
En casa apenas bebía. En nuestras primeras conversaciones telefónicas, siempre se bebía su cervecita, pero luego se pasaría al café. En los últimos años de su vida, solo bebía alcohol cuando salía, cuando volvía a ponerse nervioso.
Una vez (esto lo cuenta el escritor George Singleton), William estaba en la programación de una feria del libro. Se hallaba en el bar del hotel en compañía de George. Se les acerca una mujer y se presenta a William. «Tienes unos ojos insondables», le dice ella. Cuando se va, William se inclina hacia George y dice: «Cualquiera diría que, con estos ojos tan insondables, no paro de follar».
Sufrió su primer paro cardíaco en otra feria del libro, mientras participaba en una mesa redonda.
Lo cuentan el propio William, la novelista Bev Marshall, que estaba por allí, y su querido amigo Sonny Brewer, que participaba en la mesa:
Alguien, una mujer, le estaba haciendo a William una pregunta larguísima y muy sentida, una «pregunta sembrada de puntos y coma», como me diría luego, cuando empezó a sentirse mal. Le entró frío y empezó a tiritar, rompió a sudar. Mientras tanto, la pregunta seguía su curso, la mujer miraba al techo (me la estoy imaginando) y subrayaba minuciosamente cada palabra en el aire con las manos, al tiempo que el corazón de William se embalaba y no sabía si iba a desmayarse o a echar la raba. O algo peor.
Entonces la mujer acabó de formular la pregunta, se sentó y aguardó la respuesta.
William intentó serenar la respiración. Se aclaró la garganta, se acercó al micrófono y dijo: «A veces», y la sala estalló en carcajadas.
Sonny, que estaba mirando a William, dijo que se había quedado lívido, que tenía la tez gris. «Tenía un aspecto horrible», dijo Sonny. «A ver, siempre tiene un aspecto horrible, pero en ese momento era muchísimo peor.»
Cuando sufrió su segundo infarto, los médicos le dijeron que necesitaba un marcapasos.
Él dijo que ni hablar.
—Sin él, ya puede darse por muerto —le dijeron.
—Pues magnetícenme la mierda esa —dijo él.
Lo hicieron, y la mierda esa lo mantuvo un poco más entre nosotros. Cuando hablamos después de la operación, lo llamé viejo cíborg y se rio por lo bajini.
Volvamos a Sewanee, 1999.
Una noche, ya tarde, fuimos unos cuantos a bañarnos en pelotas al estanque de una granja que conocía alguien. Unos veinte nos lanzamos al agua iluminada por la luna con nuestras bebidas en ristre, todos menos mi nuevo amigo William, cuya camisa blanca resplandecía en la orilla. Caminaba de aquí para allá, fumando. Yo llevaba ya un rato pegando la hebra con Jennifer Haigh, cuando me di la vuelta y allí mismo, a la luz de la luna, desnudo y hundido hasta la cintura, con una Budweiser en una mano y un pitillo en la otra, estaba William.
—Ahí solo, mirando, me sentía un bicho raro.
Algunas de estas anécdotas se han vuelto legendarias.
La de cómo, de crío, cuando vivía en la más absoluta pobreza y estaba desesperado por escribir un relato, se puso a machacar cáscaras de nuez en agua para hacer tinta. Y escribió el relato.
La de cómo se lo rechazaron en The Saturday Evening Post, con una nota que decía: «No aceptamos originales escritos a mano».
La de cómo, una vez que se hizo famoso, la mujer con la que estaba saliendo le pidió que le enseñase algo de lo que hubiese escrito y le dio «El empapelador». Contaba que ella leía unos párrafos y alzaba la vista. Leía unos párrafos y alzaba la vista. Cuando se lo acabó, le preguntó: «¿Cuánto del empapelador hay en ti y cuánto de ti hay en el empapelador?». William se encogió de hombros y dijo que no era más que un relato. Personajes inventados.
—Me parece que no me creyó —dijo.
El idilio acabó al poco tiempo.
Está también la anécdota sobre el origen de «El empapelador»: un fontanero con el que había trabajado en la construcción cuando era joven. El fontanero le contó que una vez estaba arreglándole el fregadero a una ricachona y su perrito faldero se le echó encima y le mordió en el tobillo. Sin pensárselo, descrismó al perrillo con la llave inglesa y lo mató. Entonces oyó los tacones de la señora repiqueteando hacia la cocina, así que cogió al perro flácido, levantó la bandeja de la caja de herramientas, lo encajó en el fondo, volvió a colocar la bandeja, y acabó la faena. Cobró. Se largó en su camioneta y lanzó al perro por la ventanilla.
La lección que encierra esta anécdota, les cuento a mis alumnos, es que, en «El empapelador», William sube la apuesta cambiando al perro por una niñita. Hace tragedia de la comedia.
Le encantaba poner títulos largos, con resonancias, decía, a Flannery O’Connor. «Detesto ver cómo se pone el sol de la tarde», «El blues profundo del ferri de Elm Brown», «Amor y cierre en la autopista de la vida», «Vuelve a casa, vuelve a casa, la cena está servida», «Cartografía del territorio de los Rojos», «¿A dónde irás cuando la piel no pueda contenerte?». Incluso «El empapelador», cuyo título original era «El empapelador, la mujer del médico y la niña que se desvaneció en lo abstracto», hasta que, en Sewanee, en 1999, Barry Hannah le dijo que no, que solo «El empapelador».
Fanático del terror, William se puso contentísimo cuando uno de sus héroes literarios, Stephen King, eligió Twilight como el Mejor Libro de 2007 en la revista Entertainment Weekly. King iba a llamarlo. William se había hecho amigo del hijo menor de King, Owen, también escritor. Según me contó, se podían pasar horas hablando de Bob Dylan. En algún momento, Owen le dijo a William que su padre lo iba a llamar por teléfono. Para la mayoría de quienes nos dedicamos a esto, semejante acontecimiento marcaría un punto culminante en nuestra carrera. Típico de él, William no cogió el teléfono. Estaría en la huerta.
William me contó que había escrito una novela corta de terror. Hermana muerte. Llevaba un tiempo fascinado con el fenómeno de la bruja de la casa Bell, en Tennessee, y hasta había tenido su propio encuentro con lo que pudo haber sido un eco de la susodicha bruja.
Esta novela es la obra más metanarrativa que escribió: versa sobre un escritor, obsesionado con una aparición, que se muda con su familia al lugar de los hechos. Ciertos pasajes del libro parecen ser la documentación de Binder, el protagonista, vertida al papel. El tono desapasionado de esos episodios es espeluznante. Hay párrafos que, también, arrojan luz sobre el proceso de escritura del propio William: «Binder odiaba los bailes, pero en su fuero interno pensó que podría servirle para el libro, si no para este, para otro. Cuando trabajaba se mostraba extremadamente receptivo a los estímulos, a cosas que, por lo común, ni siquiera notaba, y luego, al revisar los manuscritos, se topaba con pasajes que le hacían rememorar ciertas vivencias, retazos de conversaciones que había oído por casualidad, o un simple detalle del aspecto de alguien».
Hermana muerte versa también sobre cómo una historia puede acabar apoderándose de un escritor y absorberlo, incluso transportarlo a lugares oscuros y peligrosos. El modo en que las inexcusables obsesiones de la escritura pueden llegar a poner a sus practicantes en riesgo de enajenación y hasta de acabar perdiendo no solo a sus seres queridos, sino, quizá también, la cordura. Muchos de los rasgos de Binder y buena parte de su historia cuadran con William, que acabó por convertirse en alguien muy diferente al hombre con el que se casó su mujer. Trabajaba por el día, según lo previsto, de carpintero, pintor de brocha gorda o instalando paneles de cartón yeso, y cuando volvía a casa no era para consagrarse a su mujer. Se encerraba y se entregaba a su verdadero trabajo, escribir relatos y novelas, dando a su mujer con la puerta, literal y metafórica, en las narices, una viuda frente a su oficio que no dudaría en abandonarlo tan pronto sus cuatro hijos se hicieron mayores, diciéndole que ella no había firmado para ser la esposa de John-Boy Walton3.
La última vez que vi a William fue en Clarksville, Tennessee, en un congreso de escritores. Nos quedamos hasta las mil en su habitación de hotel y hablamos de las mismas cosas de siempre. Me pareció más viejo, más frágil. Se le había alargado el rostro y aparentaba haber perdido peso, aun sin peso ninguno que perder. No obstante, nos reímos, él fumó, yo me bebí mi cerveza y él su café. En cierto momento me levanté, le di un abrazo de buenas noches y crucé la calle para reunirme con mi familia dormida.
La última vez que hablé con él fue el día previo a su muerte. Le puse en escucha en una clase sobre iniciación a la escritura de ficción en Ole Miss, la universidad donde trabajo. Durante media hora les estuvo contando historias y respondiendo preguntas. Al acabar la clase, conduciendo de vuelta a casa, lo llamé para darle las gracias. Le dije que había estado genial. Los había enamorado.
—¿En serio? —dijo.
Sonny Brewer me contó esto último. A él se lo contó el hijo de William, Chris. La noche de su muerte, William encendió la estufa de leña. Luego cruzó el salón y se metió en el dormitorio. Cerró la puerta. Y murió.
Sigo preguntándome por qué cerró la puerta.
Quizá para impedir que entrara su perro, al que tanto quería. Quizá porque era muy reservado. Lo que tenía que hacer lo tenía que hacer solo. Entró y cerró la puerta, y me imagino a Jude al otro lado, gimoteando, rascando la madera. Sabía que algo iba mal. Y así era. Irremediablemente mal.
Pero también pienso en esto cuando pienso en William Gay: nos hizo un fuego, y lo dejó encendido.
1 «Really?», que traducimos como «¿En serio?». William Gay lo pronunciaba como al decir la palabra «Israeli» (israelí) sin el «is». (N. del T.)
2 Edward Francis Hutton (1875-1962), célebre financiero estadounidense que dio pie al eslogan: «Cuando E. F. Hutton habla, la gente escucha». (N. del T.)
3 El hijo mayor de los Walton, una familia de Virginia que trata de salir adelante en los tiempos de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, en la serie de televisión The Waltons (doscientos veintiún episodios, en nueve temporadas, emitidos por la cadena CBS entre septiembre de 1972 y junio de 1981). John-Boy, interpretado en las primeras cinco temporadas por el actor Richard Thomas, sueña con ser novelista y escribe en su diario todo lo que pasa a su alrededor. Después de graduarse, se marcha a Nueva York para cumplir su sueño. Tras el ataque a Pearl Harbor, se alista voluntario como corresponsal de guerra y, al poco tiempo, se le declara desaparecido en combate. Más adelante, reaparece amnésico en medio del mar y lo mandan de vuelta a casa, donde, a causa del trauma y las heridas, entra en coma. Acabará despertando, pero nunca llegará a tener éxito como escritor. (N. del T.)
HERMANA MUERTE
Nota de la edición española
Una de las características del estilo de William Gay, a partir de su segunda novela (en la primera, El hogar eterno, el editor se lo impuso: «después de pisotear mi cuerpo herido y ensangrentado»), es la ausencia de comillas en los diálogos (guiones, en nuestro caso), el uso de las cursivas y su forma de puntuar. Para esta edición hemos decidido respetar la voluntad del autor, que manifestó de manera explícita en varias entrevistas. Respecto de las cursivas solo hemos añadido las pertinentes en el caso de títulos de obras y palabras extranjeras no adaptadas.
«Leí La noche del cazador, de Davis Grubb, siendo adolescente. Fue la primera vez que vi un libro sin comillas. Me gustó: siempre me ha dado la impresión de que al separar los diálogos de la narración, al encerrarlos entre comillas, quedan menos integrados en el conjunto. Y prefiero la sensación de que el texto sea un todo, que los diálogos no tengan más importancia que la descripción de las acciones o los personajes. Al meter las comillas al comienzo y final de los parlamentos, parece que estamos diciendo: Atentos ahora, esto es importante.»
«Y Hambre y Dolor se arrimaron sutilmente, y allí, en el agua, había una jovencita de tez blanca y largos cabellos resplandecientes, como una columna de agua clara y soleada […] Y el árbol cubierto de hojas de mil colores distintos habló, y las hojas se removieron en el aire y se arremolinaron a su alrededor; y el árbol era un anciano de barba blanca y refulgente como una coraza de plata, y las hojas pájaros. »¿Qué dices tú, mi buen san Francisco? »“Hermana muerte”, dijo el buen san Francisco.»
WILLIAM FAULKNER, Mayday
Una plantación en el territorio de Tennessee, c. 1785
La carreta y la yunta, entre crujidos y sacudidas, bordearon el pie de la colina y remontaron el lecho del arroyo seco, aunque el hombre fornido de traje oscuro y sombrero negro de ala ancha no tenía manera de saberlo. Iba acurrucado en un rincón, con los ojos vendados y aferrado a los tablones laterales en un vano esfuerzo por amortiguar los espasmos del violento traqueteo sobre las piedras, la carreta basculó para ganar la orilla, el ascenso lo hizo resbalar contra el portón trasero y el mastín negro le gruñó desde lo más profundo de su garganta, cambiando levemente de postura en el vaivén, con el mentón posado entre las patas, sin quitarle ojo de encima.
Había dejado de preguntarse dónde estaba. Sabía, por los graznidos de los chotacabras, que se había hecho de noche. Sabía que el suelo estaba congelado, porque oía el chirrido de las llantas de hierro sobre la tierra trabucada en espirales. Sabía que habían atravesado un bosque; una rama le había dado un zurriagazo y le había hecho un corte en la cara, un hilo de sangre que se congeló al momento, formando una costra parecida al tajo escarlata que dejaría una sola uña.
Al hombre robusto, que tuvo la mala fortuna de ser médico, le habían vendado los ojos cubriéndole la cara con varias vueltas de muselina, desde la punta de la nariz hasta el fieltro del sombrero, un sombrero que llevaba bien encasquetado en el cráneo, deformado, con el ala estirada y desparramada, como si alguien lo hubiese agarrado de ambos lados y hubiese tirado fuerte hacia abajo. Que era justo lo que había ocurrido. El hombre blanco de las patillas como chuletas de carnero se había inclinado hasta ponerse a la altura de sus ojos para perpetrar lo que el médico juzgó como la última afrenta a su dignidad (ignoraba que había unas cuantas más por llegar): el patilludo, luciendo en todo momento una mueca de sardónico júbilo, agarró el sombrero, tiró hacia abajo y se lo embutió hasta donde las orejas dijeron basta.
En la carreta iban tres, sin contar al mastín: el médico fornido, un hombre huesudo con sombrero campestre de ala plana y patillas como chuletas de carnero, y un negro4 larguirucho que parecía ir dormitando en el pescante con las riendas flojas, dejando a los caballos a su aire, aunque lo más seguro es que estuviesen siguiendo el trazo casi invisible de una ruta que se sabían al dedillo.
El médico, que se llamaba Mayfield, había salido de su consultorio en Mossburg, Tennessee, a las diez de la mañana del día anterior, y el negro, que lo esperaba recogido contra la pared junto a la puerta, se levantó con una tosquedad innata, desplegándose como la regla de un carpintero. El Negro llevaba un gorro amorfo y polvoriento, pero no se descubrió, y, cuando sus ojos se encontraron, no manifestó el menor asomo de deferencia. Dijo: El viejo amo dice que necesita hablar con usted.
Al volverse, el médico vio por primera vez al hombre del sombrero de ala plana, llevaba el labio superior despejado, pero lucía una barba blanca muy bien recortada y patillas como chuletas de carnero en su cara rubicunda, el cabello plateado le caía en rizos por debajo del sombrero impoluto y le ocultaba el cuello del abrigo de paño. Tenía apariencia de caballero o, al menos, de hacendado. El médico lo saludó con un gesto de la cabeza y comenzó a esbozar una sonrisa, pero algo en las facciones del hombre lo disuadió. Entendió al momento por qué habían acudido a él. Había algo anormal en su boca. Parecía inflada desde dentro, de un modo tan grotesco que le deformaba el rostro entero. De los labios le asomaba la punta violácea de una lengua tumefacta, y las mejillas presentaban una dilatación poco menos que insólita, pensó Mayfield, como si alguien le hubiese encajado en la boca un palo de diez o doce centímetros con los extremos en punta, y le hubiese forzado a apretarlo con los dientes.
El hombre le dijo algo en un tono perentorio, pero Mayfield se quedó como estaba, sin tener ni la más remota idea de lo que le había pedido. Entonces, el negro lo agarró del codo con rudeza y lo hizo girarse hacia una carreta que estaba junto al bordillo con la yunta enganchada y lista para partir.
El viejo amo dice que se viene con nosotros, dijo.
Mayfield le apartó la mano. Las manos quietas, dijo, pero el Negro no se mostró ofendido. El rostro negro y brillante permaneció impasible, salvo por los ojos amarillentos, en los que parecía destellar un fulgor despectivo de diversión.
Lo condujeron a la fuerza hacia la carreta.
Personas enfermas, dijo el hombre negro. Personas enfermas necesitan atención.
¿Personas enfermas? ¿Dónde? ¿Qué diablos quieren? Vamos a ver, ¿es por lo de su cara?
Ya estaban junto a la carreta, podía oler los caballos, había un mastín tumbado en la paja que alfombraba la caja, con ojos soñolientos, pero atento.
¿Dónde están esas personas enfermas?
El hombre blanco asintió. A un día de camino, más o menos, dijo el hombre negro.
Ni hablar. Vayan a ver a su médico. Yo tengo pacientes que atender en Mossburg.
Nadie dijo nada.
¿Es que se trata de una urgencia o qué?
El hombre blanco dijo algo indescifrable y Mayfield escrutó el rostro del hombre negro. El negro sonreía, una medialuna de dientes amarillos como granos de maíz. Yegua a punto de parir, dijo.
¿Una yegua? ¡Por el amor de Dios! Búsquense a un puto veterinario, yo soy… El hombretón blanco dio un paso al frente y, de un empujón, lo estampó contra la carreta tirándole el sombrero al suelo. Los caballos se revolvieron y se sosegaron al instante. El médico alzó la vista. Tenía al hombre encima, con el abrigo abierto. Llevaba una pistola encajada en la pretina del pantalón y tenía la mano posada como si nada en la empuñadura.
Mayfield se levantó. Miró a uno y otro lado. Eran las diez de la mañana de un domingo y no se veía ni un alma en la calle. Se inclinó para recuperar el sombrero y lo sacudió con su pañuelo. Ese fue el momento en que el hombre le arrebató el sombrero y se lo encasquetó en la cabeza.
Al dejar atrás el perímetro de la ciudad y adentrarse en la campiña, el médico dijo: La gente ya andará buscándome, ¿saben?
El hombre de las patillas dijo algo. El negro se volvió hacia él. El viejo amo dice que o cierra la boca o se queda sin dientes.
Callado en la carreta, pensó en su mujer. Ahora lo estaría esperando para ir a misa. Se la imaginó abriendo la puerta, mirando impaciente la calle. Cada vez más preocupada según avanzara el día. Al rato, intentó borrarla de sus pensamientos.
A mediodía hicieron un alto junto a un arroyo. Los caballos abrevaron. Estaban en plena naturaleza salvaje, un lugar que no parecía haber padecido la presencia humana. Los hombres llevaban algo en un saco: comida, bollos, algún tipo de carne. No le ofrecieron nada. El Negro comió silencioso y concentrado, empleándose a fondo para domar la dureza de la carne. El hombre blanco intentó comer, pero no pudo y se enrabietó. Blasfemó y le lanzó a Mayfield el pan y la carne, el bollo le dio en la cara.
Reanudaron la marcha y, cuando pasaron junto a la que Mayfield reconoció como la última cabaña, le vendaron los ojos.
Estaba dormido cuando la carreta se detuvo. Se despertó dolorido, helado y desorientado por el cese abrupto del movimiento y el ruido. Era incapaz de cuantificar el número de horas que había padecido el monótono crujir de resortes y la molienda de ruedas sobre terreno helado.
Unas manos toscas desanudaron la muselina y la venda se le desprendió. La luz de la luna era negra y plateada, emborronada por horas de oscuridad, como un dibujo olvidado bajo la lluvia. Se le empezó a aclarar la visión. La escarcha destellaba sobre la tierra oscura.
Baje, ordenó el hombre negro.
Mayfield pasó por encima del portón trasero y se dejó vencer contra el carro, tenía las piernas dormidas. Se enderezó y se giró para echar un vistazo a su alrededor.
Seguía sin saber dónde estaba, pero presintió que habían llegado a una zona habitada. Se oían los mugidos del ganado y los ladridos de un perro en alguna parte. Su olfato lo informó vagamente de la presencia de un fuego de leña, un granero, una letrina.
La cabaña a la que lo llevaron no tenía más mobiliario que una cama. Fue lo único que pudo distinguir a la luz de la luna, la puerta se cerró al momento a su espalda y se vio inmerso en una oscuridad absoluta, sin ventanas, una negación arácnida de la luz en mitad de unas tinieblas no mucho más claras. El aire era irrespirable, apestaba a sudor agrio, ropa que llevaba días sin lavarse, vestigios de fuegos extinguidos y grasa rancia.
Embistió la puerta con furia, pero la habían trabado por fuera. Se dejó caer desalentado en la cama.
Al rato, la puerta se abrió y entró una mujerona Negra con una lámpara de queroseno en una mano y un plato en la otra. Se movía despacio, cautelosa, con el rostro entumecido e inexpresivo, como si la acabasen de despertar. Le alcanzó el plato y él lo cogió y se sentó al borde de la cama. Tocino frito y guisantes forrajeros. El negro anguloso se quedó en el vano de la puerta, vigilante.
¿Dónde estoy?, preguntó Mayfield a la mujer.
La mujer no lo miró. Pues, ¿dónde va a ser? Aquí mismo, dijo.
En algún momento de la noche se despertó rascándose todo el cuerpo, acribillado de picaduras. Algo verminoso se arrastraba bajo su ropa. Se levantó dándose manotazos. Inmundos hijos de puta, dijo, medio sollozando, sin saber a quién se dirigía. Se quitó el abrigo y lo enrolló a modo de almohada. Se tumbó en el suelo.
Por la mañana hubo más comida, gachas de maíz y huevos fritos grasientos, demasiado hechos y gomosos, con los bordes chamuscados con un quebradizo encaje negro. Habló con la mujer, pero fue como hablar con la pared. Más tarde entraron el hombre de las patillas como chuletas de carnero y su intérprete negro. El hombre quería que le mirase lo de la boca.
Mayfield tenía su bolso, pero no llevaba nada para tratar aquella dolencia. Peor aún, carecía de conocimientos y experiencia para enfrentarse a algo así. No sabía lo que era. Ni siquiera lo sospechaba, así que hizo lo que vienen haciendo los médicos desde tiempos inmemoriales cuando no saben cómo proceder: fingió una actitud que transmitiera confianza, le frotó la boca con una gasa impregnada en antiséptico y cruzó los dedos.
Muy bien, se dijo cuando volvieron a dejarlo solo, estoy encerrado y a su entera disposición. Soy el médico de la casa y me van a retener de por vida en este chamizo infecto cebándome a base de gachas y huevos que podrían usarse como suelas. O eso, o que lo que tiene ese hijo de puta en la boca se le cure solo o acabe por devorarle la cabeza, dos desenlaces que deberían sacarme de aquí.
Podía encontrarle un cierto sentido. Tenía su lógica, era el razonamiento de una mente funcional. Cualquier cosa mejor que lo de ayer. Ayer todo había sido fortuito, desatinado, tan incontrolable como una tirada de dados. Se había resignado a que lo conducían al paredón, aunque lo de la venda en los ojos seguía siendo un misterio.
Estuvo haciéndole las curas en la boca durante tres días, registraba el paso del tiempo por las visitas de la mujer que le llevaba la comida, y por las variaciones en los sonidos que llegaban a sus oídos, y entonces, el cuarto día, vinieron a por él en mitad de la noche.
Hacía frío y neviscaba, a la luz de la lámpara se veían caer los copos, lentos y en diagonal. Pasaron entre los barracones de los esclavos y los troncos de unos robles enormes, pálidos y casi traslúcidos en la niebla ondulante. Fueron hacia una casa erigida en un promontorio y recortada en negro contra un cielo ligeramente más claro, por lo que parecía carecer de profundidad, una fachada falsa con aberturas rectangulares en las que fulguraba una tenue luz amarilla.
Era una casa de troncos con dos secciones divididas por un pasaje cubierto y una segunda planta abuhardillada. Lo escoltaron por una escalera oscura hasta el dormitorio del ático y le abrieron la puerta. La habitación era cálida y confortable, y, por primera vez en cuatro días, entró en calor. Un fuego enorme crepitaba en la chimenea y había una leñera de piedra rebosante de leños.
En un rincón había una cama de latón sobre la que yacía una chica a medio tapar con una sábana azul. Sus largos cabellos eran del color de las barbas del maíz. Parecía muy joven. Miraba a Mayfield con unos ojos azules inmensos, una mirada constreñida por una mezcla de aprensión y horror. Bajo la sábana se apreciaba que estaba grotescamente embarazada, y descubrió al fin la razón de su presencia en aquella casa, aunque seguía sin entender los