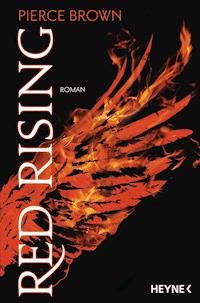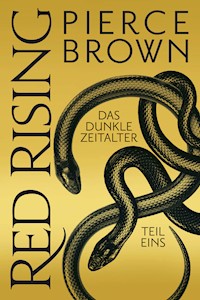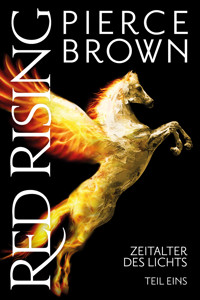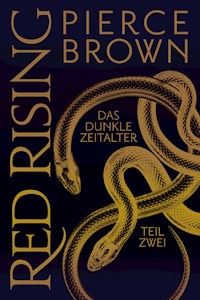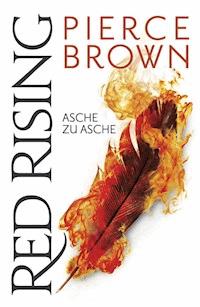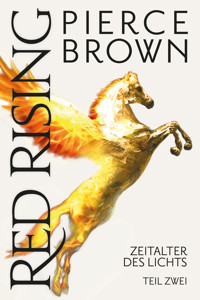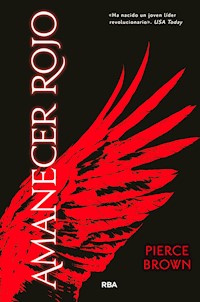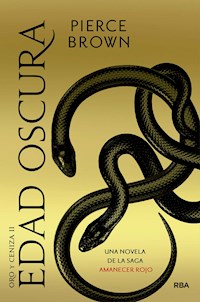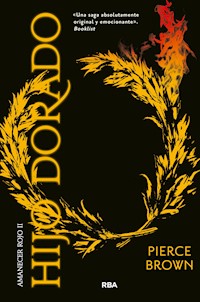
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Amanecer rojo
- Sprache: Spanisch
Tras una implacable competición en el Instituto de Marte, Darrow se ha anado un puesto de honor entre la élite gobernante. Ahora luce la cicatriz curvada de los dorados, los más crueles y brillantes de los humanos. Pero Darrow no es como ellos… SU FUTURO SE HA CONSTRUIDO SOBRE MENTIRAS, SU PASADO ESTÁ MARCADO POR LA TRAGEDIA. Y NO PERDONA. NO OLVIDA. Para hacer realidad su objetivo de destruir el sistema desde dentro, Darrow debe convertirse en el mejor de los dorados. El más fuerte. El más inteligente. El más implacable. Solo así devolverá la luz a su pueblo. Aunque su sombra se torne más oscura a cada paso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 796
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Golden Son
© Pierce Brown, 2015.
© de la traducción: Ana Isabel Sánchez, 2015.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
CÓDIGO SAP: OEBO452
ISBN: 9788490069257
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
DEDICATORIA
DRAMATIS PERSONAE
PRIMERA PARTE. HUMILLARSE
1. CAUDILLOS
2. LA BRECHA
3. SANGRE Y ORINA
4. CAÍDO
5. ABANDONADO
6. ÍCARO
7. LA PLACENTA
8. CETRO Y ESPADA
9. LA OSCURIDAD
10. DESTROZADO
11.ROJO
SEGUNDA PARTE. ROMPER
12. SANGRE POR SANGRE
13. PERROS LOCOS
14. LA SOBERANA
15. VERDAD
16 EL JUEGO
17. LO QUE TRAE LA TORMENTA
18. MANCHAS DE SANGRE
19 CIGÜEÑA
20. SONDEAINFIERNOS
21 MANCHAS
22. FLOR DE FUEGO
23. CONFIANZA
24. HUEVOS CON BEICON
TERCERA PARTE. CONQUISTAR
25. PRETORES
26. TITIRITERO
27 GOMINOLAS
28. LOS HIJOS DE LA TORMENTA
29. LA IRA DEL ANCIANO
30. TORMENTA EN FORMACIÓN
31 GOLPE DE ESTADO
32 MORIR JOVEN
33. UN BAILE
34. HERMANOS DE SANGRE
35. LA HORA DEL TÉ
36. SEÑOR DE LA GUERRA
37. GUERRA
38. LA LLUVIA DE HIERRO
39. EN LA MURALLA
CUARTA ARTE. ARRUINAR
40. BARRO
41. AQUILES
42. LA MUERTE DE UN DORADO
43. EL MAR
44. EL POETA
45. REGALOS
46. HERMANDAD
47. LIBRE
48. EL MAGISTRADO
49. POR QUÉ CANTAMOS
50. LAS PROFUNDIDADES
51. HIJO DORADO
AGRADECIMIENTOS
A MI MADRE, QUE ME ENSEÑÓ A HABLAR
DRAMATIS PERSONAE
Casa de Augusto y aliados
NERÓN AU AUGUSTO: archigobernador de Marte, cabeza de la Casa de Augusto, padre de Virginia y Adrio.
VIRGINIA AU AUGUSTO/MUSTANG: hija de Nerón, hermana gemela de Adrio.
ADRIO AU AUGUSTO/CHACAL: hijo del archigobernador, heredero de la Casa de Augusto, hermano gemelo de Virginia.
PLINIO AU VELOCITOR: jefe político de la Casa de Augusto.
DARROW AU ANDRÓMEDA/SEGADOR: archiprimus del Instituto de Marte, lancero de la Casa de Augusto.
TACTO AU RATH: lancero de la Casa de Augusto.
ROQUE AU FABII: lancero de la Casa de Augusto.
VICTRA AU JULII: lancera de la Casa de Augusto, hermanastra de Antonia, hija de Agripina.
KAVAX AU TELEMANUS: cabeza de la Casa de Telemanus, aliado de la Casa de Augusto, padre de Daxo y Pax.
DAXO AU TELEMANUS: heredero e hijo de Kavax, hermano de Pax.
Casa de Belona
TIBERIO AU BELONA: cabeza de la Casa de Belona.
CASIO AU BELONA: heredero de la Casa de Belona, hijo de Tiberio, lancero de la Casa de Belona.
KARNUS AU BELONA: hijo de Tiberio, hermano mayor de Casio, lancero de la Casa de Belona.
KELLAN AU BELONA: pretor, primo de Casio, sobrino de Tiberio.
Dorados notables
OCTAVIA AU LUNE: soberana reinante de la Sociedad.
LISANDRO AU LUNE: nieto de Octavia, heredero de la Casa de Lune.
AJA AU GRIMMUS: jefa de guardaespaldas de la soberana.
MOIRA AU GRIMMUS: jefa política de la soberana.
LORN AU ARCOS: antiguo Caballero de la Furia.
FITCHNER AU BARCA: antiguo próctor de Marte, padre de Sevro.
SEVRO AU BARCA/TRASGO: líder de los Aulladores, hijo de Fitchner.
AGRIPINA AU JULII: cabeza de la Casa de Julii, madre de Victra y Antonia.
ANTONIA AU SEVERO-JULII: exmiembro de la Casa de Marte, hermanastra de Victra, hija de Agripina.
Hijos de Ares
ARES: líder terrorista, color desconocido. DANCER: teniente de Ares, rojo.
HARMONY: teniente de Dancer, roja.
MICKEY: tallista, violeta.
EVEY: antigua esclava de Mickey, rosa.
Érase una vez un hombre que bajó del cielo y asesinó a mi esposa. Ahora camino a su lado por una montaña que flota sobre nuestro mundo. Cae la nieve. En la roca bostezan almenas de piedra blanca y cristal reluciente.
A nuestro alrededor se arremolina un caos de ambición. Todos los magníficos dorados de Marte descienden sobre el Instituto para reclamar a los mejores y más brillantes alumnos de nuestro año. Sus barcos abarrotan el cielo matutino y proyectan sus sombras sobre un mundo de nieve y castillos humeantes camino del Olimpo, el lugar que arrasé hace apenas unas horas.
—Échale un último vistazo —me dice cuando nos acercamos a su lanzadera—. Todo lo anterior no ha sido más que un susurro de nuestro mundo. Cuando dejas esta montaña, todos los vínculos se rompen, las promesas quedan reducidas a polvo. No estás preparado. Nadie lo está jamás.
Entre la multitud, veo a Casio con su padre y sus hermanos de camino a su lanzadera. Nos abrasan con la mirada sobre el paisaje blanco, y me viene a la memoria el sonido del corazón de su hermano cuando latió por última vez. Una mano ruda de dedos huesudos se aferra posesivamente a mi hombro.
Augusto mira fijamente a sus enemigos.
—Los Belona no perdonan ni olvidan. Son muchos. Pero no pueden hacerte daño. —Su mirada de ojos fríos se vuelve hacia mí, su premio más reciente—. Porque tú me perteneces, Darrow, y yo protejo lo que es mío.
Y yo también.
Durante setecientos años, mi pueblo ha estado esclavizado, privado de voz y de esperanza. Ahora yo soy su espada. Y no perdono. No olvido. Así que dejaré que me guíe hasta su lanzadera. Que piense que es mi dueño. Que me reciba en su casa, porque así podré quemarla hasta los cimientos.
Pero entonces su hija me agarra de la mano y siento que la pesada carga de todas las mentiras recae sobre mis hombros. Dicen que un reino dividido no puede perdurar. Pero no mencionaron qué le ocurre al corazón en ese mismo caso.
Hic sunt leones. Aquí hay leones.
NERÓN AU AUGUSTO
1
CAUDILLOS
Mi silencio atrona. Estoy sobre el puente de mi crucero estelar, con el brazo roto y en cabestrillo y las quemaduras de iones del cuello aún en carne viva. Estoy exhausto. Llevo el filo enredado en torno al brazo sano, el derecho, como una gélida serpiente de metal. Ante mí, se abre el espacio, vasto y terrible. Unos pequeños fragmentos de luz aguijonean la oscuridad y varias sombras primordiales se mueven para bloquear esas estrellas en los límites de mi campo visual. Asteroides. Flotan con lentitud alrededor de mi buque de guerra, Quietus, mientras escudriño la negrura en busca de mi presa.
—Vence —me ordenó mi señor—. Vence, ya que mis hijos no pueden, y honrarás el nombre de Augusto. Vence en la Academia y te ganarás una flota.
Le encantan las repeticiones dramáticas. Como a la mayoría de los hombres de estado.
Le gustaría que ganara por él, pero yo ganaré por la chica roja que tenía un sueño más grande de lo que ella habría podido llegar a ser jamás. Ganaré para que él muera y el mensaje de aquella muchacha arda a través de los siglos. Poca cosa.
Tengo veinte años. Soy alto y ancho de espaldas. Mi uniforme, ahora arrugado, es de piel de marta cibelina. Tengo el pelo largo y los ojos dorados inyectados en sangre. Mustang me dijo una vez que mi rostro es afilado, que las mejillas y la nariz parecen esculpidas en mármol airado. Evito los espejos. Prefiero olvidar la máscara que llevo, la máscara que luce la cicatriz curvada de los dorados que gobiernan los mundos desde Mercurio hasta Plutón. Pertenezco a los Marcados como Únicos. Los más crueles y brillantes de los humanos. Pero extraño a la más cálida de todos ellos. A la que hace casi un año me pidió desde su balcón que me quedara cuando me despedí de ella y de Marte. A Mustang. Como regalo de despedida le entregué un anillo de oro con la imagen de un caballo y ella me dio un filo. Muy apropiado.
El sabor de sus lágrimas se pudre en mi memoria. No he sabido nada de ella desde que salí de Marte. Aún peor, no he sabido nada de los Hijos de Ares desde que gané en el Instituto de Marte hace más de dos años. Dancer me dijo que se pondría en contacto conmigo cuando me graduara, pero me han dejado vagando a la deriva entre un mar de rostros dorados.
Esto está muy lejos del futuro que me imaginaba para mí cuando era niño. Muy lejos del futuro que quería construir para mi pueblo cuando permití que los Hijos de Ares me tallaran. Creí que cambiaría los mundos. ¿Qué joven estúpido no lo piensa? Sin embargo, la maquinaria de este vasto imperio me ha engullido en su avance inexorable.
En el Instituto nos adiestraron para sobrevivir y conquistar. Aquí, en la Academia, nos han educado en la guerra. Ahora están poniendo a prueba nuestra soltura. Dirijo una flota de buques de guerra contra otros dorados. Luchamos con municiones falsas y enviamos partidas de abordaje de un barco a otro como en los combates astrales de los dorados. No hay motivo para destruir un navío que cuesta la producción anual total de veinte ciudades cuando puedes mandar una nave sanguijuela llena de obsidianos, dorados y grises para que se apropien de sus órganos vitales y la conviertan en tu botín.
Durante las clases de combate astral, nuestros profesores nos repitieron machaconamente las máximas de su raza. Solo sobreviven los fuertes. Solo gobiernan los listos. Y luego se largaron y nos dejaron para que nos las arreglásemos por nosotros mismos saltando de asteroide en asteroide, buscando suministros y bases, persiguiendo a los demás alumnos hasta que solo han quedado dos flotas.
Sigo participando en un juego. Solo que este es el más mortífero hasta el momento.
—Es una trampa —dice Roque a mis espaldas.
Lleva el pelo largo, como yo, y tiene el rostro tan suave como el de una mujer y tan sereno como el de un filósofo. Matar en el espacio es distinto que matar en la tierra. Roque es un genio en lo primero. Hay poesía en ello, dice. Poesía en el movimiento de las esferas y los buques que navegan entre ellas. Su cara encaja con los azules que forman la tripulación de estos navíos, hombres y mujeres livianos que se mueven como espíritus errantes por las salas metálicas, todo lógica y orden estricto.
—Pero no es tan elegante como Karnus podría pensar —prosigue—. Sabe que estamos ansiosos por terminar con el juego, así que se quedará esperando al otro lado. Quiere forzarnos a entrar en un cuello de botella y lanzarnos sus misiles. Eficacia probada desde el amanecer de los tiempos.
Roque señala con cuidado el hueco que queda entre dos asteroides gigantescos, un pasadizo estrecho que debemos recorrer si queremos continuar persiguiendo el maltrecho buque de Karnus.
—Todo es una maldita trampa. —Tacto au Rath, larguirucho y desaliñado, bosteza. Apoya su peligrosa complexión contra el ventanal y absorbe por la nariz una pizca de la sustancia que lleva en su anillo. Tira al suelo el cartucho gastado—. Karnus sabe que está perdido. Tan solo quiere torturarnos. Arrastrarnos hacia una persecución estúpida para que no podamos dormir. Es un capullo egoísta.
—Eres un florecilla, siempre cotorreando y gimiendo —lo increpa Victra au Julii desde su puesto junto a la cristalera.
Los irregulares mechones de pelo de la chica apenas sobrepasan la altura de sus orejas agujereadas con jade. Impetuosa y cruel, pero no en exceso, desdeña el maquillaje a favor de las cicatrices que se ha ganado a lo largo de sus veintisiete años. Y son muchas.
Su mirada es dura, profundamente decidida. Su boca, sensual, grande, con unos labios moldeados para ronronear insultos. Se parece más a su célebre madre que a su hermanastra pequeña, Antonia; pero supera con creces a ambas en su capacidad para sembrar el caos.
—Las trampas no significan nada —asegura—. Su flota está destrozada. No tiene más que un barco. Nosotros tenemos siete. ¿Y si le partimos la boca de una vez?
—Es Darrow quien tiene siete barcos —le recuerda Roque.
—¿Perdona? —pregunta Victra, molesta por la corrección.
—Quedan siete de los barcos de Darrow. Has dicho que son nuestros. Y no lo son. Él es el primus.
—El poeta pedante ataca de nuevo. El mensaje es el mismo, buen hombre.
—¿El mensaje de que deberíamos precipitarnos en lugar de ser prudentes? —pregunta Roque.
—El de que son siete contra uno. Resultaría embarazoso dejar que esto se alargue más. Así que aplastemos a esa bestia de Belona con nuestra bota como si fuera una cucaracha, volvamos a la base, recibamos nuestras merecidas recompensas de manos del viejo Augusto y ¡a jugar! —Mueve el tacón a derecha e izquierda para darle énfasis a sus palabras.
—Ahí, ahí —conviene Tacto—. Mi reino por un gramo de polvo de demonio.
—¿Ese ha sido tu quinto chute del día, Tacto? —inquiere Roque.
—¡Sí! ¡Gracias por fijarte, mamita querida! Pero me estoy cansando de estas anfetas militares. Creo que tengo ganas de clubes de Perlas y copiosas cantidades de drogas decentes.
—Vas a acabar mal.
Tacto se da una palmada en el muslo.
—Vive deprisa. Muere joven. Cuando tú seas una uva pasa vieja y aburrida, yo seré un glorioso recuerdo de épocas mejores y días decadentes.
Roque niega con la cabeza.
—Algún día, mi obstinado amigo, encontrarás a alguien a quien amar que hará que te rías de la estúpida persona que fuiste una vez. Tendrás hijos. Tendrás una hacienda. Y de algún modo aprenderás que hay cosas más importantes que las drogas y los rosas.
—Por Júpiter. —Tacto lo observa completamente aterrorizado—. Eso suena de lo más deprimente.
Escudriño el despliegue táctico sin prestar atención a su cháchara.
La presa que perseguimos es Karnus au Belona, el hermano mayor de mi antiguo amigo, Casio au Belona, y del chico al que maté en el Paso, Julian au Belona. En esa familia de pelo rizado, Casio es el hijo favorito. Julian era el más amable. ¿Y Karnus? Mi brazo roto da testimonio: es el monstruo al que dejan salir del sótano cuando tienen que matar cosas.
Mi fama ha crecido desde la etapa del Instituto. Así que cuando la noticia de que por fin el archigobernador iba a enviarme a ampliar mis estudios alcanzó el circuito violeta de los chismorreos, la madre de Casio también mandó a «estudiar» a Karnus au Belona y a unos cuantos primos suyos escogidos a dedo. Esa familia quiere mi corazón servido en una bandeja. Literalmente. Lo único que los detiene es el emblema de Augusto. Atacarme a mí es atacarlo a él.
De todas maneras, a mí me importan un bledo sus ganas de venganza y la reyerta familiar de mi señor con su casa. Yo quiero ganarme una flota para utilizarla en favor de los Hijos de Ares. Cuánto daño podría causar. He hecho un estudio de las líneas de suministro, los puestos de sensores, los batallones, los centros de datos: de todos los puntos de presión que podrían hacer que la Sociedad se tambaleara.
—Darrow... —Roque se acerca—, contén tu presunción. Recuerda a Pax. El orgullo mata.
—Quiero que sea una trampa —le digo—. Que Karnus se vuelva y nos haga frente.
Inclina ligeramente la cabeza.
—Le has tendido tu propia trampa.
—Vaya, ¿qué te hace pensar eso?
—Podrías habérnoslo dicho. Yo podría haber...
—Karnus cae hoy, hermano. Ese es el simple meollo de la cuestión.
—Por supuesto. Yo solo quiero ayudar. Ya lo sabes.
—Sí, lo sé. —Reprimo un bostezo y recorro con la mirada las salas de máquinas que hay a mi espalda, más abajo. En ellas trabajan azules de muchos tonos distintos, manejando los sistemas que dirigen mi barco. Hablan más lentamente que ningún otro color, a excepción de los obsidianos, pues prefieren la comunicación digital. Son mayores que yo, todos ellos graduados de la Escuela de la Medianoche. Tras ellos, cerca del fondo del puente, los marineros grises y varios obsidianos montan guardia. Le doy una palmadita a Roque en el hombro—. Es la hora.
—Marineros —les digo casi gritando a los azules del foso—, agudizad el ingenio. Este es el último clavo del ataúd de los Belona. Hacemos desaparecer a ese bastardo en el espacio y os prometo el mejor regalo que está en mis manos daros: una semana de sueño ininterrumpido. ¿Hecho?
Varios de los grises cercanos al fondo del puente se echan a reír. Los azules se limitan a golpetear sus instrumentos con los nudillos. Daría la mitad de mi sustanciosa cuenta corriente, cortesía del archigobernador, por ver a uno de esos pálidos cabezas de chorlito esbozar una sonrisa.
—Basta de esperas —anuncio—. Artilleros, a sus posiciones. Roque, agrupa los destructores. Victra, ocúpate del objetivo. Tacto, despliegue de defensa. Vamos a acabar con esto de una vez. —Miro a mi flacucho timonel azul. Está de pie en medio del foso, bajo mi plataforma de mando, rodeado por otras cincuenta personas. Los digitatuajes serpenteantes que marcan las cabezas calvas y las manos arácnidas de los azules desprenden sutiles brillos cerúleos y plateados cuando se sincronizan con los ordenadores del buque. Sus miradas se tornan distantes cuando sus nervios ópticos se vuelven hacia el mundo digital. Solo hablan por deferencia a nosotros—. Helmsman, motores al sesenta por ciento.
—Sí, dominus. —Se concentra en el terminal táctico, un holograma globular que flota sobre su cabeza, con la voz mecánica—. Cuidado, la concentración de metal en el asteroide dificulta evaluar las lecturas del espectro. Estamos un poco ciegos. Una flota podría ocultarse al otro lado de los asteroides.
—No tiene flota que ocultar. Entremos en la brecha —digo. Los motores del barco rugen. Le hago un gesto con la cabeza a Roque y declamo—: Hic sunt leones. —Las palabras de nuestro señor, Nerón au Augusto, archigobernador de Marte, decimotercero de su nombre. Mis caudillos repiten la frase.
«Aquí hay leones».
2
LA BRECHA
En el lector táctico, los seis veloces destructores se mueven en torno al buque que me queda. Entre la tripulación azul reina un silencio escalofriante mientras se encargan de las funciones de guerra. En el plano por el que sus mentes vagan en estos instantes, las palabras son más lentas que los icebergs. Mis tenientes controlan mi flota. En cualquier otra ocasión, estarían en sus destructores personales o liderando a los hombres de las naves sanguijuela, pero en el momento de la victoria, los quiero cerca. Aun así, a pesar de que ellos están de pie a mi lado, siento esa separación, ese golfo profundo entre su mundo y el mío.
—Misiles detectados —anuncia el oficial azul.
El puente no se convierte en un hervidero de acción. No hay luces de alarma que hagan cundir el pánico entre la tripulación. No hay gritos que rompan el silencio. Los azules son especímenes fríos, criados desde su nacimiento en sectas comunales donde los enseñan a aferrarse a la lógica y a realizar sus funciones con gélida eficiencia. Suele decirse que son más ordenadores que hombres.
El espacio oscuro que se extiende al otro lado de mi ventanal estalla en un espeso velo de microexplosiones. Nuestro escudo antiaéreo se cubre de una enorme pantalla de nubes grisáceas. Los misiles que se dirigen hacia nosotros saltan en mil pedazos cuando el escudo hace detonar sus cargas de forma prematura. Pero uno consigue alcanzarnos y un destructor situado en nuestra ala más lejana tiembla debido a la explosión nuclear simulada. Los hombres saldrían de la nave a borbotones. Los gases se filtrarían al exterior. Las explosiones podrían agujerear la carcasa de metal y hacer que el oxígeno ardiendo brotara de su interior como lo haría la sangre de una ballena, y solo para ser engullido por la negrura en un abrir y cerrar de ojos. Pero esto es un juego bélico, y no nos proporcionan bombas nucleares de verdad. Aquí las armas más mortíferas son los propios alumnos.
Otra nave cae cuando las salvas de un cañón de riel atraviesan el escudo antiaéreo.
—Darrow... —dice Victra preocupada.
Distraído, continúo acariciando con los dedos el lugar en el que una vez estuvo el anillo de Eo.
Victra se vuelve hacia mí.
—Darrow, por si no te has dado cuenta, nos está haciendo pedazos.
—La señorita tiene razón, Segador —señala Tacto, cuya cara refleja la luz azulada de la pantalla táctica—. Sea lo que sea lo que tienes reservado para ellos, no te cortes.
—Oficiales, ordenad a los escuadrones Destripador y Garra que ataquen al enemigo.
Observo la pantalla táctica mientras los batallones que envié hace media hora se abaten sobre ambos lados de los asteroides y alcanzan el flanco de Karnus. Desde esta distancia es imposible distinguirlos a simple vista, pero provocan destellos dorados en la pantalla.
—Enhorabuena, amigo mío —susurra Roque antes incluso de que se haya realizado. Hay una extraña veneración en su voz, ya ha desaparecido cualquier posible dejo de frustración que pudiera haber transmitido antes—. Esto lo cambiará todo. —Me toca el hombro—. Todo.
Observo cómo mi trampa cae sobre el enemigo y siento que la inminente victoria logra que la tensión de mis hombros se disipe. Los grises de mi puente dan un paso al frente. Incluso los obsidianos se acercan a ver las pantallas cuando la nave de Karnus detecta a mis escuadrones en sus radares. Intenta huir acelerando los motores para escapar de la que se le viene encima. Pero los ángulos conspiran en su contra. Mis batallones liberan sus misiles antes de que Karnus pueda desplegar un escudo antiaéreo o poner a punto sus propios misiles. Treinta explosiones nucleares simuladas destruyen su última nave. A estas alturas del juego no tiene sentido capturar su buque, así que los pilotos de combate azules se recrean un poco con el ataque.
Y, sin más, he ganado.
Los gritos de los grises y los técnicos naranjas inundan mi puente. Los azules entrechocan los nudillos con fuerza. Los obsidianos, fuera de lugar en este mundo de alta tecnología, no emiten ni un solo ruido. En su puesto del puente, mi ayudante personal, Teodora, sonríe a sus subordinados más jóvenes. Es una antigua cortesana rosácea que hace tiempo que pasó sus mejores años, así que ha oído muchos secretos y me sirve como consejera social.
Por toda la nave, desde los motores hasta las cocinas, las holopantallas transmiten la victoria. No es solo mi victoria. Cada uno de mis hombres y mujeres la comparte a su manera. Esa es la estrategia de la Sociedad. Para prosperar, tu superior debe prosperar. Del mismo modo en que yo encontré un patrono en Augusto, los colores inferiores deben encontrar el suyo en mí. Así se genera una lealtad de necesidad hacia los dorados que el propio sistema de colores no puede crear por mero dictado.
Ahora mi estrella ascenderá, y todos los que están a bordo de mi buque ascenderán con ella.
En esta cultura, el poder y el potencial son fama. No hace mucho, cuando el archigobernador anunció que iba a financiar mis estudios en la Academia, los canales de la holopantalla hirvieron en especulaciones. ¿Podría ganar alguien tan joven, alguien procedente de una familia tan patética? Fijaos en lo que hice en el Instituto. Rompí el juego. Conquisté a los próctores, maté a uno y maniaté a los demás como si fueran niños. Pero ¿acaso fui flor de un día? Pues aquí tienen su respuesta esos capullos charlatanes.
—Helmsman, pon rumbo a la Academia. Nos esperan los laureles —anuncio entre vítores.
«Laurel». La mera palabra retumba en mi pasado y me trae un sabor amargo a la boca. A pesar de mi sonrisa, no siento un gran júbilo por esta victoria. Tan solo una satisfacción sombría.
Un paso más, Eo. Un paso adelante más.
—Pretor Darrow au Andrómeda. —Tacto juguetea con el título—. Los Belona se cagarán vivos. Me pregunto si podré sacar una comandancia de esto... ¿O crees que debería unirme a tu flota? Nunca se sabe. La condenada burocracia es tan aburrida... Para eso están los cobres. Los dorados apuntamos más alto. Mis hermanos querrán organizarnos una fiesta, naturalmente. —Me da un codazo—. En una Fiesta de los Hermanos Rath puede que incluso tú eches al fin un polvo.
—Como si fuera a tocar a tus amigas. —Victra me aprieta la mano y deja que sus dedos me acaricien como si llevara un camisón y no una armadura—. Por más que me cueste decirlo, Antonia no se equivocaba contigo.
Noto que Roque se estremece y recuerdo el ruido que hizo Antonia al cortarle la garganta a Lea mientras intentaba persuadirme para que abandonara mi escondite en el Instituto. Yo permanecí entre las sombras y oí cómo mi pequeña amiga caía sobre el suelo húmedo y musgoso. Roque quería a Lea a su modo.
—Ya te he dicho que no pronuncies el nombre de tu hermana en nuestra presencia —le digo a Victra, que tuerce el gesto ante el brusco rechazo.
Me vuelvo hacia Roque.
—Como pretor, creo que tengo autoridad para formar mi flota con el personal que elija. Tal vez debamos traer de vuelta a unas cuantas caras conocidas. A Sevro desde Plutón, a los Aulladores desde donde demonios los enviaran, y quizás... ¿a Quinn desde Ganímedes?
A Roque se le enrojecen las mejillas al escuchar el nombre de Quinn.
Personalmente, al que más deseo traer es a Sevro. Ninguno de los dos somos especialmente diligentes a la hora de mantenernos en contacto a través de la holonet, sobre todo yo, puesto que no he tenido acceso a ella desde que comenzó la Academia. De todas formas, lo único que le gusta mandar a Sevro son hologramas de unicornios pervertidos hasta el extremo y vídeos de él leyendo retruécanos. Plutón lo ha convertido, si cabe, en alguien todavía más extraño. Y tal vez más solitario.
—Dominus.
La voz del timonel azul hace que me fije en la pantalla.
—¿Qué pasa? —pregunto.
Tiene los ojos vidriosos. Distantes, sumergidos en los sensores de la nave, estudiando todos los datos de la pantalla hacia la que me he vuelto.
—No está claro, dominus. Distorsión de los sensores. Imágenes falsas.
En la enorme pantalla central, los asteroides aparecen en azul. Nosotros somos dorados. Los enemigos, rojos. No debería quedar ninguno. Sin embargo, un punto rojo palpita sobre ella. Roque y Victra se acercan a la pantalla. Mi amigo mueve la mano y los datos se transfieren a su propio dispositivo. Un hologlobo más pequeño flota ante él. Aumenta la imagen y la estudia con filtros analíticos.
—¿Radiación? —aventura Victra—. ¿Escombros?
—La mena del asteroide podría provocar una refracción en espejo de nuestra señal —comenta Roque—. No puede ser un programa... Ha desaparecido.
El punto rojo titila y se desvanece, pero la tensión se ha extendido por el puente. Todo el mundo observa la pantalla. Nada. Ahí fuera no hay nada aparte de mis barcos y el destrozado buque insignia de Karnus. A no ser que...
Roque se vuelve hacia mí, con la cara demacrada, aterrorizado.
—Huye —consigue decir justo cuando la señal roja vuelve a cobrar vida.
—Motores a toda máquina —rujo—. Treinta grados más allá de nuestro eje.
—Lanzad el resto de los misiles contra la superficie del asteroide —ordena Tacto.
Demasiado tarde.
Victra ahoga un grito y yo veo con mis propios ojos lo que nuestros instrumentos apenas podían detectar. Un destructor oculto surge de un hueco del asteroide. Un barco que creía que habíamos derrotado hace tres días. Mantenía los motores apagados mientras se agazapaba a la espera. Tiene la mitad delantera rota y ennegrecida a causa de los daños. Pero ahora sus motores funcionan a plena potencia. Y su trayectoria lo lleva directamente hacia mi barco.
Va a embestirnos.
—¡Trajes y cápsulas de evacuación! —grito.
Alguien vocifera que nos preparemos para el impacto. Corro hacia un extremo del puente, donde está encastrada la cápsula de escape de la comandancia. A mi orden, se abre. Tacto, Roque y Victra se introducen en ella a toda prisa. Yo me quedo atrás, gritándoles a los azules que se apresuren y se desincronicen. Tanta lógica, y sin embargo serían capaces de morir por sus barcos.
Deambulo por el puente, vociferando que activen su escotilla de escape. El timonel obedece y aprieta un botón que hace que se abra un agujero en el suelo del foso. Uno por uno, se desincronizan y son absorbidos por el tubo de gravedad hacia sus cápsulas de escape.
—¡Teodora! —grito cuando la veo observando a un joven azul que continúa aferrado a su dispositivo de operaciones con los nudillos blancos, aterrorizado—. ¡Métete en la condenada cápsula!
No me hace caso. El azul tampoco suelta la pantalla. Echo a andar hacia ellos justo cuando el sensor de proximidad lanza un último aviso de cercanía.
Todo se ralentiza.
Las luces del puente se vuelven rojas y comienzan a parpadear.
Salto hacia Teodora y la rodeo con los brazos.
Y el destructor impacta contra el eje central de mi buque.
Abrazado a Teodora, salgo despedido por el puente y choco contra una pared de metal situada a treinta metros de mi posición. Un dolor agudo me recorre el brazo izquierdo, son las junturas de la fractura aún sin soldar. La oscuridad me golpea. Las luces bailan en ella, primero como estrellas, luego como líneas de arena ondulante sacudida por el viento.
Una luz roja se filtra a través de mis párpados. Una mano suave me tira de la ropa.
Abro los ojos. Estoy enrollado en torno a una columna eléctrica dentada mientras el barco se estremece, gimiendo como una bestia anciana y agonizante que se hunde en las profundidades. La columna tiembla con violencia contra mi estómago mientras el destructor termina de rebanar nuestro eje central. Nos destripa con parsimoniosa crueldad.
Alguien grita mi nombre. Los sonidos vuelven a cobrar vida.
Las luces bañan el puente alternando matices de rojo asesino. Sirenas de alarma. El canto del cisne del buque. Las manos viejas y delicadas de Teodora tiran de mí, como un pájaro que tira de una estatua caída. Me sangra la frente. Tengo la nariz rota. Me enjugo la sangre que hace que me escuezan los ojos y me doy la vuelta para tumbarme de espaldas. Una pantalla rota titila a mi lado. Está manchada con mi sangre. ¿Se me ha caído encima? A su lado hay una barra, y mi mirada se desvía hacia Teodora. Ella me la ha quitado de encima. Pero es muy pequeña. Me agarra la cara con ambas manos.
—Levanta. Dominus, si quieres vivir, tienes que levantarte. —Las manos de la anciana tiemblan de miedo—. Por favor, levántate.
Con un gruñido, me pongo en pie. La cápsula de escape de la comandancia ha desaparecido. Con la colisión, debe de haber despegado. O eso, o se han marchado sin mí. También la cápsula de los azules ha emprendido el vuelo. El azul aterrorizado se ha convertido en una mancha sobre un mamparo. Teodora es incapaz de apartar la vista del espectáculo.
—Hay otra cápsula en mis aposentos —mascullo.
Entonces me percato de a qué se debe la expresión de Teodora. No es miedo, sino dolor. Tiene la pierna destrozada, retorcida hacia un lado como una tiza húmeda, resquebrajada. Los rosas no están hechos para esto.
—No lo conseguiré, dominus. Vete, ya.
Apoyo una rodilla en el suelo y me echo a Teodora sobre el hombro del brazo bueno. Lanza un gañido horrible cuando se le mueve la pierna. Noto que le castañetean los dientes. Y corro. Corro por el puente roto hacia la herida que está acabando con la vida de mi buque, avanzo por los pasillos del nivel del puente hacia una escena caótica. Las salas principales están abarrotadas de gente que abandona sus puestos y sus funciones para apresurarse hacia las cápsulas de escape y los transportadores de tropas del hangar delantero. Personas que han luchado por mí —electricistas, encargados de mantenimiento, soldados, cocineros, asistentes—. No conseguirán ponerse a salvo. Muchos cambian de rumbo cuando me ven. Se tambalean hacia delante, se apoyan en mí, poseídos por el pánico y la locura en su obsesión por encontrar seguridad. Me tiran de la ropa, gritando, suplicando. Me los quito de encima perdiendo una pequeña porción de corazón cada vez que uno de ellos cae a mis espaldas. No puedo salvarlos. No puedo. Un naranja se agarra a la pierna sana de Teodora y una sargento gris lo golpea en la frente hasta que cae al suelo como una piedra.
—Despejaré el camino —vocifera la corpulenta gris.
Desenvaina su achicharrador de su funda táctica y dispara al aire. Otro gris, tras recobrar la compostura, o tal vez al pensar que soy su pasaporte hacia el exterior de esta trampa mortal, se une a ella para desbrozar el caos. Enseguida, otros dos nos abren camino a punta de pistola.
Con su ayuda, logro llegar a mi suite. La puerta se abre con un siseo cuando la toco con mi ADN y avanzamos. Los grises entran tras nosotros, de espaldas, apuntando con sus achicharradores a las treinta almas desesperadas que rodean la entrada. La puerta emite un zumbido como si fuera a cerrarse, pero una obsidiana se abre camino entre la multitud y se coloca a la fuerza en el umbral. Un naranja se une a ella. Luego un azul de bajo rango. Sin el menor titubeo, la sargento gris dispara a la obsidiana en la cabeza. Sus compañeros derriban al azul y al naranja y los apartan del umbral para que la puerta pueda cerrarse. Aparto la mirada de la sangre que cubre el suelo y tumbo a Teodora en uno de mis sofás.
—Dominus, ¿cuántas plazas hay en la cápsula de escape? —me pregunta la sargento gris mientras me dirijo hacia la puerta de seguridad de la cápsula.
Lleva el pelo rapado a lo militar. Por debajo del cuello de la camisa le asoma un tatuaje grabado sobre la piel bronceada. Hago volar mis manos sobre el prisma de control e introduzco la clave con una serie de movimientos manuales.
—Cuatro. Tenéis dos. Decidid vosotros.
Somos seis.
—¿Dos? —pregunta con frialdad la sargento.
—¡Pero si la rosa es una esclava! —sisea uno de los grises.
—No vale una mierda —dice otro.
—Es mi esclava —rujo—. Haced lo que os mando.
—Ni de coña.
Y entonces siento el silencio tanto como lo escucho, y sé que uno de ellos me apunta con una pistola. Me vuelvo lentamente. El gris viejo y corpulento no es ningún tonto. Se ha situado fuera de mi alcance. No llevo armadura, solo mi filo. Tal vez sea capaz de matarlo. Los demás le preguntan qué demonios se cree que está haciendo.
—Soy un hombre libre, dominus. Debería poder marcharme —dice el gris con la voz temblorosa—. Tengo familia. Tengo derecho a salir de aquí. —Mira a sus compañeros, bañado en el desagradable rojo de las luces de emergencia—. Esa mujer no es más que una puta. Una puta venida a más.
—Marcel, baja el arma —ordena el cabo de piel oscura. Mira a su amigo con los ojos pesados—. Recuerda tus votos. Lo echaremos a suertes.
—¡No es justo! Ni siquiera puede tener hijos.
—Y ¿qué pensarían tus hijos de ti en estos momentos? —le pregunto.
A Marcel se le llenan los ojos de lágrimas. El achicharrador tiembla en su imponente mano. Y entonces, un disparo. Se le tensa el cuerpo y cae sin vida sobre la cubierta cuando una bala del achicharrador de la sargento le atraviesa la cabeza e impacta contra el mamparo de metal.
—Lo haremos por rango —anuncia la sargento mientras envaina el arma.
Si aún fuera el hombre que Eo conoció, me habría quedado paralizado de terror. Pero ese hombre ya no existe. Lamento su muerte todos los días. Cada vez olvido más quién era, qué sueños tenía, qué cosas amaba. Ahora la tristeza es sorda. Y yo sigo adelante a pesar de la sombra que proyecta sobre mí.
La cápsula de escape se abre con el ruido seco de la cerradura magnética. La puerta sisea al elevarse. Levanto a Teodora del sofá y la aseguro en uno de los asientos. Las correas son casi demasiado grandes para ella, pensadas para los dorados. Entonces algo profundo y horrible ruge en las entrañas de mi barco. A medio kilómetro de distancia, nuestros almacenes de torpedos estallan.
La gravedad artificial se esfuma. Las paredes estables se esfuman. Es una sensación insidiosa. Todo da vueltas. Caigo de bruces sobre el suelo de la cápsula de escape. ¿O es el techo? No lo sé. El buque pierde presión. Alguien vomita. Lo huelo más que lo oigo. Grito a los grises que se metan en la cápsula. Solo uno se queda atrás, con la cara macilenta y serena, cuando la sargento y el cabo se introducen en la cápsula. Se aseguran en los asientos que hay frente a mí. Activo la función de despegue y saludo al gris que se queda atrás. Él me devuelve el gesto, orgulloso y leal a pesar del silencio que lo invade al enfrentarse a sus últimos instantes de vida, con la mirada perdida y pensando en algún amor de juventud, algún camino no tomado, tal vez preguntándose por qué no nació dorado.
Entonces la puerta se cierra y él desaparece de mi mundo.
Me estrello contra mi asiento cuando la cápsula de escape sale disparada de la nave agonizante, desplazándose a toda prisa entre los escombros. Entonces volvemos a ser ingrávidos y nos alejamos del caos al tiempo que se encienden los amortiguadores de inercia. Por nuestro ventanal veo que mi buque insignia escupe penachos de llamas azules y rojas. El helio-3 procesado, que proporciona energía a ambas naves, se incendia cerca de los motores del buque y provoca una explosión en cadena que parte el barco en dos. De pronto me doy cuenta de que lo que he sentido impactar contra mi cápsula de escape al abandonar el buque no eran escombros. Eran personas. Mi tripulación. Cientos de colores inferiores vertidos hacia el espacio.
Los grises siguen sentados frente a mí.
—Tenía tres hijas —dice el cabo de piel oscura. La adrenalina se disipa y el hombre se estremece—. Dos años y se habría retirado con una pensión. Y tú le has disparado en la cabeza.
—Tras mi informe, ese cobarde no habría rascado ni una pensión de muerte —repone la sargento con desdén.
El cabo la mira horrorizado.
—Eres una zorra fría.
Sus palabras se desvanecen, superadas por el bombeo de la sangre en mis oídos. Esto es culpa mía. Rompí las reglas en el Instituto. Cambié el paradigma y pensé que ellos no se adaptarían. Que no cambiarían su estrategia por mí.
Y ahora he perdido tantas vidas que puede que nunca llegue a saber el balance total.
Acaban de morir más personas en un abrir y cerrar de ojos que durante todo el año del Instituto, y esos fallecimientos me abren un agujero negro en el estómago.
Roque y Victra me llaman por los intercomunicadores. Habrán rastreado mi terminal de datos y saben que estoy a salvo. Apenas los oigo. La rabia, espesa y nefasta, se arremolina en mi interior, hace que me tiemblen las manos, que el corazón me golpee las costillas.
Por algún motivo, el barco de Karnus continúa surcando el espacio tras haber partido mi nave en dos, dañado pero no roto. Me pongo de pie en la cápsula tras desabrocharme las correas del asiento. En el extremo más alejado de la cápsula hay un tubo escupidor con un caparazón estelar precargado —un traje mecanizado preparado para convertir a un hombre en un torpedo humano—. Está diseñado para lanzar a los dorados a asteroides o planetas, ya que la cápsula no sobreviviría a la reentrada atmosférica. Pero yo lo utilizaré para vengarme. Me lanzaré contra el puente de ese jodido bastardo de Belona.
Teodora sigue sin despertarse. Me alegro.
Le digo al cabo que me ayude a ponerme el traje. Dos minutos después, estoy en el caparazón metálico. Tardo otros dos en discutir con el ordenador sobre los cálculos que requiere mi trayectoria para cruzarse con la de Karnus de manera que pueda atravesar los ventanales del puente de su navío. Jamás he oído hablar de nadie que haya hecho algo así. Ni siquiera he visto que lo hayan intentado. Es una locura. Pero Karnus me las pagará.
Comienzo mi propia cuenta atrás.
«Tres...». El barco enemigo se desliza arrogantemente a cien kilómetros de distancia. Es como una serpiente oscura con una cola azul y un puente en lugar de ojos. Entre Karnus y yo resplandecen un centenar de cápsulas de escape, otros tantos rubíes recortados contra el sol. «Dos...». Rezo para dar con el valle si no sobrevivo a esto. «Uno». Mis mandos se desconectan y unos destellos rojos atraviesan mi casco. Los próctores se hacen con el control de mi ordenador y bloquean mis mandos.
—¡No! —rujo, y contemplo cómo el barco de Karnus desaparece en la oscuridad.
3
SANGRE Y ORINA
Ochocientos treinta y tres hombres y mujeres. Ochocientas treinta y tres personas asesinadas en un juego. Ojalá no hubiera conocido nunca la tasa de mortalidad. Repito ese número una y otra vez mientras permanezco sentado en el asiento del pasajero del barco de rescate enviado para llevarme de vuelta a la Academia. Mis tenientes también están sentados, les da miedo que nuestras miradas se crucen. Incluso Roque me deja en paz.
Los instructores inhabilitaron mi nave antes de que pudiera despegar. Dicen que lo hicieron para evitar que cometiese un error de majadero. La maniobra era precipitada, estúpida e impropia de un pretor dorado. Yo me limité a mirarlos con expresión impávida mientras me informaban por medio de un holo.
Llegamos a la Academia durante las horas de marea menguante del ciclo temporal de mi barco. El lugar es un magnífico puerto de metal con techo abovedado situado en el extremo de un campo de asteroides y rodeado por muelles para destructores y buques. La mayor parte están ocupados. Alberga la Academia y el mando del sector medio, así que es una de las colmenas del ejército de la Sociedad para los mundos medios de Marte, Júpiter y Neptuno, aunque también ofrece servicio a otras fuerzas planetarias cuando sus órbitas los acercan. Mis compañeros de estudios lo habrán estado viendo aquí, en las residencias. Al igual que muchos oficiales de la flota y Únicos que se han reunido aquí durante las últimas semanas del juego para celebrar fiestas y ver las retransmisiones.
Nadie mencionará el coste de las vidas exigidas por la victoria de Karnus. Pero la derrota complicará mi misión. Los Hijos de Ares tienen espías. Cuentan con piratas informáticos y cortesanos para robar secretos. Lo que no tenían era una flota. Y ahora seguirán sin tenerla.
Nadie nos saluda a mí o a mis tenientes en el muelle.
Los rojos y los marrones trajinan de un lado a otro siguiendo las órdenes de dos violetas y un cobre, que organizan los preparativos para la Victoria de Karnus en el gran vestíbulo. Los azules y plateados de la Casa de Belona decoran las cavernosas salas de metal. El águila del blasón de su familia cubre las paredes. Tienen pétalos de rosa blanca para él. Los pétalos de rosa roja se reserva para los Triunfos, victorias de verdad en las que se derrama sangre dorada. La sangre de ochocientos treinta y tres colores inferiores no cuenta. Es un asunto administrativo.
Mis subordinados han dormido mientras regresábamos a la Lata. Yo no. Tacto y Victra se tambalean ahora delante de mí, caminando en silencio como si estuvieran sumidos en un duermevela. A pesar del peso que siento sobre los hombros, no ansío dormir. El remordimiento descansa tras mis ojos inyectados en sangre. Si duermo, sé que veré las caras de aquellos a los que abandoné a la muerte en los pasillos del barco. Sé que veré a Eo. Hoy no puedo enfrentarme a ella.
La Academia huele a desinfectante y flores. Los pétalos de rosa reposan a un lado en contenedores. Los conductos que hay encima de nuestras cabezas reciclan nuestros alientos y purifican el aire produciendo un zumbido constante. Los fluorescentes orinan una luz pálida desde el techo, como para recordarnos que este no es un lugar agradable para niños o fantasías. La luz, como los hombres y mujeres que hay aquí, es penetrante y fría.
Roque va a mi lado mientras caminamos, pese a que su aspecto es cadavérico. Le digo que duerma un poco. Se lo ha ganado.
—Y ¿qué te has ganado tú? —me pregunta—. Desde luego, no un día de enfado. No un día de autoflagelación. De todos los lanceros, eres el segundo. ¡El segundo! Hermano, ¿por qué no sentirte orgulloso de ello?
—Ahora no, Roque.
—Venga —continúa—. No es la victoria lo que hace a un hombre. Son sus derrotas. ¿Crees que tus antepasados no perdieron jamás? No te dediques a lamentarte por esto y te conviertas en uno de esos tópicos griegos. Olvídate de la arrogancia. No era más que un juego.
—¿Acaso crees que el juego me importa una mierda? —Me vuelvo hacia él—. Ha muerto gente.
—Eligieron vidas de servicio a la marina. Conocían los peligros y murieron por una causa.
—¿Qué causa?
—Que nuestra Sociedad siga siendo fuerte.
Lo miro con fijeza. ¿Es posible que mi amigo, mi querido amigo, esté tan ciego? ¿Qué opción tenían esas personas? Eran reclutas. Niego con la cabeza.
—No entiendes absolutamente nada, ¿verdad?
—Pues claro que no. Nunca dejas que nadie llegue hasta ti. Ni yo. Ni Sevro. Mira cómo trataste a Mustang. Alejas a tus amigos como si fueran enemigos.
Si él supiera...
Encuentro el jardín desierto. Está situado en la parte superior de la Lata, un enorme vestíbulo de cristal, tierra y vegetación designado como lugar de retiro para los soldados hartos de fluorescentes. Los árboles raquíticos se mecen bajo una brisa simulada. Me quito los zapatos, me libero de los calcetines y suspiro cuando noto la hierba entre los dedos de los pies.
Las lámparas que hay sobre los árboles remedan un sol falso. Me tumbo debajo de ellas hasta que, con un gruñido, me obligo a levantarme y me acerco a la pequeña fuente termal que hay en el medio del claro. Los moratones, difuminados en su mayor parte, me manchan el cuerpo como minúsculos estanques azules y morados rodeados de arenas amarillentas. El agua me calma los dolores. Estoy más delgado de lo que debería, pero tan tenso como una cuerda de piano. Si no tuviera el brazo roto, diría que estoy más sano que en el Instituto. Luchar con la ayuda de los huevos con beicon de la Academia le da mil vueltas a la carne de cabra medio cruda de aquel sitio.
Encuentro el capullo de hemanto a un lado del manantial. Ha cobrado vida donde no llega el agua. Es una flor nativa de Marte, como yo, así que no la arranco. Enterré a Eo en un sitio como este. La enterré en el bosque falso que hay sobre la mina de Lico, donde le hice el amor por última vez. Por aquel entonces éramos unas cosas escuálidas e inocentes. ¿Cómo es posible que una chica tan frágil tuviera un espíritu así, un sueño como la libertad, cuando tantas almas fuertes se mataban a trabajar y mantenían la cabeza gacha por miedo a alzar la mirada?
Le he gritado a Roque que no me importa la derrota. Pero no es cierto, y siento culpa por el hecho de que me afecte algo así cuando las muchas vidas perdidas deberían exigir todo mi pesar. Pero antes de hoy, la victoria me llenaba, porque con cada una de ellas me acerco más a convertir en realidad el sueño de Eo. Ahora la derrota me ha privado de esa sensación. Hoy le he fallado a mi esposa.
Como si conociera mis pensamientos, mi terminal de datos me hace cosquillas en el brazo. Es una llamada de Augusto. Me quito el finísimo dispositivo y cierro los ojos.
Sus palabras resuenan en mi memoria. «Aunque pierdas, aunque no puedas hacerte con la victoria por ti mismo, no permitas que venza Belona. Otra flota bajo su control inclinará la balanza del poder».
Pues muy bien. Floto en el agua, dejándome arrastrar a ratos por el sueño, hasta que se me arrugan los dedos y comienzo a aburrirme. No estoy hecho para estos momentos de calma. Me pongo de pie para salir del agua y vestirme. No puedo tener a Augusto esperando mucho tiempo. Ha llegado el momento de enfrentarse al viejo león. Y luego tal vez de dormir. Tendré que asistir y contemplar la maldita Victoria de Karnus, pero después me largaré de este horrible lugar en dirección a Marte, y quizás a Mustang.
Pero cuando me doy la vuelta para salir del manantial, descubro que mi ropa ha desaparecido, al igual que mi filo.
Y luego los percibo.
Oigo sus botas militares a mis espaldas. Sus respiraciones ruidosas y agitadas. Son cuatro, creo. Cojo una piedra del suelo. No. Me vuelvo y veo que hay siete bloqueando la única entrada al jardín. Todos dorados de la Casa de Belona. Todos mis enemigos acérrimos.
Karnus está con ellos, recién llegado de su barco. Tiene la cara tan demacrada como yo, y los hombros tal vez la mitad más anchos que los míos. Me sobrepasa con mucho en altura: es obsidiano en todos los aspectos, excepto de nacimiento y mentalidad. Su boca risueña esboza una sonrisa de extraordinaria inteligencia. Se frota el hoyuelo de la barbilla con una mano; sus antebrazos musculosos parecen tallados en madera pulida. Hallarte en presencia de alguien de tales dimensiones que sientes la vibración de su voz en los huesos es algo terrorífico.
—Parece que hemos cogido al león de Augusto lejos de su orgullo. Saludos, Segador.
—Goliat —mascullo utilizando su nombre en clave.
Goliat el destructor. Goliat el hijo asesino. Goliat el salvaje. Mustang dice que una vez le partió la columna a un dorado pijo de la Luna contra su rodilla después de que al mocoso malcriado se le ocurriera tirarle una copa a la cara en un club de Perlas. Luego su madre sobornó al corregidor para que lo absolviera con una multa.
La lista de multas por asesinato que ha pagado es más larga que mi brazo. Grises, rosas, incluso un violeta. Pero su verdadera reputación proviene de asesinar a Claudio au Augusto, el hijo favorito y heredero del archigobernador. El hermano de Mustang.
Los primos de Karnus orbitan a su alrededor. Todos de Belona. Todos nacidos bajo el sello azul y plateado del águila conquistadora. Hermanos, hermanas, primos de Casio. Sus cabellos son rizados y espesos; sus rostros, todo belleza. Su influencia se extiende a lo largo y ancho de la Sociedad. Al igual que la fama de sus brazos.
Uno es mucho mayor que yo, más bajo, pero con una complexión más poderosa, como un tocón de árbol con la cabeza cubierta de musgo rubio. Es un hombre de más de treinta años. Kellan, ahora me acuerdo. Es todo un legado, un caballero de la Sociedad. Y ha venido aquí, acompañando a sus hermanos y primos, por mí. Rezuma arrogancia. Finge un bostezo mientras se entretiene con estos juegos de patio de colegio.
El miedo ruge en mi pecho.
Me cuesta respirar. Aun así, sonrío y trato de manipular mi terminal de datos ocultándola a mi espalda.
—Siete Belona —digo entre risas—. ¿Qué necesidad tenías de traer a siete, Karnus?
—Tú tenías siete barcos contra el mío —contesta él—. He venido a continuar con nuestro juego. —Ladea la cabeza—. ¿Creías que se acababa con la muerte de tu buque?
—El juego ha terminado —aseguro—. Has ganado.
—¿He ganado, Segador? —me pregunta él.
—Con el coste de ochocientas treinta y tres personas.
—¿Gimoteas porque has perdido? —interviene Cagney. Es la más pequeña de sus primos, lancera del padre de Karnus, tiene poco más de veinte años. Es ella quien sujeta mi filo, el que me regaló Mustang. Lo agita en el aire—. Creo que me lo voy a quedar. Ni siquiera creo haber oído hablar de que lo utilices. No es que te juzgue. Los filos son peligrosos. Los riesgos de una educación insuficiente, me temo.
—Vete a meterle el puño por el culo a tu primo —le espeto—. Tiene que haber algún motivo para que todos seáis iguales, mierdas de pelo rizado.
—¿Tenemos que escucharlo ladrar, Karnus? —se queja Cagney.
—Yo enseñé a pescar a Julian, Segador —dice de pronto Kellan, el legado—. De pequeño no le gustaba porque pensaba que hacía demasiado daño a los peces. Que era cruel. Ese es el chico al que tu señor hizo que mataras. Esas son las dimensiones de su crueldad. Así que ¿te consideras alguien extraordinario? ¿Cuán valiente te crees que eres?
—Yo no quería matarlo.
—Ah, pero nosotros sí queremos matarte a ti —ruge Karnus.
Hace un gesto con la cabeza en dirección a sus primos. Dos de los Belona parten ramas de los árboles y se las lanzan a sus parientes. Disponen de filos, pero al parecer quieren tomárselo con calma.
—Si me matáis, habrá consecuencias —digo—. Esto no es un duelo autorizado, y soy un Único. Estoy protegido por el Pacto. Será asesinato, los Caballeros Olímpicos os perseguirán. Os juzgarán. Os ejecutarán.
—¿Quién ha dicho nada de asesinato? —pregunta Karnus.
—Perteneces a Casio.
Una sonrisa divide el rostro zorruno de Cagney.
—Hoy estás protegido por Augusto —vuelve a decir Karnus—. Eres su elegido. Matarte significaría iniciar una guerra. Pero nadie va a la guerra por una pequeña paliza.
Cagney se apoya sobre la pierna izquierda. Tiene la rodilla dañada. Un primo suyo se apoya sobre los talones. Me tiene miedo. El más grande, Karnus, se endereza, lo cual quiere decir que le importa una mierda hasta qué punto soy capaz de tolerar el dolor. Kellan sonríe y parece relajado. Odio a ese tipo de hombres. Difíciles de juzgar. Calculo mis posibilidades. Entonces recuerdo que tengo el brazo roto, las costillas lastimadas y una contusión en el ojo y reduzco esas posibilidades a la mitad.
Tengo miedo. Ellos no pueden matarme, yo no puedo matarlos. Aquí no. Ahora no. Todos sabemos cómo terminará este baile. Pero bailamos.
Karnus chasquea los dedos y todos a una se precipitan contra mí. Tiro la piedra contra la cara de Cagney. La derribo. Echo a correr hacia Karnus aullando como un lobo enajenado, esquivo su primer golpe y lanzo una andanada de golpes contra sus centros nerviosos, clavándole el codo en el bíceps derecho y desgarrándole los tejidos. Se balancea hacia atrás y me pego a él para utilizar su corpachón como escudo contra el resto y sus palos. Le quito una rama de las manos a una de las primas Belona y la tumbo de un codazo en la sien. Entonces me doy la vuelta y giro el palo hacia la cara de Karnus. Pero lo bloquean. Algo me golpea la nuca. La madera se resquebraja. Las astillas se me clavan en la cabeza. No me tambaleo. No hasta que Karnus me da un codazo tan fuerte en la cara que se me salta un diente.
No hacen turnos para venir uno por uno. Me rodean y me castigan con la eficiencia de su arte mortífero, el kravat. Su objetivo son los nervios, los órganos. Consigo mantenerme en pie, golpear a varios de mis atacantes. Pero no mantengo el equilibro durante mucho tiempo. Alguien me clava el palo en la piel e impacta contra el nervio subcostal. Me derrumbo en el suelo como si fuese cera fundida y Karnus me da una patada en la cabeza.
Me muerdo la lengua.
Algo cálido me inunda la boca.
El suelo es lo más suave que siento.
Me cuesta respirar por culpa de algo salado.
La sangre y el aire salen a borbotones de mi boca cuando Karnus me pone un pie sobre el estómago y otro sobre la garganta. Se ríe.
—En palabras de Lorn au Arcos, si solo puedes herir al hombre, lo mejor es acabar con su orgullo.
Borboteo intentando respirar.
Cagney sustituye a Karnus sentándose a horcajadas sobre mi pecho, sujetándome los brazos con las rodillas. Cojo una gran bocanada de aire. La chica sonríe delante de mi cara y me observa el nacimiento del cabello, la excitación que le provoca dominar a otra persona hace que separe los labios. Me agarra del pelo y lo retuerce con ambas manos. Su aliento cálido huele a hierbabuena.
—¿Qué tenemos aquí? —pregunta mientras me saca el terminal de datos del brazo—. Mierda. Ha avisado a los de Augusto. Preferiría no tener que enfrentarme a esa zorra de Julii sin mi armadura.
—Entonces deja de perder el tiempo —ladra Karnus—. Hazlo.
—Chis —me susurra ella cuando intento hablar; me recorre los labios con un cuchillo y lo introduce en mi boca hasta que el metal afilado repiquetea contra mis dientes—. Eres una zorrita muy buena.
Con brusquedad, me arranca la cabellera.
—Buena y silenciosa. Bien, Segador. Muy bien.
La sangre hace que me escuezan los ojos cuando Karnus aparta a Cagney de mi pecho con un empujón, me agarra y me levanta del suelo con la mano izquierda. Flexiona el brazo derecho, soltando improperios a causa de su bíceps destrozado. No puede echarlo hacia atrás para lanzar un puñetazo, así que me dedica una sonrisa abierta y me da un único cabezazo en el esternón. Todo me da vueltas. Se produce un crujido. Como los chasquidos que emiten las ramitas en una hoguera. Jadeo, ruidos balbuceantes, inhumanos. Karnus me asesta otro cabezazo y lanza mi cuerpo dolorido contra el suelo.
Siento que me salpica algo cálido y el olor de la orina me araña los orificios nasales. Se ríen y Karnus me susurra al oído:
—Mi madre me ha pedido que te diga una cosa: un indigente nunca puede ser príncipe. Cada vez que te mires al espejo, recuerda lo que te hemos hecho. Recuerda que respiras porque te lo hemos permitido. Recuerda que algún día tu corazón estará sobre nuestra mesa. Cuanto más alta es la subida, más grande es la caída.
4
CAÍDO
Estoy ante mi señor, pero a él le da igual.
Las paredes del despacho están revestidas de madera, y en el suelo descansa una antigua alfombra que su antepasado de hierro cogió de un palacio de la Tierra después de la caída del Imperio Indio, una de las últimas grandes naciones que plantó cara a los dorados. Qué miedo debieron de sentir aquellos nacidos humanos por naturaleza al ver a los conquistadores caer desde el cielo. Hombres perfeccionados, pero que llevaban cadenas en lugar de esperanza.
Estoy de pie delante del escritorio de Augusto, una cosa desnuda hecha de madera y hierro, justo frente a la mancha de sangre de setecientos años de antigüedad que dejó el último emperador indio cuando un elegante asesino dorado le separó la cabeza del cuerpo.
Perezosamente, Nerón au Augusto acaricia el león que reposa junto a su mesa. Parecen estatuas gemelas. Tras ellos se extiende el espacio. Un ventanal se asoma a la negrura, donde los barcos de la Armada del Cetro se mecen como autómatas gigantes en un terrible duermevela. Los adelantamos en la última etapa de nuestro viaje de tres semanas desde Marte.
Augusto observa su escritorio mientras una corriente de datos circula sobre la madera.
Parece que ha pasado una eternidad desde que me llevó de gira por Marte para mostrarme nuestros dominios —desde los latifundios donde los rojos superiores trabajan en las cosechas hasta las grandes extensiones polares donde los obsidianos viven en un aislamiento medieval—. Por aquel entonces me favorecía, me acercaba a él, me enseñaba las cosas que su padre le enseñó a él. Era su favorito, precedido tan solo por Leto. Ahora él es un extraño, y yo, una vergüenza.