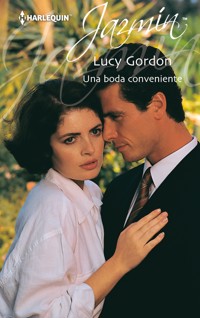6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ómnibus Miniserie 61 Idilio en Venecia Venecia: una ciudad llena de secretos... y pasión. Dulcie Maddox había ido a Venecia a trabajar, pero una vez allí no quería más que estar junto a aquel alto y guapo gondolero... Guido Calvani no era gondolero, en realidad era uno de los aristócratas más ricos de Venecia. Pero no se lo había contado a Dulcie porque resultaba reconfortante que alguien lo quisiera por sí mismo y no por su dinero. El problema surgió cuando se enamoró de ella y quiso convertirla en su esposa. Claro que lo que Guido no sabía era que él no era el único que tenía un secreto.... Hechizo italiano ¿Se había convertido en novia por conveniencia? Harriet no tenía el menor interés en atrapar a un marido rico, pero su tiendecita tenía tantas deudas que se sintió tentada a aceptar la proposición del guapísimo millonario italiano Marco Calvani. Si regresaba a Roma con él, Marco le prestaría el dinero necesario para saldar sus deudas. Y, si se casaban, se olvidaría de dicho préstamo. Marco era muy persuasivo, por no hablar de su irresistible atractivo; así que Harriet accedió a ir a Roma. Y estaba dispuesta a seguir adelante con el matrimonio... La esposa del magnate El hombre del que se había enamorado no era como ella creía en absoluto. Selena era una mujer fuerte e independiente que tenía el dinero justo para sobrevivir. Cuando se enamoró de Leo Calvani, lo creyó su alma gemela porque él también llevaba una vida sencilla y también era hijo ilegítimo... Pero al ver su casa se dio cuenta de que no era el hombre que ella pensaba: vivía en una casa enorme y su tío era conde. Y aún le quedaba otra sorpresa: resultaba que tampoco era hijo ilegítimo, con lo que se convertía en el heredero del conde. Aquello era una verdadera pesadilla porque Selena no tenía la menor intención de convertirse en condesa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 627
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 61 - julio 2023
© 2003 Lucy Gordon
Idilio en Venecia
Título original: The Venetian Playboy’s Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2003 Lucy Gordon
Hechizo italiano
Título original: The Italian Millionaire’s Marriage
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2003 Lucy Gordon
La esposa del magnate
Título original: The Tuscan Tycoon’s Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin
Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales,
utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española
de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1180-053-2
Índice
Créditos
Índice
Idilio en Venecia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La esposa del magnate
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Hechizo italiano
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Guido Calvani avanzó por el pasillo del hospital tratando de no pensar en su tío, que se hallaba gravemente enfermo tras la puerta de la habitación que acababa de abandonar.
La ventana de uno de los extremos del pasillo daba al centro de Venecia, con sus tejados rojos, sus canales y sus pequeños puentes. Al otro extremo estaba el Gran Canal. Guido se detuvo a contemplar el brillo del agua, que avanzaba por el centro de la ciudad y pasaba por el Palacio Calvani, hogar de los condes Calvani desde hacía siglos. Aquella misma noche podía convertirse en heredero del título, y la mera idea le horrorizaba.
El volátil temperamento de Guido no se deprimía con facilidad. Normalmente enfocaba la vida con un optimismo que afectaba a su aspecto. Sus ojos azules parecían haber nacido con el brillo incluido, y su expresión más natural parecía ser la sonrisa. Con treinta y dos años, rico, atractivo, libre, carecía de preocupaciones… excepto la que ocupaba en aquellos momentos su mente.
Guido también era un hombre afectuoso. Quería a su tío. Pero también amaba su libertad, y existía la posibilidad de que en unas horas perdiera ambas cosas.
Se volvió con rapidez mientras dos hombres jóvenes llegaban al pasillo por las escaleras.
–¡Gracias a Dios! –exclamó Guido a la vez que abrazaba a su hermanastro Leo, quien le devolvió el abrazo. A su primo Marco se limitó a palmearle el hombro. Incluso el abierto y expresivo Guido debía respetar la actitud de orgullosa reserva de Marco.
–¿Cómo está el tío Francesco? –preguntó Marco, tenso.
–Me temo que muy mal. Os llamé anoche porque empezó a tener dolores en el pecho, pero se negó a que lo viera el médico. Esta mañana ha sufrido un colapso y he pedido una ambulancia. Aún le están haciendo pruebas.
–No puede ser un infarto –dijo Leo–. Nunca ha sufrido uno, y la vida que ha llevado…
–Ha sido lo suficiente como para que cualquier hombre normal sufriera doce ataques –concluyó Marco–. Mujeres, vino, coches veloces…
–¡Mujeres! –dijo Guido.
–Tres lanchas rápidas destrozadas –dijo Leo.
–¡Juego!
–¡Mujeres!
–¡Esquí!
–¡Montañismo!
–¡Mujeres! –dijeron los tres al unísono.
El sonido de unos pasos en la escalera los redujo al silencio mientras Lizabetta, el ama de llaves del conde, aparecía entre ellos como un fantasma. Era una mujer mayor, delgada, de rostro enjuto, y la recibieron con más respeto del que mostraban nunca a su tío. Aquella adusta criatura era el auténtico poder en el palacio Calvani.
Los saludó con un breve gesto de la cabeza que logró combinar el respeto por su condición aristocrática con el desprecio por el sexo masculino, se sentó y sacó sus agujas de hacer punto.
–Me temo que aún no hay noticias –dijo Guido con delicadeza.
Alzó la mirada cuando se abrió la puerta de la habitación y salió el médico, un hombre mayor que era amigo del conde hacía años. Su seria expresión solo podía significar una cosa, y el corazón de Guido se encogió.
–Sacad a ese viejo estúpido de aquí cuanto antes y no me hagáis perder más el tiempo –dijo el médico.
–Pero… su infarto…
–Nada de infarto. ¡Indigestión! No debería permitirle comer langostinos a la mantequilla, Liza.
Liza lanzó al médico una torva mirada.
–No hace ni caso de lo que le digo.
–¿Podemos verlo ahora? –preguntó Guido.
Un rugido procedente del interior de la habitación fue la respuesta. En su juventud, el conde Francesco era conocido como El León de Venecia, y pocas cosas habían cambiado ahora que tenía más de setenta años.
Los tres jóvenes entraron en la habitación y miraron a su tío con expresión irónica. Estaba sentado en la cama, con el rostro enmarcado por su pelo blanco.
–Os he dado un buen susto, ¿verdad? –vociferó.
–Lo suficiente como para haberme hecho venir desde Roma y a Leo de La Toscana –dijo Marco–. Y todo porque te has estado atiborrando.
–No hables así al jefe de la familia –protestó Francesco–. Y echa la culpa a Liza. Su cocina es irresistible.
–¿Y eso significa que tienes que comer sus platos como un joven hambriento? –continuó Marco, que no parecía intimidado en lo más mínimo por el jefe de la familia–. ¿Cuándo vas a comportarte según la edad que tienes?
–¡No he llegado a los setenta y dos a base de comportarme según mi edad! –replicó Francesco a la vez que señalaba a Marco–. Cuando tú tengas setenta y dos años serás un palo seco sin corazón.
Marco se encogió de hombros.
Francesco señaló a Leo.
–Cuando tú tengas setenta y dos años serás un campesino aún más paleto que ahora.
–Eso estaría bien –dijo Leo, sin mostrarse en lo más mínimo afectado por el comentario.
–¿Y qué seré yo cuando cumpla los setenta y dos? –preguntó Guido.
–No llegarás. Algún marido ofendido te habrá pegado un tiro para entonces.
Guido sonrió.
–Tú debes saberlo todo sobre maridos ofendidos, tío. He oído que hace solo…
–Largaos de aquí todos. Liza se ocupará de llevarme a casa.
En cuanto salieron del hospital, los tres hombres se apoyaron contra su pared color ocre y respiraron aliviados.
–Necesito una bebida –dijo Guido a la vez que se encaminaba a un bar cercano. Los otros lo siguieron y ocuparon una mesa al sol.
Ya que Guido vivía en Venecia, Leo en La Toscana y Marco en Roma, se veían muy de vez en cuando, y pasaron los siguientes minutos contándose los últimos acontecimientos de sus vidas. La que menos se había visto alterada había sido la de Leo. Como decía su tío, era un campesino, delgado, fibroso, con el rostro cándido y los ojos claros. No era un hombre sutil. La vida lo alcanzaba directamente a través de sus sentidos, y solo leía libros cuando resultaba necesario.
Marco era el mismo de siempre, pero más aún; un poco más tenso, un poco más centrado, un poco más distante de los humanos normales. Existía en el enrarecido mundo de las altas finanzas, y a sus primos les parecía que era feliz en él. Vivía a todo lujo, comprando solo lo mejor, cosa que se podía permitir. Y no lo hacía solo porque le produjera placer, sino porque jamás se le habría ocurrido hacer otra cosa.
Guido, con su voluble naturaleza, había nacido para llevar una doble vida. Oficialmente residía en el palacio, pero también tenía un discreto apartamento de soltero en el que podía entrar y salir a su antojo. Poseía un carácter tozudo que escondía tras una gran capacidad para reír y una gran ternura. Su pelo, negro y un poco largo, hacía que pareciera más joven de los treinta y dos años que tenía.
–No puedo soportarlo más –dijo Guido cuando iban por la segunda cerveza–. Ser llevado hasta el límite para luego ser repentinamente liberado va a acabar conmigo. ¿Y liberado hasta cuándo?
–¿Se puede saber de qué estás despotricando? –preguntó Marco.
Leo sonrió.
–Ignóralo. Es lógico que un hombre que acaba de ser indultado se sienta aturdido.
–¡Encima ríete de mí! –dijo Guido–. Por lógica deberías ser tú quien estuviera metido en este lío, no yo.
Leo era su hermano mayor pero, por una jugarreta del destino, Guido era el heredero. Bertrando, su padre, se casó con una viuda cuyo último marido resultó estar vivo. Para entonces ella había muerto en el parto de Leo, de manera que, legalmente, este era un hijo ilegítimo. Dos años después, Bertrando volvió a casarse con una mujer que dio a luz a Guido.
Nadie se preocupó por el asunto entonces. Se trataba de un tecnicismo jurídico que desaparecería en cuanto el conde Francesco se casara y tuviera un hijo. Pero los años fueron pasando sin que Francesco se casara, y el problema se fue haciendo cada vez más obvio. Aunque Guido era el hijo más pequeño, legalmente era el heredero del título.
Él odiaba aquella perspectiva. Era una trampa que aguardaba en el horizonte para encarcelar su espíritu libre. Rogaba para que algún milagro hiciera que Leo recuperara sus derechos, pero este tampoco los quería. Lo único que le interesaba eran sus tierras, sus viñas, su trigo, sus olivos y su ganado. El título le importaba tanto como a Guido.
El único desacuerdo que hubo entre ellos surgió cuando Guido trató de convencer a su hermano para tomar medidas legales de manera que recuperara su puesto de heredero legítimo. Leo respondió que si pensaba que iba a atarse a la serie de obligaciones que implicaba el título, era aún más cretino de lo que parecía. Guido respondió con el mismo acaloramiento y Marco tuvo que intervenir para que no hubiera una pelea. Como hijo de Silvio, hermano pequeño de Francesco y Bertrando, tenía muy pocas posibilidades de obtener el título, de manera que podía permitirse asistir a las disputas de los otros dos con desapego y diversión.
–Algún día tendrá que suceder –dijo con expresión maliciosa–. El conde Guido, padre de diez hijos, un hombre distinguido, grueso, de mediana edad, con una esposa a juego.
–No tiene ninguna gracia –murmuró Guido, ceñudo–. No tiene la más mínima gracia.
La casa de Roscoe Harrison en Londres no era ningún palacio, pero había tanto dinero invertido en ella como en la residencia de los Calvani. La diferencia radicaba en que Harrison carecía de gusto. Creía en la ostentación, en el crudo poder del dinero, y se notaba.
–Solo compro lo mejor –estaba diciendo a la mujer rubia que se hallaba sentada en su despacho–. Por eso la estoy comprando a usted.
–No me está comprando, señor Harrison –dijo Dulcie con calma–. Está contratando mis servicios como detective privado. Hay una gran diferencia.
–Con sus servicios me basta. Eche un vistazo a esa foto.
Harrison deslizó una foto hacia ella por la superficie del escritorio. En ella se veía a su hija, Jenny Harrison, con su pelo oscuro y suelto iluminado por el sol mientras escuchaba con fervor a un joven gondolero que tocaba la mandolina mientras otro, con el pelo rizado y cara de niño, contemplaba la escena.
–Ese es el tipo que cree que se va a casar con Jenny por su fortuna –dijo Roscoe en tono cortante a la vez que señalaba al joven de la mandolina–. Le ha dicho que en realidad no es un gondolero, sino el heredero de un tal conde Calvani, pero estoy convencido de que eso no es cierto. No soy un hombre irrazonable. Si de verdad fuera un noble, las cosas serían distintas. Su título, mi dinero. Suficientemente justo. ¿Pero un tipo conduciendo una góndola? Ni hablar. Quiero que vaya a Venecia y averigüe qué está pasando. Luego, cuando haya demostrado que no es un aristócrata…
–Puede que lo sea –murmuró Dulcie.
–Su trabajo consiste en demostrar que no lo es.
–Si lo es, no podré demostrar que no lo es.
–Claro que sí, porque usted también es una aristócrata, ¿no, lady Dulcie Maddox?
–En mi vida privada, sí. Pero cuando estoy trabajando solo soy Dulcie Maddox.
Dulcie supuso que a Harrison no le habría hecho mucha gracia aquello. Estaba impresionado por su título, y que ella le diera tan poca importancia no le había gustado.
La noche anterior la había invitado a cenar para que conociera a su hija Jenny. Dulcie se había quedado encantada con la frescura y la ingenuidad de la joven. Era fácil creer que necesitara ser protegida de un caza fortunas.
–Quiero que trabaje para mí porque es la mejor –insistió Harrison–. Usted es noble, se comporta como tal y tiene aspecto de serlo, aunque sus ropas sean…
–Baratas –concluyó Dulcie por él. Los vaqueros y la cazadora que vestía eran lo más barato que había encontrado en el puesto del mercadillo. Afortunadamente, era alta y poseía la clase de figura esbelta que hacía resaltar lo mejor de cualquier prenda que se pusiera, y su melena rubia y sus ojos verdes atraían la admiración allá donde fuera.
–Económicas –corrigió Roscoe, en un vano intento por demostrar cierto tacto–. Pero en usted resultan elegantes. Los aristócratas son siempre tan altos y delgados… Probablemente porque siempre comieron bien mientras los campesinos tenían que conformarse con comidas a base de féculas.
–En mi caso se debe a no haber tenido suficiente para comer debido a que todo el dinero de la familia se invirtió en los caballos –dijo Dulcie–. Por eso trabajo como detective. Soy pobre como un ratón de iglesia.
–En ese caso necesitará renovar su vestuario para resultar convincente. Tengo una cuenta abierta en Feltham para Jenny. Llamaré para que carguen en ella lo que se compre. Cuando llegue al hotel Vittorio tiene que estar totalmente metida en su papel.
–¿El Vittorio? –Dulcie miró rápidamente por la ventana para que Harrison no se diera cuenta de que aquel hotel tenía un significado especial para ella. Hacía solo unas semanas que había planeado pasar su luna de miel allí con un hombre que le había jurado amor eterno.
Pero eso había sido entonces, y lo que debía hacer en aquellos momentos era centrarse en el presente. El amor había desaparecido de una manera brutalmente repentina. Habría dado cualquier cosa por evitar el Vittorio, pero ya no había nada que hacer al respecto.
–Es el hotel más caro de Venecia –dijo Roscoe–. De manera que cómprese la ropa y salga para allí cuanto antes. Tome un billete en primera clase. Nada de viajes económicos, porque el tipo podría investigarla.
–¿Cree que él también contratará a un detective privado?
–No lo sé, pero algunas personas son lo suficientemente taimadas como para hacer cualquier cosa.
Dulcie mantuvo un diplomático silencio.
–Aquí tiene un cheque para los gastos. Encuentre al gondolero y hágale creer que está forrada. Cuando lo tenga atrapado, avíseme. Enviaré a Jenny a Venecia y ella podrá ver por sí misma la clase de hombre que es. El mundo está lleno de miserables a la caza de niñas ricas.
–Sí –murmuró Dulcie con sentimiento–. Así es.
La noche que el conde Francesco regresó al palacio se cenó formalmente. Los cuatro hombres se sentaron en torno a una gran mesa mientras una camarera servía plato tras plato bajo la atenta mirada de Liza. Para el conde aquello era normal, y Marco se sentía cómodo en aquel ambiente, pero los otros dos lo encontraban sofocante, y se alegraron cuando la cena terminó.
Cuando se disponían a escapar, el conde hizo una seña a Guido para que se reuniera con él en su estudio.
–Estaremos en el bar Luigi’s–dijo Marco desde la puerta.
–¿No podemos dejar esto para otro momento? –preguntó Guido, con la esperanza de que su tío lo liberara.
–No –gruñó Francesco–. Tenemos que hablar. No me voy a molestar en preguntarte si las cosas que he oído sobre ti son ciertas.
–Probablemente lo sean –asintió Guido con una sonrisa.
–Pues ya es hora de que paren. Después de todas las molestias que me he tomado para que conozcas a todas las mujeres de la alta sociedad…
–Las mujeres de la alta sociedad me ponen nervioso. ¡Solo van tras una cosa!
–¿Qué cosa?
–Mi futuro título. La mitad de ellas solo se fija en eso.
–Si te refieres a que están dispuestas a pasar por alto tu vergonzoso estilo de vida por respeto a tu dignidad…
–Olvídate de la dignidad. Además, puede que no quiera una mujer dispuesta a pasar por alto mi «vergonzoso» estilo de vida. Sería más divertido que estuviera dispuesta a compartirlo.
–¡Nadie ha dicho que el matrimonio sea algo divertido! –bramó Francesco–. Ya es hora de que empieces a actuar como un hombre distinguido en lugar de pasar el tiempo con la familia Lucci, haciendo el tonto con las góndolas…
–Me gusta manejar una góndola.
–Los Lucci son unos buenos trabajadores, pero su vida y la tuya siguen sendas diferentes.
La expresión de Guido se endureció al instante.
–Los Lucci son mis amigos, y te agradecería que no lo olvidaras.
–Puedes ser amigo suyo… pero no puedes vivir la vida de Fede. Tienes que buscar tu propio camino. Tal vez no debería haber permitido que los vieras tanto.
–Ni he pedido tu permiso para relacionarme con ellos, ni nunca te lo pediré, tío –dijo Guido–. Siento un gran respeto por ti, pero no voy a permitir que dirijas mi vida.
Cuando Guido hablaba en aquel tono, la faceta encantadora de su personalidad se esfumaba por completo y su mirada adquiría una expresión ante la que incluso el conde se volvía cauteloso. Al verla en aquella ocasión, se quedó en silencio. Guido se arrepintió de inmediato.
–No hay ningún mal en ello –añadió con más suavidad–. Simplemente me gusta remar. Así me mantengo en forma después de los excesos.
–Si solo fuera remar –murmuró Francesco–. Pero he oído que incluso cantas O Sole Mio para los turistas.
–Es lo que esperan. Sobre todo los británicos. Tiene algo que ver con los helados de cucurucho.
–Y posas con ellos para hacerte fotos –el conde tomó de su escritorio una foto en la que aparecía Guido vestido de gondolero cantando a una bonita morena mientras otro gondolero de pelo rizado con cara de niño permanecía sentado tras ellos.
–Mi sobrino –gruñó Francesco–, el futuro Conde Calvani, posando con un sombrero de paja.
–Es vergonzoso –asintió Guido–. Soy una desgracia para el apellido de la familia. Tendrás que casarte enseguida, tener un hijo y desheredarme. Corren rumores de que sigues tan vigoroso como siempre, de manera que…
–Si sabes lo que te conviene, será mejor que salgas de aquí cuanto antes.
Guido hizo caso a su tío y salió de la casa a toda prisa. Cuando llegó al Gran Canal vio un grupo de siete góndolas navegando una junto a otra. Era una «serenata», un espectáculo para satisfacer a los turistas. De pie en la góndola central, el joven con cara de niño que aparecía en la foto entonaba una antigua canción italiana. Cuando terminó, los turistas aplaudieron y las góndolas se dispersaron en dirección a sus atracaderos.
Guido esperó a que su amigo Federico Lucci ayudara a desembarcar a sus pasajeros antes de dirigirse a él.
–¡Eh, Fede! Si la señorita inglesa supiera que puedes cantar así te seguiría hasta el fin de la tierra. ¿Qué sucede? –preguntó al ver que su amigo gruñía–. ¿Acaso ya no te quiere?
–Jenny me quiere –dijo Fede–, pero su padre está dispuesto a matarme antes de permitir que me case con ella. Cree que solo voy tras su dinero, pero no es verdad. La quiero. ¿No te pareció maravillosa cuando la conociste?
–Desde luego –dijo Guido diplomáticamente, sin añadir que Jenny le parecía una bonita muñeca a la que le faltaba carácter–. Ya sabes que te ayudaré en todo lo que pueda.
–Ya me has ayudado mucho permitiendo que nos viéramos en tu apartamento y sustituyéndome en la góndola…
–No tiene importancia. Lo pasé bien. Avísame cuando quieras que vuelva a hacerlo.
–Mi Jenny ha vuelto a Inglaterra. Dice que tratará de razonar con su padre, pero me temo que nunca volverá.
–Si es amor verdadero, volverá –insistió Guido.
Fede rio y le palmeó la espalda.
–¿Y qué sabes tú sobre el verdadero amor? Cada vez que se menciona la palabra matrimonio sales corriendo a esconderte.
Guido se llevó un dedo a los labios.
–¡Shhh! Mi tío tiene oídos en todas partes. Y ahora, vamos al Luigi’s con Leo y Marco para poder emborracharnos en paz.
Dos días después Dulcie aterrizaba en el aeropuerto Marco Polo.
Estaban a principios de junio y el sol brillaba alto en el cielo mientras el barquero iniciaba el viaje a través del lago. Rodeaba de tanta belleza, Dulcie olvidó por unos momentos su tristeza.
A su derecha se veía el paso elevado que unía Venecia con tierra firme. Un tren lo cruzaba en aquellos momentos. El otro extremo del lago se perdía en el horizonte.
–Ahí está, signorina –dijo el barquero, con el orgullo que todos los venecianos sentían por su ciudad.
Lo primero que vio Dulcie fueron las cúpulas doradas brillando al sol. La ciudad en sí, delicada y perfecta, apareció gradualmente ante su vista y la dejó sin aliento con su belleza. Permaneció muy quieta, sin querer perderse nada, mientras el motor del barco reducía el ritmo de sus revoluciones.
–Hay que entrar en Venecia con cuidado para no provocar olas grandes –explicó el gondolero–. Este es el canal Cannaregio, que nos llevará al Gran Canal y al Vittorio.
De pronto, el lago quedó atrás y la embarcación siguió deslizándose a la sombra de unos altos edificios. Tras unos minutos la embarcación se detuvo ante el magnífico palacio del siglo diecisiete en que estaba el hotel Vittorio.
El portero ayudó a Dulcie a salir del barco y la guió hasta la puerta del hotel. Hizo una entrada majestuosa, seguida por varios botones cargados con su equipaje.
–La suite Emperatriz –declaró un altivo individuo en recepción.
–¿La Emperatriz? –repitió Dulcie, decepcionada–. ¿Está seguro de que no ha habido un error?
Pero ya la estaban guiando a la tercera planta, donde unas puertas dobles se abrieron ante ella para darle paso al palaciego apartamento. Todo estaba diseñado para que pareciera el alojamiento de una emperatriz, incluyendo el mobiliario original del siglo dieciocho. De una pared colgaba un retrato de la joven emperatriz Isabel de Austria, pintado en el siglo diecinueve, cuando Venecia era una provincia austriaca.
A un lado había unas puertas que daban al dormitorio principal, en cuya gran cama habrían podido dormir cuatro personas. Cuando apareció una camarera dispuesta a deshacerle el equipaje, Dulcie recordó justo a tiempo que Roscoe Harrison le había sugerido que hiciera alarde de su «dinero» y le dio una propina exagerada para que se extendiera el rumor sobre su generosidad.
Cuando se quedó sola se sentó en silencio y trató de asimilar el hecho de estar allí en aquellas circunstancias y no como una recién casada disfrutando de su luna de miel.
A pesar de que sabía que iba a resultar doloroso, hizo un esfuerzo por enfrentarse al recuerdo de Simon. Este había asumido que lady Dulcie Maddox, hija de lord Maddox, debía tener una buena cantidad de dinero de la familia oculto en algún lugar. La cortejó apasionadamente, utilizando bellas palabras para llevarla en un globo mágico hasta un lugar en que todo era amor y satisfacción.
Pero el globo se había desinflado y había caído a tierra junto con ella.
Simon vivía a todo tren, y Dulcie averiguó más tarde que todo era gracias a los créditos. A ella no le había importado su dinero, sino su amor, pero acabó por descubrir que el uno era tan ilusorio como el otro.
Simon le mostró un día un folleto del hotel Vittorio mientras comían en el Ritz.
–He reservado la suite Emperatriz para nuestra luna de miel –dijo.
–Pero es un hotel carísimo, cariño…
–¿Y qué? El dinero es para gastarlo.
–No tienes por qué gastar mucho dinero en mí, cariño –dijo Dulcie con ternura–. El dinero no es lo importante.
La expresión burlona de Simon debería haberle puesto sobre aviso.
–No, pero ayuda.
–No creerás que me voy a casar contigo por tu dinero, ¿no? Te quiero, Simon. Me daría lo mismo que fueras tan pobre como yo.
Dulcie recordaba con toda claridad la repentina expresión de cautela con que la miró su ex prometido.
–Eso suena a broma. Tan pobre como lady Dulcie Maddox…
–Un título no sirve para comer. No tengo un penique.
–He oído decir que tu abuelo era capaz de perder en un día en las carreras hasta veinte de los grandes.
–Es cierto. Y mi padre hacía lo mismo. Por eso no tengo un penique.
–Pero los aristócratas siempre tenéis algún fondo fiduciario, alguna cuenta secreta. Todo el mundo lo sabe.
Dulcie comprendió entonces lo que estaba sucediendo, pero no quiso reconocerlo.
–¿Acaso vivo como alguien con una cuenta secreta?
–Vamos, solo te estás haciendo la pobre.
Dulcie acabó por convencer a Simon de que no tenía dinero, y aquella fue la última vez que lo vio. El último recuerdo que tenía de él había quedado indeleblemente grabado en su memoria. Sacó un resguardo de una tarjeta de crédito de su bolsillo y se lo arrojó a la vez que decía con amarga rabia:
–¿Sabes cuánto dinero he gastado en ti? ¿Y para qué? Hemos terminado.
A continuación salió del Ritz y dejó que ella pagara la cuenta.
Y aquel fue el final de su relación.
Sentada en la tranquila suite Emperatriz, Dulcie supo que había llegado el momento de dejar aquello atrás. Iba en busca de otro caza fortunas, pero en aquella ocasión él era la presa y ella la cazadora, que buscaba la venganza en nombre de todas las mujeres.
Se duchó en un baño de oro y mármol y eligió para salir un vestido de seda naranja con un delicado colgante de oro puro. Unos aros de oro y unas refinadas sandalias de tacón doradas completaban el atuendo. Probablemente era mucho oro junto, pero debía dejar cuanto antes la impresión de que tenía mucho dinero.
Cuando terminó echó un vistazo a la foto del gondolero para asegurarse de no olvidar su rostro. Allí estaba, tocando la mandolina y cantando mientras sonreía a Jenny. ¡El muy rata!
Encontrar un gondolero entre tantos podía resultar un problema, pero Dulcie había ido preparada. Había leído en un guía sobre los vaporettos, grandes barcos autobús que transportaban pasajeros a lo largo del Gran Canal, de manera que se acercó a la parada, subió al primero que llegó y se sentó en primera fila armada con unos potentes prismáticos.
Durante una hora el vaporetto se deslizó por el canal haciendo paradas a un lado y a otro, mientras Dulcie buscaba a su alrededor sin éxito. Cuando terminó el trayecto de ida se quedó en la embarcación para hacer el de vuelta. Estaba a punto de llegar al punto de partida cuando lo vio.
Fue solo un breve destello, pero allí estaba la góndola, deslizándose entre dos edificios con el gondolero que buscaba.
Bajó rápidamente del vaporetto, que, afortunadamente, acababa de hacer una parada. Cuando volvió a mirar, la góndola había desaparecido.
Corrió hacia un pequeño puente que cruzaba el canal en que la había visto y miró frenéticamente a un lado y a otro. Una góndola se acercaba hacia allí, pero, ¿sería la misma? El rostro del gondolero estaba oculto por un sombrero de paja. Dulcie lo observó atentamente mientras se acercaba.
–Levanta la cabeza –murmuró–. ¡Mira hacia arriba!
La góndola casi había alcanzado el puente, y en cuanto pasara por debajo ya sería demasiado tarde. Desesperada, se quitó uno de los zapatos y lo dejó caer con disimulo por el lado del puente. Golpeó el sombrero del gondolero y luego cayó a sus pies.
Entonces miró hacia arriba y allí estaba el rostro que Dulcie había ido a buscar a Venecia. Unos ojos asombrosamente azules en un sonriente rostro ejercieron un efecto casi hipnótico en ella, que no pudo evitar devolverle la sonrisa.
–Buon giorno, bella signorina –dijo Guido Calvani.
Capítulo 2
Guido desapareció bajo el puente nada más decir aquello. Dulcie corrió al otro lado justo cuando él emergía y empezaba a dirigir la embarcación hacia la orilla. Echó un rápido vistazo a la foto para asegurarse de que era el hombre correcto. Sí, allí estaba, sonriendo a Jenny, tocando la mandolina.
Mientras bajaba del puente y se encaminaba a la góndola agradeció en silencio que no llevara ningún pasajero.
–Lo siento –dijo cuando llegó a las escaleras junto a las que se había detenido la embarcación–. Se me ha salido el zapato y no he podido evitar que cayera. Nunca podré perdonarme si lo he herido.
Él sonrió mientras alzaba en un dedo la sandalia con su absurdo tacón alto.
–Claro que me ha herido, pero no en la cabeza, sino… –Guido se inclinó galantemente con la mano apoyada en el corazón.
Pero Dulcie ya estaba preparada para sus galanterías.
–Si se sienta –continuó él, le devolveré su sandalia de la forma adecuada.
Dulcie se sentó en el escalón superior y sintió que él tomaba con dedos firmes y cálidos su tobillo para ponerle la sandalia. Se la ajustó con precisión.
–Gracias… Federico.
Él pareció sorprendido.
–¿Federico?
–Está escrito ahí –ella señaló una etiqueta cosida al cuello de la blusa de Guido en la que aparecía escrito aquel nombre.
–Oh, sí, por supuesto –dijo él rápidamente. Había olvidado la costumbre de la madre de Fede de coser los nombres en las camisas de gondolero de su marido, sus dos hermanos y sus tres hijos. Estaba a punto de decirle el suyo cuando se distrajo con la sensación de su delicado tobillo en la mano. Y cuando alzó la vista y vio cómo lo estaba mirando, todo lo demás desapareció de su mente. ¿Qué mas daban los nombres?
–¿Es nueva en Venecia?
–He llegado hoy mismo.
–En ese caso debe aceptar mis disculpas por el áspero recibimiento de mi ciudad. Pero permita que le diga que el empedrado de Venecia no se va a llevar nada bien con esos zapatos.
–No ha sido muy inteligente por mi parte ponerme un calzado con tacones, ¿verdad? –dijo Dulcie con expresión avergonzada–. No lo sabía. Pero Venecia es un lugar distinto a cualquier otra parte del mundo, y no tengo a nadie que me cuente nada –añadió, con un toque de tristeza.
–Eso es terrible –dijo Guido, compasivo–. Que una bella mujer joven como usted esté sola es siempre una pena, pero que esté sola en Venecia es directamente un crimen contra la naturaleza.
Dulcie pensó que el gondolero había dicho aquello de una forma deliciosa. Afortunadamente, ya sabía con quién se enfrentaba.
–Será mejor que vuelva al hotel a ponerme un calzado más apropiado –de pronto se dio cuenta de que él seguía sosteniéndole el tobillo–. ¿Le importa?
–Discúlpeme –Guido retiró su mano–. ¿Me permite llevarla a su hotel?
–Pensaba que los gondoleros solo hacían viajes de ida y vuelta.
–Es cierto que no actuamos como si fuéramos taxis, pero en su caso me gustaría hacer una excepción. Por favor… –Guido alargó una mano que Dulcie aceptó para que la ayudara a entrar en la góndola–. Siéntese aquí –dijo, a la vez que la ayudaba a ocupar un asiento en el que podía verle el rostro–. Es mejor que no mire de frente –improvisó–. A esta hora el sol se está poniendo y da directamente en los ojos, lo que podría hacer que se mareara.
–Haré lo que usted diga –asintió Dulcie recatadamente. Le venía bien aquella posición para estirar sus largas piernas ante el gondolero. Se suponía que debía tentarlo con la perspectiva del dinero, pero no había ningún mal en utilizar las armas que le había otorgado la naturaleza.
Guido apartó la góndola de la orilla y durante un rato se deslizaron por estrechos canales bordeados de edificios antiguos. Pasaron bajo un puente que unía directamente dos de aquellos edificios. Observando aquello, Dulcie empezó a comprender porque se consideraba aquella ciudad realmente distinta a las otras.
Y el gondolero era un hombre listo, pensó. Sabía que no debía estropear el momento hablando. El único sonido que rompía el silencio era el de su remo moviéndose en el agua y, poco a poco, una agradable languidez fue apoderándose de ella. Venecia estaba lanzando su embrujo, tentándola a olvidar todo excepto su belleza.
–Es otro mundo –murmuró–. Como algo que hubiera caído a la tierra desde otro planeta.
Guido asintió lentamente.
–Sí. Es exactamente eso.
Parecieron navegar durante horas, mientras las bellezas se amontonaban unas tras otras, imposibles de asimilar en un momento. Dulcie recordó vagamente que no había ido allí a hacer turismo. Su trabajo consistía en investigar al hombre que se hallaba ante ella conduciendo aquella pesada embarcación de más de siete metros como si fuera lo más fácil del mundo.
Observándolo, comprendió porque una jovencita ingenua y protegida como Jenny lo había encontrado irresistible. Era un hombre alto, no especialmente robusto, pero con una fuerza fibrosa que Dulcie ya había sentido cuando la había ayudado a subir a la góndola. Manejaba el pesado remo como si no pesara nada, como si fuera una compañera de baile a la que hiciera moverse a su antojo.
Salieron a un canal más ancho y, de pronto, el sol cayó de lleno sobre él. Dulcie se protegió los ojos con una mano y él se quitó de inmediato el sombrero de paja y se lo alcanzó.
–Póngaselo –dijo–. El sol calienta mucho.
Dulcie hizo lo que le decía y luego disfrutó observando el modo en que la luz del sol iluminaba su garganta y la fuerte columna de su cuello. Sus ojos eran del azul más intenso que había visto en su vida, y cuando sonreía se arrugaban naturalmente en los bordes. Y sonreía a menudo. Lo estaba haciendo en aquellos momentos, con la cabeza ladeada, como invitándola a compartir una broma de manera que no pudiera evitar unirse a su risa.
–¿Ya estamos cerca? –preguntó Dulcie.
–¿De dónde? –replicó él inocentemente.
–De mi hotel.
–Pero no me ha dicho en qué hotel se aloja.
–Y usted no me lo ha preguntado. Así que, ¿cómo podemos saber si vamos en la dirección correcta?
Con un expresivo encogimiento de hombros, Guido le hizo saber que daba lo mismo. Y era cierto.
Dulcie decidió tomar las riendas. Se suponía que debía darle el nombre del hotel para hacer alarde de su fortuna, y en lugar de ello se estaba dedicando a disfrutar de la magia de su compañía…
–El hotel Vittorio –dijo con firmeza.
Guido no reaccionó, pero Dulcie se dijo enseguida que era lógico. Un experto seductor nunca debía mostrarse demasiado impresionado.
–Es un excelente hotel, signorina. Espero que disfrute de su estancia en él.
–Yo también, pero la suite Emperatriz resulta un poco abrumadora.
–Y muy triste para una señorita sola –dijo Guido–. Pero supongo que tendrá amigos que pronto se instalarán en el segundo dormitorio de la suite.
–¿Conoce la suite Emperatriz?
–La he visto –dijo Guido con vaguedad. Y era cierto. Sus amigos de los Estados Unidos solían alojarse habitualmente en ella, y él había compartido más de una copa en aquel lujoso entorno–. Cuando lleguen sus amigos se sentirá mejor.
–No hay amigos. Estoy pasando estas vacaciones sola –acababan de detenerse ante el embarcadero del Vittorio y Guido alargó una mano para ayudar a Dulcie a bajar.
–¿Cuánto le debo?
–Nada.
–Pero debo pagarle. He usado al menos una hora de su tiempo.
–Nada –repitió Guido, y Dulcie sintió que la mano con que le rodeaba la muñeca se tensaba–. No me insulte ofreciéndome dinero, por favor.
–No pretendía insultarlo –dijo ella, lentamente–. Lo único que sucede…
–Lo único que sucede es que el dinero lo paga todo –concluyó Guido por ella–. Pero solo si está en venta –con repentina intensidad, añadió–: No esté sola en Venecia. Eso no está bien.
–No tengo opción.
–Claro que la tiene. Deje que le enseñe mi ciudad.
–¿Su ciudad?
–Es mía porque la amo y porque la conozco como la palma de mi mano. Me gustaría que usted también llegara a amarla.
Dulcie estuvo a punto de darle una de las respuestas insinuantes que había estado practicando precisamente para aquellas circunstancias, pero las palabras se negaron a salir. Tenía la sensación de estar en un punto sin retorno. Seguir sería arriesgado y no habría posibilidad de dar marcha atrás. Pero si no lo hacía se pasaría la vida preguntándose, ¿y si…?
–Creo… Creo que no debería hacerlo.
–Yo creo que sí debería.
–Pero…
La mano de Guido se tensó aún más en torno a la muñeca de Dulcie.
–Debe hacerlo. ¿Acaso no lo sabe?
El brillo de sus ojos azules era tan intenso que casi resultaba feroz. Dulcie contuvo el aliento. De algo debía servirle proceder de un largo linaje de apostadores.
–Sí –contestó–. Debo hacerlo.
–Me encontraré con usted a las siete en punto en el Antonio’s. Está a la vuelta de la esquina. Y póngase un calzado adecuado para caminar.
Dulcie observó unos momentos cómo se alejaba por el canal y luego subió a su habitación, alegrándose de estar a solas para poder organizar sus ideas.
Pero no fue fácil. En unos abrasadores momentos, aquel gondolero había tomado sus ideas y las había arrojado al aire, de manera que habían caído en torno a ella de forma totalmente desordenada. Necesitó mucha concentración para liberar su mente de la influencia de aquel hombre, pero finalmente lo consiguió.
La fase inicial de su misión había concluido con éxito. La presa había sido identificada y había establecido contacto con ella. El terreno estaba preparado para la segunda fase. Desapego profesional. No debía olvidar aquello en ningún momento.
Guido se alejó del hotel lo más rápido que pudo para no encontrarse con alguien que conociera su verdadera identidad. Pocos minutos después entraba en la parte norte de la ciudad, donde vivían las familias de los gondoleros.
En la casa de los Lucci encontró a Federico viendo un partido de fútbol en la televisión. Sin decir nada, tomó una cerveza de la nevera y fue a sentarse con él. Ninguno de los dos habló hasta que llegó el descanso. Entonces, como hacía siempre, Guido puso sobre la mesa lo que había ganado, prácticamente doblando la cantidad con dinero de su propio bolsillo.
–He tenido un buen día, ¿verdad? –dijo Fede agradecido mientras guardaba el dinero en su bolsillo con un bostezo.
–Excelente. Eres un ejemplo para todos nosotros.
–Creo que me estoy ganando unas vacaciones.
–Yo sí que me las he ganado –Guido se frotó los brazos, que le dolían.
–Tal vez haya llegado el momento de que vuelvas a ocuparte de tu negocio de souvenirs.
Guido se había independizado de los Calvani a base de establecer su propio negocio. Poseía dos fábricas en la isla de Murano; en una de ellas se fabricaba cristal y en la otra baratijas y recuerdos para los turistas.
–Supongo que tienes razón –dijo, sin entusiasmo–. Es simplemente que… Fede, ¿te has encontrado alguna vez en la situación de tener que tomar una rápida decisión que podría hacer que tu vida cambiara radicalmente para siempre?
–Sí. Cuando conocí a Jenny.
–Y no sabes cómo va a terminar, pero sabes que tienes que averiguarlo.
Fede asintió.
–Exactamente.
–¿Y qué tengo que hacer?
–Tú mismo te has respondido a eso, amigo mío. No sé qué te ha pasado, pero sé que es demasiado tarde para que des marcha atrás.
Una decisión importante exigía una seria deliberación, de manera que cuando Dulcie abrió el palaciego armario para seleccionar algo adecuado para la tarde que se avecinaba, se esmeró mucho en su elección.
Tardó tanto en decidirse que cuando finalmente bajó al vestíbulo con un precioso vestido de seda azul pálido con filigranas plateadas ya era tarde. Los zapatos plateados que había elegido tenían tacones de solo dos centímetros y medio, que era lo más razonable que había podido elegir.
El Antonio’s era un lugar diminuto con mesas en el exterior protegidas por un refrescante emparrado. Parecía un sitio encantador… ¡pero el gondolero no estaba!
En el interior tampoco estaba.
¡Le había dado plantón!
Aquella era una posibilidad en la que Dulcie ni siquiera había pensado.
«Sé razonable», se dijo. «Solo se ha retrasado unos minutos, como tú»
«Pero eso es diferente», replicó su molesto ego. «Se supone que él está tratando de seducirte y, por lo visto, ni siquiera parece dispuesto a molestarse en hacerlo adecuadamente».
Dulcie se volvió para salir y chocó con un hombre que entraba en aquel momento.
–¡Dios santo! –exclamó Guido, claramente aliviado–. Pensaba que me había dejado plantado.
–Yo…
–Al ver que no venía he temido que hubiera cambiado de opinión. He estado buscándola.
–Solo he llegado diez minutos tarde –protestó Dulcie.
–Diez minutos, diez horas… A mí me ha parecido una eternidad. De pronto me he dado cuenta de que no sé su nombre. Podría haber desaparecido y, ¿cómo habría vuelto a encontrarla? Pero la he encontrado –Guido la tomó de la mano–. Venga conmigo.
Se puso a caminar antes de que Dulcie tuviera tiempo de pensar que, una vez más, era él quien estaba dando las órdenes. Pero de todos modos lo siguió, pues sentía curiosidad por ver a dónde pensaba llevarla y, además, le agradaba extrañamente su compañía.
Había cambiado su ropa de trabajo por unos vaqueros y una camisa blanca que le daba un aire de elegancia y contrastaba con su piel morena.
–Podría haberme encontrado con mucha facilidad –dijo Dulcie mientras seguían caminando tomados de la mano–. Sabe cuál es mi hotel.
–Si me presentara en el Vittorio y preguntara el nombre de la clienta que ocupa su mejor suite me echarían de inmediato. Están acostumbrados a tratar con personas de carácter estrafalario.
–¿Es usted una persona de carácter estrafalario? –preguntó Dulcie con curiosidad.
–Sin duda lo pensarían si les contara que había quedado con su mejor clienta. Y ahora, ¿dónde vamos?
–Es usted el que conoce Venecia.
–Y desde las profundidades de mi conocimiento digo que debemos empezar por un helado.
–¡Sí, por favor! –dijo Dulcie de inmediato. Había algo en los helados que le hacían volver a sentirse como una niña.
Guido sonrió.
–Vamos.
La condujo por un laberinto de calles y canales que pronto acabaron pareciendo el mismo. A veces eran tan estrechos que los edificios parecían tocarse.
–Es todo tan tranquilo –dijo Dulcie mientras observaba desde un pequeño puente las embarcaciones que pasaban por debajo.
–Eso se debe a que no hay coches.
–Por supuesto –ella miró a su alrededor–. Ni siquiera lo había pensado, pero es obvio. Los coches no pueden circular por ningún sitio.
–Exacto –dijo Guido con satisfacción–. Si no quieres caminar, la única alternativa es navegar. Nadie puede traer su molesto y contaminante coche a mi ciudad.
–¿Su ciudad? No deja de utilizar el posesivo.
–Todo auténtico veneciano habla de Venecia como de «su» ciudad. Simula que es dueño de ella para ocultar el hecho de que en realidad es ella la que lo posee a él. Es una madre posesiva que no libera a sus hijos. Vaya donde vaya en el mundo, este lugar perfecto lo acompaña, lo retiene, lo obliga a volver –Guido se detuvo y rio–. Y ahora Venecia nos está diciendo que deberíamos ir a tomar un helado.
Llevó a Dulcie a un pequeño café junto a un pequeño canal tan tranquilo que parecía olvidado del mundo. Cuando el camarero se acercó a su mesa Guido le habló en una expresiva lengua que Dulcie no reconoció.
–¿Estaban hablando en Italiano? –preguntó cuando el camarero se fue.
–En el dialecto veneciano.
–Parece una lengua distinta.
–En realidad lo es.
–Debe ser duro para los turistas que se esfuerzan en aprender un poco de italiano para sus vacaciones llegar y encontrarse con que hablan veneciano.
–Hablamos italiano e inglés para los turistas, pero entre nosotros utilizamos el dialecto porque somos venecianos.
–Lo dice como si Venecia fuera otro país…
–En otra época, Venecia era una república independiente, no solo una provincia de Italia. Y así es como nos sentimos aún. Antes que nada, somos venecianos.
Como antes, había un destello en su mirada que reveló a Dulcie la pasión que sentía por aquel tema. Le habría gustado que siguiera hablando de aquello, pero cuando el camarero apareció con los helados Guido se calló.
La atención de Dulcie también se vio distraída por los dos enormes helados de vainilla y chocolate que el camarero dejó en la mesa junto con dos jarras que contenían crema de chocolate y de nata.
–He pedido chocolate porque es mi favorito –explicó Guido.
–¿Y si resulta que no es mi favorito?
–No se preocupe. Yo lo terminaré por usted.
Dulcie empezó a reír, pero se contuvo al recordar el papel distante que se suponía que debía interpretar. Pero cometió el error de mirar a su acompañante a los ojos, que la retó con estos a que no se riera, y no pudo contenerse.
–Y ahora, dígame su nombre –dijo Guido.
–Me llamo Dulcie.
–¿Solo Dulcie?
–Lady Dulcie Maddox.
Guido alzó una ceja.
–¿Es una aristócrata?
–Digamos que una aristócrata menor.
–Pero tiene un título.
–El que tiene el título es mi padre. Es conde.
–Conde –repitió Guido, con una expresión que Dulcie no supo interpretar–. ¿Es hija de un conde?
–Sí. ¿Tiene alguna importancia?
Dulcie tuvo la extraña impresión de que su acompañante tuvo que hacer un esfuerzo por calmarse.
–Le aseguro que comprendo que no quisiera decírmelo.
–¿Por qué? –preguntó ella, desconcertada.
Guido se encogió de hombros.
–Dulcie puede hacer lo que le apetezca, pero lady Dulcie no puede permitir que un simple gondolero crea que se la ha ligado.
–Usted no me ha ligado –dijo ella, incómoda, ya que no podía admitir que era ella la que había ido allí a «ligárselo», por expresarlo de algún modo–. Me da lo mismo cómo nos hayamos conocido. Simplemente me alegra que haya sido así.
–A mí también me alegra, porque… porque tengo muchas cosas que decirle. Pero no puedo decírselas ahora. Es demasiado pronto.
–¿Es demasiado pronto como para que sepa si quiere decírmelas o no?
Guido negó con la cabeza.
–Oh, no –dijo con suavidad–. No es demasiado pronto para eso.
Capítulo 3
Debe disculparme si hablo demasiado de Venecia –dijo Guido–. Olvido que todo el mundo debe sentir lo mismo respecto al lugar en que vive.
–No sé –dijo Dulcie, pensativa–. No me imagino a mí misma sintiendo lo mismo respecto a Londres.
–¿Es ahí donde vive?
–Ahora sí, pero me crié en el condado…
–Ah, sí, papá el conde. Supongo que tendrá unos cuantos acres ancestrales de terreno.
–Sí –contestó Dulcie a la vez que pensaba en las hipotecas.
–¿Así que se crió en el campo?
–Sí, y recuerdo muy bien la tranquilidad de la que también se disfrutaba allí. De niña solía sentarme junto a la ventana de mi dormitorio al amanecer para ver cómo surgían los árboles entre la bruma. Simulaba que eran gigantes amistosos que venían a visitarme y escribía en mi cabeza historias sobre ellos… –Dulcie se interrumpió y se encogió de hombros, avergonzada por estar contando algo tan banal.
–Siga–dijo Guido con sincero interés.
Dulcie empezó a hablar de su hogar, de la infancia que pasó y los amigos imaginarios con los que jugó, pues su único hermano era bastante mayor que ella. Pronto lo olvidó todo excepto el placer de estar hablando con alguien que parecía totalmente absorto en lo que estaba diciendo.
En determinado momento, Guido pagó los helados y murmuró algo sobre seguir con la comida en otro sitio. Pero lo hizo sin dejar de atender a lo que ella le estaba contando y, cuando unos minutos después se encontró cruzando un puente, Dulcie no supo cómo había llegado allí.
Guido la llevó a otro restaurante y pidió la comida sin consultarle. Así fue como ella descubrió las «ostras venecianas», llenas de caviar con pimienta y jugo de limón y servidas sobre hielo con pan integral y mantequilla. Era tan bueno como cualquiera de los delicados platos que había probado en casa de Roscoe, preparados por su propio y caro chef. Su compañero leyó su expresión y sonrió.
–Preparamos la mejor comida del mundo –dijo, sin ninguna modestia.
–Lo creo, lo creo –dijo Dulcie, casi con fervor–. Esto es una maravilla.
–¿No le importa que haya pedido por usted?
–Yo no habría sabido qué pedir.
–En ese caso, se pone totalmente en mis manos. Bene.
–Yo no he dicho exactamente eso –protestó Dulcie–. He dicho que podía elegir la comida.
–Ya que estamos comiendo, es lo mismo.
–Más vale que me cuide –dijo Dulcie en tono burlón–. Ya he oído hablar sobre los gondoleros.
–¿Y qué le han contado? –preguntó Guido en el mismo tono.
–Que son una panda de romeos…
–Romeos no; Casanovas –corrigió él, serio.
–¿Hay alguna diferencia?
–Por supuesto. Esta es la ciudad de Casanova. Aún se puede ver el Florian en la plaza de San Marcos, el café al que solía acudir. También estuvo preso aquí. Pero siga, ¿estaba diciendo…?
–¿Quiere decir que ya puedo terminar?
Guido apoyó un dedo sobre sus labios.
–No volveré a decir ni una palabra.
–No lo creo. ¿Dónde estaba?
–Todos los gondoleros son unos casanovas…
–Que cuentan a las chicas según van bajando de los aviones.
–Por supuesto que lo hacemos –reconoció Guido sin el más mínimo asomo de vergüenza–. Porque siempre estamos buscando la chica perfecta.
–¿Y a quién le importa la perfección si es solo para unos días?
–Yo siempre me preocupo por la perfección. Por supuesto que importa.
Dulcie notó que Guido ya no estaba bromeando y se puso seria.
–Pero no todo puede ser perfecto. El mundo está lleno de imperfección.
–Por supuesto. Por eso importa tanto la perfección. Pero supongo que usted sabe buscarla tanto en las cosas pequeñas como en las demás. Miré ahí, por ejemplo –Guido señaló por la ventana hacia dos edificios entre los que se estaba poniendo el sol; parecía un manantial de oro derramándose en la tierra–. ¿Cree que el arquitecto sabía que estaba logrando ese efecto maravilloso y perfecto cuando creó los edificios? Puede parecer absurdo, pero a mí me gusta creer que sí. La perfección está allí donde la encuentras.
–O donde crees haberla encontrado –dijo Dulcie–. A veces uno descubre que se ha equivocado.
–Sí –dijo él tras unos momentos–. Y entonces ya nada es lo mismo –Guido volvió a reír–. ¿Por qué nos hemos puesto tan serios? ¡Eso viene luego!
–¿De verdad? ¿Ya tiene totalmente planeada nuestra conversación?
–Creo que usted y yo avanzamos por un camino muy trillado.
–No voy a preguntarle qué camino es ese. Podría significar volver a ponernos serios, y yo estoy aquí para divertirme.
Guido miró a Dulcie con expresión burlona.
–¿Está diciendo que ha venido a Venecia en busca de un romance de vacaciones?
–No, yo… –absurdamente, la pregunta había pillado a Dulcie con la guardia baja–. No, ese no es el motivo.
–¿Qué le sucede? –preguntó Guido de inmediato–. ¿He dicho algo que la ha molestado?
–No, claro que no –Dulcie bajó la mirada. Aquel hombre era más sagaz y sutil de lo conveniente–. Estaba muy bueno –dijo a la vez que señalaba su plato vacío–. ¿Qué ha decidido que vamos a comer ahora?
–Polastri Pini e Boni –dijo Guido de inmediato.
Dulcie se puso a buscar el plato en el menú.
–No lo encuentro.
–Es pollo sazonado con hierbas y relleno de queso y almendras. No está en el menú porque no lo hacen aquí.
–Entonces…
–Voy a llevarla al lugar en que lo sirven.
–¿Vamos a tomar cada plato en un sitio diferente?
–Por supuesto. Es la forma ideal de comer. Vamos.
En cuanto salieron, Dulcie se sintió totalmente perdida. Se hallaban lejos de la ruta turística, caminando por calles estrechas y empedradas. En lo alto, la luz del día quedaba prácticamente bloqueada por la ropa colgada entre unos edificios y otros.
–Pensaba que todas las calles tenían agua –dijo Dulcie mientras avanzaban sin prisas.
–Hay muchos sitios en los que es posible caminar, pero uno acaba llegando siempre al agua.
–¿Por qué construyeron la ciudad en un lugar tan complicado?
–Hace siglos, mis antepasados huían de sus enemigos. Se alejaron de tierra firme y se adentraron en un gran lago lleno de islas, donde se asentaron. Clavaron grandes estacas en el fondo para crear cimientos, construyeron puentes entre las islas y fueron creando una unidad que acabó siendo una ciudad.
–¿Quiere decir que los canales eran los espacios que separaban las islas? Pero si apenas estaban separadas por tres metros…
–Eran trabajadores milagrosos y lo que crearon fue un milagro.
–¿Pero cómo? Esto desafía todas las leyes de la arquitectura, de la ciencia, del sentido común…
–Oh, el sentido común –dijo Guido en tono desdeñoso.
–Yo creo en él –replicó Dulcie.
–En ese caso, que el cielo la ayude. No significa nada. No crea nada, es lo opuesto al milagro. Mire a su alrededor. Como ha dicho, Venecia desafía el sentido común, y sin embargo existe.
–Eso no puedo negarlo.
–¡Olvidemos el sentido común! Es la fuente de todos los problemas del mundo.
–Me temo que no puedo evitarlo –confesó Dulcie–. Me educaron para ser razonable, responsable, práctica…
Guido se tapó los oídos con las manos.
–¡Pare, pare! –rogó–. No puedo aguantar esas palabras terribles. Debo alimentarla rápidamente y hacer que se recupere.
Un momento después entraban en un pequeño restaurante que estaba abarrotado a pesar de estar prácticamente escondido. Pero Dulcie solo necesitó probar un bocado del pollo para resolver aquella contradicción. Si lo que había comido antes la había llevado hasta las puertas del paraíso, aquel pollo le hizo entrar.
Guido la observó con placer, empeñado en crear un hechizo en torno a ella. Quería tenerla bien atrapada en su red mágica antes de revelarle ciertas cosas sobre sí mismo. Se consideraba un hombre sincero, con gran respeto por la verdad, pero sabía que esta no se alcanzaba siempre ateniéndose con demasiada rigidez a los hechos.
Entonces, como haciendo tangibles sus pensamientos, una mano se apoyó en su hombro y una animada voz dijo:
–¡Hola, Guido! ¡Me alegra verte por aquí!
Era Alberto, un amigo y empleado que se ocupaba de la fábrica de cristal. Estaba más que un poco achispado y a punto de volar su tapadera.
Guido se puso tenso y miró a Dulcie que, afortunadamente, estaba distraída dando algo de comer a un gatito que había aparecido bajo su mesa. No había oído a Alberto llamándolo Guido, pero el desastre se aproximaba a pasos agigantados. Al menos, Alberto estaba hablando en veneciano. Guido sujetó a su amigo por una muñeca y murmuró en la misma lengua:
–Hazme un favor, viejo amigo. Piérdete.
–Eso no es muy amistoso, Gui…
–En estos momentos no trato de ser amistoso. Sé bueno y márchate.
Alberto se quedó un momento sin saber qué hacer. Entonces, al fijarse en Dulcie, su expresión se aclaró.
–¡Ajá! Una bella dama. ¿Por qué no me la presentas, viejo diablo?
–Si no te largas ahora mismo te tiro al canal –murmuró Guido sin dejar de sonreír.
–De acuerdo, de acuerdo –dijo Alberto a la vez que daba un paso atrás–. Si así están las cosas…
–Te lo advierto, una palabra más y…
–Ya me voy.
Mientras su amigo se iba, Guido sintió que había envejecido diez años. Debería haber llevado a Dulcie a un lugar en que nadie lo conociera… aunque eso habría sido realmente difícil en Venecia.
Pensaba poner al tanto a Dulcie sobre su inocente engaño, pero antes necesitaba pensar detenidamente cómo hacerlo.
–Si ha terminado, sigamos caminando –dijo–. Venecia habrá cambiado.
Dulcie entendió a qué se refería cuando salieron del restaurante. La noche había creado una ciudad diferente. Pequeños callejones que daban a misteriosos rincones se habían sumergido por completo en la oscuridad, y las luces de la ciudad brillaban como joyas en el agua de los canales. Guido la condujo hasta un pequeño puente y dejó que disfrutara del espectáculo.
–¿Qué es ese sonido? –preguntó Dulcie al oír unos extraños gritos.
–Es el grito que dan los gondoleros cuando se aproximan a una esquina –explicó Guido–. Si no avisaran, las góndolas estarían chocando constantemente.
Mientras hablaba se escuchó otro grito cercano y la proa de una góndola giró hacia ellos en el canal. Dulcie se inclinó y observó la embarcación, en la que dos enamorados iban abrazados. Se apartaron lentamente y las luces del puente iluminaron sus rostros.
Dulcie sintió que una fría mano atenazaba su corazón. El hombre parecía… Pero no era posible. ¡Tenía que haberlo imaginado! Mientras la góndola pasaba bajo el puente corrió al otro lado para verla mejor. Pero lo único que logró fue ver la espalda del hombre. Contra toda lógica, aquello solo sirvió para aumentar su convicción de que acababa de ver a Simon.
Una novia rica y una luna de miel en Venecia era lo que Simon pretendía conseguir. Pero solo habían pasado cuatro meses desde su separación. ¿Habría sido capaz de sustituir una novia por otra con tanta rapidez? De pronto, aquel inesperado viaje al pasado la dejó dolida, desilusionada, desconfiada…
–¿Qué sucede, Dulcie? –Guido la tomó por un brazo para que se volviera–. ¿Qué ha pasado?
–Nada.
–El hombre de la góndola… lo conoce, ¿verdad?
–No. Por un momento he pensado que sí, pero no es posible que fuera él, no tan pronto… ni aquí, precisamente… no sé. No quiero hablar de ello.
–Comprendo –dijo él, lentamente–. De manera que así están las cosas.
–Usted no sabe cómo están las cosas –dijo Dulcie, molesta–. No tiene ni idea.
–Lo amaba y creía que iba a venir aquí con él. Eso es bastante obvio. Y no fue hace mucho. ¿Sigue enamorada de él?
–No era él –Dulcie trató de hablar con firmeza–. Solo era alguien que se parecía.
–Está evitando mi pregunta. ¿Sigue enamorada de él? ¿O no lo sabe?
–Si… no… no sé. No sé nada.
–¿Iba a pasar la luna de miel en Venecia?
Dulcie suspiró.
–Sí.
–¿Y ha venido aquí sola para pensar en lo que podría haber sido?
–¡Eso es una tontería! –estalló Dulcie–. ¿Cómo se atreve a sugerir que soy una especie de… de… no sé, una especie de doncella desamparada persiguiendo la sombra de un amor muerto? ¡De todas las paparruchadas que he oído en mi vida, esta es la más…!
Guido rompió a reír.
–¡Bravo! ¡Bravo! Sabía que era más fuerte que eso. Le hiciera lo que le hiciese ese tipo, está claro que no va a dejarse engullir por ello. No se enfade; ¡vénguese! ¿Quiere que lo sigamos y lo tiremos al agua?
Reacia, Dulcie no tuvo más remedio que unirse a su risa.
–¡No sea absurdo! Ni siquiera estoy segura de que sea él.
–Arrojémoslo al agua de todos modos –sugirió Guido, esperanzado.
–¿Para qué?
–Como advertencia para que todos los hombres traten mejor a las mujeres en el futuro.
–Olvidémoslo –dijo Dulcie precipitadamente. No sabía qué había impulsado a Federico a expresar la misma idea que la había llevado allí, pero aquello era algo en lo que no quería ponerse a pensar en aquellos momentos.