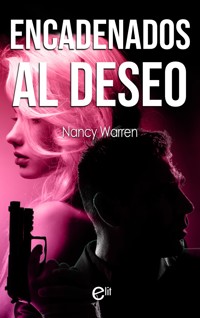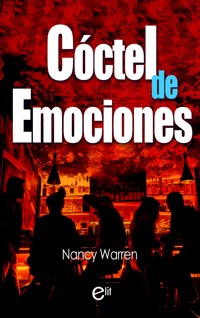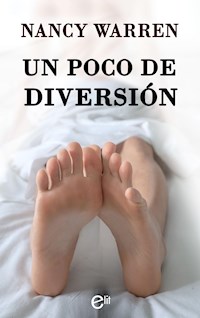4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pasión
- Sprache: Spanisch
Juego de poder Nancy Warren Emily Saunders había ido a Elk Crossing, Idaho, para una boda y de pronto se encontró compartiendo habitación de hotel con un atractivo policía que estaba participando en un torneo de hockey. Emily era fisioterapeuta y se moría por masajear los tentadores músculos de Jonah Betts, dentro y fuera de la pista. Jonah casi no se creyó la suerte que había tenido: compartía habitación, aunque fuera temporalmente, con una mujer muy sexy. Y, además, soltera. Sí, su vestido de dama de honor era horrendo y su familia estaba convencida de que eran novios, pero estaba dispuesto a seguirles la corriente, siempre y cuando le dejaran hacer su jugada... Hasta que Emily pidió tiempo muerto. Fantasías atrevidas Lori Wilde Callie Ryder llevaba toda la vida escandalizando a los demás. De hecho se dedicaba a ello... daba consejos sobre sexo a las mujeres que llamaban a su programa de radio. En una gira por la Costa Oeste la amenazaron por decir las cosas tal y como eran. Pero eso no iba a acobardarla, así que se limitó a contratar a un guardaespaldas que la protegiera. No se trataba de un guardaespaldas cualquiera, sino del mejor... Luke Cardasian, un tipo increíblemente guapo, duro como el acero y sensual...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Nancy Warren. Todos los derechos reservados.
JUEGO DE PODER, Nº 48 - diciembre 2011
Título original: Power Play
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
© 2005 Laurie Vanzura. Todos los derechos reservados.
FANTASÍAS ATREVIDAS, Nº 48 - diciembre 2011
Título original: Shockingly Sensual
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Publicado en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Harlequin Pasión son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-119-3
Editor responsable: Luis Pugni
Imágenes de cubierta:
Mujer: DENIS TEVEKOV/DREAMSTIME.COM
Flor: RISTINOSE/DREAMSTIME.COM
ePub: Publidisa
Juego de poder
Nancy Warren
1
Los gritos despertaron a Emily Saunders. Gritos dignos de una película de terror que la hicieron incorporarse bruscamente en la cama, angustiada, al no saber de inmediato dónde se encontraba.
Encendió la lámpara de la mesilla de noche y vio, soñolienta, que eran las 5.07 de la mañana. La cama y el resto de los muebles de la habitación de hotel se hicieron visibles y reconoció dónde estaba. Sí, estaba en Elk Crossing, Idaho, en su habitación del Elk Crossing Lodge.
Se preguntó fugazmente si aquellos gritos no habrían formado parte de una pesadilla. Miró el vestido de dama de honor de color calabaza que colgaba dentro de una bolsa, por desgracia transparente. Con razón tenía pesadillas.
Cuando su prima Leanne le había pedido que fuera su dama de honor, Emily había respondido:
—Sí, claro.
Siempre decía que sí. Pero, si hubiera sabido lo del vestido, habría conseguido reunir el valor necesario para rechazar ese honor. El color ya era de por sí bastante horroroso, pero ¿era necesario que también tuviera forma de calabaza? Emily se había puesto algunos vestidos de dama de honor espantosos a lo largo de su vida, pero aquél se llevaba la palma, no había duda.
Estaba a punto de apagar la luz para intentar dormirse otra vez cuando oyó más gritos. Y parecían proceder del otro lado de la puerta.
Se calzó las zapatillas de felpa azul y, agarrando la bata a juego que había a los pies de la cama, tomó la llave de la habitación y corrió a la puerta. «Tócala primero por si quema», se recordó, y lamentó no haberse molestado en leer, por una vez, el plano de «en caso de incendio» pegado a la parte de atrás de la puerta. No notó calor, ni notó olor a humo, pero en el pasillo seguía oyéndose un alboroto. Entre los gritos le pareció oír una voz tranquilizadora, y no parecía que hubiera nadie corriendo hacia las salidas de emergencias. Además, no había saltado la alarma contra incendios.
La curiosidad la impulsó a abrir la puerta, aunque con cautela. La escena que vio ante sí era… extraña. Una joven gruesa, bien dotada y sin sujetador, como era natural a esas horas de la noche, daba saltos como si la alfombra del hotel fuera una cama elástica. Era ella la que gritaba.
—Las he visto. Las había por todas partes. Las tengo en el cuerpo. ¡Ay! ¡Ay! —chillaba.
Una mujer mucho más delgada, de piernas y brazos largos, vestida con camisón rosa, gritaba:
—He notado algo. ¡Creo que las tengo en el pelo!
Y las dos se pusieron a chillar otra vez, meneando la cabeza y brincando como fans enloquecidas en un concierto de los Jonas Brothers.
Emily salió al pasillo preguntándose si estarían drogadas o algo así.
Un chico con uniforme del hotel intentaba calmarlas sin ningún éxito.
—Señoras, por favor, están despertando al resto de los huéspedes —parecía demasiado joven para llevar uniforme y una pátina de sudor cubría su labio superior.
Una pareja mayor, con el cabello cano, los observaba con la misma perplejidad que Emily, sólo que ellos se habían puesto los abrigos y los zapatos de salir. Hablaban en voz baja entre sí. La señora miró a Emily y se encogió de hombros como diciendo «¿qué hacemos?».
Mientras Emily intentaba recordar lo que sabía sobre intoxicaciones por drogas o alcohol, se abrió otra puerta al otro lado del pasillo y apareció un hombre grande y musculoso, con más pelo del necesario, vestido únicamente con unos boxers con una marca de cerveza estampada. Tenía poco más de treinta años, calculó Emily, y el cabello oscuro se le había levantado por el lado en el que se había apoyado al dormir. Se hizo cargo de la escena de un solo vistazo y detuvo un momento la mirada en los pechos saltarines de la chica regordeta.
—¡Las tengo encima! ¡Las tengo encima! —gritaba ella.
—Llame a emergencias —le dijo Emily al chico de uniforme—. Estas mujeres necesitan atención médica.
El Tipo Peludo se acercó a las chicas, exhibiendo un físico formidable. Musculoso, duro y digno de babear por él, su cuerpo casi desnudo, rezumante de testosterona, le recordó a Emily que hacía muchísimo tiempo que no practicaba el sexo.
—No hace falta llamar a emergencias —dijo con una voz grave y rasposa—. Lo que hace falta es un exterminador.
Ante la mirada pasmada de Emily, alargó el brazo y quitó algo del hombro de la chica gordita. En la punta del dedo sostenía una mota plana y negra. Era del tamaño de una semilla de linaza. Se lo enseñó al aturullado chico de uniforme.
—Chinches.
A esas alturas se habían abierto más puertas a lo largo del pasillo. Un tipo con pinta de viajante bostezó:
—¿Qué pasa?
La pareja que se había puesto los abrigos respondió al unísono en tono de horror:
—¡Chinches!
El chico de uniforme tragó saliva. Luego lanzó una mirada suplicante al hombre en calzoncillos.
—Pero el hotel está lleno.
—No por mucho tiempo.
Emily se apartó un poco de las chicas, que de la impresión se habían quedado por fin quietas. No era de extrañar que estuvieran tan espantadas.
¿Chinches? Lo que le hacía falta, después de ir en coche desde Portland a Elk Crossing para asistir a una boda a la que no quería asistir con un montón de familiares y amigos que le harían un montón de preguntas indiscretas acerca de su pertinaz soltería. Era la guinda de una horrenda tarta nupcial. Decorada, recordó de pronto, con calabazas de mazapán del tamaño de nueces y una minúscula parejita de novios en lo alto, rodeada por falsas hojas de otoño.
La chica delgada levantó el brazo.
—¡Me pica todo!
Aunque estaba al otro lado del pasillo, Emily vio un montón de pequeñas picaduras rojas. Y empezaban a hincharse.
Su enfado se convirtió al instante en compasión.
—Voy a ver si encuentro un antihistamínico –dijo.
El Tipo Peludo la miró y asintió con aire de aprobación. Luego se dirigió a las dos mujeres, que se rascaban sin parar.
—Vayan al baño, desnúdense y dúchense con agua caliente. Todo lo caliente que puedan soportar. Y no vuelvan a ponerse esa ropa —miró al empleado del hotel—. Que alguna mujer les lleve toallas y batas limpias.
El chico asintió y se alejó a toda prisa. Las dos mujeres volvieron a su habitación hipando y murmurando:
—¡Qué asco!
—¡Eh! —le gritó él al chico de uniforme, que estaba ya en medio del pasillo—. Más vale que despiertes al gerente del hotel.
—Esto tiene mala pinta —masculló Emily mientras rebuscaba en su botiquín de viaje.
Ya le había costado suficiente que su familia aceptara que no iba a dormir en el sótano atiborrado de cosas de algún pariente lejano mientras durasen los festejos de la boda. Años de experiencia le habían enseñado que podía controlar a su inmensa familia siempre y cuando se alojara en un hotel. Qué mala pata la suya, ir a escoger uno con una plaga insectos.
Llevó los antihistamínicos a la habitación infestada de chinches y llamó a la puerta. Cuando abrió la chica delgada, envuelta en una toalla, le tendió la caja.
—Ten —dejó caer la caja sobre la mano tendida de la chica.
—Gracias. Me tomo un par y…
—No, no. Quédatelos. Son para ti. Espero que dentro de poco te encuentres mejor —dijo, y regresó a toda prisa a su habitación.
Hacía un cuarto de hora que se había despertado.
Por una décima de segundo contempló la posibilidad de volver a meterse en la cama, pero luego se acordó del pequeño insecto que había visto en el dedo de aquel tipo.
Corrió a su cama, apartó las mantas y se puso a buscar. Las sábanas parecían perfectamente blancas. Nada se movía.
El pelo le rozó la mejilla y su suave cosquilleo la sobresaltó y le hizo rascarse la cara. Ni hablar, no pensaba volver a meterse en aquella cama. Estaba claro que esa noche ya no podría dormir.
Se fue al cuarto de baño, donde se quitó la ropa y se miró por todos lados. No vio ningún bicho. Ni picaduras. Soltó un suspiro de alivio, se metió en la bañera y se dio una larga ducha caliente, lavándose el cuerpo y el pelo dos veces.
Su madre no debía enterarse de lo de los bichos, pensó mientras el agua corría por su cuerpo. Por desgracia, sus padres ya estaban en Elk Crossing. Habían ido, sobre todo, a ayudar a la hermana de su madre, su tía Irene, en la boda de su hija. Por muy unidas que estuvieran las hermanas, Em sabía que a su madre la estaba matando ver que Leanne, su sobrina, iba a casarse antes que ella. Leanne era cinco años más joven que Em, que no sólo estaba soltera, sino que ni siquiera tenía novio formal.
Ellos, naturalmente, se alojaban en casa de los padres de la novia, un lugar en el que Emily había decidido pasar el menor tiempo posible durante la semana siguiente. Y no porque no quisiera a su familia, sino porque le costaba soportar aquellas miradas melancólicas y aquellas indirectas nada sutiles.
Inspeccionó la toalla del toallero y la sacudió enérgicamente antes de secarse.
Llamaron a la puerta. Se envolvió en la toalla y abrió la puerta a una camarera con cara de sueño.
—Sintiéndolo muchísimo, señora, va a tener que desalojar su habitación.
La chica (Emily dudaba de que hubiera salido aún de la adolescencia) sostenía un gran cubo de plástico verde entre las manos.
—No pasa nada —de todos modos, no iba a poder dormir—. Deje que me vista y recoja mis cosas.
—Eh… no puede.
—¿Cómo dice?
La chica entró y cerró la puerta. Luego levantó la tapa del cubo. Sólo entonces reparó Emily en que en la tapa ponía en letras negras descoloridas: «Prendas perdidas. Mujer».
—Será una broma.
—Lo siento mucho, pero tenemos que lavarlo todo y además desinfectar sus maletas —compuso una sonrisa falsa—. Estoy segura de que aquí dentro habrá algo que le sirva.
—Pero si yo no tengo chinches. Esta habitación está bien, me consta.
—Sólo estoy haciendo lo que me ha mandado el director, señora. Vamos a desalojar y a desinfectar toda esta ala. ¿Quiere que lo llame?
—No, no —comprendía que tenían que controlar la plaga, y enseguida. Lo último que quería era llevar sin querer chinches a la boda de su prima.
Miró dentro del cubo.
Las prendas que había dentro eran de ésas que, si las olvidabas en un hotel, no te molestabas en volver a buscarlas. Pantalones de senderismo descoloridos, sudaderas viejas, una blusa de seda sintética rosa brillante de los años setenta, vaqueros raídos, ropa de gimnasia, una bata floreada. Un puñado de bañadores.
Emily no pudo remediarlo. Se echó a reír.
Se vio a sí misma presentándose en el festejo prenupcial de ese día, una comida después de la cual las invitadas prepararían rosas de papel para la boda, sin duda de color naranja. Al imaginarse vestida con aquellos trapos arrugados sacados del cubo de las prendas perdidas, cuando su madre siempre presumía de lo bien que le iba, se partió de risa.
La camarera la miraba como si se hubiera vuelto loca, lo cual la hizo reír aún más. Por fin se limpió los ojos y pensó: «Habrá que hacer compras de emergencia».
—Voy a necesitar mi bolso.
—Sólo la cartera. Deje todo lo demás en la habitación. Lo siento de veras, pero hay que contener la plaga.
«Cosas que pasan» , pensó Emily. Y luego se le ocurrió una idea espantosa.
—Mi vestido de dama de honor. Está en una bolsa de plástico. No le pasará nada, ¿verdad?
La chica miró indecisa el vestido, que se veía perfectamente a través del plástico de la bolsa, y miró luego a Emily como preguntándose por qué querría nadie salvar aquel vestido. De no ser por la cosa familiar, Em habría estado de acuerdo con ella.
—Lo sé, es espantoso, pero si no me lo pongo el sábado para la boda de mi prima, tacharán mi nombre de la lista de los miembros de la familia. ¿Sabe a qué me refiero?
La chica asintió con fervor.
—Preguntaré al director. Él sabrá qué hacer.
—¿En el pueblo sigue habiendo sólo un centro comercial? Ah, y voy a necesitar una lista de otros hoteles.
Hacía sólo unos meses que había estado por última vez en el pueblo, para unas bodas de plata. Su madre se había marchado de Elk Crossing antes de que naciera ella, pero había arrastrado allí a la familia tantas veces a lo largo de los años que Emily conocía bastante bien la localidad. Mientras hablaba, la chica se puso a hurgar en el cubo y le pasó unas mallas negras de poliéster satinado, la camisa de fibra rosa y un chubasquero verde fluorescente con un roto en el bolsillo. Emily miró las prendas arrugadas que colgaban de su mano.
—¿Puedo quedarme por lo menos con mi ropa interior?
—No. Hay que lavarlo todo —la chica le lanzó otra sonrisa radiante—. Pero esta ropa está limpia. Siempre la lavamos antes de meterla en el cubo de objetos perdidos.
—Me alegra saberlo.
—Sí, en el pueblo sigue habiendo sólo un centro comercial. Pero ahora tiene un hipermercado —añadió la chica con orgullo—. Y vamos a buscarle otra habitación. Dentro de un par de horas estará acomodada. Tiene que separar la ropa en dos montones, uno de prendas lavables y otro de prendas para limpiar en seco.
—No quiero otra habitación en este hotel —contestó Emily con el tono amable pero firme que empleaba con los clientes de su clínica de fisioterapia que no hacían sus ejercicios—. Quiero una lista de otros hoteles de por aquí.
—No le servirá de nada. Están todos llenos.
—¿Todos? —el pueblo era tan insignificante que sólo aparecía en los mapas regionales, pero Emily no creía que fuera tan pequeño. La boda le habría añadido cien habitantes, como máximo, y la mayoría tenían alojamiento propio—. No me importa conducir.
La camarera sacudió la cabeza.
—No queda sitio en ningún hotel, en ningún hostal, ni en ninguna pensión. Hasta los campings están llenos. No hay nada en cien kilómetros a la redonda. Esta semana es el torneo de hockey de los veteranos. Está todo ocupado.
Emily se apartó de la frente un mechón húmedo.
—Dígame que tiene alguna buena noticia.
—Claro. No vamos a cobrarle la habitación. Y vamos a servir café y desayunos gratis en el restaurante.
Emily suspiró. En lo tocante a buenas noticias, no podía decirse precisamente que le hubiera tocado la lotería.
—¿A qué hora abre el hipermercado?
2
Sólo el recuerdo de las chinches hizo salir a Emily de su habitación después de vestirse a regañadientes con la ropa del cubo de prendas perdidas. Las mallas de poliéster, demasiado cortas, le quedaban a unos siete centímetros de los tobillos, pero compensaban en anchura lo que les faltaba en longitud, de modo que tuvo que usar un imperdible para sujetarse la cintura. La camisa, en cambio, le quedaba estrecha, y no llevaba sujetador, razón por la cual se animó finalmente a ponerse el chubasquero verde chillón. Sin poder remediarlo, se miró al espejo de cuerpo entero e intentó ver el lado divertido de la situación, pero no le dieron ganas de reír. Parecía un espantapájaros que había pasado demasiados inviernos a la intemperie. En Elk Crossing vivía gran parte de su familia, y además tenía amigos allí. Debía pensar en su orgullo, y en el de su madre. No podían verla así.
Lo único que se le ocurría era presentarse en el hipermercado en cuanto abrieran, agarrar cualquier cosa y meterse en el probador. Si lo conseguía, su vanidad quedaría, en parte, a salvo.
Abrió la puerta y salió al pasillo lanzando un último vistazo a su ropa, pulcramente separada en dos montones. Como era lógico, había llevado su mejor ropa para los interminables festejos nupciales, que incluían desayunos, almuerzos, cenas de ensayo, despedida de soltera y cualquier otro evento salido de la imaginación de sus parientes. Cuando alguien de la familia se casaba, les gustaba alargar la cosa una semana como mínimo.
Emily se fue al restaurante y se encontró a una docena de refugiados de su ala del hotel bebiendo café. Cuando entró, el tipo peludo que había diagnosticado el problema de las chinches levantó la vista y miró su atuendo con interés. Había algo en su mirada que hizo que Emily tomara conciencia de que iba sin ropa interior, lo cual la puso de mal humor. Sobre todo, porque él se había agenciado de algún modo unos vaqueros y un jersey azul marino que le quedaba grande. De no ser porque los vaqueros le quedaban tan cortos como a ella las mallas, podía pasar por bien vestido. Emily se sirvió café y se volvió hacia él.
—¿Cómo has conseguido ropa que te quede bien?
Soltó un bufido y se levantó el enorme jersey. Aparte de fijarse otra vez en aquellos tremendos abdominales, Emily vio que tenía abierta la bragueta y que, dado que él también iba sin ropa interior, el pecho no era el único sitio donde era increíblemente peludo.
—Si me subo la cremallera, cantaré como una soprano el resto de mi vida —dijo, y volvió a bajarse el jersey—. ¿A ti te han picado?
—No. ¿Y a ti?
Sacudió la cabeza.
—Que yo sepa, sólo han picado a esas dos chicas.
—¿Estarán bien?
Él asintió.
—Las han llevado a la clínica para que les echen un vistazo. A una de ellas le había dado una especie de reacción, pero no les pasará nada.
Emily se estremeció. Una camarera salió de la cocina llevando una bandeja con fruta y galletas. Mientras se servía galletas, Emily preguntó a la camarera:
—¿A qué hora abre el hipermercado?
—A las siete.
—Va a ser una hora muy larga —masculló Emily. El viajante, que vestía unos pantalones de chándal azules descoloridos en cuyo trasero se leía «bailarín», una camiseta de fútbol roja con una mancha de lejía en el pecho y zapatillas deporte sin calcetines, aulló de pronto mientras señalaba su indumentaria:
—¿Quién va a comprarme un seguro con esta pinta?
Su comentario rompió el hielo y, mientras se reían, los refugiados de la plaga de chinches comenzaron a contar anécdotas y a lamentarse por la ropa que aquel desastre les había obligado a vestir.
A las siete menos cinco, Emily estaba en el aparcamiento del centro comercial, lo más cerca posible de la entrada del hipermercado. En cuanto se abrieron las puertas, agachó la cabeza y corrió a la entrada. Una vez dentro, se fue derecha a la sección de ropa de mujer. Encontró una falda negra sencilla y estuvo mirando un perchero de sedosas camisetas de tirantes. Casi le daban ganas de llorar cuando pensaba en su maleta llena de ropa bonita, que en ese momento estaría en la tintorería local.
La ropa interior estaba en otra parte de la tienda, claro, pero al fin la encontró y estaba echando un vistazo a los sujetadores cuando oyó una voz que decía:
—¿Puedo ayudarla en algo?
—No, gracias —contestó sin levantar la cabeza, confiando en que aquella mujer, cuya voz le sonaba vagamente, pasara de largo.
Sintió que el aire cálido se removía a su alrededor, casi como si el aliento de la mujer la envolviera.
—¿No eres Emily Saunders?
¡Horror! Su peor pesadilla acababa de hacerse realidad. Levantó la cabeza y pensó que, en una lista de las diez personas a las que menos le apetecía ver en ese momento, Ramona Hilcock ocuparía el tercer puesto.
—¡Ramona! —exclamó con fingida alegría.
—Casi no te reconozco —dijo la otra, mirándola de arriba abajo casi sin poder disimular su repulsión.
Ramona era amiga de su prima Leanne desde el instituto. Emily recordaba que era presidenta del club de costura, además de una cotilla. Seguía cosiendo, y Emily se habría apostado algo a que, por cómo miraba su atuendo, también seguía siendo una chismosa.
—¿Has venido a la boda de Leanne?
—Ajá.
—Ah, qué bien. Yo hoy salgo temprano para ir a la comida. Sólo trabajo media jornada, claro, para pagar las clases de golf y de música de los niños. Y para salir de casa —volvió a observar el atuendo de Emily—. ¿Y tú qué tal? Creo que tu madre dijo que tenías un negocio. ¿Te van bien las cosas?
—Sí, bien.
Podía contarle lo de las chinches, lo cual explicaría que llevara aquella ropa, pero entonces la noticia se extendería más rápidamente que un rumor en Internet y acabaría pasando la noche en el sofá de algún pariente lejano. Así que mantuvo la boca cerrada.
—Leanne me ha dicho que eres masajista —Ramona pronunció la palabra como si fuera sinónimo de «buscona».
—Fisioterapeuta —puntualizó ella—. Tengo una clínica —antes de que Ramona pudiera decir una palabra más, añadió—: ¿Hay algún sitio donde pueda probarme esto?
—Claro. Sígueme.
Por suerte pudo retirarse al probador, donde comprobó que todo le quedaba bien. Pagó y consiguió librarse de las garras de Ramona… hasta la hora de la comida.
Su ropa quizá no fuera tan elegante como solía serlo, pero estaba limpia y nueva y, aparte del hipermercado, en el centro comercial había una tienda de accesorios y una zapatería. La necesidad podía ser la madre de la inventiva, pero no de la moda. Aun así, hizo lo que pudo, adornando la falda negra con un bonito cinturón de fular, y confió en que unas piezas de bisutería baratitas y alegres añadieran un poco de estilo a la camiseta de tirantes de color turquesa.
Y siempre era agradable hacer acopio de bragas y sujetadores nuevos a buen precio, se recordó mientras se dirigía a la comida prenupcial, dispuesta a fabricar rosas de papel.
Jonah Betts lanzó el disco a la red y lo vio volar hacia la portería como si estuviera teledirigido. El ruido que hacía el disco al golpear la red negra, el brillo de la luz que marcaba la anotación de un tanto, estaban, en lo tocante a experiencias sublimes, a la misma altura que el sexo.
Levantó la mano enguantada y sus compañeros se acercaron a felicitarlo, arañando el hielo con los bastones.
La semana de semifinales de la liga de hockey de veteranos era para él uno de los grandes acontecimientos del año. Siempre había tenido un exceso de energía y nada suponía para él mayor reto que el hockey. Le gustaban el chirrido de los bastones metálicos sobre el hielo, la velocidad, la camaradería entre hombres, el trabajo en equipo. Cuando los chicos se echaron sobre él y comenzaron a darle palmadas en el casco, se echó a reír. Sí, era un partido de exhibición. Pero ¿qué importaba? Al día siguiente jugarían de verdad. Y, como capitán del equipo que defendía el título, pensaba dar una paliza a sus rivales.
Tras cenar pizza y tomar un par de cervezas para celebrar la victoria de los Padres de Portland sobre los Carcamales de Georgetown, llevó su bolsa de deporte a su camioneta, la dejó en la parte de atrás y regresó a su hotel. El Hotel de las Chinches. No creía que le hubieran picado y se preguntó vagamente qué tal estarían las dos chicas que lo habían despertado con tanto revuelo a las cinco de la mañana.
Como había dejado la bolsa de deporte en la camioneta, no había tenido que dejarla en manos de los fumigadores. Pero no podía dejarla allí esa noche, porque ya había utilizado su contenido. Tenía que sacar los hierros de sus patines y dejarlos secar y procurar que su equipamiento no se mojara. De camino al estadio había parado un momento a comprarse un par de chándales, unos vaqueros nuevos, unas camisetas, calcetines y ropa interior. Se echó la bolsa al hombro, agarró su bastón y entró en el hotel.
—¿Qué tal? —le dijo a una de las recepcionistas.
La chica esbozó una patética sonrisa de agradecimiento.
—Ha sido un día muy ajetreado. Gracias por su paciencia, señor —la respuesta sugería que no todo el mundo se lo había tomado con tanta calma.
—Mientras tengan una cama para mí, no pasa nada. Soy Jonah Betts.
—Hoy hasta los ordenadores han estado sobrecargados. Pero le he conseguido una habitación — levantó la vista—. La número 318. Era la única que había, me temo. Normalmente no la alquilamos, y me han dado orden de no cobrársela —suspiró, y Jonah sospechó que llevaba unas doce horas haciendo lo mismo—. Lo sentimos muchísimo.
—No es culpa suya —tomó su llave, recogió su bolsa y luego se volvió hacia la chica—. ¿Por qué no la alquilan?
—Hay una pequeña gotera en el techo, señor.
Pero, por lo demás, es muy cómoda. Tiene dos camas.
—Con que haya una cama y una tele me conformo.
Le pareció que ella se reía aliviada.
—Claro que sí. Hay tele, películas, de todo.
Jonah asintió con la cabeza.
—Que pase buena noche.
Confiaba en que hubiera nevera en la habitación 318 para mantener fría su cerveza. Debería haberlo preguntado. Siguió las indicaciones de la recepcionista hasta la tercera planta y recorrió el pasillo hasta la última puerta. La abrió con la tarjeta-llave y entró.
Chilló una mujer.
El día había empezado así. No le hacía falta que acabara del mismo modo.
Dejó caer la bolsa con un golpe sordo y se quedó mirando a la mujer que chillaba. En realidad, sólo dio un grito de alarma. Enseguida se calló y lo miró con furia.
Era la mujer de esa mañana. Esa tan mona del otro lado del pasillo. Llevaba un pijama tan nuevo que todavía tenía las dobleces del paquete. Era azul y de hombre, lo cual realzaba su cuerpo de mujer. Se fijó en su melena castaña y brillante, en sus ojos grandes y oscuros y en una boca hecha para susurrar sucios secretos.
—Hola —dijo—. ¿Qué haces tú aquí?
—Creo que te has equivocado de habitación.
Él miró su tarjeta. No tenía número, claro, pero la carpetilla en la que iba sí.
—Qué raro que haya funcionado la llave. Tengo la habitación 318 —comprobó el número de la puerta. Sí, 318.
Ella meneó la cabeza.
—No es posible. La 318 es la mía.
Jonah miró a su alrededor. La habitación era bastante agradable. Acogedora, supuso que era la palabra más adecuada, con dos camas amplias y poco espacio para nada más. Había un pequeño escritorio con una lámpara, una ventana que daba a los bosques de detrás del hotel, una puerta entornada que daba al cuarto de baño y, curiosamente, una cortina de lona blanca que ocupaba el lugar donde debería haber estado la cuarta pared. Jonah cruzó la habitación y retiró la cortina lo justo para ver los recipientes. Había media docena de garrafas de plástico de las que se usaban para conservar pepinillos y condimentos en las cocinas industriales. Las vigas de madera del techo estaban muy dañadas por el agua. Así pues, la gotera no era tan pequeña.
—La chica que me ha atendido dijo que no suelen alquilar esta habitación porque tiene goteras — dijo, pensando que construir un tejado nuevo para aquel antiguo caserón iba a costar una fortuna.
—Eso mismo dijo el chico que me atendió a mí —ella retomó lo que estaba haciendo antes de que entrara él: cortar las etiquetas de un montón de ropa nueva—. Más vale que vuelvas a recepción y les pidas que te den otra habitación.
La madre de Jonah, sin embargo, no había criado a ningún bobo. A no ser que se contara a su hermano Steven, el mayor.
—Me han dicho que ésta era la última habitación.
—Bueno, pues yo llegué primero.
—Voy a llamar para que manden a alguien.
Ella lo miró con enfado. Podía patentar aquella mirada: era buenísima.
—¿Para qué? Esta habitación está ocupada.
Jonah nunca había estado en el ejército, pero sabía que, cuando uno se retiraba de territorio en disputa, era muy difícil reconquistarlo. Así que esbozó su mejor sonrisa, que solía darle muy buen resultado con las mujeres.
—Estoy seguro de que sólo es un error administrativo —levantó el teléfono antes de que ella pudiera decir nada más y pidió que subiera el gerente del hotel.
Por suerte no tuvieron que esperar mucho tiempo. La chica siguió cortando etiquetas con una tijerita curva que emitía un chasquido exasperante. Estuvieron así, ella cortando etiquetas y él de pie junto al teléfono, hasta que oyeron llamar suavemente a la puerta. Cuando Jonah abrió la puerta, apareció un hombre de unos cincuenta años y aspecto serio, dotado de una sonrisa blanda y ensayada que parecía decir «todo se arreglará».
—¿En qué puedo ayudarlo, señor?
La sonrisa del director se marchitó como una lechuga vieja cuando la mujer se acercó y abrió la puerta de par en par.
—Por lo visto nos han puesto a los dos en la misma habitación. Creo que tenemos un problema.
Y tenía razón. El director, dos recepcionistas y el ordenador confirmaron lo que Jonah había sabido desde el momento en que oyó gritar a aquella mujer: que la dama del pijama azul y él estaban alojados en la última habitación que quedaba en el hotel.
—Pero eso es imposible —protestó Emily—. No puedo compartir la habitación con un extraño.
—No soy tan extraño cuando llegas a conocerme —le aseguró él.
Ella le lanzó una mirada que parecía sugerir que aquello no le hacía ninguna gracia.
—Lo siento muchísimo, señorita Saunders. Sencillamente, no hay más habitaciones.
—Pero yo reservé una habitación individual. Por adelantado.
—Yo también —terció Jonah.
—Naturalmente, les devolveremos íntegramente su importe —les prometió suavemente el director, lo cual no resolvía el problema.
—¿Y el vestíbulo? —gritó ella—. ¿No hay un catre, un sofá o algo donde pueda dormir este hombre?
—Todas las camas supletorias se han usado ya. Y, como recordarán ustedes, en el vestíbulo tenemos sillones orejeros.
—Un saco de dormir en el suelo, entonces.
Jonah era un tipo bastante campechano, pero aquello estaba yendo demasiado lejos. Tenía que pensar en su equipo.
—Mañana tengo un partido importante —le dijo a Emily—. Necesito dormir. Acuéstate tú en el suelo del vestíbulo.
Ella se acercó hasta que su nariz quedó a la altura de la clavícula de él. Su desigualdad en materia de estatura pareció ofenderla aún más.
—Yo también tengo cosas que hacer mañana.
—Yo tengo que competir en un campeonato de hockey.
—Y yo voy a ser dama de honor en una boda.
—Mi más sentido pésame.
Por cómo abrió ella los ojos, Jonah tuvo la impresión de que compartía su opinión acerca de las bodas.
—Pero esto es ridículo. Tiene que haber algún sitio donde pueda quedarse.
Jonah había reservado el hotel con motivo. Era demasiado mayor para alojarse con un montón de jugadores de hockey que se pasaban la noche contándose batallitas. Los demás también lo eran, claro, pero eso no les detenía. Jonah imaginaba que, teniendo esposa e hijos en casa, necesitaban mucho más que él pasar algún tiempo estrechando lazos con otros hombres. La verdad era que prefería dormir en el suelo del vestíbulo del hotel que en el suelo de una cabaña con seis tíos, de los cuales al menos la mitad seguro que roncaba. Pero dormiría mucho mejor en una buena cama, en aquella habitación.
—No puedo alojarme en otro sitio. ¿Y tú? ¿No puedes alojarte con alguien de la boda?
Ella parpadeó una vez, lentamente, y luego sacudió la cabeza con energía.
—Imposible.
Jonah se encogió de hombros.
—No es lo ideal, pero tendremos que compartir habitación una noche o dos. Hay dos camas. Y yo no ronco.
Ella cruzó los brazos por debajo de los pechos y él procuró no fijarse.
—No es que ronques lo que me preocupa.
—Tampoco tengo intenciones aviesas respecto a tu cuerpo —contestó él, intentando tranquilizarla.
Era una mujer guapa y, si hubieran entrado en aquella habitación dando tumbos mientras se abrazaban apasionadamente, las cosas habrían sido muy distintas. Pero ése no era el caso.
Si conseguía que lo considerara simplemente un compañero de habitación, todo iría bien.
—Mira —indicó el bastón de hockey apoyado contra la pared—, estoy jugando dos y tres partidos al día. Sólo vendré a dormir, y estaré demasiado cansado para pensar en mujeres.
Ella enarcó una ceja como si aquello le pareciera difícil de creer y, en efecto, lo era. Jonah seguramente podría estar muerto y seguiría pensando en mujeres. Así que tiró del as que siempre guardaba en su manga.
—Puedes fiarte de mí. Soy policía.
Ella no pareció muy impresionada.
—¿Y qué vas a hacer? ¿Detener a las chinches?
—Había pensado en liarme a tiros con ellos.
Por un segundo la boca de Emily pareció relajarse y estuvo a punto de sonreír, pero se reprimió. Se volvió hacia la puerta.
—¿Me está diciendo que no hay modo de que obligue a este hombre a salir de mi habitación?
El director respiró hondo.
—Hubo un fallo informático y se les asignó a los dos la misma habitación. A menos que uno de los dos esté dispuesto a irse… —los miró a ambos, pero los dos se mantuvieron en sus trece—. Lo siento mucho.
—¿Puede decirme al menos cuándo me devolverán mi ropa?
—Lo antes posible. Nos estamos dando toda la prisa que podemos.
Emily se volvió hacia Jonah, y su pelo ondeó como una sedosa cortina.
—Llevo aerosol antiagresiones. Pienso dormir con él debajo de la almohada.
—Oye, mejor compartir habitación conmigo que con las chinches.
—No te hagas ilusiones.
3
Una vez organizado su escaso vestuario, Emily sacó la laca de uñas. Al día siguiente continuaba la fabricación de rosas de papel y, después, cuando hubieran llegado casi todos los invitados, habría una gran cena a la que cada cual contribuiría con bebida o comida. Aunque Emily no había crecido allí, de niña había pasado mucho tiempo en Elk Crossing porque gran parte de su familia seguía viviendo en la región. Iba a ser un reencuentro en toda regla.
El día había sido ya muy raro ¿y encima ahora iba a tener que compartir habitación con un jugador de hockey sudoroso y grandullón?
Intentó ignorar a Jonah mientras él llevaba su enorme bolsa de deporte a su lado de la habitación. Por lo menos iba a quedarse con la cama de al lado de la cortina y ella podría dormir en la más cercana a la puerta y al cuarto de baño. En cuanto estuvo acomodado, dijo:
—Aquí no hay nevera, ni minibar.
—No. No alquilan esta habitación, ¿recuerdas?
Él comenzó a rezongar y salió de la habitación, pero sin llevarse sus pertenencias. Un minuto después, regresó con un cubo de hielo.
Abrió la cremallera de su gigantesca bolsa de deporte y sacó un paquete de seis cervezas Budweiser. Tal vez sintiera la fuerza de la mirada de Emily clavada en él, porque levantó la vista. Sus ojos azules brillaban como si todo aquello le pareciera una broma fabulosa.
Sacó una cerveza del paquete de plástico y la levantó enarcando las cejas.
—¿Te apetece una?
Le lanzó su sonrisa de chico de calendario, como si creyera que a Emily le había pasado desapercibida la primera vez. Se dijo que más valía que intentaran llevarse bien, dado que tenían que aguantarse el uno al otro, así que asintió. Para su sorpresa, él se levantó y le llevó la lata, y hasta se la abrió al ver que ella se miraba las uñas recién pintadas sin saber qué hacer.
—¿Quieres un vaso?
—No, gracias.
Él inclinó la cabeza y se fue a su cama. Amontonó las almohadas detrás de él y abrió su lata.
—¿De verdad eres policía?
A modo de respuesta, él levantó el trasero y sacó su insignia policial. Emily se levantó y se acercó a echarle un vistazo más de cerca. Según la insignia, pertenecía, en efecto, a la policía de Oregón.
—Sargento Jonah Betts —leyó en voz alta.
Él le tendió la mano.
—Encantado de conocerte, Emily Saunders.
Era ridículo, y Emily no tuvo más remedio que reírse.
—Lo mismo digo.
Se estrecharon las manos. Él no se la estrujó como solían hacerlo los hombres, como si quisieran partirle todos los huesos, aunque sí fue un firme apretón. Tenía las manos grandes y cálidas, pero Emily notó que procuraba no estropearle el esmalte todavía húmedo.
—Casi todo el mundo me llama Emily.
—Bueno, ¿qué tal te ha ido el día, Emily?
Ella regresó a su asiento junto al escritorio y se pintó cuidadosamente la uña del meñique mientras contestaba:
—Ha sido un día muy extraño. Aparte de lo de las chinches, esta mañana fui al hipermercado con una ropa con la que hubiera preferido que nadie me viera…
Él asintió, comprensivo.
—Me acuerdo. Imagino que no es así como sueles vestirte.
—No. Y, naturalmente, me encontré con una chica a la que conocí hace años, una cotilla que da la casualidad de que es amiga de mi prima, la que se va a casar —cerró con cuidado el bote de esmalte y se sopló las uñas—. Me vio con ese encantador atuendo, comprando ropa en el hipermercado y, claro, no pudo callárselo. Hoy, en la comida, mi padre se ha ofrecido a prestarme dinero para el negocio, mi madre me ha dicho que podía ayudarme a costear el vestido de dama de honor y mi tía que va a intentar emparejarme con Buddy, un primo tercero mío que es dentista.
—¿Por qué no les has dicho lo de las chinches?
—Me alojo en este hotel para no tener que dormir en el cuarto de estar de algún pariente, ya sea en un sofá cama o en colchón inflable. En mi familia las bodas son multitudinarias, así que no tendría el cuarto de estar para mí sola, ¿comprendes? Tendría que pasarme una semana durmiendo en un colchón horrible y con personas a las que apenas conozco.
—Así que me elegiste a mí.
—No te sentirías tan halagado si conocieras a mi familia —soltó un soplido—. Seguro que mañana se va alguien y pueden darme otra habitación. Si durmiera una noche en casa de algún pariente, tendría que quedarme toda la semana.
—¿A qué te dedicas?
—Soy fisioterapeuta. Tengo una clínica de bienestar integral. Tenemos naturópatas, quiropráctico, nutricionista y un especialista en medicina tradicional china. Trabajamos en equipo.
—¡Qué bien! —comentó él, aunque Emily dedujo por su tono que no era un entusiasta de la medicina alternativa.
—A mí me gusta.
—Y, dado que quieren encasquetarte al primo Buddy, imagino que no tienes pareja.
—Y estoy encantada de no tenerla —le informó ella.
Después de haber aguantado durante todo el día que se compadecieran de ella por ser una solterona, se sentía militante. Él levantó las manos tan rápidamente que Emily oyó moverse la cerveza dentro de la lata.
—Oye, que yo tampoco tengo pareja. Te entiendo perfectamente.
Ella lo miró con curiosidad. ¿Los hombres también tenían que aguantar insinuaciones poco sutiles respecto a su soltería?
—¿Tu familia también intenta emparejarte con alguien en cuanto tiene oportunidad?
Jonah bebió un sorbo de cerveza mientras se lo pensaba. Luego, asintió.
—Mis amigos, más. Soy el único que sigue siendo libre. Me ven como un reto, pero yo pienso seguir soltero.
Ella levantó la lata en un brindis.
—¡Por la libertad! Bebieron los dos.
—¿Quieres ver la tele un rato?
—Claro.
Cualquier cosa, con tal de no tener que pensar en la semana que tenía por delante.
Mientras se daba una segunda capa de esmalte de uñas, él buscó el mando a distancia y empezó a pasar canales. Emily notó que se saltaba un programa de policías, que mascullaba un improperio acerca de Mira quién baila y oyó luego el murmullo de un canal de noticias. Eso podría soportarlo. Se había acercado a su cama para poder ver la tele cuando llamaron a la puerta.
—¿Y ahora qué?
—¿Te importa? —Emily estaba más cerca de la puerta, pero tenía las uñas húmedas—. Puede que hayan encontrado otra habitación.
Jonah se bajó de la cama y se acercó a la puerta. La abrió.
—¿Has pedido tú una tienda de campaña de color naranja? —preguntó, mirando con cierta incredulidad el vestido que colgaba de la mano de la camarera.
—¡Mi vestido! —exclamó ella, levantándose—.¿Está bien? —le preguntó a la mujer.
—Sí. Lo hemos tenido colgado en la cámara de frío. Nos lo dijeron los exterminadores. Lo que hubiera dentro ya estará muerto.
—Lástima que no se haya muerto también el vestido —comentó Jonah.
Había llegado tanta gente para la boda que la cena se celebró en el Club Masónico, donde también se celebraría el banquete nupcial. Emily sabía que durante los días siguientes pasaría muchas horas ayudando a decorar aquel local del tamaño de un gimnasio para que pareciera, como se empeñaba en decir su tía Irene, «el jardín de la alegría».
Como era forastera, Emily no tenía que llevar comida, pero de todos modos se pasó por una tienda de comidas preparadas y compró ensalada de patatas. Habría llevado también vino, pero el tío Bill le había dicho con orgullo que había hecho suficiente para toda la semana. El tío Bill era un buen hombre, uno de sus parientes favoritos, de hecho, pero Emily habría preferido usar su vino para quitarse el esmalte de uñas, antes que bebérselo.
En cuanto entró, su tía se acercó corriendo a ella.
—¡Ah, Emily, qué alegría que ya estés aquí! El primo Buddy se muere por conocerte —tomó el recipiente de ensalada de patata y bajó la voz—: Es ése del que te hablé. Le va muy bien. Es ortodoncista — hizo señas para que se acercara a un tipo que estaba hablando con los padres de Emily. Sus padres lo animaron de inmediato a acercarse, actuando al unísono. Aquello parecía una pieza de vodevil. «Sí», pensó Emily, «mi familia no ha perdido ni pizca de sutileza».
No se hacía muchas ilusiones respecto a un ortodoncista de treinta y tantos años que respondía al nombre de Buddy, y no se vio defraudada. Su primo tercero se acercó tranquilamente, mirándola con una expresión que parecía decir: «¡Tachán! Hoy es tu día de suerte». Era de estatura media, con el pelo rubio y ralo y gafas redondas de montura metálica, detrás de las cuales sus ojos de un azul pálido observaban el mundo con aire satisfecho.
—Emily, éste es el primo Buddy —Emily pudo oír un «¡Ella también es soltera!», aunque su tía no lo hubiera dicho en voz alta.
—Hola —dijo, tendiendo la mano al mismo tiempo que Buddy se inclinaba para darle un beso. Volvió la cabeza, de modo que los labios del primo Buddy aterrizaron en su mejilla, dejando sobre ella una huella húmeda, como si un perro le hubiera lamido la cara.
—Bueno, os dejo para que vayáis conociéndoos —dijo la tía Irene, y se escabulló al tiempo que hacía un gesto a los padres de Emily levantando los pulgares.
Buddy era posiblemente un tipo estupendo, se dijo ella, y además era de la familia. Así que compuso una sonrisa amable y fingió no notar que sus seres queridos los miraban como si fueran los protagonistas del último episodio de una teleserie especialmente jugosa.
—No te había visto nunca en ninguna boda de la familia —dijo, por decir algo.
—No, siempre he estado muy ocupado, entre mi clínica y mi ajetreada vida social. Pero uno llega a cierta fase en la vida en la que empieza a valorar la importancia de la familia. Y tenía un par de semanas libres, así que pensé pasarme por aquí a ver a la parte de la familia a la que no veía desde que era pequeño.
—¡Qué bien! —pero ¿era necesario que invadiera su espacio personal?
—¿Quién quiere vino? —el tío Bill se acercó con una bandeja llena de copas—. El blanco es chardonnay y el tinto infiel.
—Gracias —contestó Buddy, agarrando una copa de tinto.
—Puede que luego —le dijo Emily al tío Bill.
Buddy bebió un sorbo de vino y al ver que no empezaba a lagrimear, ella le dijo:
—Creo que quería decir Zinfandel, pero no estoy muy segura. El vino del tío Bill es bastante fuerte.
Buddy le lanzó una mirada procaz.
—Me gusta el vino como las mujeres: fuerte y sabroso.
«Ay, Dios».
—Leanne —dijo, llamando desesperada a la chica que pasaba por allí—. ¿Qué tal está la novia?
—Hola, Em. Ah, vaya, ya conoces a Buddy. Venid a sentaros con nosotros.
—Estupendo —siguió a su prima a una de las mesas largas y Buddy fue tras ella.
Leanne era posiblemente su prima preferida, quitando su gusto en cuestión de vestidos de boda, y parecía haber encontrado su pareja perfecta. Derek, un contable al que había conocido en la universidad, estaba loco por su futura esposa y era uno de esos hombres con los que podía contarse cuando se te pinchaba una rueda en plena noche. Pensaban establecerse en Elk Crossing. Su mesa estaba preparada para los novios y sus amigos, de modo que eran casi todos jóvenes y el vino del tío Bill pronto empezó a hacer estragos entre ellos. Emily, que sabía lo que pasaba, prefirió seguir con el agua, lo mismo que Leanne.
Buddy se pasó casi toda la cena presumiendo de su clínica, de sus astutas inversiones y hasta rememorando, durante diez interminables minutos, cada coche de lujo que había tenido. Entre tanto, seguía trasegando vino del tío Bill, cuyo porcentaje de alcohol (Emily estaba segura) debía de rivalizar con el del ron más puro.
Al otro lado de Emily había una chica de veintitantos años que era amiga de Leanne. Emily había coincidido varias veces con Kirsten Rempel y ésta le caía muy bien. Era guapa, lista y divertida, pero había tenido mala suerte en el trabajo. Kirsten, una rubia muy mona y con un montón de energía, se había mudado a Elk Crossing para trabajar en la emisora de radio local. Por desgracia, se instaló allí antes de descubrir que el director de la emisora era un palurdo muy machista. Había durado tres meses y desde entonces se ganaba la vida como camarera en uno de los dos restaurantes caros del pueblo. Todo el mundo esperaba que se marchara, pero ella parecía sentirse a gusto allí. Además de trabajar de camarera, salía con un tipo al que todo el mundo consideraba indigno de ella y que, además, tenía la mala costumbre de dejarla plantada, como esa noche, de modo que había ido sola a la cena.
Emily se alegró de poder hablar con Kirsten. Así podía olvidarse de Buddy un rato.
—¿Qué tal van las cosas?
—Bien —Kirsten se inclinó hacia delante—. El restaurante está bien, pero necesito encontrar otra cosa —hubo algo en su manera de decirlo que hizo que Emily se preguntara si seguiría diciendo lo mismo diez años después. A veces pasaba eso en Elk Crossing. La gente llegaba al pueblo y parecía quedar embarrancada allí, como si no consiguieran reunir fuerzas para mudarse a otro sitio.
Casi deseó haber bebido un poco de vino para atreverse a soltarle un pequeño sermón a aquella chica a la que apenas conocía. No sólo tenía un trabajo de mala muerte, sino que hasta Emily, que no vivía allí, sabía que su novio no le era precisamente fiel. Y puesto que Kirsten valía mucho más que él, aquello la sacaba de quicio.
Alguien retó a Derek a ver quién bebía más y Kirsten gritó:
—¡No! ¡Que jueguen a los recién casados!
Luego puso su voz de locutora de radio y su cuerpo entero pareció cobrar vida al meterse en el papel.
—Bien, Derek y Leanne, ahora os vamos a hacer una serie de preguntas acerca del otro. Así sabremos si sois de verdad compatibles, si vuestro amor es auténtico y si vuestro matrimonio va a durar, basándose en cuánto sepáis, o creáis saber, cada uno del otro —una oleada de risas y gritos acompañó su sugerencia—. ¿Cuál es el electrodoméstico preferido de Derek y por qué?
Naturalmente, Leanne recibió mucha ayuda para responder a la pregunta.
—El vibrador no es un electrodoméstico, Don — le recordó Kirsten a un amigo de Derek—. Quedas descalificado.
—¡Ella lo guarda en la cocina! —gritó él—. Lo he visto.
—Eso es la batidora de nata —respondió Leanne, muy colorada.
—Está bien, está bien —dijo Kirsten cuando amainaron los gritos— Ahí va una pregunta seria, a la que sólo puede contestar Derek: ¿cuál es la película preferida de Leanne?
—La guerra de las galaxias —proclamó él.
Se oyeron carcajadas.
—Ésa es la tuya —le recordó Leanne.
—Creía que también era la tuya.
—Pues no.
—¿Cuál es, entonces?
—Lo que el viento se llevó.
Derek se indignó.
—No puedes decir Lo que el viento se llevó. Todas las chicas dicen que su película preferida es Lo que el viento se llevó. Es como si no tuvieras criterio propio.
—Pero es que es mi película favorita. Vivien Leigh y Clark Gable… Cuando la sube en brazos por la escalera… —suspiró, soñadora, y todas las mujeres de la mesa asintieron con la cabeza—. Ya no se hacen películas como ésas.
—¿Sabéis cuál es mi película favorita? —preguntó Buddy alzando la voz, sin percatarse, al parecer, de que el juego se limitaba a la pareja de novios.
—¿Cuál?
—21.
—¿No es ésa de unos tíos del MIT que se forran en Las Vegas?
—Sí. Está basada en una historia real. Esos chicos inventaron un sistema para ganar en los casinos usando las matemáticas. Es genial.
—Entonces, ¿te gusta jugar? —preguntó Leanne.
Él se encogió de hombros.
—Creo que una inteligencia superior a la media permite a cierta gente conseguir ganancias superiores a la media. Yo a eso no lo llamo jugar —contestó farfullando un poco.
—¿Y tú, Emily? —preguntó Derek—. ¿Cuál es tu película favorita?
No pudo evitar preguntarse si Derek estaba intentando descubrir si Buddy y ella eran compatibles. Si así era, le demostraría encantada que ella y aquel dentista obsesionado con el dinero no podían ser más distintos.
—Mi película favorita es Wall Street. Trata sobre cómo la avaricia destruye a la gente —sonrió recatadamente y bebió un sorbo de agua.
Leanne se la llevó a un lado como si quisiera hablar con ella de asuntos relacionados con la boda.
—¿Wall Street? Pero ¿qué dices? Tu película preferida es Sentido y sensibilidad.
—Buddy me está sacando de mis casillas. Lo único que le interesa es el dinero. ¿A quién le importa su Mercedes cupé? Hay más cosas en la vida.
Leanne suspiró.
—Intenta impresionarte. Apuesto a que, cuando lo conoces de verdad, es un chico muy simpático.
—Pero no es mi tipo.
—Sólo quiero verte tan feliz como lo soy yo con Derek —le dio un rápido abrazo—. Igual que todos.
—Lo sé. Y, por favor, no me recuerdes que me estoy haciendo vieja porque tu madre y la mía ya me han dado bastante la lata con eso. Tengo treinta y un años, no soy una anciana. Es sólo que soy muy selectiva.
—Lo sé.
Por desgracia, Buddy no le había hecho caso cuando había intentado decirle que el vino casero del tío Bill tenía como un cuatrocientos por ciento de alcohol. Leanne la había hecho sentirse un poco mal, así que fue a buscar un café y una ración de tiramisú para Buddy. Él ignoró ambas cosas y siguió bebiendo mientras iba acercando su silla a la de ella y le farfullaba al oído. Empezaba a convertirse en un borrachín pesado. Cuanto antes se desmayara, mejor.
Pero no se desmayó. Se puso… cariñoso. Arrimó más aún la silla, de modo que sus rodillas quedaran pegadas. Emily apartó la suya. Él la rodeó con un brazo grueso y caliente. A ella le pareció sentir su sudor a través de la chaqueta de lana que llevaba puesta. Se movió, el brazo cayó y, un momento después, la mano de Buddy estaba sobre su muslo. Finalmente, comprendiendo que estaba siendo demasiado sutil, le dijo:
—Vámonos tú y yo de aquí.
—Creo que no.
—Vamos, quiero enseñarte una cosa.
—Estoy segura de que no quiero verla.
Él soltó una risilla.
—Eres un encanto. Y, además, madura. Eso me gusta en una mujer.
Ella miró a su alrededor, buscando ayuda. Nadie parecía haber notado lo que ocurría, ni estaba dispuesto a acudir en su rescate. Nadie. Leanne estaba muy ocupada haciéndose carantoñas con Derek; Kirsten estaba hablando por el móvil, seguramente intentando localizar al holgazán de su novio, y todos los demás iban a lo suyo. Todos, excepto sus padres, que los observaban con un brillo de esperanza en la mirada.
—Tengo que irme —dijo por fin—. Me duele la cabeza —quizá fuera algo grosero marcharse tan pronto, pero ya estaba harta. Tal vez porque era amable por naturaleza, o porque sus padres estaban mirando, añadió—: Ha sido un placer cono…
La boca de Buddy cortó sus palabras. Su boca grande, floja, húmeda y con sabor a pésimo vino tinto. La besó como si fuera una colchoneta inflable que intentaba hinchar a toda prisa. Enganchó su boca, haciendo el vacío. Cuando Emily lo agarró de los hombros y apartó la cara de un tirón, le pareció oír un pop. Miró a su alrededor, indignada, esperando que su familia acudiera en su socorro y se encarara con aquel patán borracho. Sorprendió a sus padres chocando las manos en alto y a su tía sonriendo de oreja a oreja. Se levantó de un salto y se dirigió a la salida tan deprisa que nadie pudo alcanzarla. Por el camino sacó un pañuelo de papel del bolso y se limpió la boca.
¡Qué asco!