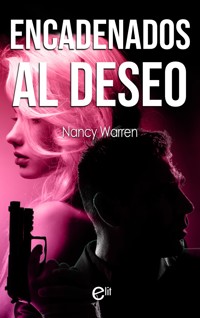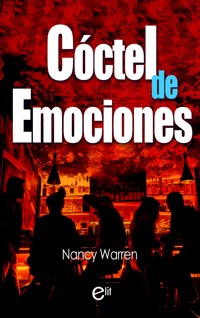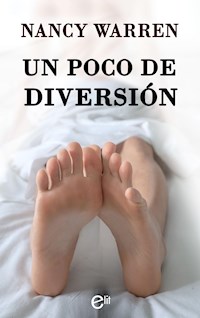4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pasión
- Sprache: Spanisch
Un extraño en la cama Nancy Warren Se vende casa con encanto de principios de siglo Increíble cama con dosel incluida… y ocupada hasta el momento por un chico muy atractivo Al ver al reportero gráfico Rob Klassen durmiendo en la cama, la agente inmobiliaria Hailey Fleming pensó que o estaba en el infierno o… en un paraíso en el que, de repente, aparecían atractivos hombres en las camas vacías. Pero cuando Rob decidió que iba a quedarse en la casa de su abuela hasta que apareciese el comprador adecuado, Hailey empezó a perder el control de su libido. Protegiendo su corazón Vicki Lewis Thompson Stacy Radcliffe estaba dándole problemas al guardaespaldas Mick Farrell... era una mujer muy mimada y demasiado sexy. Por eso no podía contratarla como ayudante... hasta que su primer cliente resultó ser una ex amante que necesitaba de sus "servicios". Entonces, Mick se vio obligado a contratar a Stacy para que lo protegiera. Aunque ella tenía planes más divertidos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Nancy Warren. Todos los derechos reservados.
UN EXTRAÑO EN LA CAMA, Nº 65 - mayo 2013
Título original: Just One Night
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
© 2001 Vicki Lewis Thompson. Todos los derechos reservados.
PROTEGIENDO SU CORAZÓN, Nº 65 - mayo 2013
Título original: Compromising Positions
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises Ltd.
Publicado en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Harlequin Pasión son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3070-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Un extraño en la cama
Un extraño en la cama
1
—¿De baja por enfermedad? —le gritó Rob Klassen con incredulidad al director de World Week, la revista de actualidad internacional para la que llevaba trabajando como reportero gráfico doce años—. ¡Si no estoy enfermo!
Gary Wallanger se quitó las gafas y las dejó encima de su escritorio, donde también estaban las impresiones de prueba que documentaban una escaramuza en una pequeña ciudad cerca de la frontera de Ras Ajdir, entre Túnez y Libia.
—¿Cómo quieres que lo llame? ¿De baja por tonto? Han estado a punto de matarte. Otra vez.
A Gary no le gustaba que su gente se arriesgase más de lo necesario y estaba enfadado.
Rob puso todo el peso de su cuerpo en la pierna buena, pero aun así le costó ignorar el dolor de la izquierda.
—Salí corriendo todo lo rápidamente que pude.
—He visto el informe médico. Ibas corriendo hacia el tirador. Qué mala suerte que se sepan esas cosas por la entrada y la salida de la bala.
Se hizo un incómodo silencio y Rod oyó el ruido del tráfico en Manhattan. No había contado con que Rob se iba a enterar de aquellos detalles.
—Si quieres ser un héroe de guerra —continuó el director—, alístate. Nosotros nos limitamos a dar noticias. No las creamos.
Otro silencio.
—Las balas volaban por todas partes. Me desorienté.
—Tonterías. Te estabas haciendo el héroe otra vez, ¿verdad?
Rod todavía podía ver a la niña encogida de miedo detrás de un barril de gasolina. Su jefe habría preferido que la dejase allí, aterrada y llorando en la línea de fuego, pero él no habría sido capaz de mirarse al espejo por las mañanas después de hacerlo. Así que no se lo había pensado. Había corrido hacia ella y la había puesto a resguardo. No había contado con lo del tiro en la pierna.
¿Habría actuado de manera diferente si hubiese sabido lo que le iba a ocurrir? Pensaba que no, pero no iba a contárselo a Gary.
—Uno no gana premios Pulitzer utilizando teleobjetivos. Tenía que acercarme para captar lo que estaba ocurriendo.
—Y te acercaste tanto que te pegaron un tiro en la pierna.
—Fue mala suerte —admitió Rob—. Pero todavía puedo sujetar una cámara. Y andar.
E hizo una demostración por el despacho intentando no cojear ni torcer el gesto por el dolor.
—No —le dijo su jefe.
Él se detuvo y se giró a mirarlo.
—Soy tu mejor hombre. Tienes que volver a mandarme de misión.
—Lo haré. Cuando puedas correr un kilómetro en cuatro minutos.
—¿Por qué tan rápido?
—Para que la próxima vez que tengas que echar a correr para salvar tu vida, puedas hacerlo.
Rob respiró hondo y se agarró a una silla. Hacía años que era amigo de Gary y sabía que este había tomado la decisión adecuada, aunque le fastidiase.
—Solo fue mala suerte. Si hubiese ido hacia la derecha en vez de hacia la izquierda…
—Sabes que cualquiera en tu lugar estaría feliz de seguir con vida. Y agradecido por poder tener unas vacaciones pagadas —añadió Gary, tomando las gafas y sentándose detrás del escritorio.
—Me remendaron en el hospital militar más cercano. Era solo una herida abierta.
—La bala te dio en el fémur. Sé leer un informe médico.
Rob se maldijo.
—Vete a casa. Descansa. El mundo seguirá lleno de problemas cuando vuelvas.
Él frunció el ceño, en vez de darle la enhorabuena por una fotos estupendas, lo que hacían era mandarlo a casa castigado, como si fuese un niño.
A casa.
Había estado tanto tiempo fuera en los últimos años que su casa solía estar donde estuviese su mochila.
Si alguna vez había tenido una casa, había sido en Fremont, Washington, un barrio de Seattle que se enorgullecía de su contracultura, se consideraba el centro del universo y defendía el derecho a ser peculiar. En esos momentos, podía encajar bien en Fremont, porque se sentía egocéntrico y peculiar. Además, era al único lugar al que podía ir.
—De acuerdo, pero me recuperaré pronto. Podré correr a cuatro minutos el kilómetro de aquí a un par de semanas. Como mucho.
—Tendrás que enseñarme un informe médico antes de que vuelva a enviarte fuera a trabajar.
—Venga ya, Gary. Dame un respiro.
Este volvió a quitarse las gafas y lo miró con sus cansados ojos marrones.
—Te estoy dando un respiro. Podría ponerte a trabajar en un despacho aquí en Nueva York. Esa es tu otra opción.
Rob negó con la cabeza. No podía meterse en un despacho. No le gustaba sentirse encerrado. Eso, nunca.
—Nos veremos en un par de semanas.
Salió del despacho de Gary y, ya en el pasillo, dejó de fingir que era todo un hombre e intentó poner el menor peso posible en la pierna herida.
—Rob, deberías utilizar muletas —le dijo una voz femenina.
Él se giró y sonrió.
—Hola, Romona.
Era periodista y parecía una modelo sudamericana, pero tenía el cerebro de Hillary Clinton. Se veían siempre que él iba a Nueva York. A ninguno de los dos les interesaba una relación estable, pero disfrutaban juntos.
—He oído que te han herido. ¿Cómo estás?
Rob se encogió de hombros.
—Bien.
Aunque en público ni siquiera se abrazaban nunca, ella lo miró con deseo.
Después le dijo en voz baja.
—¿Por qué no vienes a verme luego y nos saludamos en condiciones?
—Estoy sucio. Hace días que no me afeito, semanas que no me corto el pelo y…
—Me gustas así. Pareces un pirata.
Y Rob supo que había tocado fondo porque no le apetecía nada pasar la noche con una mujer apasionada. Le dolía mucho la pierna, tenía un jet lag horrible y acababan de mandarlo de baja a casa. Lo único que quería era esconderse y ponerse bien.
Negó con la cabeza fingiendo decepción.
—Lo siento, tengo ya el billete de avión.
Ella sabía tan bien como él que podía cambiar el billete de avión, pero no se le ocurrió otra excusa.
Y Romona no insistió, se limitó a darle una palmadita en el brazo.
—Bueno, tal vez la próxima vez.
Eso era lo mejor de ella. Se parecían mucho. Rob había salido con muchas mujeres, pero no tenía ningún interés en sentar la cabeza. Lo más importante era su carrera. Tal vez fuese superficial, y tal vez una parte de él añorase tener una mujer que lo reconfortase, lo escuchase y compartiese su dolor. Pero la única mujer que lo había hecho en su vida había sido su abuela.
Y ya no estaba allí.
Tenía tantas millas acumuladas que no tuvo ningún problema en cambiar el billete por otro mejor, incluso reservó el asiento de al lado para poder estirar la pierna mala.
Una vez en el aire, se acordó de que el abogado de la familia había intentado hablar con él acerca de la casa de Fremont, pero con su paso por el hospital no había tenido tiempo de devolverle la llamada. Lo haría en cuanto llegase a Seattle.
Tenía algo que ver con Bellamy, la vieja casa en la que tanto tiempo había pasado con su abuela.
No se la imaginaba sin ella. La idea le dolió, pero sacó el periódico que había comprado y se obligó a leer.
Hailey Fleming era una mujer con agenda. Para ser más exactos, con dos agendas. Además de la electrónica, en los últimos tiempos había empezado a utilizar también una en papel, por miedo a perder la primera y volverse loca.
Era una persona muy organizada.
Y sus dos agendas le decían que llegaba justo a tiempo para la mejor reunión del día. Una copa de vino con su compañera y amiga Julia Atkinson.
Entró en el bar de North Phinney Avenue, miró a su alrededor y no le sorprendió darse cuenta de que había llegado la primera. Siempre llegaba pronto a todas partes.
Y Julia, siempre tarde.
Se sentó a una mesa y pidió una copa de vino blanco. Después, pasó diez minutos repasando lo que tenía que hacer al día siguiente y tomando notas acerca de las cosas que quería mejorar en la página web.
—¿Llego tarde? —preguntó Julia casi sin aliento mientras se sentaba.
Llevaba puesta una prenda negra y amplia que era una mezcla de jersey, poncho y capa.
—Por supuesto que llegas tarde. Como siempre.
Julia se había cortado recientemente la melena rojiza y sus generosos labios esbozaron una sonrisa.
—He estado en la inauguración de un nuevo centro comercial de muebles con varias marcas traídas de Milán. Me he liado a hablar y a comer unas deliciosas galletas. He comido tres, pero no me siento culpable. Apuesto a que has hecho una jornada de trabajo mientras me esperabas.
—Media jornada.
El camarero se acercó y Julia le pidió un vodka con tónica. Lo que significaba que estaba haciendo otro de sus regímenes. Lo que significaba…
—Creo que he conocido a alguien —dijo tan emocionada que Hailey se echó hacia atrás.
—Cuéntamelo todo.
Julia se desabrochó el extraño abrigo y lo puso en el respaldo de la silla. Debajo llevaba un vestido rojo y negro, adornado por uno de los cientos de los enormes collares vintage que poseía.
—Es ingeniero y vive en el centro. Estuvo casado, pero su mujer lo dejó y le rompió el corazón.
—Qué rapidez. Nos vimos la semana pasada y no me contaste nada. ¿Dónde lo has conocido?
El camarero llegó con la copa de Julia y esta le dio un sorbo.
—En realidad, todavía no lo he conocido.
—¿Qué?
Julia se encogió de hombros.
—Lo conozco a través de LoveMatch.com.
—Ah, por Internet.
—Es la primera vez que lo utilizo. Muchas mujeres encuentran hombres estupendos por Internet.
—¿Y cómo es que sabes tantas cosas de él?
—Porque hemos hablado por teléfono. Ahora está trabajando en Filipinas, pero hemos quedado el martes que viene —continuó Julia emocionada—. ¿Quieres ver una foto?
—Por supuesto.
Julia se sacó la tablet del bolso y unos segundos después se la pasaba a Hailey. En ella, había un tipo rubio y muy sonriente. No era su tipo. Demasiado guapo para su gusto, pero a Julia le gustaban los hombres guapos.
—Vaya.
—Lo único que me da miedo es que sea demasiado guapo para mí. Ah, y tiene un acento encantador. Nació en Manchester, pero ha vivido por todo el mundo. Es hijo de militar, como tú.
Hailey volvió a mirar la fotografía del hombre. Iba vestido con pantalones cortos y una camiseta de algodón. A pesar de la mandíbula fuerte, no parecía tener mucho carácter, pero no iba a decírselo a su amiga.
—No es demasiado guapo para ti. Tú eres preciosa.
—¿Crees que puedo perder cuatro kilos y medio de aquí al martes?
—Para ya —respondió ella, intentando no reírse—. Te ha visto en fotografía, ¿no? Es evidente que le has gustado.
Julia se mordió el labio inferior.
—Le he mandado una que me hice el año pasado, cuando estaba más delgada.
A pesar de ser una mujer inteligente y segura de sí misma, Julia tenía a veces problemas con su imagen corporal, pero Hailey supo que no merecía la pena discutir del tema. En su lugar, decidió tranquilizarla.
—Todo irá bien.
—Eso espero. Tengo tan mala suerte con los hombres…
Julia miró fijamente la fotografía del hombre y luego guardó la tablet.
—¿Cómo estás tú?
Hailey dejó salir por fin la emoción que llevaba todo el día conteniendo.
—También tengo novedades.
—¿Has conocido a alguien? —le preguntó Julia con los ojos muy abiertos.
—No, no tengo tiempo para hombres. Estoy levantando un negocio. Tal vez en un par de años…
—Ya. Tú y tus agendas.
—Hacer listas me ayuda a ir por el buen camino.
A veces pensaba que había habido tanto caos en su vida que las listas le daban la estabilidad y seguridad que no había tenido de niña. Habían cambiado de casa doce veces en trece años y eso hacía que necesitase orden. Su pobre madre pronto había dejado de intentar decorar las casas por las que iban pasando. ¿Para qué?
No necesitaba psicoanalizarse para entender por qué había decidido trabajar en el sector inmobiliario. Le encantaba ayudar a sus clientes a encontrar casas para toda la vida.
—¿No echas de menos tener a un hombre en tu vida? —le preguntó Julia en voz baja—. ¿No echas de menos el sexo?
—Tengo muchos hombres en mi vida: agentes inmobiliarios, clientes, amigos.
Julia arqueó una ceja.
—¿Y sexo?
—Tengo sexo —respondió ella, poniéndose a la defensiva—. Bueno, no mucho. Hace tiempo que no, pero para mí el sexo implica compromiso. Desde que rompí con Drake…
Había pensado que Drake, que era abogado, era el hombre perfecto para ella. Habían trabajado juntos varias veces. Ambos eran trabajadores y ambiciosos. Y no se había dado cuenta de lo mal que encajaban sus agendas hasta que habían empezado a buscar fecha para la boda. Él quería trasladarse a Nueva York para trabajar con una gran firma de abogados. Ella estaba empezando con su negocio en Seattle. Él quería tener hijos lo antes posible. Ella prefería esperar a que el matrimonio tuviese una base sólida. Hacía un año que Drake se había marchado a Nueva York, sin ella. Desde entonces, Hailey se había dedicado a trabajar y no lo había echado de menos tanto como había imaginado.
—Fue un imbécil al elegir Nueva York en vez de a ti.
—Gracias. Yo pienso lo mismo.
—Entonces, ¿cuál es esa novedad?
—Una casa nueva. La oportunidad de mi vida. Tío Ned, un viejo amigo de mi padre, me ha llamado y me ha ofrecido la casa Bellamy.
Julia volvió a abrir mucho los ojos.
—¿Esa casa preciosa, antigua, que hay en la colina?
—Sí. Su dueña murió hace un par de meses. Tío Ned es su albacea. El nieto ha dado el visto bueno para la venta.
—Eso es estupendo.
—Sí. Solo hay un problema.
Julia le agarró la mano.
—¿Tienes que preparar la casa?
—¡Sí! Pero lo antes posible. Creo que tengo a los compradores perfectos. Siento tener que pedirte el favor, pero ¿crees que podría estar lista mañana? Me gustaría enseñársela el jueves.
—Los milagros son mi especialidad —respondió Julia—. ¿Tienes la llave?
—Sí.
—Si me enseñas la casa esta noche, veré qué voy a necesitar y tendrás tu milagro para mañana por la noche.
—Estoy deseando enseñártela. Esta casa nos va a cambiar la vida.
2
Rob sacó su mochila del maletero del taxi y le pareció que pesaba una tonelada. Tenía los ojos secos, irritados, y le dolía muchísimo la pierna. La niebla había hecho que un viaje de ocho horas se convirtiese en otro de dos días y él nunca había sido capaz de dormirse en un avión, una pena, teniendo en cuenta lo mucho que tenía que viajar.
Pero por fin estaba en casa. O muy cerca de ella.
Se quedó mirándola y sintió una profunda tristeza.
Su abuela ya no estaba allí.
Ni siquiera había podido ir al funeral porque todo había ocurrido de repente. Le habría gustado asistir, no por ella, a su abuela le habría dado igual, sino por él mismo. La había visto unos meses antes y tal vez había estado más frágil.
¿Habría sabido su abuela que su fin estaba cerca y no se lo había dicho?
Negó con la cabeza. No.
Con ochenta y ocho años, su abuela lo había impresionado con su agudeza mental. Lo había reprendido y le había dicho que tenía que darse prisa en casarse y darle bisnietos, antes de que cumpliese los cien. Y él, cómo no, le había respondido con la verdad. Que no se casaría hasta que no encontrase a alguien como ella. Tenía treinta y cinco años y todavía no había ocurrido. Dudaba que fuese a ocurrir.
Ella se había echado a reír y había comentado que tenía que bajar el listón. Rob sonrió al recordarlo. No. Era evidente que su abuela no había sabido que iba a morirse.
Se maldijo. Iba a echarla mucho de menos.
Tenía asuntos que tratar y papeles que firmar, pero en esos momentos solo podía pensar en beberse un vaso de agua, darse una ducha bien caliente y dormir.
Dormir del tirón, sin interrupciones, y en una cama de verdad.
Levantó la mochila y recorrió el camino cojeando. Entonces se dio cuenta de que alguien había barrido las escaleras y había puesto plantas nuevas en las jardineras.
Era principios de septiembre y la noche era fresca, pero después de haber pasado cinco semanas en el desierto africano, para él hacía frío.
No supo quién podía haber puesto aquellas plantas ni por qué. Estaba demasiado cansado para intentar averiguarlo. Ya lo haría al día siguiente.
Como agente inmobiliaria, Hailey se consideraba una especie de casamentera que unía a la casa adecuada con el comprador adecuado.
Y tenía la sensación de que Samantha y Luke MacDonald se iban a enamorar de Bellamy.
Como buena casamentera, había preparado la casa cuidadosamente gracias a los servicios de Julia. Le habría gustado tener tiempo para hacer algo más que limpiarla y plantar algunas flores nuevas, pero no había sido posible.
Así que todo estaba lo más perfecto que podía estar. El sol brillaba contra las ventanas y realzaba la bonita casa que, en su día, debía de haber sido una verdadera joya.
La joven pareja que iba a verla llegó a las once en punto.
—Me parece que esta os va a encantar —les dijo Hailey, dándoles unas hojas con los detalles de la casa—. Acaba de salir a la venta e, inmediatamente, he pensado en vosotros.
Abrió la reluciente puerta negra y la luz salpicó el recibidor y el suelo de madera de roble recién encerada. Era increíble lo que se podía conseguir limpiando una buena casa. La dueña la había cuidado mucho, pero desde que esta había fallecido, había permanecido cerrada, acumulando polvo. Esa mañana el aire olía a flores, a los lirios y las rosas que Julia había puesto en un jarrón encima del aparador de la entrada.
Sus tacones repiquetearon contra el suelo de madera mientras enseñaba el comedor y el salón, resaltando las características más originales de la casa, como la chimenea labrada a mano y los armarios con puertas de cristal. Julia había hecho un milagro. Había retirado las cosas que sobraban y sustituido lo que estaba demasiado viejo por piezas modernas, también había dado un toque de color a la casa cambiando cojines y mantas.
Era evidente que a Samantha y a Luke les estaba encantando y a Hailey no le extrañaba. ¿Quién no iba a querer una casa así? Se les pasaba un poco del presupuesto, pero podían comprarla. Miró a la pareja, que ya estaba decidiendo dónde colocar la nevera de vino y cómo hacer que todo fuese más seguro para cuando tuviesen el bebé.
—Podríais cambiar la cocina, está por aquí —les dijo ella, llevándolos hasta esa habitación.
Personalmente, le gustaban los viejos muebles y las paredes pintadas de amarillo, pero sospechaba que los MacDonald preferirían electrodomésticos de acero inoxidable y encimeras de granito. Samantha le recordó a su marido que tendrían que añadir todos los gastos a su presupuesto y este gimió de manera melodramática, pero su sonrisa le indicó que también estaba emocionado con la casa.
A Hailey le encantaba estar soltera. Aunque también había veces, como aquella, en la que se imaginaba teniendo otra vida. Un hombre a su lado, un bebé en camino… y un hogar.
Le encantó la manera en la que Julia había echado una manta morada sobre el sofá gris, como queriendo dar la impresión de que la casa estaba habitada por alguien con mucho gusto.
—¿Tiene cuatro dormitorios? —preguntó Samantha.
—Eso es. Uno es ideal para el bebé, hay otro con buen tamaño para habitación de invitados, un despacho y la habitación principal. Venid, os lo enseñaré.
Subieron al primer piso. Hailey les enseñó primero las dos habitaciones más pequeñas y un cuarto de baño, que estaban bien, pero sin más. Y luego abrió la puerta de la habitación principal.
—Es mi habitación favorita de la casa. La cama con dosel es muy antigua y tal vez podáis comprarla con la casa si os interesa. Es una habitación muy grande, con un banco delante de la ventana, chimenea y cuarto de baño incorporado.
Dio la luz del techo. Se sabía aquella habitación de memoria, pero quería ver la cara que ponían sus clientes al descubrirla.
Los dejó pasar delante de ella.
—¿Qué os parece?
Samantha abrió mucho los ojos y luego miró a su marido, que se había quedado igual de sorprendido que ella.
Hailey se giró y vio la cama cuya colcha blanca había alisado la tarde anterior. En ella había tumbado un hombre grande y que estaba sin afeitar, con una camisa verde y azul, pantalones vaqueros desgastados y calcetines desemparejados.
Estaba profundamente dormido.
Había dos mugrientas zapatillas en la alfombra.
Durante unos segundos, reinó el silencio.
—¿Este también está incluido en la casa? —preguntó Samantha.
El hombre abrió los ojos azules todavía medio dormido. Tenía el pelo castaño, demasiado largo y despeinado. Los miró, se quedó pensativo y sonrió.
—Todo es negociable —dijo en voz baja, ronca.
Sam se echó a reír, pero a Hailey no le pareció nada gracioso encontrarse a un vagabundo en una casa que estaba intentando vender.
Entonces el hombre la miró y ella sintió una conexión muy extraña con él. Se le aceleró el corazón y se sintió como si, de repente, todo fuese bien. Cerró los ojos.
Quiso preguntarle quién era y qué estaba haciendo allí, pero estaba tan nerviosa que solo inquirió:
—¿Quién hace aquí?
Él la miró fijamente y sonrió más, dejando al descubierto una sonrisa perfectamente blanca. Hailey nunca había visto a un vagabundo con los dientes tan limpios.
—No hago nadie.
Sam volvió a reír al oír semejante conversación.
—Quiero decir que qué está haciendo aquí.
Él bostezó y respondió:
—Hasta hace un momento, estaba durmiendo.
Una no llegaba a agente inmobiliaria de éxito si no tenía mucho tacto, así que Hailey se contuvo para no tirarle un zapato a la cabeza.
—Está bien, vamos a intentarlo otra vez. ¿Quién es usted? —le preguntó con tranquilidad.
—Robert Klassen. ¿Y usted?
—Hailey Fleming, agente inmobiliaria. Esta casa está a la venta.
Él levantó las manos y se frotó los ojos, Hailey pensó que le habría ido bien frotarse también las uñas.
—¿Es ese el motivo por el que la casa parece una tienda de muebles? Casi no la he reconocido. A mi abuela nunca le gustaron las cosas tan modernas. Lo único que sigue igual es esta cama —dijo. Luego miró a los MacDonald—. Mi abuela murió en ella.
Sam puso gesto de sorpresa y retrocedió, mirando a su alrededor como si hubiese un fantasma en la habitación.
—No murió en la casa —replicó Hailey entre dientes—. Murió tranquilamente en el hospital.
Dudaba que los MacDonald fuesen a creerla. ¿De verdad era aquel el nieto de la señora Neeson? Si era así, tenía que ser cauta.
No le había parecido que la puerta estuviese forzada ni había visto ninguna ventana rota. La mochila que había apoyada contra la pared era de marca y al lado había una bonita cámara fotográfica. Creyó recordar que había oído que el nieto era fotógrafo.
Además, no había saltado de la cama ni había echado a correr al verlos, sino que había ahuecado las dos almohadas de seda verde y se había puesto cómodo. A pesar de su aspecto desaliñado, era muy guapo.
Hailey no supo qué hacer. Tenía experiencia en su trabajo, pero nunca se había visto en una situación así. Y necesitaba vender aquella casa. Era la mejor oportunidad que había tenido y no podía permitir que un mochilero mugriento se la estropease.
No obstante, hasta que no solucionase aquello no podría hacer nada más, así que recuperó la compostura y se giró hacia los MacDonald.
—Lo siento mucho. Ha debido de haber una confusión que tendré que aclarar antes de que podamos continuar.
—Lo entendemos —le respondió Luke, saliendo al pasillo—. Qué pena. Es una casa estupenda. Perfecta para nosotros.
—Lo sé —dijo Hailey, teniendo al menos la satisfacción de saber que había tenido razón—. Os prometo que lo resolveré y seréis los primeros en saberlo. Mientras tanto, buscaré también otras casas que puedan gustaros.
Mientras bajaban las escaleras, Sam miró por encima de su hombro y preguntó:
—¿De verdad murió la dueña en la casa?
—Por supuesto que no. Si hubiese sido así, os lo habría dicho. Agnes Neeson murió en el hospital. Tenía casi noventa años y fue muy feliz aquí hasta un par de días antes de fallecer. Le dio un derrame cerebral y murió sin darse cuenta. Ojalá todos tuviésemos tanta suerte.
Siguió sonriendo hasta que los MacDonald estuvieron fuera de la casa y después se puso seria y volvió a enfrentarse al extraño que había intentado estropear sus planes.
No iba a permitir que eso ocurriese y se lo iba a dejar claro a aquel hombre alto, moreno y despeinado.
3
Rob bostezó y se desperezó. Quería seguir durmiendo, pero oyó cómo se cerraba la puerta de la casa y gimió. Era evidente que no estaba solo.
Supo que la mujer que lo había despertado iba a volver a la habitación. Escuchó cómo subía las escaleras, cómo crujía el sexto peldaño y después el décimo primero.
Aquella casa no tenía secretos para él.
Cuando apareció en la puerta del dormitorio, la estaba esperando.
Su abuela se habría enfadado al verlo así tumbado en la cama, sobre unas almohadas que no reconocía, como todo lo demás que había en la habitación.
Se sintió casi como si estuviese soñando, pero la mujer que lo estaba mirando fijamente era real. De eso estaba seguro.
Y muy atractiva. Parecía enfadada y al mismo tiempo confundida e insegura. Una combinación interesante.
Le había gustado la rapidez con la que había recuperado la compostura después de verlo. Tenía el pelo largo y rubio, y unos ojos entre grises y azules.
Vestía falda negra, camisa blanca y joyas negras. Tenía las piernas bonitas. Y debía de tener una bonita sonrisa, pero en esos momentos tenía los labios tan apretados que no lo podía saber.
Entonces los separó, pero, por desgracia, no para reír. Sino para hablar.
—Tenemos que hablar.
—Qué miedo me dan esas palabras.
Ella estuvo a punto de esbozar una sonrisa, pero consiguió contenerla.
—Creo que ha habido un error.
—Sí, eso pienso yo también —dijo Rob mirando a su alrededor—. ¿Se ha mudado aquí o algo así?
—Por supuesto que no. Ya le he dicho que soy agente inmobiliaria. Estoy intentando vender esta casa.
—Pues a no ser que mi abuela se pasase los últimos días de su vida redecorándola, estos muebles no son suyos.
Ella lo miró como si hubiese perdido la cabeza. Estaba cansado, pero no podía estar tan cansado.
—He hecho que preparen la casa para venderla.
Al ver que él no decía nada, Hailey continuó:
—Quitamos lo viejo para presentar la casa lo mejor posible. A mí me parece que ha mejorado muchísimo.
—Ya no parece la casa de mi abuela —respondió él.
Se había sentido atraído por aquella cama nada más llegar. Le había hecho sentirse en casa y le había recordado a su abuela.
Miró a la mujer y, de repente, la mente se le llenó de imágenes de otro tipo, adultas. Parpadeó y apartó la mirada antes de que ella se diese cuenta de que había deseo en sus ojos.
—La idea es que el comprador vea las posibilidades que tiene la casa y se imagine en ella sus muebles y objetos personales.
Él podría haberle contestado que quería que llevasen inmediatamente todas las cosas de su abuela. A pesar de lo cansado que estaba, sabía que lo que quería en realidad era que le devolviesen a su abuela, y eso no era posible. Así que pasó a la ofensiva.
—Tienen que llevarse toda esta basura de aquí.
A ella se le pusieron los ojos más grises. Se cruzó de brazos.
—Tengo permiso para vender la casa.
—No se lo he dado yo.
—No, me lo ha dado el albacea de la señora Neeson.
—Qué gracia, porque la casa me la dejó a mí.
No obstante, tenía que ser sincero.
—Recuerdo que hablé con el abogado desde Libia. La cobertura no era buena. Tal vez pensó que le había dado permiso para vender la casa, pero no fue así.
Se volvió a frotar los ojos. Habría matado por una taza de café.
—Es probable que la venda, pero todavía no he tomado la decisión.
—Eso me deja a mí en una situación muy complicada.
Rob tuvo la impresión de que la mujer no sabía qué hacer. Tal vez fuese nueva en el negocio y aquella era la primera vez que se enfrentaba a una situación difícil.
La vio fruncir el ceño.
—No quiero ser grosera, pero no tengo ninguna prueba de que sea el nieto de la señora Neeson.
Rob pensó que, en cierto modo, tenía razón. Y supo que era lo suficientemente testaruda como para no dejarlo en paz hasta que no le demostrase quién era. Así que alargó el brazo para tomar su cartera y le enseñó el carnet de conducir.
Ella le echó un vistazo. Lo miró a él y después la fotografía.
—El apellido no es el mismo.
—Es cierto. Era mi abuela materna.
—Yo pienso que debería marcharse para que pudiésemos solucionar esto mañana.
Rob no iba a marcharse de allí bajo ningún concepto, ni tampoco iba a permitir que una rubia con tacones le diese órdenes.
—De eso nada —respondió, cansado. Quería volver a dormirse—. Vamos a llamar a Edward Barnes, que me conoce.
—Está haciendo turismo enológico en California. Y si de verdad lo conoce, sabrá que…
—No tiene teléfono móvil —terminó Rob en su lugar, cada vez más molesto—. ¿Cómo he entrado?
Hailey lo miró sorprendida.
—He abierto la puerta que estaba cerrada con llave. ¿Cómo habría podido entrar si no fuese su nieto?
—Con la llave que hay escondida debajo del macetero. Es probable que haya mirado ahí después de ver que no estaba debajo del felpudo.
—No pienso marcharme. Soy el dueño de esta casa.
—Solo le estoy pidiendo que me lo demuestre.
Él se levantó de un salto, como si, de repente, se le hubiese ocurrido la solución.
—Vamos a buscar los álbumes de fotos en los que aparezco con mi abuela.
Ella lo miró con culpabilidad.
—Ya sabe lo que hemos hecho con las cosas viejas…
—¿Dónde están los álbumes?
—Guardados.
Rob pensó que aquello se estaba convirtiendo en una broma pesada.
Y a él le estaba costando trabajo pensar estando a solas con una mujer tan atractiva. Con tacones. Se la imaginó solo con los tacones, tumbada en la cama.
Tenía que salir de allí. Lo antes posible, antes de que se le notase lo excitado que estaba. Se sentó.
—Venga conmigo.
—¿Adónde? —preguntó ella con cautela.
—La acompañaría hasta la puerta —respondió él—, pero como sé que no va a querer marcharse, iremos al que fue mi dormitorio, al otro lado del pasillo. Quiero decir, antes de que lo convirtieran en una habitación para bebés.
Se levantó y fue hacia la puerta cojeando.
—Oh, Dios mío. Hemos guardado también un bastón negro dando por hecho que era de la señora Neeson. ¿No sería suyo?
—No. Era de mi abuela —dijo, sin ganas de dar explicaciones. Al fin y al cabo, aquella mujer ni siquiera creía que fuese nieto de la señora Neeson.
—Ah, bueno.
Y luego lo siguió en silencio hasta su habitación de toda la vida. Su abuela le había permitido que la redecorase después de que sus padres se divorciasen y tal vez aquello le había hecho sentir que siempre tendría un lugar permanente en su vida.
La luz entraba por el tragaluz del techo y Rob recordó todas las mañanas que había pasado en la cama, mirando al cielo, soñando con viajar, con vivir aventuras, con un futuro en el que él mismo establecería las normas.
Debajo del tragaluz había un banco, encima del cual habían colocado un cojín moderno, lo quitó, lo lanzó sobre el sillón de cuero falso que ni su abuela ni él habrían comprado jamás y tiró de la tapa del banco.
—No se abre —dijo ella—. Ya lo hemos intentado.
—Sí que se abre.
Rob había tardado siglos en idear un complicado cierre con el que mantener todos sus tesoros en secreto. Su abuela nunca le había preguntado qué guardaba allí, siempre había respetado su intimidad. Deseó que hubiese más mujeres como ella en el mundo.
Hailey se acercó a ver qué estaba haciendo y él aspiro su aroma. Escurridizo, femenino, sexy, como una mujer vestida solo con tacones y tal vez algo de lencería.
Rob metió el dedo índice en la pequeña ranura y quitó el primer pestillo, lo que le permitió levantar la tapa un poco. Tardó otro minuto y luego la levantó por completo y miró dentro de la caja por primera vez en muchos años.
Dentro no había mucho. Un par de tebeos viejos, su primer guante de béisbol, un manoseado National Geographic, y allí, debajo de la espada de samurái de madera que él mismo se había hecho, encontró la carpeta de cuero. La sacó, quitó de encima una polilla muerta y se la dio. Luego se incorporó y miró por encima del hombro de la mujer mientras esta la abría.
Volvió a aspirar su aroma. No era a flores, sino que tenía más bien un toque cítrico.
La fotografía y la cita que la acompañaban formaban parte de los pocos tesoros que poseía.
—Ganó un concurso de fotografía —dijo ella—. Estaba en el instituto.
Se giró a mirarlo y a Rob volvieron a sorprenderle sus ojos grises azulados. Lo mismo que su perfume, la primera impresión fue de frialdad, pero pronto vio el calor que se escondía detrás.
—Sí, pero no se trata de eso. Mire la foto. Y lea el pie.
Era él más joven, con su abuela y su madre, y con la fotografía ganadora en la mano. Había sido el comienzo de su carrera. Convertirse en reportero gráfico le había dado libertad, aventuras, una vida en la carretera y un salario razonable.
—Robert Klassen, quince años, ganador del concurso de fotografía, con su madre, Emily Klassen y su abuela, Agnes Neeson —leyó ella.
Rob se señaló.
—Ese soy yo y esa, mi abuela.
Hailey sonrió.
—La fotografía es buena y usted era un adolescente muy mono —dio, cerrando la carpeta y devolviéndosela.
—¿Satisfecha con mi identidad?
Ella giró la cabeza y sus ojos volvieron a sorprenderlo.
—Me he dado cuenta de que era cierto en cuanto le he visto levantar la tapa del asiento.
—Siento el malentendido —le dijo él con toda sinceridad—. Lo cierto es que todavía no he decidido si voy a vender la casa. Y, si lo hago, me gustaría elegir personalmente al agente inmobiliario.
Eso la enfadó.
—¿Conoce a alguno en Seattle?
—La verdad es que no.
—Bueno, pues le diré que yo soy muy competente y tengo excelentes referencias. Y que me parece que los MacDonald podrían ser los compradores.
—Yo creo que se han asustado cuando he dicho que mi abuela había muerto en esa cama.
La mujer se llevó las manos a las caderas. Tenía la manicura hecha y no llevaba alianza.
—No es cierto. Su abuela, como estoy segura que sabrá, falleció en el hospital.
Él sintió dolor, pero intentó ignorarlo.
—Eso da igual. Si hubiese conocido a mi abuela habría querido que su espíritu permaneciese en la casa.
Tal vez ese fuese el motivo por el que le costaba pensar en que otras personas viviesen allí. Para él, su abuela seguía allí.
—No me gusta la gente a la que le asustan los fantasmas, ni a mi abuela tampoco le gustaría.
Rob se dio cuenta de que estaba demasiado cansado y de que lo mejor sería mantener la boca cerrada hasta que se encontrase mejor.
La mujer le sonrió.
—Es difícil dejar marchar a alguien cuando lo has querido tanto —comentó con voz suave.
—Sí.
—¿Estaban muy unidos?
—Sí. Podría decirse que fue ella la que me crio.
Rob no podía imaginar qué habría sido de él si se hubiese quedado con su madre. Su abuela no solo lo había criado, también lo había salvado. Le había dado la oportunidad de hacer algo con su vida.
Cuando Hailey lo miró, tuvo la sensación de que podía ver en su interior. Fue muy extraño y Rob supo que ella también se había percatado, porque la vio retroceder hacia la puerta. Era como si, de repente, ambos se hubiesen dado cuenta de que estaban solos en un dormitorio, aunque la colcha estuviese salpicada de patitos amarillos. Rob habría jurado que hasta la temperatura había subido.
—¿Le apetecería una taza de café? —le preguntó ella.
Fue entonces cuando Rob se convenció de que podía leerle la mente.
—Sería capaz de arrodillarme y suplicar por una.
Ella sonrió de verdad. Por fin.
—No hace falta que suplique. Lo esperaré abajo.
Rob se sintió tentado a pedirle que se lo subiese, porque lo que más le costaba eran las escaleras y no quería que aquella mujer lo viese cojear, pero le dio miedo que lo malinterpretase.
—No pasa nada. Ya me lo prepararé yo luego.
—A mí me apetece un café ahora y, además, quiero hablar con usted.
Hailey se dio a sí misma una charla mientras preparaba el café. «Muéstrate segura de ti misma», se recordó mientras lo molía. «Sé positiva». Por suerte, había comprado café e incluso leche fresca el día anterior.
Oyó un ruido a sus espaldas y vio a Robert Kassen en la cocina. Era más alto de lo que había imaginado y, recto, más imponente y mucho más sexy.
—Siéntese —le dijo ella, señalando las sillas de roble que, junto a la mesa, tanto Julia como ella habían decidido conservar.
—Gracias —respondió él.
Dudó un instante y luego empezó a moverse despacio.
Ella volvió a girarse y terminó de preparar el café, para no quedarse mirándolo.
—¿Lo quiere con leche y azúcar?
—No. Solo.
Hailey llevó los cafés a la mesa y se sentó enfrente de él. Según su agenda electrónica, disponía de treinta y cinco minutos antes de tener que volver a su despacho. Y estaba decidida a hacer buen uso de ellos.
Él le dio un trago al café, lo saboreó.
—Cuando uno vive como yo, no siempre tiene café o una buena comida. Incluso el agua limpia es un lujo —dijo antes de volver a beber—. Me pegaron un tiro. Por eso cojeo. No es grave, pero tengo que descansar unas semanas.
—¿Un tiro? Pensé que era fotógrafo —respondió ella.
—Soy reportero gráfico. Trabajo para World Week.
World Week era una de las revistas más importantes del país y trataba temas internacionales, de economía, política y arte.
—Vaya. Eso debe de ser fascinante.
—Lo es, pero mi trabajo me exige cubrir zonas en guerra, hambrunas, catástrofes naturales y provocadas por el hombre. Como puede imaginar, en esos sitios no encuentra uno un Starbucks en cualquier esquina.
Hailey bebió también café y, por una vez, disfrutó de su sabor. Pero solo le quedaban treinta y cuatro minutos, así que no podía entretenerse más. Tenía que trabajar.
—¿Está casado y con hijos?
La pregunta le sorprendió. Estuvo a punto de atragantarse con el café.
—No.
—¿Y tiene pensado vivir en esta casa? —continuó ella en tono inocente.
Rob frunció el ceño.
—No creo que una casa tan grande encaje con su estilo de vida —continuó Hailey—. Supongo que viajará bastante.
—Mire, lo cierto es que…
Una voz femenina lo interrumpió. Procedía de la puerta de entrada de la casa.
—¿Puedo pasar?
Era Julia.
—Por supuesto. En la cocina —respondió Hailey.
—Así que no hay moros en la costa —dijo su amiga mientras entraba en la cocina—. Ah.
Rob hizo una mueca.
—Julia, este es Robert Klassen.
—Me llaman Rob —dijo él, dándole la mano.
—Hola, Rob —respondió Julia mirando a Hailey—. ¿Estás interesado en comprar Bellamy?
—Podría estarlo, si no fuese ya mía.
Hailey le contó a su amiga cuál era la situación y Julia se sirvió una taza de café y se sentó.
—Ha sido una suerte que estuvieras aquí para ver a Hailey en acción. Es fantástica. Venderá la casa enseguida.
Luego miró a su amiga.
—¿Les ha gustado a los MacDonald? —continuó—. Yo pienso que ha sido buena idea decorar la habitación del bebé.
—A mí me parece que les interesa —respondió ella.
—No son las personas adecuadas para esta casa —intervino Rob.
Hailey y Julia se miraron. El mensaje tácito fue «problema a la vista».
Se hizo un incómodo silencio que Julia rompió:
—He pasado a preguntarte si quieres que termine el piso de arriba el martes por la noche. Tuve que hacerlo todo muy deprisa.
—¿No tenías una cita el martes por la noche? —preguntó Hailey.
—No, la hemos dejado para otro día. Se marcha a Nigeria la semana que viene, así que nos veremos la de después.
—Ah, qué pena.
—Eso me da tiempo a adelgazar un par de kilos más antes de vernos —dijo, y luego miró a Rob—. Lo he conocido a través de LoveMatch.com.
—¿Y a qué se dedica? —le preguntó él.
—Es ingeniero.
—Ya te diré lo del martes, no estoy segura —comentó Hailey.
—Por supuesto —respondió Julia, dándole otro sorbo a su café antes de levantarse—. Me tengo que ir corriendo. Tengo que hacer un informe sobre una propuesta de decoración e ir después a una fiesta. Y ya llego tarde. Encantada de haberte conocido, Rob.
—Igualmente.
—Te llamaré —le dijo Hailey.
Cuando su amiga se marchó, ya solo le quedaban veinte minutos para convencer a aquel hombre de que continuase escuchándola. Abrió la boca para volver a hablar de negocios, pero él se le adelantó.
—¿Tu amiga todavía no conoce a ese tipo?
—¿Qué tipo?
—Con el que va a salir.
—No. Todavía no. ¿Por qué?
—Pues dile que seguro que es un estafador.
—¿Qué?
—Nigeria es la capital mundial de las estafas. Y lo de que es ingeniero me suena raro.
—¿Cómo puedes estar tan seguro? Han hablado por teléfono. Seguro que no tiene de qué preocuparse.
—Tal vez. Cuando uno lleva mucho tiempo en mi trabajo, adquiere un cierto instinto. Solo dile a tu amiga que, le diga lo que le diga ese tipo, no le envíe dinero.
—De acuerdo. Lo haré —respondió ella, mirándose el reloj—. ¿Podemos hablar de lo nuestro?
Él la miró de manera muy sexy.
—¿De lo nuestro?
Cuando sus miradas se cruzaron, Hailey pensó que su amiga tenía razón. Llevaba demasiado tiempo sin sexo si se sentía atraída por un tarambana mugriento. Se cruzó de piernas.
—Ya sabes a qué me refiero. A la casa.
Él se apoyó en el respaldo de la silla y saboreó otro sorbo de café.
—De acuerdo. Esta es mi propuesta. Puedes seguir intentando vender la casa. Yo seguiré viviendo en ella, pero no quiero que venga a verla cualquiera. Y me tendrás que avisar con anterioridad. A ver cómo va la cosa.
Hailey se sintió tan aliviada que asintió.
—De acuerdo, pero yo también tengo una condición —le advirtió, mirándolo fijamente—. Que no vuelvas a decir que tu abuela murió en esa cama. Estoy segura de que la señora Neeson te enseñó que, si no eres capaz de decir algo agradable, mejor no digas nada.
4
Después de que la atractiva agente inmobiliaria se marchase, Rob se sirvió el café sobrante y empezó a deambular por la casa.
Ella tenía razón. No tenía sentido vivir allí. Era demasiado grande y tenía demasiados gastos de mantenimiento. Era una casa para una familia y a él, después de la pérdida de su abuela, ya no le quedaba nadie.
Tal vez no hubiese tenido la oportunidad de despedirse bien de ella en el funeral, pero se iba a asegurar de pasar la casa a las personas adecuadas. Quizás, después, podría dejar marchar todos los recuerdos y recuperar su vida normal.
No sabía lo que iba a hacer durante las siguientes semanas, además de recuperar fuerzas, así que llamó a la clínica del doctor Greene y no le sorprendió que le diesen cita para esa misma tarde.
Cuando Hailey llegó a la reunión semanal en Dalbello and Company, el jefe de personal ya estaba dando su discurso. Ella solía trabajar desde casa porque no le interesaba tener que alquilar un despacho que salía demasiado caro. Se pasaba por allí para utilizar la fotocopiadora y para ver a su mentor y amigo, Hal Wilson, que llevaba treinta años en el negocio.
Vio a Hal cerca del dispensador de agua fría y se acercó a él.
—¿Me he perdido algo? —le preguntó en un susurro.
—Ted dice que los precios empiezan a subir.
—Eso es una buena noticia.
Había unos treinta agentes inmobiliarios en el espacio abierto en el que se celebraban las reuniones. Detrás de ella estaban los despachos, vacíos. Y a un lado, debajo de las ventanas, dos impresoras de última tecnología. Al otro, una enorme pizarra.
Ted hizo un par de chistes, les dio su consejo semanal y luego fue a ver el motivo por el que Hailey había corrido para no llegar tarde a la reunión.
—Vamos a ver las nuevas casas que hay a la venta.
Las fue presentando como si de un subastador se tratara. Y terminó:
—Y Bellamy, cuya venta lleva Hailey Fleming. Su casa más importante por el momento y la principal de esta semana —dijo, girándose hacia ella—. ¡Sigue así, Hailey!
Todo el mundo aplaudió y, aunque fuese un poco cursi, eso hizo que se sintiera más segura de sí misma.
Por supuesto, no compartió con el resto, que eran todos unos trepas y estaban deseando vender una casa así, que la operación pendía de un hilo.
Cuando la reunión terminó, una estilosa pelirroja se acercó a Hal y a ella.
—Enhorabuena otra vez.
Se llamaba Diane y su felicitación fue tan falsa como su sonrisa. Era una agente inmobiliaria de mucho éxito y con fama de despiadada.
—¿Cuándo va a ser el día de puertas abiertas?
—No va a haber ningún día de puertas abiertas. El cliente ha sido tajante con eso. Hay fotografías en mi página web. Llámame si tienes algún cliente al que pueda interesarle y se la enseñaré.
—Por supuesto —respondió Diane.
Luego le hizo un par de preguntas acerca de la cocina, tomó notas y se marchó al darse cuenta de que su teléfono móvil estaba vibrando.
Cuando ya estaba lejos, Hal comentó:
—He oído que le interesaba la venta. Tiene un contacto en el hospital que la llama cuando fallece alguien, por eso se entera siempre la primera.
—¡No me digas!
Hal se encogió de hombros.
—Es capaz de eso y más.
Hailey se alegró de que el abogado que le había pedido que se ocupase de la venta de Bellamy fuese un amigo de la familia.
—Hal, tengo un problema. Necesito que me aconsejes.
—Por supuesto.
Le habló de Rob y le explicó que este le había permitido seguir intentando vender la casa siempre y cuando no lo molestase.
—Estoy segura de que los MacDonald habrían hecho una oferta si no les hubiese dicho que su abuela se había muerto en aquella cama.
Hal se tomó su tiempo antes de contestar.
—Es una buena oportunidad para ti. No quiero que la pierdas.
—Yo tampoco.
—Algunos clientes no saben ni lo que quieren. Y el tal Rob parece ser uno de ellos. Vas a tener que manejarlo.
—¿Manejarlo? ¿Cómo?
—Hailey, querida. Utiliza tu mejor arma: tu encanto.
La consulta del doctor Greene llevaba treinta años oliendo igual, pensó Rob mientras se sentaba a esperar y hojeaba una vieja revista de golf. Y la decoración tampoco había cambiado. Dejó la revista. Ni siquiera le gustaba el golf. Sacó su teléfono y miró el correo. Nada interesante.
Odiaba las salas de espera. Odiaba esperar. Miró el reloj del teléfono. Ya llevaba allí quince minutos. Si hubiese sido por él, ni siquiera habría ido al médico. Maldijo a Gary. Ya se le curaría la pierna.
Una madre y su hijo salieron de la sala. El niño tosía. En cuanto la puerta se hubo cerrado, la recepcionista, Carol, que también llevaba allí toda la vida, le hizo un gesto a Rob.
—Ya puedes pasar.
Horace Greene debía de tener casi setenta años. Tenía el pelo, o lo que le quedaba de él, cano, la barba blanca como la de Santa Claus y los ojos azules. El doctor Greene había sido el médico de su abuela desde siempre y el suyo también, si es que se suponía que tenía un médico. Este se levantó al verlo entrar cojeando a la sala y la tendió la mano.
—Rob, ¿cómo estás?
—He estado mejor, doctor.
El médico le hizo un gesto para que se sentase y tomó asiento también.
—Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿no?
—Unos cinco años.
El médico asintió.
—Siento lo de tu abuela. Sé que ha sido una gran pérdida para ti.
—Sí.
—¿Qué te ha pasado? Cojeas.
—Me han pegado un tiro.
Si la noticia sorprendió al médico, no se le notó.
—Ajá, ¿y cuándo ha sido eso? ¿Quién te ha tratado?
Sacó un cuaderno y empezó a escribir.
—Hace aproximadamente una semana. En Libia. Gracias a mi jefe pude ir a un hospital militar. Me hicieron una radiografía y, al parecer, no ha quedado ningún fragmento dentro. Me dieron unos puntos y me dijeron que me podía marchar.
El médico militar le había dicho eso y alguna cosa menos agradable. Se encogió de hombros.
—Ya sabes que me curo pronto. Siempre has dicho que tenía la cabeza dura como una piedra.
—Pero no estás hecho a prueba de balas. Deja que eche un vistazo a la herida.
—Voy a necesitar que me hagas un informe diciendo que puedo volver a trabajar.
El doctor Greene se levantó y le dijo:
—Bájate los pantalones y le echaremos un vistazo.
Rob lo siguió hasta la camilla intentando no cojear, se quitó los pantalones y se sentó en ella.
—Vaya —comentó el médico—. Se está curando bien. ¿Has dicho que es de hace una semana? Te la volveremos a vendar y todo debería ir bien.
Fue a buscar material a un armario.