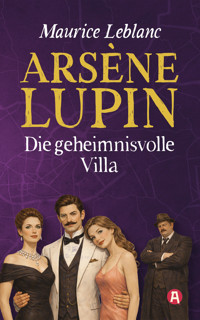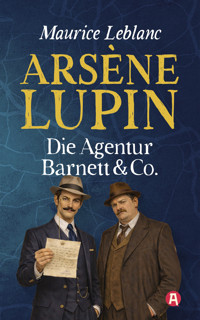Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un codiciado enigma ha sido descubierto por Arsène Lupin, el célebre ladrón de los mil disfraces. Pero tendrá que resguardarlo de un estudiante que podría desenmarañar el misterio. Este secreto que han ocultado los reyes de Francia por siglos desencadenará una sorprendente persecución que los pondrá al borde del abismo. La integridad y el deseo, las apariencias y la verdad, terminarán por sumergir al maestro del engaño en un torbellino de emociones. No te quedes fuera de una nueva entrega llena de aventuras e intriga. ¿Será este el fin del invencible caballero?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARGENTINA
VREditoras
VREditoras
VR.Editoras
MÉXICO
VREditorasMexico
VREditoras
VREditorasMexico
Índice
El disparoIsidore Beautrelet, estudiante de RetóricaEl cadáverCara a caraSobre la pistaUn secreto históricoEl tratado de la AgujaDe César a Lupin¡Ábrete, sésamo!El tesoro de los reyes de Francia1
El disparo
Raymonde escuchó con atención. Por segunda vez oyó el ruido, bastante claro como para distinguirlo de todos los sonidos confusos que forman el gran silencio nocturno, pero tan débil, que ella no habría sabido decir si venía de cerca o de lejos, si se producía entre los muros del vasto castillo o fuera, entre los recovecos tenebrosos del parque.
Lentamente se levantó y empujó las batientes de su ventana entreabierta. La claridad de la luna se derramaba sobre un paisaje apacible de pastos, matorrales y árboles, y las ruinas dispersas de la antigua abadía se recortaban como siluetas trágicas, columnas truncadas, ojivas incompletas, restos de pórticos y jirones de arbotantes. Una brisa tenue flotaba sobre la superficie de las cosas, deslizándose por entre las ramas desnudas y quietas de los árboles, agitando las hojas recién nacidas de los macizos.
De repente, el mismo ruido... Venía de la izquierda y más abajo del piso en el que vivía, o sea, de los salones que ocupaban el ala occidental del castillo. Aunque la joven era valiente y fuerte, sentía la angustia del miedo. Se puso la bata y tomó los cerillos.
–Raymonde... Raymonde...
Una voz suave como un suspiro la llamaba de la habitación contigua, cuya puerta no había sido cerrada. Se acercó a tientas, cuando su prima Suzanne salió de la habitación y se lanzó a sus brazos.
–¿Eres tú, Raymonde? ¿Oíste eso?
–Sí. ¿No estabas dormida?
–Creo que el perro me despertó... hace mucho. Pero dejó de ladrar. ¿Como qué horas serán?
–Más o menos las cuatro.
–¡Escucha...! Alguien camina por el salón.
–No hay ningún peligro, Suzanne. Ahí está tu padre.
–Pero quizá él sí está en peligro. Duerme a un lado del salón pequeño.
–También está monsieur Daval.
–Pero del otro lado del castillo... ¿Cómo quieres que escuche?
Dudaron, sin saber a quién recurrir. ¿Gritar? ¿Pedir auxilio? No se atrevían. El sonido de sus propias voces las asustaba. Suzanne se acercó a la ventana y sofocó una exclamación.
–¡Mira...! ¡Un hombre junto al estanque!
En efecto, un hombre se alejaba a toda prisa. Llevaba bajo el brazo un objeto de grandes dimensiones que no podían distinguir, pero que rebotaba contra su pierna y le estorbaba el paso. Lo vieron pasar frente a la antigua capilla y dirigirse a una pequeña puerta en el muro. Seguramente había quedado abierta, porque el hombre desapareció de forma súbita y ellas no escucharon el chirrido habitual de los goznes.
–Venía del salón –murmuró Suzanne.
–No, por la escalera y el vestíbulo habría salido más a la izquierda... a menos que...
Se estremecieron con la misma idea. Se asomaron y debajo de ellas vieron una escalera contra la fachada, apoyada en el primer piso. Alguna luz iluminaba el balcón de piedra. Otro hombre, que también cargaba algo, se montó sobre el barandal, se deslizó por la escalera y se alejó por el mismo camino que su compañero.
Suzanne, muy asustada y sin fuerzas, cayó de rodillas y balbució:
–¡Vamos! ¡Tenemos que pedir auxilio!
–¿Quién va a venir? ¿Tu padre? ¿Y si hay otros hombres y se lanzan contra él?
–Podríamos advertir a la servidumbre... tu timbre se comunica con su piso.
–Sí... sí... tal vez... es una idea... ¡Ojalá lleguen a tiempo!
Raymonde buscó junto a su cama la campana eléctrica y oprimió el botón. En las alturas vibró un timbre y las muchachas tuvieron la impresión de que allá abajo lo habían percibido claramente. Esperaron. El silencio era ominoso. Ya ni siquiera la brisa soplaba entre las hojas de los arbustos.
–Tengo miedo... tengo miedo –repetía Suzanne.
Y, de pronto, en la noche profunda, abajo de donde ellas estaban, se escuchó el ruido de una lucha, un estruendo de muebles arrastrados y exclamaciones. Y después un gemido ronco, horrible y siniestro, el estertor de alguien que está siendo degollado.
Raymonde se apresuró a la puerta. Suzanne se aferró desesperadamente a su brazo.
–¡No... no me dejes! ¡Tengo miedo!
Raymonde la rechazó y se lanzó al corredor, seguida de inmediato por Suzanne, que rebotaba entre las paredes y gritaba. Raymonde llegó a las escaleras, saltó por los escalones, se precipitó hacia la gran puerta del salón y se detuvo en seco, clavada en el umbral, en tanto que Suzanne se desplomó a su lado. Frente a ellas, a tres pasos, estaba un hombre con una linterna en la mano. Dirigió el haz hacia las dos jóvenes, cegándolas. Miró largamente sus caras y luego, sin prisa, con los movimientos más tranquilos del mundo, tomó su gorra, recogió un papel y dos briznas de paja, giró hacia las muchachas, las saludó con una profunda reverencia y desapareció.
Suzanne fue la primera en reaccionar. Corrió al pequeño gabinete que separaba el gran salón de la recámara de su padre. En cuanto entró, la aterrorizó un espectáculo horrible. A la luz oblicua de la luna percibió sobre el suelo dos cuerpos inanimados, extendidos uno junto al otro.
–¡Padre! ¡Padre! ¿Eres tú? ¿Qué tienes? –exclamó angustiada mientras se inclinaba sobre uno de ellos.
Al cabo de un momento, el conde de Gesvres se movió y, con voz débil, dijo:
–No te asustes... no estoy herido. ¿Y Daval? ¿Está vivo? ¿El cuchillo...? ¿El cuchillo...?
En ese momento preciso, dos sirvientes llegaron con velas. Raymonde se inclinó ante el otro cuerpo y reconoció a Jean Daval, el secretario y hombre de confianza del conde. Su rostro tenía ya la palidez de la muerte.
Raymonde se levantó, regresó al salón, tomó un fusil cargado de entre diversas armas que estaban colgadas de la pared y salió al balcón. Con seguridad, no habrían pasado más de cincuenta o sesenta segundos de que el individuo puso el pie en el primer peldaño de la escalera, así que no podía estar demasiado lejos, sobre todo si había tenido la precaución de remover la escalera para que nadie la usara. En efecto, Raymonde percibió enseguida que bordeaba por los restos del antiguo claustro. Levantó el fusil, apuntó con calma y disparó. El hombre cayó.
–¡Ya está! –gritó uno de los sirvientes–. A ese ya lo tenemos. Voy por él.
–No, Victor. Se levantó... baje por la escalera y vaya a la puerta pequeña. Solo por ahí puede escapar.
Victor se apresuró, pero antes de que llegara al jardín, el hombre volvió a caer.
Raymonde llamó al otro sirviente:
–Albert, ¿lo ve allá, junto a la arcada grande?
–Sí, se arrastra por el pasto... está perdido.
–Vigílelo desde aquí.
–No hay forma de que escape. A la derecha de las ruinas está el jardín descubierto...
–Y Victor resguarda la puerta a la izquierda –dijo y levantó su fusil.
–¡No vaya, mademoiselle!
–Claro que sí –dijo ella con aire resuelto y gestos bruscos–. Déjame. Me queda un cartucho... si se mueve...
Salió. Un instante después, Albert la vio dirigirse hacia las ruinas. Desde la ventana, le gritó:
–¡Se arrastró detrás de la arcada! Ya no lo veo... Tenga cuidado, mademoiselle...
Raymonde dio un rodeo por el claustro antiguo para estorbar la retirada del hombre y enseguida Albert la perdió de vista. Pasaron unos minutos sin que volviera a verla y, como se sentía preocupado, en lugar de bajar por dentro de la casa, trató de alcanzar la escalera de mano. Cuando lo logró, descendió apresuradamente, sin dejar de vigilar las ruinas, y corrió hacia el punto de la arcada detrás del cual vio al hombre por última vez.
Treinta pasos adelante encontró a Raymonde, que buscaba a Victor.
–¿Qué pasó? –preguntó.
–No pude ponerle la mano encima –dijo Victor.
–¿Y la portezuela?
–De ahí vengo... esta es la llave.
–Pero... entonces...
–¡Oh, es cosa segura! En diez minutos habremos capturado al bandido.
El cuidador y su hijo, que se habían despertado por el disparo, llegaron del cortijo, cuyas construcciones se elevaban a la derecha, más lejos, pero dentro del circuito de los muros. No vieron a nadie.
–¡Caray! –dijo Albert–. El bribón no pudo salir de las ruinas... lo vamos a descubrir en el fondo de algún hoyo.
Organizaron una batida metódica. Revisaron cada matorral, movieron las pesadas masas de hiedra enrolladas en los fustes de las columnas. Se cercioraron de que la capilla estuviera bien cerrada y que nadie hubiera roto ninguno de los vitrales. Rodearon el claustro y pasaron por todos los rincones y recovecos. La búsqueda fue en vano.
Únicamente recuperaron, en el punto en el que cayó el hombre herido por Raymonde, una gorra de chofer de cuero rojizo. Aparte de eso, nada.
A las seis de la mañana se dio aviso a la gendarmería de Ouville-la-Rivière y los agentes se apersonaron después de haber enviado por mensajería urgente a las autoridades de Dieppe una breve nota en la que relataron las circunstancias del delito, la captura inminente del principal culpable, el descubrimiento de su gorra y del puñal con el que había cometido su fechoría. A las diez, dos automóviles bajaron por la suave pendiente que desembocaba en el castillo. Uno de ellos transportaba al subprocurador y al juez de instrucción, que venía con su escribano. En el otro se habían acomodado dos jóvenes reporteros, enviados de LeJournal de Rouen y de un importante periódico de París.
Apareció ante sus ojos el viejo castillo. Había sido residencia abacial de los priores de Ambrumésy. Fue mutilado en la Revolución y lo restauró el conde de Gesvres, su propietario desde hacía veinte años. Era una edificación coronada por un pináculo donde vigila un reloj y dos alas, cada una rodeada por una escalinata con barandal de piedra. Sobre los muros del parque y más allá de la meseta que sostienen los altos acantilados normandos, se alcanza a ver la línea azul del mar, entre las aldeas de Sainte-Marguerite y Varangeville.
Ahí vivía el conde de Gesvres con su hija Suzanne, linda y frágil criatura de cabellos rubios, y su sobrina Raymonde de Saint-Véran, que había acogido hacía dos años, cuando la muerte simultánea de su padre y su madre la dejaron en la orfandad.
La vida transcurría apacible y regular en el castillo. De vez en cuando venían algunos vecinos. En el verano, el conde llevaba a las jóvenes casi todos los días a Dieppe. El conde era un hombre de estatura elevada. Su rostro era grave y hermoso y sus cabellos, entrecanos. Era muy rico, administraba su fortuna él mismo y supervisaba sus propiedades con la ayuda de su secretario Jean Daval.
En cuanto llegó, el juez de instrucción recibió los primeros informes del brigadier de la gendarmería Quevillon. Aunque seguía siendo inminente, todavía no capturaban al culpable. Resguardaban todas las salidas del parque y era imposible que escapara.
El pequeño grupo pasó por la sala capitular y el refectorio, situados en la planta baja, y después subió al primer piso. Enseguida observaron el perfecto orden que dominaba el salón. No había un solo mueble, ni siquiera un solo adorno que no pareciera ocupar su lugar de siempre. Tampoco había ningún hueco entre los muebles y los adornos. A derecha e izquierda colgaban magníficos tapices flamencos con figuras. Al fondo, sobre tableros, cuatro buenas telas, enmarcadas según el estilo de los tiempos, representaban escenas mitológicas. Se trataba de los célebres cuadros de Rubens, heredados al conde de Gesvres, lo mismo que los tapices de Flandes, por su tío materno, el marqués de Bodadilla, grande de España.
El juez de instrucción, monsieur Filleul, comentó:
–Si el móvil del delito fue el robo, está claro que el objetivo no estaba en este salón.
–¡No lo sabemos! –dijo el subprocurador, que hablaba poco, pero siempre para llevar la contraria de las opiniones de Filleul.
–Vamos, querido monsieur, el primer interés de un ladrón habría sido llevarse estos tapices y estos cuadros que tienen un renombre universal.
–Quizá le faltó tiempo.
–Eso es lo que vamos a averiguar.
En ese momento apareció el conde de Gesvres seguido por el doctor. El conde, que no parecía afectado por la agresión de la que había sido víctima, dio la bienvenida a los dos policías. A continuación, abrió la puerta del gabinete.
La habitación, a la que no había entrado nadie después del delito aparte del doctor, mostraba, a diferencia del salón, el mayor de los desórdenes. Dos sillas estaban volteadas y una mesa derribada. Varios objetos, como un reloj de viaje, un archivero, una caja de papel para correspondencia, yacían sobre el piso. Además, había sangre sobre algunas de las hojas blancas desparramadas.
El médico levantó la sábana que ocultaba el cadáver. Jean Daval, vestido con su atuendo habitual de terciopelo y calzado con botines con herrajes, se hallaba extendido boca arriba, con un brazo doblado por abajo. Le habían abierto la camisa y se veía una herida extensa que le había perforado el pecho.
–Debe haber muerto instantáneamente –declaró el médico–. Una cuchillada bastó.
–De seguro fue con el cuchillo que vi sobre la chimenea del salón, junto a una gorra de cuero –dijo el juez de instrucción.
–Sí –confirmó el conde de Gesvres–, levantaron el cuchillo aquí mismo. Viene de la armería del salón donde mi sobrina, mademoiselle de Saint-Véran, tomó el fusil. En cuanto a la gorra de chofer, sin duda es del asesino.
Monsieur Filleul examinó todavía ciertos detalles de la habitación, dirigió algunas preguntas al doctor y le pidió a monsieur de Gesvres que le contara lo que había visto y lo que supiera.
El relato del conde fue en estos términos:
–Me despertó Jean Daval. Dormí mal, como siempre, con ratos de lucidez en los que me daba la impresión de que escuchaba pasos. De repente, abrí los ojos y lo vi al pie de mi cama, con una vela en la mano y vestido como está, porque muchas veces trabajaba hasta tarde. Se veía muy agitado y me dijo en voz baja: “Hay alguien en el salón”. En efecto, se oían ruidos. Me levanté y entreabrí con cuidado la puerta de este gabinete. En ese instante, un hombre empujó esta otra puerta que da al salón, saltó sobre mí y me aturdió con un puñetazo en la sien. Se lo cuento sin ningún detalle, monsieur juez de instrucción, porque no recuerdo nada más que los hechos principales, todo ocurrió con demasiada prisa.
–¿Y después?
–Después ya no sé... Cuando recuperé el sentido, Daval estaba tendido y herido de muerte.
–¿Sospecha de alguien?
–De nadie.
–¿Tiene algún enemigo?
–No me conozco ninguno.
–¿Y monsieur Daval tenía enemigos?
–¿Enemigos Daval? Era la mejor criatura que haya existido. Jean Daval era mi secretario desde hace veinte años y, también, mi confidente, puedo decir. Alrededor de él nunca vi nada más que gestos de simpatía y amistad.
–Pero alguien se metió y hay un muerto. Tiene que haber un motivo para eso.
–¿Un motivo? ¡El robo!
–¿Le robaron algo?
–Nada.
–¿Y entonces?
–Aunque no robaron nada ni falta nada, algo deben haberse llevado.
–¿Qué?
–No sé, pero mi hija y mi sobrina le dirán con toda seguridad que vieron a dos hombres atravesar el parque cargados de fardos voluminosos.
–De acuerdo...
–¿Lo soñaron? Estoy tentado a creerlo, porque desde la mañana me empeño en preguntas y suposiciones. De todos modos, lo más fácil es interrogarlas.
Llamaron a las primas al gran salón. Suzanne, aún pálida y temblorosa, apenas podía hablar. Raymonde, más enérgica y fuerte, y también más bonita con el brillo dorado de sus ojos cafés, narró los sucesos de la noche y su participación.
–Entonces, mademoiselle, ¿su declaración es definitiva?
–Completamente. Los dos hombres que cruzaron el parque llevaban objetos.
–¿Y el tercero?
–Se fue con las manos vacías.
–¿Sabría describirlo?
–No dejaba de deslumbrarnos con su linterna. Solo puedo decir que era corpulento y de aspecto pesado.
–¿Así le pareció a usted, demoiselle? –preguntó el inspector a Suzanne de Gesvres.
–Sí... o más bien no... –dijo Suzanne pensativa–. Yo lo vi de estatura mediana y delgado.
Monsieur Filleul sonrió, acostumbrado a las divergencias de opinión y perspectiva de los testigos de un mismo hecho.
–Por una parte, estamos en presencia de un individuo, el del salón, que al mismo tiempo es alto y bajo, ancho y esbelto y, por la otra, de dos sujetos, los del parque, acusados de llevarse de este salón objetos... que siguen aquí.
Filleul era un inspector de la escuela ironista, como él mismo decía. Tampoco detestaba el aplauso ni las ocasiones de mostrar en público su pericia, como daba fe el creciente número de personas que se apretaban en el salón. A los periodistas se habían unido el cuidador y su hijo, el jardinero con su esposa, y enseguida el personal del castillo y luego los dos choferes que conducían los coches de Dieppe.
–Se trata también de ponernos de acuerdo sobre la manera en que desapareció ese tercer personaje –Filleul continuó–. ¿Disparó usted, mademoiselle, con este fusil desde esta ventana?
–Sí. El hombre había llegado hasta la lápida que está casi oculta por las zarzas, a la derecha del claustro.
–¿Y se levantó?
–A medias. Victor bajó también para resguardar la portezuela. Yo fui detrás, pero dejé aquí a nuestro sirviente Albert, para que observara.
Albert hizo su propia declaración llegado su turno y el inspector concluyó:
–En resumen, según usted, el herido no pudo huir por la izquierda porque su camarada vigilaba la puerta, ni por la derecha porque usted lo habría visto cruzar por el pasto. Por lógica, en este momento se encuentra en el reducido espacio que tenemos ante los ojos.
–Eso creo.
–¿Lo cree usted también, demoiselle?
–Sí.
–Y yo también –dijo Victor.
El subprocurador exclamó con tono socarrón:
–El campo para las investigaciones es angosto. Basta continuar las investigaciones comenzadas hace cuatro horas.
–Quizá tengamos más suerte.
Monsieur Filleul tomó la gorra de cuero que estaba sobre la chimenea, la examinó y llamó aparte al brigadier de la gendarmería, le dijo:
–Envíe inmediatamente a uno de sus hombres a Dieppe, a la casa del sombrerero Maigret y que nos diga, si es posible, a quién le vendió esta gorra.
“El campo para las investigaciones”, según la expresión que empleó el subprocurador, se limitaba al espacio comprendido entre el castillo, el parche de césped del lado derecho y el ángulo formado por el muro que se hallaba a la izquierda, así como la pared opuesta al castillo, es decir, un cuadrilátero de alrededor de cien metros por lado, salpicado aquí y allá por las ruinas de Ambrumésy, el célebre monasterio medieval.
De repente, en la hierba pisada, advirtieron el paso del fugitivo. En dos lugares observaron restos de sangre ennegrecida, casi seca. Después de la vuelta de la arcada, que marcaba el extremo del claustro, no había nada, pues la naturaleza del suelo, tapizado de agujas de pino, no se prestaba para que un cuerpo dejara su marca. Pero, entonces, ¿cómo pudo el herido escapar a las miradas de la joven, de Victor y de Albert? Había algunos matorrales, que los sirvientes y los gendarmes habían revuelto, y algunas lápidas que revisaron por abajo. Eso era todo.
El juez de instrucción hizo que el jardinero, que tenía llave, abriera la capilla, una verdadera joya llena de esculturas que el tiempo y las revoluciones habían respetado, y que siempre ha sido considerada, con las finas tallas de su portada y el desfile de sus estatuas, una de las maravillas del estilo gótico normando. Por dentro, la capilla era muy sencilla, sin más ornamentos que el altar de mármol, y no ofrecía ningún refugio. De todos modos, habría sido necesario introducirse, pero ¿con qué medios?
La inspección terminó en la portezuela que servía de entrada a los visitantes de las ruinas. Daba a un camino bajo encerrado entre el recinto y una arboleda donde se veían canteras abandonadas. Monsieur Filleul se inclinó: la tierra del camino presentaba marcas de neumáticos con bandas antiderrapantes. De hecho, Raymonde y Victor habían creído oír, después del disparo, el ruido de un automóvil. El juez de instrucción conjeturó:
–El herido se habrá reunido con sus cómplices.
–¡Imposible! –exclamó Victor–. Yo estaba ahí cuando mademoiselle y Albert todavía alcanzaban a verlo.
–¡Pero tiene que estar en alguna parte! Afuera o dentro, ¡no hay alternativas!
–Está aquí –dijeron con obstinación los sirvientes.
El inspector alzó los hombros y giró en dirección al castillo con ánimo sombrío. Era un hecho que el caso tenía mal aspecto. Un robo en el que no habían robado nada, un prisionero invisible. No había con qué contentarse.
Se hacía tarde. Monsieur de Gesvres invitó a los oficiales a desayunar, lo mismo que a los dos periodistas. Comieron en silencio y, a continuación, monsieur Filleul volvió al salón, donde interrogó a la servidumbre.
El trote de un caballo resonó del lado del patio. Un instante después, entró el gendarme al que habían enviado a Dieppe.
–¡Muy bien! ¿Encontró al sombrerero? –exclamó el inspector, impaciente por recibir por fin alguna información.
–Le vendió la gorra a un chofer.
–¿Un chofer?
–Sí, un chofer que estacionó su vehículo frente a la tienda y preguntó si podía venderle, para uno de sus clientes, un gorro de chofer en cuero amarillo, pero este era el único que quedaba. Pagó sin preocuparse por la talla y se fue. Tenía mucha prisa.
–¿Cómo era su auto?
–Un cupé de cuatro puertas.
–¿Y cuándo fue esto?
–Hoy por la mañana.
–¿Esta mañana? ¿Qué quiere decir?
–Compraron la gorra esta mañana.
–Eso es imposible, porque la encontraron antenoche en el parque. Si la recogieron es que estaba ahí y, por tanto, tuvieron que haberla comprado con antelación.
–El sombrerero me dijo que fue esta mañana.
Se produjo un momento de pasmo. El juez de instrucción, estupefacto, trataba de comprender. De repente, dio un salto, iluminado por una idea.
–¡Que venga el chofer que nos trajo esta mañana!
El brigadier de la gendarmería y su subordinado corrieron apresuradamente hacia las caballerizas. Al cabo de unos minutos, el brigadier volvió solo.
–¿Y el chofer?
–Le sirvieron el desayuno en la cocina.
–¿Y luego?
–Se fue.
–¿Con su auto?
–No, con el pretexto de ir a ver a sus padres en Ouville, se llevó la bicicleta del mozo. Aquí dejó el sombrero y el abrigo.
–¿O sea que se fue con la cabeza descubierta?
–Se sacó una gorra del bolsillo y se la puso.
–¿Una gorra?
–Sí, de cuero amarillo, según parece.
–¿De cuero amarillo? Pero no puede ser, porque aquí la tenemos.
–En efecto, monsieur inspector, pero la de él es parecida.
El subprocurador soltó una risa.
–¡Qué chistoso! ¡Muy divertido! Hay dos gorras. Una es la verdadera, la que constituye nuestra única prueba, y se fue sobre la cabeza del falso chofer. La otra, la simulada, la tiene usted en las manos. ¡Ah! El rufián se burló de nosotros.
–¡Hay que capturarlo! ¡Que lo traigan! –exclamó monsieur Filleul–. Brigadier Quevillon, envíe a dos de sus hombres montados, ¡y a todo galope!
–Está lejos –dijo el subprocurador.
–No importa lo lejos que esté, es necesario que lo prendamos de una vez por todas.
–Eso espero, pero me parece, monsieur juez de instrucción, que nuestros esfuerzos deben concentrarse aquí. Lea este papel que acabo de encontrar en los bolsillos del abrigo.
–¿Qué abrigo?
–El abrigo del chofer –dijo el subprocurador y extendió a monsieur Filleul una hoja doblada en cuatro, en la que se leían estas palabras escritas con lápiz y un trazo algo vulgar:
Pobre de la demoiselle si mató al patrón.
El incidente causó cierta impresión.
–A buen entendedor, pocas palabras. Estamos advertidos –murmuró el subprocurador.
–Monsieur conde –reanudó el juez de instrucción–, le suplico que no se inquiete ni ustedes tampoco, mesdemoiselles. Esta amenaza no tiene ninguna importancia, porque las autoridades están presentes. Se tomarán todas las precauciones. Respondo por su seguridad. En cuanto a ustedes, messieurs –agregó dirigiéndose a los dos reporteros–, cuento con su discreción. Atestiguaron estas investigaciones gracias a que lo permití, y sería retribuirme mal...
Se interrumpió, como si una idea lo hubiera asaltado. Miró a los dos jóvenes de arriba abajo y se acercó a uno de ellos:
–¿En qué periódico trabaja?
–En LeJournal de Rouen.
–¿Tiene su identificación?
–Aquí está.
El documento estaba en regla. No había nada que objetar. Monsieur Filleul interpeló al otro reportero:
–¿Y usted, monsieur?
–¿Yo?
–Sí, le pregunto a qué redacción pertenece.
–Escribo en varios periódicos...
–¿Su credencial?
–No tengo.
–¡Ah! ¿Por qué?
–Para que un periódico otorgue una credencial, hay que escribir seguido.
–¿Y entonces?
–Soy un colaborador ocasional. Envío a varios lugares artículos que publican... o que rechazan, según las circunstancias.
–En todo caso, diga su nombre y muéstreme una identificación.
–Mi nombre no le dirá nada. En cuanto a una identificación, no tengo.
–¿No tiene ningún documento que acredite su profesión?
–No tengo ninguna profesión.
–Para abreviar, monsieur –exclamó el inspector con cierta brusquedad–, de todos modos no pretenderá seguir de incógnito después de introducirse aquí con astucia y enterarse de los secretos de las autoridades.
–Monsieur juez de instrucción, tenga presente que no me preguntó cuando llegué. Por eso no dije nada. Además, no me pareció que las investigaciones fueran secretas, con tanta gente presente, incluyendo a uno de los culpables.
Hablaba suavemente y con exquisita cortesía. Era muy joven, alto y delgado. Llevaba unos pantalones demasiado cortos y un saco muy estrecho. Tenía el rostro sonrosado de una niña, frente amplia, corte de pelo en cepillo y barba mal cortada. Había un brillo de inteligencia en sus ojos. No parecía avergonzado, sino que mostraba una sonrisa simpática en la que no se percibían rastros de ironía.
Monsieur Filleul lo escudriñó, desconfiado y agresivo. Los dos gendarmes avanzaron. El hombre exclamó alegremente:
–Monsieur juez de instrucción, es evidente que sospecha que soy uno de los cómplices, pero si lo fuera, ¿no me habría escurrido en el momento oportuno, como mi camarada?
–Usted podía esperar...
–Toda esperanza hubiera sido absurda. Piénselo, monsieur juez de instrucción, y verá que en buena lógica...
Monsieur Filleul lo miró fijamente a los ojos y lo interrumpió en seco:
–¡Basta de cortesías! ¿Cómo se llama?
–Isidore Beautrelet.
–¿A qué se dedica?
–Soy estudiante de Retórica en el liceo Janson-de-Sailly.
Sin dejar de mirarlo a los ojos, monsieur Filleul le dijo:
–¿Qué dice? ¿Estudiante de Retórica?
–En el liceo Janson, calle de la Pompe, número...
–¡Ah, claro! –exclamó monsieur Filleul–. ¡Se burla de mí! No hace falta prolongar este jueguito.
–Le confieso, monsieur juez de instrucción, que me asombra su sorpresa. ¿Por qué no puedo ser estudiante del liceo Janson? ¿Por mi barba, quizá? Tranquilícese, que se trata de una barba postiza.
–Isidore Beautrelet se arrancó los bucles que adornaban su mentón. Su rostro imberbe parecía aún más joven y sonrosado, un verdadero rostro de alumno de secundaria. Se rio con una risa infantil que reveló sus dientes blancos:
–¿Ya se convenció? ¿Quiere todavía más pruebas? Tenga, lea la dirección en estas cartas de mi padre: “Monsieur Isidore Beautrelet, interno en el liceo Janson-de-Sally”.
Convencido o no, a monsieur Filleul no le gustaba nada la historia. Con tono desabrido, preguntó:
–¿Qué hace aquí?
–Pues... aprendo.
–Para eso hay escuelas, como la suya.
–Se le olvida, monsieur juez de instrucción, que hoy es 23 de abril y que nos encontramos en plenas vacaciones de Pascuas.
–¿Y eso qué?
–Que tengo toda la libertad de aprovechar las vacaciones como quiera.
–¿Y su padre?
–Mi padre vive bastante lejos, en los límites de Saboya. Él mismo me aconsejó que hiciera un viaje breve a las costas de Manche.
–¿Con barba postiza?
–¡Oh, eso no! La idea fue mía. En el liceo hablamos mucho de aventuras misteriosas y leemos novelas policiacas en las que los personajes se disfrazan. Montones de cosas complicadas y terribles. Entonces, quise divertirme y me puse la barba postiza. Además, tenía la ventaja de que me tomarían en serio y me hice pasar por reportero de París. Anoche, después de una semana insignificante, tuve el placer de conocer a mi colega de Rouen y, esta mañana, cuando se enteró del caso de Ambrumésy, me propuso muy gentilmente que lo acompañara y acepté.
Isidore Beautrelet contó todo esto con franqueza y sencillez un tanto ingenua. Era imposible no sentir su encanto. Incluso monsieur Filleul, aunque conservaba su recelo, lo escuchó con gusto. Y, con un tono menos brusco, le preguntó:
–¿Y quedó contento con su expedición?
–¡Encantado! Nunca había estado en un caso policíaco y este no deja de tener interés.
–Ni de esas complicaciones misteriosas que tanto le gustan.
–¡Y que son apasionantes, monsieur juez de instrucción! No hay nada más emocionante que ver cómo los hechos salen de las sombras, se agrupan unos con otros y forman poco a poco la probable verdad.
–¿La probable verdad? ¡Vaya que lleva prisa, joven! ¿Es decir que usted ya tiene lista su pequeña solución al enigma?
–¡Oh, no! –replicó Beautrelet entre risas–. Solo es que... me parece que hay ciertos elementos con los que no es imposible formarse una opinión, y también otros tan exactos que no hace falta más que sacar la conclusión.
–¿Cómo? Me sorprende y por fin voy a enterarme de algo, porque confieso para mi gran vergüenza, que no sé nada.
–Es que no ha tenido tiempo de reflexionar, monsieur juez de instrucción. Lo esencial consiste en reflexionar. No es común que los hechos no lleven en sí mismos su explicación. ¿No le parece? En todo caso, únicamente me he limitado a constatar los que ustedes consignaron en la indagatoria y ninguna otra cuestión.
–¡Qué maravilla! ¿Y si le pregunto qué objetos se robaron del salón?
–Le contestaría que sé cuáles.
–¡Bravo! El señor sabe más al respecto que el mismo dueño. Monsieur de Gresvres tiene el inventario; monsieur Beautrelet, no. Le faltan una biblioteca y una estatua de tamaño natural que nadie había visto nunca. ¿Y si le pregunto el nombre del asesino?
–Le respondería que lo conozco.
Todos los asistentes se sobresaltaron. El subprocurador y el periodista se acercaron. Monsieur de Gresvres y las dos jóvenes prestaron atención, impresionadas por el aplomo y la seguridad de Beautrelet.
–¿Usted sabe el nombre del asesino?
–Sí.
–¿Y de casualidad sabe dónde está?
–Sí.
Monsieur Filleul se frotó las manos:
–¡Qué buena suerte! Esta detención será el orgullo de mi carrera. ¿Y ahora mismo puede usted hacerme esas revelaciones fulminantes?
–Ahora mismo, sí... o mejor, si no tiene inconvenientes, dentro de una o dos horas, cuando haya visto hasta el final las investigaciones.
–No, mejor ya, joven...
En ese punto, Raymonde de Saint-Véran, que desde el comienzo de la escena no había despegado los ojos de Isidore Beautrelet, se acercó a monsieur Filleul:
–Monsieur juez de instrucción...
–¿Qué desea, mademoiselle?
Dudó unos segundos, con la mirada fija en Beautrelet, y luego se dirigió a monsieur Filleul:
–Le suplico que le pregunte a monsieur por qué se paseaba ayer por el camino bajo que desemboca en la portezuela.
Causó un gran efecto. Isidore Beautrelet parecía confundido.
–¿Yo, mademoiselle? ¡Yo! ¿Usted me vio ayer?
Raymonde meditó, sin dejar de observar a Beautrelet, como si tratara de acabar de convencerse, y dijo con tranquilidad:
–A las cuatro de la tarde cruzaba por la arboleda y vi en el camino bajo a un hombre con la complexión de monsieur, vestido como él y con la barba recortada como la suya... y me dio la impresión de que trataba de ocultarse.
–Pero ¿era yo?
–No puedo afirmarlo con toda seguridad, porque tengo un recuerdo vago. Y, sin embargo... sin embargo, eso creo... o si no, el parecido sería extraño.
Monsieur Filleul estaba perplejo. Si ya lo había engañado uno de los cómplices, ¿iba a dejar que se burlara de él este supuesto colegial?
–¿Qué tiene que responder, monsieur?
–Que mademoiselle se equivoca y que puedo demostrarlo fácilmente. Ayer, a esta hora, estaba en Veules.
–Habrá que comprobarlo. En todo caso, la situación ya no es la misma. Brigadier, que uno de sus hombres acompañe a monsieur.
La expresión del rostro de Isidore Beautrelet fue de viva contrariedad.
–¿Tardará mucho?
–El tiempo que tome reunir la información necesaria.
–Monsieur juez de instrucción, le suplico que la reúna con la mayor celeridad y discreción posible.
–¿Por qué?
–Mi padre es viejo, nos amamos mucho y no quiero que se sienta apenado por mí.
El tono lacrimoso de la voz desagradó a monsieur Filleul. Le sonó como escena de un melodrama. De todas formas, prometió:
–Esta tarde o mañana temprano, a más tardar, sabré a qué atenerme.
El día avanzaba. El inspector volvió a las ruinas del viejo claustro, teniendo el cuidado de prohibir la entrada a los curiosos y, paciente, metódicamente, dividió el terreno en lotes para investigarlos uno tras otro. Él mismo dirigió las indagaciones. No obstante, al final del día casi no había avanzado. Declaró ante un ejército de periodistas que habían invadido el castillo:
–Messieurs, todo hace suponer que el herido está ahí, al alcance de nuestra mano. Todo, menos la realidad de los hechos. Por tanto, en nuestra humilde opinión, tuvo que haberse escapado y lo encontraremos en el exterior.
De todos modos, por precaución se puso de acuerdo con el brigadier para organizar la vigilancia del parque. Y enseguida realizó un nuevo examen de los dos salones y una visita completa al castillo. Luego de reunir todos los informes necesarios, tomó el camino de Dieppe acompañado por el subprocurador.
Se hizo de noche. Como el gabinete tenía que mantenerse cerrado, habían transportado el cadáver de Jean Daval a otra habitación. Dos campesinas lo velaban, acompañadas por Suzanne y Raymonde. Abajo, vigilado atentamente por el guardia rural que le habían asignado, el joven Isidore Beautrelet se adormilaba en la banca del antiguo oratorio. Fuera, los gendarmes, el cuidador y una docena de campesinos se habían apostado entre las ruinas y a lo largo de los muros.
A las once todo estaba tranquilo, pero a las once y diez un escopetazo resonó del otro lado del castillo.
–¡Atención! –exclamó el brigadier–. ¡Que dos hombres se queden aquí! Fossier y Lecanu. Los demás, a paso de carga.
A la una, todos corrieron y rodearon el castillo por la izquierda. En la sombra se deslizó una silueta. Luego, de repente, un segundo balazo alejó todavía más a los gendarmes, casi a los límites de la finca. De inmediato, cuando llegó el pelotón a toda prisa al seto que bordeba el huerto, surgió una llama a la derecha de la casa reservada para el cuidador, y enseguida otras flamas se elevaron en una espesa columna. Se quemaba un granero, retacado de paja hasta el techo.
–¡Qué bribones! –exclamó el brigadier Quevillon–. Ellos causaron este incendio. Salten sobre ellos, compañeros.
Pero la brisa llevaba las llamas hacia la casa y antes que nada había que precaverse de ese peligro. Se aplicaron con tanto más ardor, pues monsieur de Gesvres, que había acudido al lugar del siniestro, los alentó con la promesa de recompensarlos. Cuando sofocaron el incendio, ya eran las dos de la mañana. Una persecución sería en vano.
–Ya veremos a la luz del día –dijo el brigadier–. De seguro dejaron rastros... los encontraremos.
–Y no me disgustará saber el motivo de este atentado. Prenderle fuego a manojos de paja me parece completamente inútil –añadió monsieur de Gesvres.
–Venga, monsieur conde, quizá yo sepa decirle el motivo.
Llegaron juntos a las ruinas del claustro. El brigadier llamó:
–¡Lecanu...! ¡Fossier...!
Los otros gendarmes ya habían comenzado a buscar a sus camaradas que habían quedado de guardia. Por fin los descubrieron a la entrada de la portezuela, derribados en el suelo, atados, amordazados y vendados.
–Monsieur conde –murmuró el brigadier de la gendarmería mientras los liberaban–, nos engañaron como a niños.
–¿Cómo dice?
–Los escopetazos, el atentado y el incendio fueron artimañas para alejarnos, un engaño. En ese tiempo, maniataron a nuestros hombres y cumplieron su cometido.
–¿Cuál cometido?
–¡Caray, llevarse al herido!
–Entonces, ¿usted cree...?
–¡Sí, lo creo! Seguramente es la verdad. Se me ocurrió la idea hace diez minutos. Soy un idiota por no haberla pensado antes. Los habríamos atrapado a todos.
Quevillon pateó el suelo en un acceso súbito de rabia y continuó:
–¡Rayos! Pero ¿por dónde se fueron? ¿Dónde fue que los recogieron? ¿Y dónde se escondió el bribón? Registramos el terreno todo el día. Una persona no se esconde en una mata de hierba, y menos si está herida. ¡Todo esto es cosa de magia!
Sin embargo, el brigadier Quevillon no había llegado al final de las sorpresas. Al amanecer, cuando entraron en el oratorio que servía de celda al joven Beautrelet, constataron que había desaparecido. En una silla, dormía encorvado el guardia rural. A su lado, había una jarra y dos vasos, y en el fondo de uno de los vasos se veían restos de un polvo blanco.