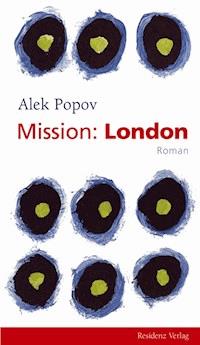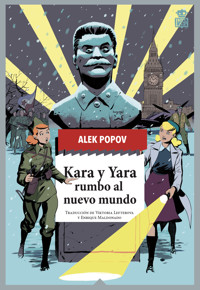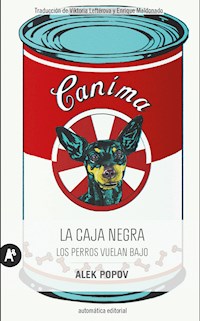
9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Automática Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1990 una caja negra llega a Sofía desde Estados Unidos. En su interior descansan las cenizas del catedrático Banov, padre de Ned y Ango, fallecido en circunstancias extrañas durante una estancia como profesor visitante en Filadelfia. Quince años después, las vidas cada vez más distantes de los hermanos vuelven a cruzarse en Nueva York. Ned vive en la Gran Manzana y ha conseguido ascender a la cima de Wall Street para convertirse en un BTE (Búlgaro que Triunfa en el Extranjero), mientras que Ango, tras fracasar como editor en Bulgaria, acaba de llegar a la gran ciudad y debe conformarse con ser paseador de perros. Su reencuentro desencadena un torbellino de acontecimientos delirantes que los arrastrará al epicentro de una macabra trama, financiera y canina, capaz de sacudir los cimientos del sistema. Esta sátira corrosiva, impregnada de cinismo balcánico, explora la oscura lógica del capitalismo moderno. Con gran ingenio, Popov profundiza en las tensiones familiares y desmantela la dicotomía entre el triunfador expatriado y el perdedor que se quedó en casa, enfrentando Este y Oeste, Wall Street y las ruinas del comunismo. Sátira social y comedia negra, Bulgaria y USA, dos hermanos (Ango y Ned), paseadores de perros y yuppies de Wall Street, las cenizas de un padre. Todo esto cabe en "La caja negra" del autor búlgaro Alek Popov, traducida a 8 idiomas y ahora en castellano. "Una novela brillante" Frankfurter Allgemeine Zeitung "Una elección afortunada. Por sus disparatadas ideas me recuerda a T.C. Boyle y John Irving". Falter "Muy turbulenta y muy divertida". Stern "Revolcándome en el suelo de risa". Vormagazin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
TÍTULO ORIGINAL: Черната кутия
Ниско летящи кучета
Publicado por
AUTOMÁTICA
Automática Editorial S.L.U.
Avenida del Mediterráneo, 24 - 28007 Madrid
www.automaticaeditorial.com
Copyright © 2014 Alexander Popov
Traducción autorizada de la edición original en búlgaro.
Edición española publicada por mediación de Eulama Lit.Ag.
© de la traducción, Viktoria Leftérova y Enrique Maldonado Roldán, 2020
© de la presente edición, Automática Editorial S.L.U, 2020
© de la ilustración de cubierta, Daniel Crespo, 2020
Derechos exclusivos de traducción en lengua española: Automática Editorial S.L.U.
eISBN: 978-84-15509-61-5
Ilustración de portada: Daniel Crespo
Diseño editorial: Álvaro Pérez d’Ors
Composición: Automática Editorial
Corrección ortotipográfica: Automática Editorial
Primera edición en Automática: marzo de 2020
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización de los propietarios del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la reprografía y los medios informáticos.
LA CAJA NEGRA
LOS PERROS VUELAN BAJO
ALEK POPOV
TRADUCCIÓN DEL BÚLGARO Y NOTAS DEVIKTORIA LEFTÉROVA Y ENRIQUE MALDONADO ROLDÁN
Contenido
PRÓLOGO
1. ANGO
2. NED
3. ANGO
4. NED
5. ANGO
6. NED
7. ANGO
8. NED
9. ANGO
10. NED
11. ANGO
12. NED
13. ANGO
14. NED
15. ANGO
16. NED
17. ANGO
18. NED
19. ANGO
20. NED
21. ANGO
22. NED
23. ANGO
24. NED
25. ANGO
26. NED
27. ANGO
28. NED
29. ANGO
30. NED
31. ANGO
32. NED
33. ANGO
34. NED
PRÓLOGO
No me puedo creer que mi padre esté dentro de esa caja de plástico negro recién traída de la aduana. Imposible. La caja está sobre la mesa del salón y todos fijan su mirada en ella. ¡Menudo espanto! No sé qué se esperaban. Una caja como otra cualquiera. Mero embalaje. La levanto, pesa bastante. Por la esquina escapa un polvo negruzco. Las cenizas de mi padre, supongo. Lo recojo con el dedo, lo olisqueo, me siento tentado a darle un lengüetazo, pero me doy cuenta de que me observan con una desaprobación creciente. Sobre la tapa, con letras pequeñas, está escrito el nombre de mi padre.
De pronto caigo en que podría ser cualquier otro nombre…
Entonces, de repente, todos entran en funcionamiento: extienden un mantel, encuentran una foto del difunto, colocan flores, encienden una vela, añaden bombones y el pequeño altar doméstico está listo. Luego aparecen nuevos objetos: un icono, un crucifijo, los libros de papá, un diploma, una medalla… Mi abuela insiste en destacar la posición social de mi padre. Mi madre trajina alrededor, aparentemente atareada y cuidando todos los detalles, pero en realidad está en otro planeta. Intenta ver algo a través de la densa niebla que separa a los vivos y los muertos… Empieza a venir gente: miran la caja negra y mueven la cabeza. Todo es tan inesperado… Hace poco estaban bebiendo juntos y ahora ya no está.
La muerte de mi padre es sorprendente por varios motivos. En primer lugar: era demasiado joven, tenía apenas cincuenta años. En segundo lugar: poseía una mente brillante que ahora parece irremisiblemente perdida para la ciencia. En tercer lugar: la desgracia ocurrió en el quinto coño, en Estados Unidos, lo que hace que nos sintamos aún más indefensos. En cuarto lugar: nadie sabe cómo sucedió exactamente, lo cual envuelve el accidente con un aura maligna y da pie a toda clase de rumores absurdos. En quinto lugar: estos acontecimientos son trágicos por naturaleza. En último lugar: probablemente hay un montón de razones más de las que no me acuerdo en este momento.
Ha transcurrido casi un año desde la caída del comunismo.
Siempre he pensado que tarde o temprano esto le iba a pasar si seguía así… Estoy hablando de mi padre y la bebida. Sin embargo, seguía bebiendo como si no hubiera un mañana, así que no nos quedaba otra que cruzar los dedos. No tengo ni idea de lo que intentaba demostrar el resto del tiempo. No entendía nada de todos aquellos algoritmos, teoremas e integrales que vomitaba. Las ciencias exactas nunca me han atraído. En el instituto fui un caso perdido en matemáticas. Tampoco es que mi padre me prestara mucha ayuda. Más bien le daba pena… A mí también me daba pena él, obligado como estaba a ocuparse de esa materia ingrata. Porque de alguna manera paradójica, yo, siendo tan inútil, y él, siendo tan capaz, nos encontrábamos en la misma situación. No importa la longitud de una ecuación si no la puedes resolver. La diferencia radicaba en que a mí me daba igual, mientras que para él era cuestión de vida o muerte. Las putas integrales parecen anzuelos. Una vez que los muerdes: se acabó. Y digo yo, ¿quién echará los anzuelos para pescar besugos en ese charco llamado ciencia?
Aquí viene mi hermano Nedko con un amorfo bolso de cartero colgado del hombro. El año pasado no consiguió ingresar en la universidad y en virtud de no sé qué estúpida ley tiene que trabajar seis meses para poder presentarse de nuevo a los exámenes de acceso. El Estado se ocupa de que los jóvenes no anden por ahí sin trabajo. Sospecho que es algo que va a cambiar pronto. Por ahora, no obstante, no le queda otra opción. Le digo:
—Tenemos un paquete de América.
Nedko pestañea estupefacto, después repara en la caja negra y una sonrisa culpable asoma en su cara. El caso es que el trabajo en Correos lo ha convertido en un cínico: su bolso rebosa de cartas, periódicos y revistas que me apuesto cualquier cosa a que no llegarán a tiempo a sus destinatarios. Por una desafortunada coincidencia es el responsable de nuestra área y, precisamente por esta razón, recibimos el aviso del luctuoso paquete con dos semanas de retraso.
Nedko intenta sobornarme y me suelta el último número de Ogoniek, la revista soviética progresista que cada cierto tiempo publica revelaciones escalofriantes. Pero ahora no estoy de humor para chismes con regustillo estalinista. Observo la caja y pienso cómo diablos sabré si dentro están las cenizas de mi padre o simplemente las de algún vagabundo. ¡No hay manera! Comparto mis sospechas con mi hermano, que se encoge de hombros.
—¿Cómo se te ocurren semejantes disparates?
¿Cómo? No hace falta mucha imaginación para verlo. Aunque al parecer él no tiene ni pizca. El traslado del cadáver desde Estados Unidos a Bulgaria habría costado unos dos mil dólares: un importe definitivamente fuera de nuestras posibilidades. La compañía de seguros miraba para otro lado. La universidad no soltaba ni un céntimo. La embajada búlgara tampoco estaba por la labor de pagar la repatriación, de modo que la única salida era la cremación. Dado que mi padre era ateo, se suponía que no tendría nada en contra. Sus cenizas viajaron como un paquete postal ordinario.
—Un paquete de América.
—Ya lo has dicho —protesta mi hermano, que frunce el ceño.
—Hay un relato con ese título —le explico—. De Svetoslav Mínkov.
El relato forma parte de una colección satírica de los años cincuenta y desenmascara los valores burgueses. Una familia de clase media tiene parientes en Estados Unidos que mandan paquetes con regularidad. Las mercancías de ultramar desatan una ilusión indescriptible y son motivo de interminables alabanzas y comentarios del tipo: qué grande es Occidente y qué mierda es nuestra industria ligera. Pero un día llega un envío insólito. El paquete contiene una caja metálica sellada sin ninguna inscripción. Al abrirla, descubren que está llena de un polvo gris misterioso. Se reúnen y elucubran: ¿qué será eso y para qué servirá? Por fin, el padre se decide y echa una cucharadita en el café. El efecto es tonificante y llegan a la conclusión de que se trata de una vitamina. Empiezan a tomarlo con el desayuno, ensayando entretanto otras mil aplicaciones caseras. Cuando la sustancia milagrosa se acaba, deciden escribir a sus familiares para que les envíen más. Entonces reciben una carta. Debía haber llegado con el paquete, pero, obviamente, terminó en el bolso de algún cartero como mi hermano… Los familiares les informan de que su tía ha fallecido y les envían sus cenizas para que sean enterradas en Bulgaria. A partir de ese momento la familia deja de alabar tanto a Occidente.
—Qué ingenioso —dice mi hermano.
Cuando un avión se estrella, todo el mundo se lanza a buscar la caja negra. Allí se conservan los datos de la navegación, el estado técnico de los sistemas, las conversaciones de la tripulación, las órdenes del piloto, etc. El dispositivo, llamado también flight recovery, permite revisar lo sucedido a bordo antes del accidente y comprender sus motivos. La caja negra de mi padre no contenía nada parecido: toda la información estaba borrada, reducida a cenizas. Y de pronto me doy cuenta de que apenas lo conocía. No entendía su trabajo. Despreciaba su costumbre de beber. Temblaba ante su ira. Me alegraba cuando se marchaba. Tenía miedo de que pudiera no volver, como de hecho ocurrió.
Un recuerdo que se desliza desde mi memoria como una postal del más allá. Una amplia playa: por un lado, hoteles y palmeras, por el otro, el océano Atlántico, turbio y amenazante. En el cielo flota un globo publicitario del que cuelga una pancarta enorme: «Myrtle Beach». Estamos en Estados Unidos, debe de ser allá por el año 1986. Mi padre se fue entonces a dar clases a la Universidad de Carolina del Sur durante dos semestres y el Estado, magnánimo, le permitió llevarse a la familia. Yo estudiaba el tercer año de la carrera y estaba muy interesado en emigrar allí: por una cuestión de principios, no porque me gustara especialmente… Mi padre no está de acuerdo. Hablamos en la playa. La única conversación seria que jamás hayamos tenido. No recuerdo exactamente sus palabras. El ruido del oleaje las borra en gran medida. Mi madre y mi hermano caminan delante de nosotros, a mucha distancia. Contemplo nuestras sombras, que corretean juntas por la arena. Él es un hombretón relleno y robusto de cabeza grande y pelo corto. Se ata el cinturón justo por la mitad de la barriga, algo que me parece un poco ridículo. Yo soy flaco, con el pelo enmarañado e informe. Mis pantalones cuelgan muy por debajo de la cintura, en el límite de la decencia. Hace dos días he visto en la MTV al vocalista de Aerosmith con ese mismo aspecto y lo encuentro bastante chic. Mi padre intenta explicarme por qué no quiere que nos quedemos en Estados Unidos. No es que no pudiéramos o que no se le hubiera ocurrido, pero existen cosas más importantes que las tiendas rebosantes. Por ejemplo, el respeto… Para eso uno tiene que estar en su lugar, porque el inmigrante siempre será un inmigrante. Incluso aquí, en Estados Unidos. Ahora lo aceptan como a un igual, pero si decide quedarse, la actitud cambiará. Sé que es complicado, dice con la mano en mi hombro (o no, ya no me acuerdo). Sus argumentos alcanzan mi cerebro en un estado extremadamente fragmentario. En realidad me da igual si nos quedamos o no. Lo importante es tener más de una opción, prosigue él. Que puedas decir «no». Un inmigrante no puede decir «no». Después habla de sus alumnos en Bulgaria: los chavales, como los llama él. No sería lo mismo sin ellos… Por supuesto, siempre podría poner el régimen como excusa y todos lo entenderían. Las relaciones con los comunistas nunca han sido fáciles. Pero ¿acaso no es cierto que a pesar del comunismo ha conseguido ser quien es en estos tiempos, lo cual hace su éxito aún más auténtico? Además, los regímenes cambian… Le oigo mencionar el nombre del líder soviético Gorbachov, pero toda mi atención la acapara una chica con un piercing en el ombligo. Es la primera vez que veo semejante maravilla. La anilla brilla deslumbrante sobre su barriguita redondeada. Me quedo boquiabierto. Siento que retrocedo cien mil años en la evolución. ¡Qué Gorbachov ni qué perestroika!
Mi padre no nota nada.
Ahora pienso: hombre, pues si hubieras visto aquel piercing, tal vez ahora estarías en otro lugar y no en la puñetera caja. La vida no son solo integrales, hipotenusas y vodka. Aunque ya es tarde para aleccionar a mi padre. Es tarde para empezar a conocerlo. ¡Ni siquiera podemos tomar una cerveza juntos! Se acabó lo que se daba. Porque él está en la caja, tan pancho, y ya no le importa nada. Es decir… sus cenizas. En cuanto a su alma, no lo sé; tal vez recorra Estados Unidos montada en una Harley Davidson invisible y chille de alegría:
—¡Me he escapado! Fuck! Fuck! Fuck!
Nosotros, sin embargo, aquí seguimos: en cuerpo y alma. Para colmo, la compañía de seguros se niega a pagar la prima. Exigen un análisis de ADN. Pero el cadáver ya está cremado. Los cabrones saben que estamos lejos y no podemos hacer prácticamente nada. Perdemos cerca de cien mil dólares.
Esto ocurrió hace quince años.
1. ANGO
Cincuenta y cuatro millas al destino final, informan las pantallas sobre los asientos. Temperatura: -12° C; altura: 3500 pies. En la pantalla aparece el mapa del hemisferio occidental. El recorrido de nuestro avión está representado con una flecha blanca que parte de Europa central, pasa por encima de Escocia, cruza el Atlántico norte sobre Islandia, gira hacia la península del Labrador y entra en Estados Unidos en un ángulo agudo, como un misil balístico. Su ápice casi roza el punto del mapa con la inscripción «Nueva York».
Me reclino y cierro los ojos. No he dormido en todo el viaje. Los compartimentos para el equipaje que están sobre mi cabeza retumban, se caen bolsos, ropa, bolsas de plástico… No entiendo a qué viene tanta prisa. Estados Unidos no va a escaparse. Seguirá estando al otro lado del océano y absorbiendo oleadas de individuos lanzados a la felicidad personal durante al menos otros veinte años. Sin darme cuenta me he quedado dormido. Cuando abro los ojos, la cola del pasillo no se ha movido. No tengo ni idea de cuánto tiempo ha pasado. Gente nerviosa, sudada, con bolsos entre las piernas, hablando indignada:
—¿Qué pasa, por qué no nos dejan salir?
—Señoras y señores, tenemos un pequeño problema médico a bordo —la voz del piloto suena mustia, como la de alguien cuyos planes para la tarde se han estropeado definitivamente—. Les pedimos paciencia hasta que se aclaren las circunstancias del incidente. Lamentamos las molestias.
¡Un pequeño problema médico! Los pasajeros se dejan caer en los asientos con semblantes sombríos y sacan sus teléfonos móviles. En la parte delantera del avión aparecen varias personas con trajes de protección de vivos colores y máscaras de gas.
Bueno, ¡la hemos liado!
El culpable del alboroto es el pequeño mocoso que no ha dejado de vomitar en las últimas horas. Por lo visto ha despertado sospechas de ataque biológico. El equipo atiende con agilidad febril al crío: le toman el pulso, lo auscultan, toman muestras de sangre de toda la familia, muestras del aire… La madre llora. El padre, un tipo de Oriente Próximo con un ralo y grasiento mechón de cabello pegado a la coronilla, aplasta nervioso una bolsa de aperitivos. Sin embargo, bajo la superficie de este gesto minimalista, trasluce el horror del hombre común lanzado al corazón del caos universal. De tanto en tanto el piloto dice algo para calmar los ánimos. Los tipos de las máscaras de gas llevan de un lado a otro maletines llenos de equipamiento. Pero los resultados se demoran. Nosotros esperamos y el estrés ya ha dado paso a una aburrida indiferencia.
No he pisado Estados Unidos desde que ocurrió lo de mi padre (me doy cuenta de que siempre digo «lo de mi padre» en lugar de «murió», «falleció», «se fue», como si fuera algo vergonzoso…). Mis ganas de viajar allí se desinflaron como un globo de chicle, sellando con su pegajoso lacre rosa mis primeros sueños de emigración. Tuvieron que pasar varios años para que volviera a pensar en ello. Aun así, era como si una prohibición invisible se impusiera todavía en esta parte del mundo. Excepto para mi hermano, quizá porque aceptó la muerte de nuestro padre como un hecho consumado. Nedko se fue a estudiar a Estados Unidos unos meses después de los trágicos acontecimientos. Terminó su MBA y, como es natural, se quedó allí, salvo en las vacaciones. Más tarde dejó de volver incluso entonces. Ahora trabaja en Wall Street y supongo que tiene todas las razones para estar satisfecho de sí mismo. Al final, él se quedo en Estados Unidos y yo, en Bulgaria. No me quejo, así son las cosas. Nadie me lo impidió, fue mi propia elección.
Acababa de graduarme en Filología Inglesa y podía optar a una plaza en la universidad, pero preferí dedicarme a los negocios. Así eran los tiempos. Todo hijo de vecino registraba empresas, vendía, compraba… A principios de los noventa la edición parecía una mina de oro. Había hambre de libros. La gente todavía tenía dinero y arramblaba con lo que se encontraba. Vendimos un inmueble que habíamos heredado e invertimos la mitad en los estudios de mi hermano y la otra mitad en mi negocio. Edité una docena de novelas criminales aceptables, gané pasta, compré un Opel de segunda mano y me casé joven. Sin embargo, el entorno empresarial acabó deteriorándose. ¡Vaya si se deterioró! Seguí sacando algún que otro título solo por mantener las apariencias, pero presentía el final. Además, ya estaba harto de recorrer almacenes e imprentas persiguiendo a gente para cobrar unas facturas penosas. Subsistía traduciendo para otras editoriales, principalmente libros de intriga y de ciencia ficción que me gustaban. El clima familiar tampoco era favorable. Mi mujer y yo no terminamos de encajar, aunque estuvimos saliendo un año entero antes de contraer matrimonio (¡vaya expresión!), lo cual hicimos solemnemente por la Iglesia, en presencia de personas importantes y con promesas de «hasta que la muerte nos separe». Al parecer eso estropeó la cosa desde el principio. Aquel molde de joven pareja feliz de catálogo de colchones en el que nos habíamos metido. Al final la realidad se impuso con fuerza. La vida: trivial y cotidiana. El sexo: con tendencia a desaparecer. Ella era artista, pero se ganaba la vida en una agencia de publicidad donde, a saber por qué, siempre le encargaban dibujos de salchichas. Intentó hacer algunas portadas, pero no funcionó. Las salchichas en cambio, le salían bien. Incluso ganó un premio con una de ellas en una exposición internacional, lo que le supuso una invitación a Italia. Divorciémonos, ya no me acuerdo quién de los dos lo dijo exactamente, pero ninguno puso reparos. No teníamos críos, no teníamos nada que repartir, excepto el Opel, al que le habían robado las ruedas. Me lo regaló. Después se marchó. Ahora probablemente dibuja salchichones, pero por mucho más dinero.
Todos en general corrieron a salvarse, como ratas que hubieran olido el agua en la bodega del barco. La mayor parte de mis amigos se largaron a Irlanda, a España, a Alemania e incluso a Portugal, de donde los propios portugueses tienden a marcharse. Al final, hasta mi madre se fue. Acababa de jubilarse de la Academia Búlgara de las Ciencias, donde había trabajado más de veinte años, con una glamurosa pensión de cerca de cien euros. Se fue a cuidar de un abuelete nada menos que a Gales. La había enchufado una excompañera de trabajo que había tejido toda una red de cuidado de personas mayores en el Reino Unido. Lleva allí tres años, en una pequeña ciudad cuyo nombre siempre olvido, famosa por su maravillosa naturaleza y sus monumentos celtas diseminados por los alrededores. Me quedaré, dice, mientras pueda. Incluso ha llegado a enviarme dinero después de aquel fracaso con los pingüinitos. Siempre me ha inspirado desconfianza la literatura infantil, pero el agente me convenció de que aquellos pingüinos eran un éxito total en Europa. Diez series con ilustraciones: los derechos me salieron caros y los gastos de imprenta, aún más. Imprimí diez mil y vendí apenas mil. Así concluyó mi carrera de editor. Mirase a donde mirase, no había más que suciedad, estupidez, perros callejeros y desesperación…
Fue cuando me dije por primera vez: ¿y por qué no me largo yo también a alguna parte? Quiero decir, la primera vez que lo pensé en serio, no como amenaza la mitad del pueblo búlgaro al pinchar una rueda en alguno de los innumerables cráteres de nuestras carreteras. Me llevó casi un año motivarme. Quizá porque, por mal que me fuera, no estaba muriéndome de hambre, tenía un techo sobre la cabeza, cuando me apetecía follar, siempre caía algo, cuando quería un trago, nunca me faltaba. Muchas veces me engañaba con que las cosas no estaban tan mal. Pero me daba cuenta de que este era un camino descendente, hacia la inevitable degeneración moral y física. Aún no había cumplido los cuarenta y todavía tenía una vida por delante.
O al menos eso es lo que dicen.
Bueno, sí, jugué a la lotería, 1junto con al menos otro millón de ovejas locales, buscando mejores pastos. No creía que fuera a salir nada, teniendo en cuenta la experiencia de mi hermano, que había estado echando sobres como loco, hasta que por fin su propia empresa le arregló los papeles. Pero la lotería es deporte nacional en Bulgaria. Echa tu moneda, puede que ganes. Cuando sucede, sin embargo, todo se complica. Un imperativo poderoso borra toda tu vida anterior: ¡Has sido elegido! No es lo mismo que si te dan un millón, como se le echa el pienso a los cerdos, y ¡hala, vive la vida! No, aquí está implicado el destino. Se te concede una oportunidad, se te abre una puerta y depende solo de ti si entras o no. Todos tienen derecho a la felicidad. De modo que ya no hay escapatoria. Si no respondes a la llamada angelical, lo lamentarás hasta el fin de tus días. El gusano de la duda te carcomerá aunque todo te vaya bien. Si, por el contrario, tu vida se tuerce, te tirarás de los pelos por haber malgastado tu oportunidad. El encuentro con la realidad nacional, hasta hace poco rutinario e inevitable, de pronto adquirirá dimensiones trágicas. La has cagado, so imbécil, retumbará en tu cabeza como el eco de un martillo.
¡¡La has cagado tú solito!!
Mi hermano está continuamente viajando debido a varios proyectos y su apartamento está vacío la mayor parte del año. De modo que no hay problema para que me acoja, por lo menos al principio. Si logro salir de aquí, por supuesto.
Los sistemas de purificación y ventilación están apagados para impedir el posible contagio. El aire del avión está caliente y pesado, impregnado del aroma de las transpiraciones corporales. Parte de los pasajeros sostiene un pañuelo en la cara. ¡Vaya suerte que tengo! Justo cuando las puertas por fin se abren, cuando la tarjeta verde descansa en mi bolsillo y yo, por así decirlo, en el rebosante bolsillo de América, resulta que un virus cobarde tal vez esté deshaciendo las paredes de mis células para recordarme que la lotería de la vida y el Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad no tienen nada en común.
Me imagino pasando los próximos meses en cuarentena en algún campamento secreto, fuera de Estados Unidos, al otro lado de unas vallas de alambre de espino electrificadas. Con el pretexto de tratarnos, un departamento de investigación biológica de la CIA realiza experimentos siniestros con parte de los detenidos procedentes de países de segundo orden. Mi cuerpo se cubre de úlceras y muero en una agonía terrible. Víctima del terrorismo internacional. Por lo que sé, los seguros en este caso no se hacen cargo. Incineran deprisa mis restos para borrar las huellas. Un bonito día mi hermano recibe mis cenizas en la misma caja negra de plástico en la que llegó mi padre.
—¡Welcome to America, tío!
1Referencia al Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad de Estados Unidos o Sorteo de la Tarjeta Verde.
2. NED
Durante mucho tiempo pensaba que era feliz. O, al menos, que estaba contento con mi vida. En términos objetivos, no me falta nada. Estoy oficialmente en la categoría de los Búlgaros que Triunfan en el Extranjero, BTE. Extraoficialmente, sin embargo, las cosas son algo diferentes. Por supuesto, no soy feliz ni estoy particularmente contento. Me queda el consuelo de que soy un BTE. Lo cual, por desgracia, no es suficiente. En esta vida uno necesita algo más que la envidia de los GFAB, los Gilipollas Fracasados Atrapados en Bulgaria.
Y eso es lo que me falta.
Creo que siempre lo he sabido pero me he empeñado en esconder la cabeza en la arena, intentando mirar la situación con una actitud positiva, como me habían enseñado en la universidad. No es algo especialmente difícil si tu sueldo sube un diez por ciento cada año. Uno empieza a ascender en la jerarquía. Aprende cosas nuevas. Viaja. Hasta que un día las cosas empiezan a repetirse. Y también los itinerarios. Las costosas cenas por cuenta de la empresa ya no te hacen ilusión como antes. Tampoco los hoteles de lujo ni los vuelos en primera clase. De forma inadvertida, pero irrevocable, alcanzas a comprender la verdad.
Has tocado techo.
El techo es transparente como un suelo de cristal. Ves con claridad la gente que se pasea encima de tu cabeza, incluso oyes el chirrido de sus zapatos de 2000 dólares, puedes mirar debajo de las faldas de sus mujeres cuanto te dé la gana, pero no puedes subir con ellos. Ya no me engaño: la escalera por la que había empezado a subir termina debajo de sus suelas. Cuando te das cuenta a los cincuenta años, probablemente no tiene demasiada importancia. Ya te has escurrido por las alcantarillas del sistema y flotas tranquilamente en alguna parte de la periferia, mientras la marea borra el recuerdo que has dejado como si fuera una mancha industrial.
«¿Siente que ha tenido éxito?».
La pregunta es de una periodista búlgara que firma una serie de artículos dedicados al fenómeno BTE en un importante diario nacional. No tengo ni idea de cómo ha logrado encontrarme. Menciona el nombre de un antiguo conocido mío que volvió hace dos años para ocupar un cargo importante. Su objetivo secreto, en mi opinión, es pillar a algún zombi de oficina deprimido y ponerle la alianza. No seré yo, aunque la tía no está nada mal. El éxito —me doy ínfulas— es algo relativo. Hay diferentes niveles de éxito. Y otras cosas por el estilo…
Este año es el primero en el que no me han subido el sueldo. En realidad, si debo ser sincero, incluso me han recortado medio punto porcentual. Son mil quinientos dólares al año, una ridiculez, pero es una cuestión de principios. Naturalmente, no soy el único afectado. La mayoría de los empleados de más nivel de la empresa ha recibido talones más livianos. La explicación oficial es que estamos overpaid. Así como el empeoramiento de la coyuntura económica. Eso lo sabemos todos. Lo que no sé, sin embargo, es cómo ese 0,5 por ciento de mi sueldo va a ayudar a una empresa con una facturación anual de veinte mil millones. Más bien nos están poniendo a prueba. ¿Sucumbiremos ante la ira y la desesperación? ¿Habrá algún portazo? Pero no ocurre nada parecido. Deambulamos con cara de amargados, juramos entre dientes, aunque en realidad estamos la mar de contentos —incluido yo— porque no nos hayan despedido. Las aguas turbias del desempleo suben con cada día que pasa. Nadie está dispuesto a lanzarse a ellas por salvar el amor propio.
Yuppie: suena fantástico. Pero solo mientras puedas pagar el alquiler.
Por desgracia, ya es demasiado tarde para convencer a mi hermano de que este no es el momento más adecuado para venir a Estados Unidos. Cualquier insinuación en este sentido sería interpretada como un intento de huir de mis responsabilidades familiares. A Angel o Ango, como lo llama todo el mundo, le ha tocado una tarjeta de residente en el sorteo de la lotería. Ha jugado y le ha tocado. Yo también he jugado —más de una vez—, pero la suerte jamás me ha sonreído. Da igual. Ango Boy tendrá que pasar aquí al menos unos meses al año para no perder su estatus. En sí misma, una tarjeta verde no te resuelve la vida, pero perderla sería tan absurdo como creer lo contrario.
Ango Boy también quiere ser un BTE. Naturalmente, no se lo puedo reprochar. A grandes rasgos, los búlgaros se dividen en tres categorías: los BTE, los GFAB (que ya hemos mencionado) y los PLB: los Putos Ladrones Búlgaros, que en la práctica son el motivo para la existencia de las anteriores. Cualquier intento de segregar subgrupos o categorías intermedias huele, en mi opinión, a oportunismo que intenta desdibujar los límites. Sin embargo, surge la lógica pregunta: ¿no existen búlgaros que no hayan triunfado en el extranjero? Yo personalmente no los conozco. Todos se jactan de sus éxitos: de cómo nadan en la opulencia y beben de los manantiales celestiales. El resto se vuelven calladitos a Bulgaria. Por lo tanto, se convierten de nuevo en GFAB. Siguiendo el mismo razonamiento, no existen búlgaros que hayan triunfado en Bulgaria. Si atendemos a sus palabras, incluso las de aquellos que gozan de aparente bienestar, en realidad están en la cuerda floja, al borde de la miseria; su vida está plagada de obstáculos, en perpetua inseguridad, y el futuro, simplemente, no existe. Los que realmente triunfan, por norma no se lo piensan mucho y se largan al extranjero para engrosar las filas de los BTE. Los que se quedan muchas veces resultan ser unos simples PLB.
La llegada de mi hermano me llena a la vez de alegría y de preocupación. Llevo ya tres años viviendo solo y parece que me estoy empezando a hartar. Por otro lado, no se está tan mal. No tengo que estar pendiente de nadie. La mayoría de mis amigos hace tiempo que se ha casado, algunos ya se han divorciado y vuelto a casar, otros viven con sus parejas… No es razón para darse prisa. Las mujeres, en general, son unas sanguijuelas. Juntarse con alguna solo porque así está mandado es garantía de problemas. Por eso evito volver a Bulgaria. Cuando se dan cuenta de que eres un BTE, in good shape & free, algo les pasa, como que se vuelven locas, te atacan por todas partes: exponen su mercancía, intentan enredarte en no sé qué relaciones, esperan a que des un paso en falso para ¡bam!, ponerte el yugo entre los gritos victoriosos de toda una horda de GFAB, dando saltos a tu alrededor con sus baklitsas2 y sus peshkires3 como indios alrededor del cuerpo de un ciervo abatido.
No, thanks!
Algunos, por supuesto, vuelven a Bulgaria solo para desatascar las tuberías. ¡Yo no! ¿¡Por un polvo!? Lo puedo echar cuando quiera en Estados Unidos: A) Existe la institución del sexo pagado. B) Las oficinas del Midtown rebosan de ambiciosas perras solitarias de vaginas polivalentes que desembocan en la calle los viernes por la tarde. No hay ningún problema en pillar a una y activar tu vida sexual. Con la condición de que no se quede a dormir en casa, claro. Cuando empiezan a hacer noche, estás acabado. Los cuerpos de las mujeres segregan un veneno que hace dependientes a los hombres, defendía mi exnovia Beatrix. Nos separamos hace tres años. En realidad, «nos separamos» es mucho decir, ya que nunca habíamos pasado juntos más de una semana. Vivía en Toronto. Nos conocimos en Florida, en un curso de gestión en el que un tal Kandzeburo Oe, doctor en algo, nos iniciaba en los secretos de the Six Sigma way: un método vanguardista en aquel entonces para extrapolar los beneficios. Me gustó. Y mucho. Quiero decir Beatrix. De tanto en tanto, venía a Nueva York, donde, por supuesto que sí, se quedaba a dormir en mi casa. Después, de pronto lo dejó todo y se marchó a Sudamérica. Intentaba convencerme de que la acompañara para incorporarnos a una comuna recién formada en la costa amazónica. Cómo no… ¿abandonar lo civilizado para perseguir lo salvaje?4 Beatrix nunca llegó a entender esta expresión balcánica. En aquellos tiempos yo aún creía que podría acumular suficiente pasta para jubilarme sin problemas a los cuarenta y cinco y disfrutar de la vida.
«Olvídalo, me dijo ella haciendo un gesto con la mano, no funcionará».
Luego se echó al hombro la enorme mochila con una pequeña sartén columpiándose lustrosa en la esquina inferior. A veces, en realidad cada vez más, la echo de menos. Al parecer, el veneno de su pálido cuerpo de pechos puntiagudos ha penetrado profundamente en mi interior.
El método de Ango con las mujeres es muy diferente y eso es precisamente lo que me preocupa. Es de las personas a las que no les parece mal que las mujeres se queden. Siempre ha querido casarse, siempre revolotea a su alrededor algún ser femenino; tengo el presentimiento de que eso mismo puede pasar aquí también. ¡Meterá a alguna mujer en casa! Ya me veo volviendo de un viaje de trabajo y encontrándomelos roncando en el sofá del salón. Los pechos de ella asoman bajo la sábana, en el hombro lleva tatuada una figura siniestra. Se queda a vivir en casa. Mi hermano cocina. Comemos juntos. Dormimos juntos. La mujer trae a una amiga. Nos las intercambiamos. Resulta que una tiene sida. El fregadero rebosa de platos y vasos sucios. Nace un niño. Mi cuenta está en números rojos. Me corto tranquilamente las venas en el trastero, hecho un ovillo entre la lavadora y la secadora, contemplando mi consumida sangre sidosa que gotea en el desagüe y forma un pequeño remolino. Mis cenizas llegan a Sofía en la misma caja negra de plástico en la que llegó mi padre.
2Recipiente tradicional búlgaro de madera para vino o rakia (aguardiente local).
3Pañuelo tradicional búlgaro blanco decorado con bordados.
4Se trata de una expresión búlgara habitual que transmite la idea de abandonar lo seguro por algo incierto. Tiene un matiz negativo.
3. ANGO
—Tienes pelos en la nariz.
—¿Perdona? —exclamé sorprendido.
—¡Que tienes pelos en la nariz! —repitió mirándome fijamente.
Mi hermano tiene seis años menos que yo, aunque no aparenta ser mucho más joven. Va bien vestido y huele a colonia cara. Lleva el pelo peinado hacia atrás y sus orejas de alguna misteriosa manera están pegadas al cráneo. No tiene nada que ver con aquel Nedko del bolso de cartero. Ned es un hombre en el que se puede confiar.
—Todo el mundo tiene pelos en la nariz.
—¡Pero los tuyos sobresalen!
¡Será descarado, el cabronazo este! ¿Esto es lo único que se le ocurre decirme? ¿¡Al cabo de cuatro años!? Me llevé instintivamente un dedo a los orificios nasales. Descubrí un mechoncito.
—¡Pues menudo problema!
—Si quieres integrarte, te los tienes que quitar.
—¿Eso es lo más importante?
—Depende. A veces la primera impresión es la que cuenta.
—No te preocupes. —Me serví más cerveza—. Me las arreglaré.
—Una cosa es la suerte y otra es la imagen.
Estábamos sentados en un restaurante indio en Columbus Avenue, no muy lejos de la guarida de mi hermano. La calle atravesaba el relieve desigual de Nueva York como una pista de despegue y se perdía en el cielo teñido de violeta. Hacía tiempo que el sol se había puesto, pero la ciudad seguía exhalando un calor sofocante. Había aterrizado hacía seis horas exactas, tres de las cuales transcurrieron en el avión por las sospechas de epidemia. Después de todas las pruebas, por lo visto habían concluido que no suponíamos tanta amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y nos dejaron salir. Durante ese tiempo mi hermano estuvo esperando en el aeropuerto, lo que le dio una oportunidad más para sopesar mi llegada desde todos los ángulos posibles. En cuanto a mí, aquello era una señal. Sí que viajaba una infección a bordo, pero su fuente no era el pequeño mocoso. El virus había anidado en mi interior; mucho más terrible que el ántrax o la peste, imposible de detectar con microscopio ni con reactivos químicos. ¡El virus del fracaso!
—Bueno, y ahora que estás en Estados Unidos, ¿qué piensas hacer?
No había pegado el ojo en todo el viaje, mi cuerpo quería dormir, pero el jet lag me mantenía en vela.
—Tengo una entrevista el martes —dije con cierto tono de orgullo.
Antes de salir me había puesto en contacto con una agencia que buscaba trabajo en EEUU a emigrantes con los papeles en regla. Me habían conseguido varias entrevistas.
—¿Para qué trabajo es? —se interesó mi hermano.
—Supervisor en un McDonald’s.
—Por algún sitio hay que empezar —observó con tacto Nedko. Bueno, Ned, que es como lo llaman ahora.
Unté un poco de salsa en el extremo del pan de pita y le di un mordisco. Inmediatamente vacié lo que quedaba de cerveza en mi boca. Mi lengua empezó a chisporrotear como una brasa.
—Tienes business experience —dijo mi hermano—. Aquí esto se aprecia.
Me miraba fijamente, como si estuviera buscando más defectos en mi cara.
—¡A la porra con esa experience! Quiero pasar página. ¡Otra cerveza más! —llamé al camarero con la mano.
El mantra de los perdedores:
Pasar página.
Empezar de cero.
Convertirse en una persona nueva.
Sin darme cuenta, había empezado a repetirlo.
Ned vive a cinco minutos de Central Park, en una antigua casa de ladrillos rojizos. El apartamento por el que suelta poco más de dos mil dólares al mes está en el cuarto piso. La empinada escalera está cubierta de una gruesa moqueta marrón, decorada con gran variedad de manchas. Si te caes rodando por ella borracho, pensé, probablemente amortigüe el golpe. Ha dejado encendido el aire acondicionado, me envuelve un frescor agradable. La vivienda consta de un enorme salón, dormitorio y baño. Los muebles son escasos pero funcionales, estilo años setenta. Parqué rojizo, alfombra de grandes cuadros, algunas láminas de expresionistas abstractos en las paredes. En un extremo del salón hay una fabulosa barra de madera, impregnada de olor a whisky y tabaco; detrás de ella, una cocina americana.
Viviré aquí hasta que me establezca por mi cuenta. ¿Cuánto podría prolongarse esto? Mi hermano se asoma desde el baño, sonriendo de oreja a oreja y blandiendo un aparato extraño: algo intermedio entre un vibrador y una maquinilla de afeitar.
—¿Qué es eso? —Tengo un mal presentimiento.
—¡Un regalo! Un aparato muy útil —me asegura mientras quita la tapa de la punta metálica—. Corta los pelos de la nariz. Toma.
CONAIR. Sublime cortapelos de nariz con cabezal giratorio.
—¿¡Pero tú te crees que voy a coger esa mariconada!? ¡Métetela tú!
—¡Easy, amigo! Te acostumbrarás, es más, te va a gustar.
Apretó el botón y me acercó aquel aparatejo. El cabezal vibraba, las cuchillas brillaban.
—¡Anda y que te den! —le dije agarrándole la mano.
En un alarde, me serví de su reserva un vaso de whisky hasta el borde y me arrellané frente al televisor. Empecé a rebuscar entre los canales. Di con un programa. Dos tipos de bronca, echando espumarajos por la boca. Entre ellos había dos gorilas dispuestos a separarlos. El presentador los observaba con un interés malsano y el público rugía: «¡Jerry! ¡Jerry!».
Los tipos son hermanos. Uno se folla a la novia del otro mientras el hermano está currando diez horas al día en su empresa. ¿Por qué me haces esto?, ¡yo la quiero! ¡Porque te odio! ¡Te crees más que yo! La tía lloriquea porque se siente ignorada. El público: ¡Uuuuu! Jerry: ¿Y no te sabe mal montártelo con su hermano? Él también tiene sentimientos…
—Les deben de pagar bastante pasta para hacer el ridículo, ¿no?
—Seguro que les pagan —asintió Ned.
—No tendrás alguna novia escondida, ¿no?
—Solo un hermano… —respondió Ned riéndose.
—Espera —miré a mi alrededor, sospechaba—, ¿de verdad que no tienes novia?
—Bueno, no tengo novia fija. No en este momento.
—Pero sí que sales con mujeres, ¿verdad?
—Todavía… —bostezó.
Al día siguiente era lunes y mi hermano tenía que volar a las siete y media de la mañana a Detroit. Me quedé viendo la tele un rato más con el volumen bajo. En el plató había un matrimonio. El marido había reconocido que tenía una amante travesti. «¡Jerry! ¡Jerry!», gritaba el público. Pensé que algo así nunca podría darse en mi pobre y pequeño país. Si apareces en la tele diciendo delante de todo el mundo que te follas a tu hermana delante de las narices de su novio, la gente te señalará el resto de tus días. Aquí uno simplemente se desvanece. Trinca la pasta y vuelve a sumirse en el anonimato total del que ha emergido.
Cuando no eres nadie, pensé, puedes hacer cualquier cosa.
Jerry Springer resumió con elegancia la amarga verdad de la naturaleza humana y apeló a los valores tradicionales. La cabecera del programa era elocuente: un callejón sin salida abarrotado de cubos de basura. Sobre esta imagen de fondo sonaba una amable invitación: si eres prostituta y tienes una historia que contar, llama al teléfono… Di unos tragos más directamente de la botella, abrí el sofá cama en el salón y me acosté.
4. NED
Extraigo los pelitos recién brotados de mi nariz. Con pinzas, para mayor precisión. Los tiempos en los que salía disparado a trabajar enfundado en traje y corbata son historia. Ya puedo permitirme un estilo más informal. La justificación oficial es que de este modo se crea un ambiente team friendly, un concepto muy popular entre los mandos intermedios. Al cabo de tantos años, sin embargo, me parece que el maldito traje se ha fundido conmigo de la misma manera que el uniforme se adhiere a los militares. Lo llevo incluso en la playa. Creo que los jefes lo entienden perfectamente y observan todos los intentos de relajación del dresscode corporativo con profunda ironía.
La sede cilíndrica de Silvertape se encuentra en uno de los innumerables suburbios de Detroit. El guarda me saluda con indolencia. Mis compañeros ya están allí. Melissa, la gamba; Vayapee, el astuto; y Dexter, el cabezón. Los tres trabajan en la filial de Chicago de la empresa. Me los encuentro apiñados delante de uno de los ordenadores. Tienen aspecto emocionado y culpable, como si hubieran estado viendo una página de sexo grupal.
—Bueno, ¿estáis listos?
—Yes, sir!
—¡Enseñémosles de lo que somos capaces!
Poco a poco la sala empieza a llenarse de gente. Los jefes de Silvertape ocupan sus asientos en la primera fila. Lo he hecho cientos de veces y aun así estoy ligeramente nervioso. Sobre todo por miedo a que fallen las máquinas, como suele ocurrir en el momento decisivo. Creo que los cerebros humanos generan una especie de campo o de ondas que influyen en los aparatos. Así que stay cool para que no haya problemas innecesarios. Mi equipo trajina a mi alrededor.
Estoy erguido ante la pantalla brillante, detrás de un atril de vidrio y metal. El público corporativo de tonos grises y negros sigue hipnotizado la marca roja de mi puntero láser. Las imágenes cambian con un suave «clic». Se suceden tablas, esquemas, diagramas. Juego a ser Dios: recorto unidades, muevo departamentos, fusiono estructuras enteras. Esta presentación es el fruto de mis esfuerzos de varias semanas. Dirijo un pequeño equipo de tres colaboradores: hábiles y astutos lameculos. Estamos optimizando la estructura de marketing de Silvertape, el mayor fabricante de folios autoadhesivos de América del Norte y probablemente del mundo. Los empleados nos odian, claramente, pero nos temen. Se prevén despidos importantes. Creo que precisamente por eso nos han llamado. Los negocios necesitan engranajes. Cuando Bob y Joe pierden su trabajo, debe haber culpables. Es mejor que pague el pato el hombre blanco malo con acento de Europa del Este.
«Vengo de lejos y por poco tiempo», es el lema del consultor.
Clic, clic, se abren ventanas, aparecen diagramas y rótulos coloridos, pequeñas figuritas se pasean por la pantalla… ¿No me habré pasado con la animación? A juzgar por las caras de los de la primera fila, el espectáculo es un éxito. Predico el góspel de la economía de mercado con toda mi alma. De vez en cuando hago alguna broma cuidadosamente medida.
Al fondo de la sala distingo a un tipo robusto con camisa a cuadros, gorra de béisbol y una bolsa de deportes alargada. Lo he visto otras veces, pero con traje. Bruce dirige una unidad superflua, de nada menos que siete personas, que duplica la actividad de al menos otros dos departamentos. Con el olfato infalible de un veterano, presiente su triste destino y desde que he llegado ha estado haciendo intentos desesperados de convencerme de su eficacia. Me ha estado colmando de informes, propuestas y análisis que inevitablemente han terminado en la destructora de documentos. Está rojo y sudoroso, como si hubiera llegado corriendo desde su casa. Puedo sentir la ira que transpira cada poro de su cuerpo. Oh, sí, sé que me la está guardando. A mí, a la empresa, al sistema entero. Uno curra toda la vida como una bestia y al final le dan palos por todas partes. Los programas de la tele están llenos de historias así. Al tío se le va la olla, agarra el fusil y sale a repartir justicia.
Todas las miradas están en la pantalla. No paro de hablar. Intento evitar la cara colorada de Bruce, aunque percibo su calor en mi campo visual periférico. El vídeo muestra una gran tijera que recorta los departamentos sobrantes. El efecto de sonido recuerda un chasquido metálico.
Clas, clas. Bruce se va al traste.
Clas, clas. El fusil está cargado.
—Como se puede ver en la tabla n.° 7, el beneficio del último trimestre proviene principalmente de las unidades de ventas directas…
La formalidad del público se cuartea como una fina capa de hielo. Alguien se echa a reír en la penumbra, después le sigue otro. Las carcajadas se extienden en todas direcciones. ¿Qué habré dicho? Clavo la mirada en el portátil desde el cual dirijo la presentación. En el centro de la tabla bailotea un misterioso GIF animado. Vuelvo la cabeza a la pantalla grande, donde una tía de ojos saltones chupa una polla anónima. Instintivamente paso a la siguiente diapositiva. Me pitan los oídos por la adrenalina, pero pronuncio imperturbable:
—Si comparamos la eficiencia relativa de las líneas de producción…
Silencio. Un espasmo recorre las caras de los presentes, como si todos se hubieran tragado ampollas de cianuro. Después estallan… La risa me golpea en el pecho como una onda expansiva. Agarro los bordes del atril metálico. En el monitor asoma Hugh Merit, el cejiblanco presidente del Consejo de Administración, en pelotas, con el pene erecto y medias de rejilla rojas. La misma imagen monstruosa, varias veces magnificada, está proyectada en la pantalla, detrás de mí.
Se encienden las luces. La sala susurra como una colmena. Alcanzo a ver la gorra de béisbol que desaparece junto con su siniestra bolsa de deporte. Mi supuesto equipo se ha escondido por las esquinas. Estoy solo.
Hugh Merit, verde como la bilis, me agarra de la camisa.
—Tú, ¡hijo de puta asqueroso! ¿Para esto te pagamos trescientos dólares la hora? ¿Esto es todo lo que habéis hecho al cabo de tantas semanas, so parásitos?
—Hugh, Hugh, ¡cálmate! —dicen dos de los directores mientras lo apartan—. Y tú, chaval, intenta dar alguna explicación razonable.
—Evidentemente, se trata de sabotaje…
—¡Evidentemente! Pero ¿quién iba a gastar semejante broma?
¿Quién? Recorro con la mirada la multitud alterada.