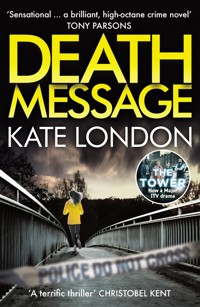Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Una novela de éxito convertida en la excelente serie de televisión "La Torre". Un joven adolescente es brutalmente asesinado en una oscura calle de Londres y el único testigo del crimen huye de la escena. La inspectora Sarah Collins es la encargada de llevar a cabo la investigación. Pero su investigación amenaza el trabajo policial que el detective Kieran Shaw está poniendo en marcha para desmantelar una peligrosa banda criminal y no lo puede permitir. La agente Lizzie Griffiths forma parte de esta operación encubierta mientras enfrenta el desafío de ser madre soltera y de reencontrarse con Shaw. Todo es demasiado para ella, su vida ha llegado a una encrucijada en la que debe decidir entre su carrera y su maternidad. Sarah y Lizzie son dos mujeres muy diferentes en un mundo de hombres. Luchan por el mismo ideal mientras lidian con la política interna de la policía. Las dos saben que deben encontrar al asesino sin poner en riesgo la Operación Perseo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La calle del delito
Kate London
Traducción: Carmen Bordeu
Título original: Gallowstree Lane
Edición original: En Gran Bretaña por Corvus, un sello de Atlantic Books Ltd. Derechos de traducción gestionados en colaboración con Casanovas & Lynch Literary Agency
© 2019 Kate London
© 2019 Atlantic Books Ltd
© 2025 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2025 Motus Thriller
www.motus-thriller.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-51-6
Para D. e Y.
Índice de contenidos
Portadilla
Legales
Dedicatoria
NOTA DE LA AUTORA
DESPUÉS
UNA PROMESA DEL FÚTBOL
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
RESPUESTA INMEDIATA
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
A TODA MARCHA
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
DURANTE LA NOCHE
Capítulo 39
OPERACIÓN PERSEO: FASE DE DETENCIÓN
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
DESPUÉS
Si te ha gustado esta novela...
Kate London
Manifiesto Motus
Landmarks
Cover
NOTA DE LA AUTORA
Un agradecimiento especial a Sheldon y Michelle Thomas de la organización benéfica Gangsline, quienes compartieron su experiencia, comprensión y pasión con tanta generosidad.
DESPUÉS
VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2016
La detective inspectora Sarah Collins había salido antes del amanecer: recorrió deprisa las calles de Londres y avanzó a toda velocidad por la autopista para luego serpentear por caminos rurales hasta la iglesia sajona que se erguía, más allá de un portón y un sendero, en la cima de una pequeña colina. Los setos y árboles resplandecían con los últimos colores del otoño.
Faltaban más de treinta minutos para el funeral. Deslizó el asiento del coche hacia atrás y bebió del termo de té. Caroline se había ofrecido a acompañarla, pero no le pareció bien compartir un momento tan íntimo tan poco después de haberse separado. Suspiró y se apretó los ojos con las palmas de las manos. El único sonido era el canto de los pájaros.
Cuando tenía dieciséis años, la hermana de Sarah había muerto. Patrick, el novio de Susie, iba conduciendo demasiado rápido y perdió el control en una curva cerrada. Fue un error de cálculo momentáneo, la adrenalina juvenil desatada por la potencia del coche que había pedido prestado aquel día, pero en un instante, su hermana estaba tan muerta como si Patrick hubiera cogido una navaja y la hubiera matado.
Sarah suspiró de nuevo. Era agotador pensar en esto tantos años después y en un funeral tan diferente. Pero es imposible controlar lo que te viene a la mente. Tal vez fuera la juventud de Susie cuando murió o la inmensa tristeza que Sarah sentía ahora y que se expandía en su interior como aire.
El cuerpo no es un cuento de hadas. A veces no sobrevive a un impacto, a una puñalada o a la bala de un arma.
Se enjugó los ojos con el dorso de la mano y cerró y guardó el termo. En su mente surgieron los niños que hoy marcharían detrás del ataúd. No había remedio para la pérdida de un padre: eso era lo que no podía soportar. Sarah podía hacer en el trabajo todo lo posible por impartir justicia, pero ¿qué podía aportar ahora? Se sentaría sola en el fondo de la iglesia. Presentaría sus respetos. Sin molestar a nadie.
Habían empezado a llegar otros coches. Subían por la pendiente y aparcaban para dejar bajar a sus ocupantes en los arcenes. El funeral era de un oficial de policía, por lo que muchos de los asistentes eran también policías. Eran fáciles de reconocer por sus buenos modales, su ropa elegante y la manera en que te evaluaban al mirarte.
También había niños, que poblaban el cementerio mientras se dispersaban de camino a la iglesia. Sarah sonrió al observarlos. Un niño regordete de unos cuatro años con chaqueta y pantalones a juego. Una niña algo mayor con un vestido de tafetán albaricoque y una chaqueta de punto oscura más apropiada para una boda que para un funeral. Chicas adolescentes con vestidos ceñidos y tacones de aguja que se hundían en el sendero o temblaban bajo los zapatos. Y chicos adolescentes con el cabello engominado y enormes manzanas de Adán, apretujados en trajes horribles en homenaje al desconcertante mundo adulto al que hoy no se podía contradecir.
Sarah sintió pena por ellos y por su vulnerabilidad mal disimulada, su sensibilidad ante cualquier desaire, sus errores apresurados y sus dolorosos y prolongados arrepentimientos. Mientras contemplaba a los adultos reuniendo a sus hijos con mayor o menor paciencia, supo que a pesar de todos los tira y afloja de la paternidad y la maternidad, esos niños eran los afortunados. Madres y padres que los empujaban a ese desesperado y grandioso y ridículo momento en el que hasta un corte de pelo parecía un acontecimiento de vida o muerte.
Y mientras salía del coche y atravesaba el portón hacia la iglesia, sus pensamientos se trasladaron a esos otros adolescentes, montados en sus bicicletas, y que robaban teléfonos y pasaban drogas de mano en mano en las calles de Londres. Se le vinieron a la mente los niños perdidos de Peter Pan que vagaban en libertad en el País de Nunca Jamás, donde morir era una aventura inmensa y donde el pirata Smee se limpiaba las gafas antes de limpiar su espada, y su mirada se desvió hacia el extremo más alejado del cementerio, donde, junto a una valla que separaba la tierra consagrada de un campo de caballos, la profunda tumba esperaba.
UNA PROMESA DEL FÚTBOL
DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2016
Capítulo 1
—Por favor, no me dejes morir.
La primera vez, Owen no estaba seguro de haber oído bien. Y tampoco podía ver bien. La farola de la calle estaba apagada. El gran parque que se extendía a lo largo de la acera estaba oscuro como la boca de un lobo y sus ojos todavía estaban llenos del resplandor de la tienda donde acababa de estar. Al principio, lo único visible fue un movimiento entre las sombras. Luego, cuando sus iris se dilataron, distinguió a dos adolescentes de espaldas a las rejas.
Gallowstree Lane era demasiado ancha, demasiado oscura, y la vida le había enseñado a Owen por las malas a no tomarse nada a pies juntillas. Tal vez esos chavales iban a robarle. Pero el chico que había hablado dio un paso adelante y Owen advirtió que se estaba sujetando el interior de una pierna. Un charco oscuro y pegajoso se extendía alrededor de sus pies.
—Por favor, no me dejes morir —repitió.
Owen había salido a comprar cigarrillos en la tienda de la esquina antes de que cerrara. Tenía un chico en casa, un chico al que hacía solo diez minutos le había ordenado que apagara la luz, pero que era probable que siguiera despierto y atornillado a la Xbox. Apagaría la luz cuando volviera su padre y se haría el dormido. Esto solía arrancarle una sonrisa a Owen y, al pensarlo, se le cortó la respiración por un segundo, porque a pesar de que su hijo era todo lo que cabría esperar de un adolescente —perezoso, desordenado, desorganizado—, Owen lo quería tanto que sabía que era capaz de morir por él.
El chico frente a él, dedujo, tendría la misma edad que su hijo. Quince años. Intentó que la idea no lo paralizara ni lo hiciera concluir lo que el charco creciente de sangre sugería. Había sido entrenado para no rendirse, no solo por el ejército, sino también por la vida. Había visto muchas cosas. Un soldado pisando un artefacto explosivo improvisado. Un ataque suicida en un mercado. La situación le hizo volver al mismo lugar, y la reacción conocida —un cierto sudor frío— fue contrarrestada por las también conocidas instrucciones a sí mismo: “Haz lo que puedas. No te detengas a pensar en los resultados”.
Llamó al otro chico, el que parecía ileso, y este dio un paso adelante. El típico chaval londinense con el uniforme habitual: sudadera con capucha oscura y pantalones de deporte.
—¿Has llamado a una ambulancia? —preguntó Owen.
El joven meneó la cabeza.
—No tengo móvil.
—¿No tienes móvil?
Incluso en ese momento de peligro, a Owen le costó creerle. Se suponía que todos los adolescentes tenían teléfono, ¿no? Volvió a mirarlo. Sus ojos se estaban acostumbrando a la poca luz y reparó en más detalles. Piel pálida para un chico negro, boca ancha, una línea afeitada en la ceja izquierda. El logotipo de Superdry en la sudadera. Debía de estar aturdido. En estas situaciones, había que hacerse cargo, dar instrucciones claras. Sacó del bolsillo su propio teléfono, un iPhone 6, y se lo entregó.
—El pin es 634655. Llama al 999.
El chico manipuló el móvil con ansiedad.
—¡Joder! No hay señal.
—Busca señal. Avisa que hay un sanitario fuera de servicio en la escena. El paciente está consciente y respira, pero hay sospecha de hemorragia arterial. ¿Has entendido?
—Sospecha de hemorragia arterial, sí.
—Diles que necesitamos un helicóptero medicalizado. ¿Lo has entendido? Helicóptero medicalizado.
—Helicóptero medicalizado, sí.
—Diles que hay peligro de muerte.
El joven seguía manipulando el teléfono.
—¡Joder! —repitió.
—¿Cómo te llamas?
El chico negó con la cabeza, aunque no estaba claro si a causa del teléfono o porque se negaba a dar su nombre.
—Vale, como quiera que te llames, tranquilízate. Busca señal. Haz la llamada y regresa para ayudarme.
Se volvió hacia el chico herido.
—Tienes que tumbarte. —Pero el muchacho estaba confundido. Había empezado a quitarse la ropa y, cuando Owen se acercó, trató de apartarlo.
Miró a su alrededor y repitió, esta vez con rabia y miedo:
—No me dejes morir.
Dos personas pasaron junto a ellos. Dos jóvenes blancos, un chico y una muchacha. Tendrían unos veinte años. Ambos vacilaron.
—¿Pasa algo? —inquirió el joven.
Tenía el típico acento de escuela de élite, fuera de lugar en esta calle. Había miedo en su voz y desvió la mirada con rapidez hacia el charco de sangre.
Owen sujetó a la víctima cuando esta empezó a perder el control de su cuerpo y la tendió sobre la calle, incluso a pesar de que se resistió como un pájaro que batía sus alas. Luego alzó la vista hacia la pareja.
—Este chaval está en problemas. ¿Podéis ayudarme?
—¿Qué podemos hacer?
—Presiona su pierna.
El chico se arrodilló, colocó las dos manos sobre la pierna y presionó con los pulgares.
—No —dijo Owen—. Con mucha más fuerza. Ponte de pie. Pon tu pie en su ingle, aquí. Eso es, usa tu peso. No tengas miedo.
Hizo un gesto hacia la muchacha.
—Tú, cielo. ¿Cómo te llamas?
—Fiona.
Su piel era blanca como el abedul en la calle oscura y sus ojos estaban muy abiertos. Tenía el cabello largo y lacio. Owen le sonrió y trató de sonar animado.
—Vale, Fiona. Arrodíllate y apoya su pie en tu hombro. Levántale la pierna. Eso es. Súbela más. Tenemos que frenar la hemorragia.
Owen se arrodilló junto al paciente.
—Me llamo Owen, colega. ¿Y tú?
El chico se limitó a gemir. Owen empezó a buscar otras heridas. La piel ya estaba húmeda y pegajosa. Era difícil ver los detalles necesarios en medio de la oscuridad y la sangre. No tenía linterna, ni vendas, ni desfibrilador. No tenía nada.
—¿Qué ha pasado? —continuó—. ¿Te apuñalaron más de una vez?
—No lo sé.
Otra mujer se les había unido. Una mujer negra y corpulenta, de unos cincuenta años, tal vez. Tenía un aire de entereza y la luz se reflejaba en su piel como si fuera piedra pulida.
—¿Qué puedo hacer? —se ofreció.
La ropa que el chico se había quitado estaba sobre la acera. Owen señaló hacia allí.
—Revísala. Fíjate si encuentras algún otro corte.
La mujer se puso a examinar la ropa y la sostuvo en alto para captar la poca luz que había.
La chica llevaba puesto un pañuelo y Owen le pidió que se lo diera. Se lo entregó de inmediato. Podría no servir de nada, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Envolvió el pañuelo con firmeza alrededor de la parte superior del muslo. El chico estaba perdiendo el conocimiento. Owen no tenía ni sangre ni oxígeno para darle. Acercó la cara a la boca del muchacho. Aún respiraba. Todavía había esperanza. La policía ya estaba allí: se estaban poniendo los guantes de plástico mientras preguntaban qué podían hacer. Owen se volvió y miró por encima del hombro. No había ni rastro del chico al que le había pedido que llamara para pedir ayuda.
Capítulo 2
Al principio, Ryan se había quedado atontado. Había permanecido de pie durante un rato desesperante mientras observaba al sujeto que estaba atendiendo a su amigo. Era un tipo negro, con el pelo rapado y vaqueros. Se habían congregado otras personas y el tipo había gritado instrucciones. Parecía saber lo que hacía. Todo iría bien. Al fin y al cabo, mucha gente se recuperaba después de ser apuñalada. Era verdad. ¡Era verdad! Él lo había visto.
Había cicatrices de las buenas: esas se exhibían como trofeos. Con el pantalón levantado: un área rugosa en la pierna donde había entrado la navaja y el pelo había dejado de crecer para siempre. Con los vaqueros bajos: un cordón blanco apretado y liso sobre la piel suave y tibia de un muslo o una nalga. Con la camisa desabrochada: líneas plateadas como grapas a través de una línea de tejido engrosado. Esas eran las cicatrices buenas: pulcras, profesionales. Pero a veces, como los sanitarios siempre llamaban a la policía, no había suturas. En su lugar, había un cordón grueso y en relieve donde un amigo te había colocado una línea de pegamento a lo largo del corte. Lo que no te mata te fortalece. Es lo que dice todo el mundo, ¿no?
Ryan se había dejado llevar por sus esperanzas, pero ahora había vuelto a centrarse en su amigo Spencer, tendido sin fuerzas sobre la acera. Durante un momento, había luchado, casi se había resistido al tío que intentaba ayudarlo, pero luego pareció dejar de importarle. Había empezado como a dar vueltas; el hombre lo había sujetado. Luego lo había acostado sobre la acera. Había mucha sangre. Eso era preocupante. Pero hoy en día había todo tipo de cosas para poder salvar una vida. Muchas personas recibían puñaladas. Ryan sabía que debía marcharse, pero Spence era su amigo. No podía recordar ninguna época en que no hubiera sido su compañero. No podía darse la vuelta y marcharse.
Parte de la sangre se había estado escurriendo a una alcantarilla. Ryan se había quedado mirando durante un rato, viendo cómo la sangre de su amigo se derramaba por el sistema de alcantarillado de Londres y se abría paso a través de esos túneles sucios hacia el río. Sentía como si su propia sangre se estuviera acumulando en sus pies. Tenía el rostro rígido, la mandíbula inferior apretada contra los dientes superiores y la lengua dura contra el paladar. Había marcado el 999, como el tipo le había dicho, y la voz en el otro extremo del teléfono seguía haciendo preguntas. Oía el repiqueteo de la voz, pero ya no sostenía el teléfono junto a la oreja. Ya les había dado toda la información que necesitaban. Se llevó el móvil a la oreja.
—¡Venid de una puta vez! —gritó.
Uno de los transeúntes, una joven mujer blanca, se volvió y lo miró por encima del hombro con ligera curiosidad. El helicóptero rojo apareció sobre ellos: colgaba como si se balanceara de un cable, y luego descendió con una ráfaga de viento. Un rugido como el del equipo de sonido de una película. Las vibraciones reverberaron en el pecho de Ryan.
La calle se estaba llenando de gente, uniformados, peatones. Los conductores disminuían la velocidad para observar. Un sujeto blanco y gordo se inclinó fuera de la ventanilla abierta de un coche.
—¿Sabes qué está pasando?
—Ni idea, tío —respondió Ryan.
—Algún gilipollas que se quiso hacer el gánster Ojalá se muera —comentó el gordo, y se alejó.
Ahora había dos vehículos sanitarios. En la calle había mucho ruido y brillaba con las luces intermitentes, como una feria de diversiones.
Entonces llegó el primer coche patrulla. Una joven oficial se bajó y se acercó a Spencer y a los sanitarios. Por suerte, no se le ocurrió echar un vistazo a su alrededor. Eso fue lo que decidió a Ryan a ponerse en movimiento. No quería dejar a su amigo, pero tenía que hacerlo.
Capítulo 3
Cuando Sarah llegó, Gallowstree Lane ya estaba cerrada al tráfico y una sección de doscientos metros de la calle había sido acordonada con cinta de plástico azul y blanca. Se habían instalado luces portátiles y, más allá de la cinta, la escena del crimen resplandecía brillante contra el fondo oscuro del parque. La muerte se había declarado en el lugar, por lo que el cuerpo no se había retirado. La tienda que cubría el cuerpo estaba a unos metros de un oficial uniformado que permanecía de pie junto a la sombría línea perimetral, con frío y aburrido, y; sostenía el informe de la escena en su mano enguantada.
Sarah dejó su cuaderno de registro de trabajo sobre el salpicadero y salió del coche.
Gallowstree Lane era una calle que se extendía de este a oeste, no era una vía principal, pero tampoco residencial. Había campos de césped artificial en un extremo, en el medio una tienda solitaria y, al final, un pub victoriano de aspecto tenebroso. El lugar poseía un aire de vacuidad, de ausencia. Sarah había pasado por allí en varias ocasiones de camino a otro lugar y siempre le había dado escalofríos. ¿Sería por las dimensiones, demasiado amplias, demasiado abiertas? ¿Sería el parque lúgubre y poco acogedor con sus rejas? Alguien le había contado una vez que los granjeros solían traer sus ovejas a Londres para venderlas aquí. Mercados de ovejas y ejecuciones en la horca: qué días debieron haber sido aquellos. Había otra historia sobre el lugar: que las ovejas habían contraído ántrax y estaban enterradas bajo el parque, y de ahí la falta de desarrollo de la calle y los espacios abiertos. La extraña desolación ofrecía las oportunidades inevitables. Gallowstree Lane bullía de delitos —tráfico de drogas, prostitución y peleas— y, a la vez, era un páramo. Era un buen lugar para matar a alguien y salir impune.
Abrió el maletero del coche y rompió el envoltorio de celofán de un traje forense blanco. Se lo puso: primero introdujo las piernas y luego tiró hacia arriba para colocar los brazos en las mangas, con cuidado de no enganchar la cremallera. En el proceso, observó cómo el equipo de búsqueda especializado registraba la calle: se movía en una fila silenciosa y paciente, con sus trajes blancos y sus cubrezapatos de plástico azul, y tuvo la impresión de que tal vez se estaba celebrando una liturgia secular. Era un sacramento que apreciaba mucho. En esta ciudad diversa y enorme, ningún homicidio debía pasar inadvertido.
Aunque cada detalle de la escena era un poco diferente de la anterior, una familiaridad deprimente impregnaba la calle como una acuarela urbana. Tantos jóvenes morían hoy en día que los oficiales que trabajaban en las calles de Londres se sabían el procedimiento establecido de memoria.
Se registraría el parque. Se hablaría con las prostitutas que trabajaban en esa calle. El chequeo de las cámaras de seguridad, advirtió Sarah, ya había comenzado. La pequeña tienda, Yilmaz, con sus persianas metálicas cerradas, tenía una cámara que apuntaba en la dirección del crimen y dos agentes estaban llamando a la puerta de madera de la vivienda en la parte ciega de la tienda. Una luz se encendió en la planta superior.
Sarah se puso los protectores de zapatos, sacó el cuaderno de registro y garabateó algo.
“9 de octubre de 2016. 23.22 horas. Gallowstree Lane”.
El equipo forense estaba en camino y traía un patólogo para una investigación inicial antes de la autopsia. Sarah los esperaría antes de ver al pobre chico, frío y solo en la tienda.
Se acercó al agente junto al cordón perimetral y le mostró su identificación policial. Él la llamó señora y ella sonrió.
—Por favor, Sarah.
La Gorda Elaine estaba de pie en el otro extremo del cordón y discutía con un sargento uniformado. Mientras el agente copiaba los datos de ella en el cuaderno de registro, Sarah observó a Elaine y disfrutó de sus malos modales que amenizaban esta calle triste con sus limitaciones habituales y sus muertes adolescentes.
En lugar de su habitual vestido holgado, Elaine llevaba pantalones, quizá una concesión a las cuestiones prácticas de formar parte del equipo de Evaluación de Homicidios del turno noche. Ajustados alrededor del área imprecisa de su cintura, le quedaban un poco cortos y dejaban al descubierto sus zapatillas de lona.
Sarah recuperó su tarjeta de identificación y caminó hacia ella, divertida por las protestas del sargento. El hombre se alzaba por encima de Elaine, pero su rostro se parecía al de una carpa fuera del agua, tragando aire.
—Tenemos otras dos llamadas de grado uno —le oyó decir Sarah—. Una escena de violación y un tiroteo. Necesito liberar a estos agentes.
Elaine tenía las manos en las caderas.
—Vale, sargento, la Metropolitana no está tan jodida para no poder aportar oficiales para el cordón policial en un homicidio. Y ya que estamos, necesito que traiga a los primeros en llegar a la escena para que pueda interrogarlos.
Sarah interrumpió y extendió su mano al sargento.
—Sarah Collins, investigadora principal. Gracias por su ayuda. Veo que estáis ajustados de personal.
Después de tomarse un minuto para negociar las dificultades de insistir en solicitar más personal aún, pasó a su siguiente prioridad.
—Tengo un momento antes de que lleguen los forenses. ¿Podría señalarme al sanitario fuera de servicio que encontró a la víctima? Creo que se llama Owen Pierce.
Owen Pierce estaba del otro lado del cordón perimetral, sentado en los escalones de una ambulancia, fumando. Un hombre negro delgado, de unos treinta y cinco años, con el pelo rapado. Su ropa estaba empapada en sangre, y también tenía sangre en la cara, que se había limpiado.
Ella le ofreció la mano.
—Soy Sarah, detective inspectora de policía.
Owen asintió con la cabeza.
—Soy Owen.
Parecía agotado.
—Buen intento. No debió de ser fácil.
—Me pidió que no lo dejara morir —logró pronunciar él—. Tengo un hijo de la misma edad en casa.
El comentario la impactó. Sarah no tenía hijos. ¿Acaso eso la inhabilitaba para compartir el dolor de ese hombre? Fue un momento de alienación que ya conocía, como si él hubiera sugerido sin querer que Sarah se limitaba a observar la vida en la Tierra sin participar en ella. En cualquier caso, sabía muy bien lo que se sentía cuando algo salía mal.
—Lo siento.
Owen asintió y se pasó la mano por la cara.
Tenía un aspecto horrible. Estaba fuera de servicio, iba para la tienda, el terror del chico lo sorprendió desprevenido: sin duda le había tocado una situación difícil. Las expresiones habituales se agolparon en su mente, clamando por ser pronunciadas en voz alta: “Hiciste todo lo que pudiste”, “Nada lo habría salvado”, “Al menos no murió solo”, pero la experiencia le aconsejó guardar silencio. Esas expresiones solo servían para que quien las pronunciaba se sintiera mejor. En cuanto a Owen, tendría que recomponerse, ser educado y responder algo positivo que en realidad no sentía. “Sí” o “Supongo que sí”. Se quedó callada y lo miró a los ojos.
—Sí —respondió él, captando la expresión de ella—. Gracias. Te lo agradezco. —Al cabo de un momento, añadió—: ¿Querías preguntarme algo?
—Siento hacerlo ahora.
—No, está bien. Haz tu trabajo. Atrapa a esos cabrones.
Era cierto. Justicia era todo lo que ella tenía para ofrecerle y allí, en las calles de Londres, de pronto recordó un pasaje de las Escrituras de su infancia: “Si en la tierra que el Señor tu Dios te da para que poseas, fuera encontrado alguien asesinado…”.
—¿Había otro chaval con él?
—Sí, me robó el móvil. ¿Puedes creerlo?
—¿Cómo fue eso?
—Dijo que no tenía teléfono para llamar a la ambulancia, así que le di el mío. Yo estaba atendiendo a su amigo y cuando me di la vuelta, había desaparecido.
Sarah se tomó un momento para reflexionar. O sea que verificar el abonado del móvil no iba a revelarle nada sobre el testigo que había llamado a la ambulancia y había dado el nombre de la víctima, porque no había utilizado su propio teléfono para llamar al 999.
—Dijiste que era amigo de la víctima. ¿Qué te dio esa impresión?
—En realidad no lo sé. Estaban juntos, pero también por su actitud. Estaba tan… angustiado. Aunque era negro, estaba blanco como el papel, no sé si sabes a lo que me refiero.
—¿Te dio su nombre?
—No. Se lo pregunté, pero no me lo dijo.
Capítulo 4
Como si fuera un extraño en sus propias calles, Ryan caminó mientras su mente reproducía lo que había sucedido en imágenes veloces: los chavales que les quitaron la droga; Spencer, que dio un paso adelante para intentar detenerlos; el destello plateado de la navaja bajo la luz de la calle, más consciente y más fría acerca de su cometido que cualquiera de los chicos.
Spencer retrocedió, asustado.
—Por favor, no.
El chaval alto y delgado del tatuaje había dado un paso adelante, como en respuesta, como si Spencer y él fueran una pareja en uno de esos bailes funky de los años setenta. A continuación, ejecutó dos movimientos muy rápidos y la navaja se lanzó hacia delante como si tuviera vida propia. Un grito ahogado: la respiración expulsada como un puñetazo. “Aaah”. Casi como si Spence estuviera accediendo a algo. Luego se tambaleó hacia atrás y se llevó la mano al muslo mientras la sangre comenzaba a brotar entre sus dedos. ¿Quién habría pensado que teníamos semejante caudal dentro de nosotros? Spencer lo había mirado, aterrorizado y perplejo.
—¿Qué me está pasando, Ry?
Los otros dos chavales se dieron la vuelta y echaron a correr. Debían tener un coche cerca, porque Ryan oyó el chirrido de los neumáticos y el rugido rechinante de un coche que se conduce demasiado rápido en una marcha corta. Mientras observaba la creciente confusión de su amigo, pensó: “Joder, tío”. Lo habían planeado. Debían de haberlo planeado.
Se dio cuenta de que había dejado de caminar. Sus pensamientos lo habían dominado. Abrió los ojos y, a través de una especie de nebulosa, vio el presente. La calle estaba empedrada. Casas bajas, coches bonitos. Un Porsche y un viejo Mercedes deportivo rojo. Gente rica. Se acuclilló con la espalda contra una pared. Tenía una humedad pegajosa en las manos y en las mangas de la chaqueta. ¿Tendría algún corte él también? Se puso la capucha de la sudadera y se levantó la camiseta: el torso desnudo se veía perfecto en la oscuridad de la noche. Pero al verificar su pecho, dejó una mancha oscura y pegajosa en su piel. Era la sangre de Spencer: ahora se daba cuenta. Cuando se había adelantado para sujetar a su amigo, se había manchado con su sangre. La cabeza le daba vueltas. No estaba pensando con claridad. Levantó la vista y vio una cara que lo miraba desde una de las casas de enfrente. El hombre abrió la ventana y le gritó.
—¿Qué haces aquí? Lárgate.
Ryan se levantó, se volvió a cubrir la cabeza con la capucha y empezó a alejarse deprisa por la calle de adoquines. Ese tío era de los que seguramente llamaría a la poli solo por haber visto a un hermano en su calle. La sangre que tenía en su ropa: cualquier policía que lo viera lo detendría. Una charla rápida por radio y lo arrestarían enseguida. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que resolverlo. Apretó los cordones de la capucha. Un ruido de cuchillas azotó el aire sobre él. Miró hacia arriba. No era el helicóptero rojo de emergencias médicas. No, era el vigilante azul y amarillo que rondaba en lo alto, giraba y escudriñaba las calles.
Ryan temía el poder secreto de esos ojos de la policía en el cielo y de sus radios que les indicaban a las hormigas en el suelo adónde ir. Una red invisible descendía sobre las calles. Resistió el impulso de correr. Eso llamaría la atención. En lugar de eso, se escurrió por las callejuelas traseras. Tomaría el atajo hacia el canal. Allí no había cámaras y había un puente debajo del cual podría ocultarse del helicóptero.
El corazón le latía acelerado. Deseó tener su bicicleta. Maldito Spence. Su bici estaba pinchada. A pie, Ryan se sentía lento, fuera de su elemento. La ruta no era directa. Las vías del tren corrían paralelas al canal y las calles terminaban en muros altos. Estaba cercado, atrapado en las calles de la gente acomodada. Pequeñas terrazas de ladrillo. Jardines delanteros. Uno con piedras grandes y hierba alta. A través de una ventana, un piano plano con su enorme tapa levantada.
Cualquier coche de policía que anduviera por aquí se interesaría en él. Pero Ryan llevaba ventaja, porque este era su territorio. Los polis jamás conocerían los vericuetos como él.
Por fin había llegado: una pequeña abertura en el muro, justo antes de un pequeño puente curvo. Era una rampa que conducía al camino de sirga, estrecho y con olor a humedad. Mientras bajaba hacia el agua oscura y aceitosa, se imaginó por un instante a todos esos hombres de boina de hace cientos de años, ocupados en sus asuntos. No debió ser muy diferente, dedujo. Atajos, escondites y navajas. Un joven pasó en bicicleta a toda velocidad junto a él, pero casi ni se dio cuenta. Luces brillantes, chaqueta fluorescente, el ciclista estaba inmerso en lo suyo y tenía todo el equipo: las gafas envolventes, la licra elástica, el dispositivo que medía la velocidad y el ritmo cardíaco. El helicóptero sobrevolaba la zona. Los hombres de boina de hace cien años no habían tenido que lidiar con eso. Ryan se sentía completamente solo. No se atrevía a volver a su casa con la ropa manchada de sangre. ¿Y si la policía lo estaba esperando?
Se refugió debajo del puente, cegado por la imagen de Spencer tendido en la calle y su sangre que escurría por la alcantarilla. Luego, un recuerdo repentino y diferente: él corría por la banda mientras esperaba que Spence le pasara la pelota. Siempre se jactaba de que lo habían probado en el Tottenham, pero era un pésimo futbolista. Nunca pasaba la pelota. No se podía morir, ¿verdad? Por supuesto que no. ¡Joder, Ryan le echaría una buena bronca cuando todo esto terminara! Oyó de nuevo las palabras de su amigo, justo antes de que sucediera. No se parecía en nada a los vídeos de YouTube. “Por favor”, había dicho. Había sonado como una eternidad. Por favor. ¿Cómo de larga era esa puta palabra? Pero también como esas cosas infantiles que te sucedían siempre. Por favor. Como todos esos momentos en los que te sentiste pequeño y solo y poco hombre. Por favor. Y luego la otra palabra: “no”. No: una palabra capaz de contener en sí misma la gravedad de lo que estaba a punto de ocurrir.
El helicóptero estaba encima. Su mano se posó sobre el móvil que le había robado al sanitario. Recordaba el número de Shakiel. No se alegraría, pero era la única persona que sabría qué hacer, quién que no lo engañaría, podría ayudarlo.
Shakiel respondió después de dos llamadas.
—¿Qué hay? —preguntó en su creole jamaicano.
—Soy Ryan, Shaks. Spencer. Lo han apuñalado.
Un silencio breve y pensativo en el otro extremo del teléfono. Luego, la voz de Shaks.
—¿Está bien?
—Ni idea. —Ryan tuvo que tragarse un torrente de lágrimas que pugnaban por salir—. Tuve que dejarlo. Había sanitarios, helicóptero, de todo.
—¿Qué aspecto tenía?
—No muy bueno. Estaba ahí tirado.
—¿Qué significa eso?
—Había sangre por todas partes. Eso no significa que ...
Morir.
La palabra se cernía sobre él; se detuvo a tiempo para no pronunciarla en voz alta. Si la decía, sucedería. Y Spence no se iba a morir porque eso no era posible. Spence no.
El pánico también se había apoderado de su voz. Joder, podía oírlo, como si hubiera inhalado helio de un estúpido globo. Tenía que dejar de hablar tanto y esperar a que Shakiel le dijera qué hacer.
Se produjo una pausa.
Shakiel volvió a hablar.
—¿Cómo sucedió?
—Fue por Lexi. No apareció. En cuanto los vi supe que eran los Soldados.
Otro silencio. Pareció durar una eternidad.
—Ninguno de vosotros llevaba móvil encima, como os dije, ¿no?
—Yo no lo tenía. Spence no sé.
—¿Qué teléfono estás usando ahora?
—Lo he robado.
—¿A quién se lo has robado?
—Al sanitario.
—Mierda, Ryan. ¿En qué estabas pensando? Me has llamado desde un teléfono que le robaste a un puto médico.
Ryan esperó. Las lágrimas amenazaban de nuevo. Pero Shakiel no volvió a hablar.
—Lo siento mucho, Shaks —precisó—. No sabía qué hacer. No me atrevo a volver a casa. Estoy lleno de sangre y no tengo ropa para cambiarme.
—¿Dónde estás ahora?
—En el canal.
Hubo una pausa. Entonces, ¡por fin!, Shakiel tomó las riendas.
—Saca la SIM del teléfono y rómpela. Tírala al canal. De paso, tira también el móvil. Hazlo debajo de un puente. Quítate la sudadera y deshazte de ella. Enviaré a alguien a la rampa, junto a Deakin, contra la pared. Te llevará una muda de ropa. Espera en el canal hasta que llegue, el tiempo que sea necesario. Ponte la parte de arriba de la ropa, al menos, antes de salir del canal. Tienes que verte diferente en las cámaras. ¿Tienes efectivo?
—Sí.
—Vale, ve a una de esas tiendas de todo a una libra y compra unas tijeras de uñas y champú. Ve al gimnasio. Date una buena ducha. Córtate las uñas en la ducha. Frótatelas por debajo. Tira las tijeras. Cuando llegues a casa, deshazte de tu móvil. No lo enciendas, nada. Despréndete de él, eso sí, como es debido. No hables con nadie. Tendré que tirar este móvil desechable, pero estaré en contacto contigo.
RESPUESTA INMEDIATA
LUNES, 10 DE OCTUBRE
Capítulo 5
Lizzie corría por el bosque. El terreno subía y bajaba. Su respiración se estabilizó hasta el punto de poder disfrutar de la luz que se filtraba entre los árboles y de la acción de sus pies fuertes que se flexionaban y giraban hacia dentro al pisar, adaptándose a las irregularidades del suelo. Era maravilloso correr. Le producía una sensación eufórica. La energía de su cuerpo. Infatigable. Hacía siglos que no corría así. Pero un ruido la distraía, algo en la periferia de su visión. Se volvió hacia una pendiente cubierta de hojas y la subió, trepó con fuerza, absorta en el movimiento. Pero el ruido insistente continuaba y reclamando su atención. Abrió los ojos, estiró la mano y apagó la alarma.
La detective Lizzie Griffiths se tapó la cabeza con las sábanas. Era demasiado duro abandonar el calor y la comodidad del edredón. Sentía que se había convertido a la vez en el burro y en el amo, y que tenía que azotarse sin cesar para seguir haciendo girar la rueda del molino.
Se sentó en el borde de la cama y, por un momento, sus dedos trazaron de manera inconsciente la cicatriz levantada en la parte posterior de sus costillas izquierdas. Más de dos años después, el dolor de la puñalada se había desvanecido, pero el impacto de la violencia y la sensación de su propia vulnerabilidad aún persistían.
Lizzie se levantó y se puso unos pantalones de deporte y una camiseta. Su madre ya estaba en la cocina, ordenando con brusquedad y limpiando las encimeras. Su maleta con ruedas estaba junto a la puerta, cerrada y lista para partir. La trona de Connor estaba vacía, con la bandeja de plástico manchada de desayuno: yogur y algo color naranja. Connor estaba jugando en la alfombra de la sala de estar. Tenía puesto un peto vaquero, absurdo para una persona tan pequeña, sobre una camiseta a rayas. En los pies llevaba unos zapatos de bebé de cuero suave color gris, perfectos para alguien que está aprendiendo a andar. Estaba jugando con mucha concentración: disponía sus elefantes con gran solemnidad, algunos en filas y otros sobre bloques de madera pintados. Lizzie observó cómo doblaba el tobillo, la suavidad flexible de su cuerpo, la colocación de su pie mientras se giraba con aire pensativo, pasando de la posición en cuatro patas a una postura sentada tan perfecta y aplomada como la de Buda.
Su madre le pasó un café.
—He hecho lo que he podido, pero tengo que irme o perderé el tren.
Connor, tal vez percibiendo el cambio de energía en la habitación, extendió los brazos para que lo cogieran.
—Mami.
Lizzie lo levantó y él le puso la mano sobre la boca suavemente. Ella cubrió la pequeña mano de Connor con la suya y la rodeó con los dedos. Connor sonrió.
Su madre tenía las manos entrelazadas con fuerza.
—¿Vas a estar bien?
—Sí, voy a estar bien. Gracias, mamá.
No era exactamente la verdad. Sería más fácil si su madre se quedara y la ayudara a organizarse, pero no tenía derecho a pedírselo. Había sido de gran ayuda: más de lo que Lizzie había tenido derecho a esperar. Era su propia responsabilidad; ella la había creado, tendría que asumirla. El padre de Connor, el inspector Kieran Shaw, no había estado precisamente entusiasmado con que ella tuviera el bebé. Estaba casado y ya tenía una hija, Samantha. Lizzie sabía de la situación.
Su madre se alisó el cabello.
—Vale, me voy.
—Te acompaño.
Todavía con Connor en brazos, siguió a su madre por el pasillo y la besó en la mejilla en la puerta principal.
—Adiós, mamá. Gracias.
—Adiós, querida. Cuídate.
Connor estiró los brazos.
—Abu.
La madre de Lizzie sonrió y lo besó.
—Hasta pronto, cariño.
Lizzie observó a su madre, la viuda irreprochable, mientras se alejaba por el sendero. Caminó a paso ligero, se giró y saludó con la mano. Su aspecto era perfecto: la alianza en la mano derecha, los pantalones tobilleros de lino azul marino, los zapatos de tacón impecables, la camisa de algodón y el gran collar de perlas. Era esbelta y se veía joven para su edad, pero sin esforzarse demasiado; había hecho lo que ella consideraría las concesiones apropiadas al descenso de los estrógenos. Lizzie había visto cómo los hombres la trataban con cortesía: le ofrecían ayuda con las maletas y le abrían la puerta, y también había visto la reacción de su madre: amable, de buen humor y con una sonrisa cómplice, pero que no concedía nada.
Cerró la puerta, abrumada por sensaciones de su propia infancia: el matrimonio tenso, pero en apariencia correcto, de sus padres. Intentó disipar el fastidio que sentía y se recordó que hacía tiempo que había renunciado al derecho a juzgar a su madre. Volvió a dejar a Connor junto a sus elefantes y colocó las cosas del desayuno en el lavavajillas. Pero Connor no quería saber nada. Había perdido el paraíso y pedía a gritos que lo levantaran en brazos. El tiempo apremiaba a Lizzie. Lo levantó, cogió su móvil y se lo dio para que jugara. Luego lo depositó en el suelo del baño mientras ella se duchaba con rapidez y se lavaba los dientes.
Su madre siempre la había apoyado. Con hechos, no con palabras: sin duda eso era lo que importaba. No los sentimientos. Ni la posibilidad de relajarse. Esas cosas eran nimiedades a las que ya no podía aspirar.
Durante los primeros días después de haber sido apuñalada, mientras Lizzie perdía y recuperaba el conocimiento en el hospital, había sido consciente de la presencia de su madre sentada junto a ella. Leyendo. Preocupada. La proximidad de la muerte había creado una especie de propósito tácito entre ellas. Era como haber esquivado una bala: les habían dado una segunda oportunidad. Serían mejores. Más amables. Se esforzarían más.
Fue en esta cápsula dorada de tiempo cuando le reveló a su madre que estaba embarazada. No hubo recriminaciones, ni dudas. “De acuerdo, intentaré ayudar”, había dicho su madre.
El plan había sido comprar un pequeño piso cerca de su hija. Pero la casa familiar no se vendía y fue un verdadero milagro que, cuando la realidad de ayudar a Lizzie se materializó —viajes en tren interminables y una cama plegable en la sala de estar—, ella hubiera mantenido su promesa sin rechistar.
Pero Natty, la hermana de Lizzie, había sido menos servicial. Lizzie no olvidaría el día en que su hermana no había podido evitar volcar sus sentimientos.
Reunidas en la casa familiar sin vender, Natty y Lizzie habían estado limpiando en la cocina. A través de las ventanas del invernadero, llegaban las imágenes y los sonidos de los tres primos que jugaban en una piscina inflable para niños, vigilados por su abuela, vestida con pantalones y una camiseta de rayas. Había olor a colada caliente. Mientras vaciaba el lavavajillas, todavía envuelta en esa luminosidad de los primeros tiempos de la maternidad, Lizzie había murmurado algo —complaciente casi seguro, nada pensado, no, definitivamente— sobre lo agradecida que les estaba a Natty y a su madre y todo eso. Su hermana, agachada frente a la secadora, cerró la puerta de un golpe y se levantó con los brazos llenos de camisetas, pantalones y peleles.
—Joder. De verdad no te das cuentas, ¿no?
—¿Qué…?
—¡Eres una maldita egoísta!
—Natty, por favor. Solo necesito ayuda. Yo no he planeado nada de esto.
—¿Planearlo? ¡Dios te libre de planear algo!
Lizzie acababa de empezar con el discurso “no es culpa mía” cuando Natty la interrumpió: cada doblez en la camisa o la camiseta de un niño revelaba su enfado.
—Dios, Lizzie. ¿En qué estás pensando? ¿Que mamá se mude a Londres ahora? —Añadió un pelele a la pila de ropa ordenada. Tomó otro de la pila tibia y mezclada sobre la mesa y lo sometió a sus manos furiosas—. Después de tantos años de cuidar a papá. ¿No crees que se merece un descanso? Esta es su última oportunidad de empezar de nuevo. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Te has puesto a pensar en qué sería lo mejor para ella? Nunca piensas en nadie más que en ti misma.
Lizzie tenía lágrimas en los ojos, pero ceder a ellas también sería egoísta. Por suerte, en ese instante, se oyó un fuerte chillido procedente del jardín. Las hermanas se volvieron hacia la ventana. Lauren, la hija de Natty, estaba tratando de ponerse de pie en el agua, con la cara roja y llorando. Su hermano, Sebastian, le dio lo que claramente era otro empujón en el pecho y la niña cayó hacia atrás y chilló de nuevo.
—Joder. —Natty tiró al suelo los pequeños pantalones pirata azules de su hija y se marchó como una tromba.
Lizzie observó a su hermana, ahora en cuclillas delante de Sebastian; lo sujetaba del brazo y le hablaba con firmeza. Lauren también miraba, con lágrimas en los ojos, pero sin duda satisfecha de cómo iban las cosas. ¿Y la madre de Lizzie? En su propio mundo, bebía café mientras Connor vertía agua sin parar en un molino de plástico rojo. La barriga tenía la curvatura y la extensión propias de los embarazos y la menopausia. La piel de sus manos cuidadas era fina y poco elástica.
Había sido como ver a su madre por primera vez. Lizzie había sentido remordimientos y había vuelto a proponerse hacer las cosas mejor, ser mejor.
Llevó a Connor de vuelta a la cocina y echó un breve vistazo a la trona sucia y las cosas del desayuno sin lavar. Se las arreglaría. Dejaría a Connor con la niñera y llegaría a tiempo al trabajo. La limpieza podía esperar hasta que regresara a casa.
Capítulo 6
Una hora más tarde, la detective Lizzie Griffiths, ahora vestida con elegancia, se conectó a su ordenador. Kirk y Jason, los otros detectives de servicio de su equipo, estaban cogiendo sus chaquetas de los respaldos de las sillas para ir a la cafetería local.
—Venga, todo seguirá aquí cuando volvamos —la alentó Ash, el sargento interino del equipo.
Lizzie sonrió y mintió.
—No, gracias. Ya he desayunado.
Ash llevaba el traje que había comprado en la tienda de ropa usada. Había dejado con orgullo la etiqueta marrón de la tienda, “Sue Ryder, 7 £”, prendida en el bolsillo interior para poder enseñársela a cualquier detective lo bastante tonto como para mostrar los síntomas alarmantes de la ambición personal.
—Hay que trabajar para vivir y no al revés —musitó.
Ella buscó en su tarjeta de identificación y sacó un billete de cinco libras.
—Tráeme un café con un poco de leche, ¿quieres?
Sonrió y se obligó a no mirar la pantalla hasta que sus colegas cruzaron la puerta, charlando y bromeando mientras avanzaban por el pasillo hacia la puerta trasera. En otro momento, habría sido una más de ellos, una integrante divertida del equipo que podía trabajar hasta altas horas de la noche sin consecuencias. Ahora tenía que esforzarse para no retrasarse. Era como si, con el nacimiento de Connor, se hubiera despertado siendo otra persona. Se había convertido en la que comía en su escritorio y la que seguía trabajando mientras los demás competían por ver cuántas galletas podían llevarse a la boca.
A veces captaba algo de las conversaciones, siempre sobre las otras chicas, claro. El fastidio de que no hicieran horas extras. Las quejas sobre sus turnos. “No nos referimos a ti, por supuesto”, aclaraban cuando la sorprendían escuchando y recordaban que ella también era madre y luchaba por criar sola a su hijo. Todavía gozaba del estatus de su reputación pre Connor. Había sido una agente que perseguía delincuentes a pie y respaldaba a sus colegas. Luego había sido apuñalada por un sospechoso y su prestigio creció: ahora era la mujer detective que había arriesgado su propia vida para salvar la de un niño. Quería aferrarse a esa reputación: intrépida, decidida, resuelta. Joder, una atleta.
No tenía ninguna foto de Connor en su escritorio. Se había propuesto cumplir todos los turnos que hacían los demás: de tarde, nocturnos, fines de semana. Jamás decía que no podía. Se quedaba hasta el final y terminaba todos los trabajos, aunque el costo de la guardería se llevara el dinero de las horas extra. Sonreía y mantenía una expresión positiva. Conocía las reglas. A nadie le gustaban los quejicas.
Inició sesión en el sistema de denuncia de delitos.
Su archivo de trabajo estaba lleno de novedades: letra diminuta oscura y despiadada. Se trataba de delitos locales: violencia, robos, tráfico de drogas, fraudes. A veces surgía una persona desaparecida o un delito sexual. Otras veces, una muerte no sospechosa que necesitaba un informe para el forense. Lizzie tenía tres nuevos informes de delitos para leer y notas sobre sus diecisiete investigaciones en curso. El ventilador del ordenador zumbaba con fuerza, como si compartiera el pánico y la resistencia que crecían en su interior. Le hizo pensar en el súbito bajón físico que experimenta un corredor de larga distancia al acercarse a la meta, ese momento en que cada pisada se hace sentir, demasiado pequeña, demasiado insignificante en relación con la distancia que se tiene por delante. Había visto una camiseta de corredor con la leyenda “La línea de llegada no existe”. Supuso que las palabras pretendían aludir al éxtasis de la euforia del corredor, ese momento en el que vuelas en lugar de correr, cuando te sientes invencible. Pero había una interpretación diferente: que el dolor de ese bajón físico podría ser interminable y no habría más remedio que seguir corriendo.
En uno de los delitos, ocurrido el sábado por la mañana y en el que había intervenido el equipo del turno noche, un homicidio por lesiones graves, se había identificado a un sospechoso. El distrito tenía una política de arresto de veinticuatro horas para los sospechosos identificados; tendría que intentar detener a quienquiera que fuera y ocuparse de él ese mismo día. Sintió el conocido nudo de ansiedad ante el habitual cálculo imposible que le había surgido al instante en la cabeza. ¿Llegaría a tiempo para recoger a Connor de la guardería? ¿Debería llamar ya a la niñera para quedarse tranquila? Pero no, lo mejor era estudiar el incidente primero. Si después tenía que cancelar a la niñera, tendría que pagarle de todas maneras y eso sería dinero tirado a la basura. Ojeó la información actualizada. Un agente local había identificado al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad. En su bandeja de entrada, ya había un informe de identificación que incluía una comparación entre la ficha policial más reciente del chico y la instantánea de la cámara de seguridad. Estudió las dos imágenes: ambas mostraban a un muchacho negro, de aspecto joven y tez clara, con una línea afeitada en la ceja izquierda. No estaba mal, pero por sí sola la identificación nunca sería suficiente.
Detención, interrogatorio, procedimiento de identificación…, el trabajo se alargaría. Lizzie sacó de su cajón la grabación de las cámaras de seguridad y se dirigió a la sala de vídeo.
Se sentó frente al ordenador y repiqueteó en el escritorio con su bolígrafo mientras revisaba las imágenes. Un grupo en las afueras de un concierto de música electrónica se paseaba por el mármol falso del centro comercial local. Había varias cámaras, imágenes en color, sin audio. El sistema de cámaras de seguridad del ayuntamiento en la calle no estaba sincronizado con el sistema del centro comercial. Debía de haber cuatro o cinco horas de grabación que tendría que estudiar con detenimiento y reproducir para ver si podía identificar alguna secuencia de eventos. Pero ¿cuánto tiempo iba a llevarle hacer eso como correspondía?
Hizo avanzar con rapidez la parte de los chavales que hacían lo de siempre. Los chicos, de pie, todos juntos; las chicas, que caminaban en grupos, se detenían y conversaban. No pasaba mucho, pasaba de todo. Muchos saludos formales, cosa sorprendente: los chicos se estrechaban la mano o hacían el ritual de chocar los puños. Todo muy guay. Un chico negro y de tez pálida, con sudadera oscura con capucha y el logo de Superdry en el pecho, cruzó el vestíbulo hacia otro chico y le chocó los cinco. Y entonces, sin previo aviso, Superdry le dio un puñetazo en la cara.
La víctima perdió el equilibrio por un momento. Todo se aceleró sin demasiado sentido. Como una manada de perros salvajes, los jóvenes corrían por el vestíbulo de mármol y bajaban las escaleras mecánicas de dos en dos. Parecía un documental sobre la vida salvaje. La víctima permaneció en pie solo unos segundos antes de ser arrollada por una ola de atacantes que se abalanzaron sobre él. Casi parecían competir unos con otros para acercarse lo suficiente para hacerle daño. El cuerpo, en el suelo, quedaba oculto por una lluvia de patadas urgentes y repetitivas, casi mecánicas. Y luego, de la misma manera inesperada, todo terminó. Otros chicos apartaron a los atacantes. La víctima volvía a ser visible, acurrucada en el suelo, con los codos torcidos y las dos manos intentando protegerse la cabeza. Los jóvenes se dispersaron deprisa, se levantaron las capuchas y miraron a su alrededor. Alguien ayudó a la víctima a ponerse en pie y a caminar hacia la salida. Uno de los agresores se había arrodillado junto a la escalera mecánica y se limpiaba los zapatos con rapidez. La víctima y su ayudante fueron captados por otra cámara cerca de la salida: la víctima tenía sangre en la cara y en la parte delantera de su sudadera.
De regreso en la escalera, donde se había producido el ataque, el vestíbulo era casi un espacio vacío, solo con unos pocos jóvenes que pasaban, se acercaban unos a otros y se detenían en grupos para intercambiar unas palabras. Entonces llegó la policía y los chicos que quedaban se dispersaron. Los uniformados miraban a su alrededor y hablaban por sus radios.
Lizzie volvió a verificar la identificación y echó un vistazo a la imagen de la ficha policial del sospechoso.
Ryan Kennedy. Quince años.
Reprodujo el vídeo de nuevo. Superdry, el joven identificado como Ryan Kennedy, había dado el primer puñetazo, pero luego se había marchado como si ya no le interesara.
La víctima no había denunciado la agresión. Fue el Departamento de Emergencias el que notificó a la policía su identidad. Tenía una fractura facial, una clavícula rota y dos costillas fracturadas. No sabía por qué lo habían atacado. No conocía al chico que había iniciado el incidente.
Lizzie buscó los datos de la víctima en los sistemas de inteligencia. “Robert Nelson, 04/02/1999…”. Por cierto, era conocido por la policía. Una advertencia por posesión de drogas de clase A; tres arrestos por robo que no habían generado cargos; dos arrestos por posesión con intento de distribución que se habían reducido a posesión simple.
Nelson sabía muy bien quién lo había atacado. Simplemente no quería involucrar a la policía. Los chavales tendrían la intención de arreglar el problema entre ellos.
Ash se las arregló para conseguir dos coches camuflados. Aparcaron a la vuelta de la esquina del piso y caminaron. Kirk y Jason se apostaron en la parte trasera por si Ryan intentaba esa vía de escape.
La puerta estaba descuadrada y el cristal esmerilado en la parte superior estaba roto. La mujer que la abrió llevaba una peluca torcida hacia un lado y Lizzie se imaginó toda la casa como si estuviera inclinada. Tenía rasgos de persona de color, pero tez blanca. Bajo su piel pálida y translúcida asomaban oscuras cicatrices de acné. Era delgada, demasiado. Un pantalón de deporte gris colgaba de su trasero huesudo. Una camiseta de tirantes dejaba al descubierto la piel floja de sus brazos. Era difícil saber su edad. Podía tener treinta años, o cincuenta. Asintió con la cabeza cuando le mostraron las tarjetas de identificación policial, sin delatar ninguna emoción en particular.
—Buscáis a Ryan, ¿verdad? —preguntó.
Lizzie asintió.
—¿Eres su madre?
—Así es. Loretta.
Abrió la puerta para que entraran. Suelo laminado y pegajoso. Pelusas de polvo gris oscuro amontonadas contra los zócalos. La escalera interna estaba alfombrada con una moqueta que debió de haber sido beis, pero ahora era gris, más oscura en los bordes y manchada en los peldaños raídos.
—¿Podría venir con Ryan a la comisaría? —preguntó Lizzie,
Loretta asintió y llamó:
—Ryan. Te buscan.
Ryan apareció en lo alto de la escalera. Parecía tener menos de quince años: menudo, ni alto ni bajo. Bien parecido. Una raya afeitada en la ceja izquierda. Zapatillas blancas nuevas que parecían demasiado grandes. Sudadera negra con capucha y ribetes y cordones blancos. Pantalones de deporte negros que le colgaban y dejaban ver la cintura de sus Guccis. Cosa inusual, la sudadera y las zapatillas no tenían ningún logotipo. Por lo general, estos chicos tenían algún tipo de código que los obligaba a llevar una marca determinada: Adidas, Puma o Nike. La sudadera aún tenía ese lustre que sugería que todavía no había sido lavada. A Lizzie se le encogió el corazón, pero no sabía por qué. La ropa era demasiado grande. Tal vez fuera eso.
—¿Sois la poli? —preguntó.
Ash respondió con voz exagerada y dramática.
—No. Somos del Servicio de la Policía Metropolitana de Su Majestad.
Loretta resopló en señal de apreciación.
—Así es.
Ryan los observó mientras los evaluaba y se recomponía.
—¿Qué queréis, Servicio de la Policía Metropolitana?
—¿Puedes bajar? —pidió Lizzie.
Lizzie lo arrestó. Ryan se encogió de hombros y no hizo ningún comentario. La detective lo esposó por delante y comprobó que las esposas no estuvieran demasiado apretadas.
—Siento hacer esto, pero supongo que eres rápido con los pies.
—No voy a huir, ¿verdad? Sería estúpido.
—La estupidez nunca le impidió a nadie intentarlo —replicó ella.
Lizzie llamó a Kirk y a Jason para que ayudaran a registrar el apartamento. Ash registró a Ryan y verificó la cintura de sus pantalones. Ryan lo soportó con estoicismo.
—Estoy buscando… —empezó a explicar Ash.
—Cualquier cosa que pueda hacerte daño a ti o a mí.
Ash se rio. Se puso en cuclillas y le palpó las pantorrillas.
—¿Has pasado por esto antes?
Pero Ryan sonaba enfadado ahora.
—No voy a llevar algo encima dentro de la casa.
—Nunca se sabe.
Ash revisó sus bolsillos y encontró un billete de cincuenta libras y un puñado de monedas. Lizzie extendió hacia él una bolsa de pruebas para que los guardara allí.
—Eres repartidor de periódicos, ¿no? —preguntó la detective.
—Sí. Así es.
Ash pasó los dedos por debajo de la gruesa cadena de oro que Ryan llevaba en el cuello.
—¿Cómo te compraste esto?
—Me la regalaron.
—¿Recuerdas quién te la regaló?
Ryan apretó los dientes con un gesto de desagrado. Lizzie extendió otra bolsa de pruebas y Ash desabrochó la cadena.
—Espera. La dejaré aquí —protestó el muchacho.
Lizzie sacudió la cabeza.
—No, la voy a confiscar.
—Es mía.
—Sí. Te la devolveremos.
—No tienes ningún derecho a quitármela.
—Tengo…
—Ya basta, Ryan —intervino Loretta.