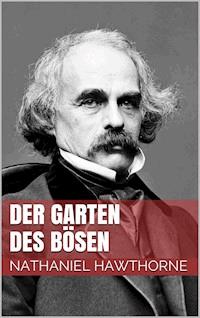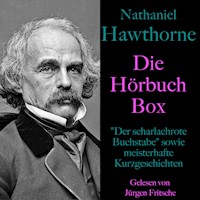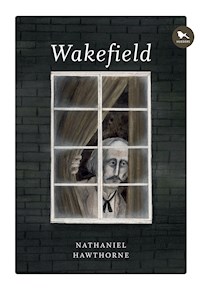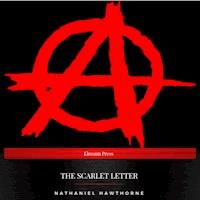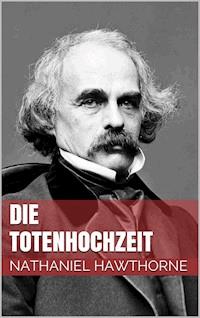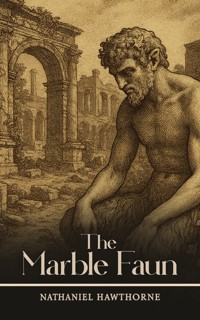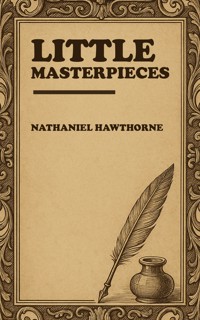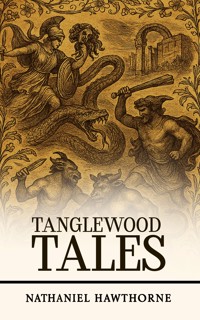Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: World Classics
- Sprache: Spanisch
"La casa de los siete tejados" es una novela gótica escrita por Nathaniel Hawthorne y publicada en 1851. "El hombre está dispuesto a cometer todas las vilezas, a acumular crimen tras crimen, solamente con el fin de construir un edificio grande y sombrío en el cual poder morir y en el que sus descendientes serán desgraciados. Entierra su cadáver en los cimientos de la casa, por decirlo así, y cuelga su ceñudo retrato en la pared, convirtiéndose en el genio malo de la familia, y todavía espera que sus biznietos sean felices." Ambientada en la ciudad de Salem, Massachusetts, conocida por su historia ligada a las brujas y lo sobrenatural, "La casa de los siete tejados" cuenta la historia de una casa endemoniada y del destino trágico de su constructor, el coronel Pyncheon. La historia empieza con el juicio contra Matthew Maule, un habitante de Salem al que se le acusa de hechicero. Durante el juicio, en el cual el coronel Pyncheon está presente, Maule le lanza una maldición bajo la frase "Dios le dará sangre para beber". Maule acaba siendo condenado y Pyncheon se apodera de la cabaña donde Maule vivía, y decide construir una ostentosa mansión. Lo que Pyncheon no sabe es que Mayle le había maldecido durante el juicio, y que la maldición culminará en la muerte repentina del coronel el día de la inauguración de la mansión. "La casa de los siete tejados" es considerada un referente de la novela gótica, pero el interés y la riqueza literaria de esta pieza van más allá de su género. Con una delicadeza y precisión digna de uno de los mejores autores norteamericanos del siglo XIX, Hawthorne crea un drama social en un escenario gótico donde el orden y el estatus social así como la religión son explorados con elegancia y profundidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nathaniel Hawthorne
La casa de los siete tejados
Saga
La casa de los siete tejados
Original title: The House of the Seven Gables
Original language: English
Copyright © 1851, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726672381
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
CAPÍTULO PRIMERO
LA ANTIGUA FAMILIA PYNCHEON
En mitad de una callejuela de una ciudad de Nueva Inglaterra, se alza una casa de madera, mohosa y carcomida, con siete puntiagudos, tejados, de cara a los diversos puntos de la rosa de los vientos, y, en el centro, una enorme chimenea.
Un olmo de gigantesco tronco, conocido por toda la chiquillería por el nombre del «olmo de los Pyncheon», se yergue frente a la puerta.
En mis visitas a dicha ciudad, rara vez dejo de recorrer la calle Pyncheon, para pasar junto a la sombra de estos dos restos antiguos: el olmo gigantesco y el edificio vetusto y maltratado por las inclemencias del tiempo.
El aspecto de la venerable mansión siempre me ha afectado como si fuera un rostro humano: ostenta huellas, no sólo de las tempestades, del clima y del sol, sino también, y muy expresivas, del transcurso de la vida mortal y de las consiguientes vicisitudes ocurridas en su interior.
Un relato de tales vicisitudes no carecería de interés ni sería poco instructivo; poseería, además, cierta unidad notable, que hasta pudiera parecer resultado de un «arreglo» artístico.
Pero semejante historia habría de incluir una serie de acontecimientos desarrollados a lo largo de los siglos; y escrita con razonable amplitud, formaría un infolio mayor, o una serie de volúmenes en dozavo, más largos de lo que sería prudente añadir a los anales de Nueva Inglaterra.
En consecuencia, es imperativo prescindir de la mayoría de las tradiciones relativas a la mansión de los Pyncheon, conocida, además, por el nombre de La Casa de los Siete Tejados.
Tras un breve bosquejo de las circunstancias de su fundación y una rápida ojeada a su singular aspecto, a medida que se ensombrecía por los vientos del este —señalando, acá y acullá, algunos sitios de musgos más verdoso en los muros y el tejado—, iniciaremos nuestra historia en una época no muy alejada de la actual.
Sin embargo, perdurará una relación con el remoto pasado —una referencia a acontecimientos y personajes ya olvidados, y a opiniones casi o totalmente anticuadas que, transmitidas adecuadamente al lector, servirán para explicar cómo muchas cosas antiguas contribuyen a formar las más flamantes novedades de la vida humana—.
De aquí, también, podría sacarse una lección del hecho cierto y poco considerado de que la obra de la generación que pasa es el germen de fruto bueno o malo, en un futuro lejano; y que, con la semilla de la cosecha meramente temporal, que los mortales llaman utilidad o conveniencia, siembran algo más perdurable, que puede ensombrecer a su posteridad.
La Casa de los Siete Tejados, a pesar de su aspecto antiguo, no fue el primer edificio levantado por el hombre civilizado en el terreno que actualmente ocupa. La calle Pyncheon llevaba antaño el humilde nombre de Maule, apellido del primer ocupante del terreno, y delante de la puerta de la cabaña era una simple vereda para el ganado.
Una fuente de agua mansa y deliciosa —raro tesoro en aquella diminuta península donde se establecieron por vez primera los puritanos— indujo a Matthew Maule a construir una cabaña de troncos de árbol, en aquel paraje demasiado alejado de lo que a la sazón constituiría el centro de la aldea aquélla.
Con el crecimiento del caserío, al cabo de unos treinta o cuarenta años, el lugar ocupado por la cabaña despertó la codicia de un prominente y poderoso personaje que reclamó la propiedad de este terreno y otro adyacente, basándose en la concesión otorgada por los legisladores provinciales.
El coronel Pyncheon —así se llamaba el reclamante— se caracterizaba por una energía férrea, a juzgar por lo que de su recuerdo se conserva.
Matthew Maule, por otra parte, aunque humilde, era terco en la defensa de lo que consideraba su derecho; y, durante varios años, logró conservar el acre o dos de tierra que, con el sudor de su frente, arrancara a la selva virgen, para convertirla en su hogar y huerto.
No se conserva ningún testimonio escrito de este pleito; sólo sabemos de él, por la tradición. Sería, por lo tanto, muy audaz y probablemente injusto, aventurar una opinión acerca de sus méritos. De todas formas, se dudó de los derechos del coronel Pyncheon y hubo quien afirmó que fueron indebidamente exagerados con el propósito de que alcanzaran al pequeño terreno de Matthew Maule.
Refuerza esta sospecha el hecho de que este pleito entre dos litigantes desiguales —entablado en una época en que se daba a la influencia personal mayor importancia que en la actualidad— quedó sin decidir hasta el día en que murió el ocupante del terreno en litigio.
Las características de su muerte afectan al espíritu de nuestro tiempo de forma muy distinta de como lo hicieron hace siglo y medio.
Fue una muerte que cubrió de horror el nombre del humilde habitante de la cabaña y que hizo aparecer casi como un acto religioso el pasar el arado sobre el pequeño terreno en que se asentaba su vivienda y borrar para siempre su lugar y su recuerdo de entre los hombres.
El viejo Matthew Maule, en una palabra, fue ejecutado por el delito de brujería.
Fue uno de los mártires que nos demuestran, entre otras cosas, que las clases influyentes y los dirigentes de los pueblos están expuestos a todos los errores característicos de la plebe más enloquecida.
Clérigos, jueces, estadistas —los hombres más sabios, prudentes, serenos y santos de la época— formaron círculo en torno al patíbulo para aplaudir aquel acto sangriento y para confesar ulteriormente que se habían engañado miserablemente.
Si algún aspecto de su conducta merece menos censura que el resto es la singular falta de discriminación con que persiguieron no solamente a los pobres y a los ancianos, como en anteriores matanzas judiciales, sino a gentes de todos los rangos, a sus iguales, hasta a sus hermanos y a sus esposas.
En aquella época de espantoso desorden, nada tiene de particular que un hombre de tan poca importancia como Matthew Maule siguiera la senda del martirio, sin que nadie se fijase en él, entre la multitud de sus compañeros de sufrimiento.
Mas, posteriormente, cuando se hubo calmado la locura de aquella época odiosa, se recordó con cuánto empeño el coronel Pyncheon se había unido al coro general que reclamaba que se limpiara el país de brujos y brujas; y hasta se murmuró que había algo de envidia en el celo con que reclamaba la condena de Matthew Maule.
Era sabido que la víctima había declarado que el coronel le perseguía encarnizadamente para despojarle de su terreno.
En el momento de la ejecución —con la soga al cuello y el coronel Pyncheon montado en su caballo, contemplando ceñudo la escena— Matthew Maule, desde el cadalso, se encaró con él y pronunció una profecía de la cual la historia y las tradiciones relatadas al amor de la lumbre han conservado las palabras.
Señalando con un dedo y con aire sepulcral hacia el rostro impasible de su enemigo, el coronel, dijo el condenado:
—¡Dios, Dios le dará a beber sangre!
Después de la muerte del supuesto brujo, su humilde hogar y su terreno cayeron fácilmente en las garras del coronel Pyncheon.
No obstante, cuando se corrió la voz de que el coronel se proponía construir una mansión familiar —espaciosa, con sólidas vigas de roble y destinada a albergar a muchas generaciones— sobre el lugar donde estaba la cabaña de Matthew Maule, menearon la cabeza los chismosos del pueblo. Sin manifestar la menor duda sobre si el acérrimo puritano había obrado como hombre íntegro y recto, insinuaban, sin embargo, que iba a construir una casa sobre una tumba. Su casa incluiría entre sus paredes la cabaña del brujo muerto y enterrado, dando a su espíritu como una especie de derecho a rondar por las habitaciones en que los futuros novios conducirían a sus desposadas y donde nacerían los hijos de la sangre de los Pyncheon. El terror y la fealdad del crimen de Matthew Maule y la infamia y desventura de su castigo ensombrecerían las paredes recién pintadas dándoles pronto el aroma de una casa vetusta y melancólica.
¿Por qué, pues —habiendo tanto terreno a su alrededor, en los bosques aún vírgenes—, por qué el coronel Pyncheon prefería un terreno ya maldito?
Pero el puritano militar y magistrado no era hombre a quien se podía apartar de la realización de sus planes, ni por el miedo al fantasma del brujo ni por insubstanciales sentimentalismos.
Si le hubieran dicho que el aire era malo, tal vez le hubieran convencido; pero estaba dispuesto a enfrentarse con un fantasma en su propia guarida.
Dotado de sentido común, macizo y duro cual bloque de granito, y de una energía inflexible, siguió adelante con su plan, probablemente sin imaginar siquiera que se pudiera objetar algo contra él.
El coronel, como otras muchas personas de su clase y de su generación, era impermeable a las delicadezas o a los escrúpulos que únicamente una sensibilidad más fina que la suya podía conocer.
Hizo construir, pues, los cimientos de su bodega y de su casa en el recuadro de tierra que Matthew Maule cuarenta años atrás había desbrozado de matojos y de hierbas.
Fue un hecho extraño y, como algunas gentes pensaron, ominoso, el que, al comenzar las obras, la fuente cercana, ya mencionada, perdiera la frescura y limpidez de su agua. Fuese que las tierras removidas enturbiasen el manantial, fuese por causa más sutil, lo cierto es que el agua de la fuente de Maule, como siguieron llamándola, se volvió áspera y salobre.
Así la encontramos hoy; y las viejas de la vecindad aseguran que produce trastornos intestinales a los que en ella apagan su sed.
Al lector podrá parecerle singular que el maestro carpintero de la nueva casa fuese el propio hijo del hombre de cuyas agarrotadas manos de muerto se arrebató la propiedad.
No es improbable que fuese el mejor obrero en su oficio; quizá el coronel lo juzgó conveniente; quizá, animado por algún buen sentimiento, quiso borrar de este modo toda animosidad contra la familia de su vencido enemigo. Tampoco puede descartarse —teniendo en cuenta la rudeza de la época— la posibilidad de que el hijo quisiera ganarse honradamente unos peniques o, mejor dicho, un buen puñado de libras de las que contenía la bolsa del enemigo mortal de su padre.
El hecho es que Thomas Maule fue el arquitecto de La Casa de los Siete Tejados, y que realizó su trabajo tan a conciencia que el armazón, ajustado por sus manos, todavía se mantiene unido y sólido.
Así se construyó la espaciosa casa, cuyo recuerdo es familiar al autor, por haber sido objeto de su curiosidad desde la infancia, como ejemplo de sólida arquitectura de madera y como escenario de sucesos más llenos de interés humano, quizá, que los de un castillo feudal, aunque, en su estado de decadencia, resulta tanto más difícil de imaginar qué aspecto tenía cuando, por vez primera, brilló el sol sobre el edificio concluido.
Su aspecto actual da escasa idea de cómo debió ser hace ciento sesenta años, la mañana en que el magnate puritano invitó a toda la ciudad a la ceremonia de consagración, en la cual había tanto de fiesta como de acto religioso.
Las plegarias y el sermón del reverendo míster Higginson y el salmo entonado por las gargantas de la comunidad entera fueron soportados con alegría gracias a la abundancia de cerveza, sidra, vino y brandy y, según afirman autoridades en la materia, a un buey asado entero o, por lo menos, a la substancia y el peso de un buey servido en forma de cuartos y solomillos. Un ciervo cazado a veinte millas de la ciudad, suministró suficiente material para la vasta circunferencia de un pastel de carne. Un bacalao de sesenta libras, pescado en la bahía, se disolvió en un fastuoso estofado.
La chimenea de la casa nueva, vomitando el humo de su cocina, impregnó la atmósfera de la ciudad de los aromas de carnes, aves y pescados, olorosas hierbas y abundantes cebollas. La fragancia de la fiesta, que acariciaba el olfato, era, a la par, invitación y augurio de buen apetito.
La callejuela de Maule o la calle Pyncheon, como ahora parecía más decoroso llamarla, estaba llena de gente a la hora fijada.
Todo el mundo, al acercarse, levantaba la cabeza para contemplar el imponente edificio que iba a entrar en la categoría de hogar.
Alzábase algo retirado de la calle, pero no con modestia, sino con orgullo.
Su fachada ostentaba fantásticas figuras que, por lo grotesco, parecían concebidas por una imaginación gótica, dibujadas en el brillante enlucido de cal, guijarros y trocitos de vidrio.
Los siete tejados apuntaban hacia el cielo, presentando el aspecto de una verdadera hermandad de edificios que respirasen por una gran chimenea.
Las numerosas celosías, con sus cristales romboidales, dejaban penetrar la luz en el vestíbulo y en las estancias; mientras que el segundo piso, saliente con respecto al primero y hundido a su vez respecto al tercero, arrojaba una sombra en los cuartos inferiores.
Gruesas bolas de madera parecían sostener los pisos salientes. Espirales de hierro remataban los tejados. En la porción triangular de la torre que daba a la fachada principal había un reloj, colocado aquella misma mañana, y en el que el sol marcaba con sus brillantes rayos el paso de la primera hora de una historia que no estaba destinada a ser tan brillante.
Por los aledaños de la casa había esparcidas virutas, ladrillos rotos, cascajos y trozos de tablones, contribuyendo con su presencia y la de la tierra removida a dar una sensación de cosa extraña y flamante, propia de un edificio que va a ingresar en el número de intereses cotidianos de los hombres.
La puerta principal, casi tan ancha como la de una iglesia, se hallaba en el ángulo formado por los dos cuerpos de edificio frontales y la protegía un porche descubierto, bajo el cual se veían algunos bancos.
Restregándose los pies en el umbral, virgen de toda huella humana, los clérigos, los magistrados, los diáconos y la aristocracia de la ciudad del condado se apresuraban a entrar. Entre ellos iban plebeyos en gran número y tan libremente como los anteriores.
Junto a la puerta dos criados indicaban a los invitados el camino de la cocina o del salón, según fueran de una u otra clase.
Esos criados escudriñaban a todo el mundo con ojos expertos. Trajes de rico terciopelo negro, pelucas lisas y bordados guantes, barbas venerables, el aire autoritario, todo, en conjunto, distinguía a los caballeros de calidad, de los comerciantes que andaban con aire trafagoso y de los jornaleros vestidos con chaquetín de cuero. Muchos de los últimos entraban en la casa que habían ayudado a edificar.
Una circunstancia de mal augurio provocó el desagrado, difícilmente disimulado, de los visitantes más puntillosos. El fundador de aquella lujosa mansión —un caballero que se hacía notar por la grave cortesía en su porte— hubiera debido hallarse en el vestíbulo, para dar la bienvenida a los eminentes personajes que le honraban con su asistencia a la solemne fiesta y, sin embargo, no se le veía por ninguna parte.
La tardanza del coronel Pyncheon se hizo más notoria cuando el segundo dignatario de la provincia se presentó y no encontró a nadie que saliera a recibirle. El subgobernador, cuya visita era una de las glorias de la fiesta, saltó del caballo, ayudó a su esposa a apearse del suyo y atravesó el umbral de la casa del coronel sin recibir otro saludo que el del mayordomo.
Éste —un hombre de barbas grises y modales respetuosos— explicó que el señor seguía aún en su gabinete privado, al entrar en el cual, una hora antes, había indicado que no se le molestase por ningún motivo.
—¿No te das cuenta —murmuró el sheriff al oído del mayordomo— de que se trata nada menos que del subgobernador? Llama en seguida al coronel Pyncheon. Sé que esta mañana ha recibido cartas de Inglaterra y puede que leyéndolas se le haya pasado el tiempo sin darse cuenta. Pero se enojará si no le llamas para recibir al subgobernador, que es como si dijéramos al representante del rey Guillermo. Llama a tu señor al instante.
—¿Cree Vuestra Señoría que debo hacerlo? —balbuceó el criado perplejo, con un temor que demostraba el severo carácter de la organización doméstica del coronel Pyncheon—. Las órdenes de mi señor fueron rígidas y ya sabe Vuestra Señoría que no permite ninguna iniciativa en la servidumbre. ¡Ay del que abra una puerta sin permiso! No me atrevería a hacerlo ni que me lo mandara el propio gobernador.
—¡Bah, bah! ¡Eh, sheriff! —gritó el subgobernador, que había escuchado la conversación—. Yo mismo me ocuparé del caso. Ya es hora de que el coronel acuda a recibir a sus amigos… de lo contrario podemos sospechar que ha tomado un sorbo de más de su vino de Canarias, al escoger el mejor tonel para este día… Ya que se retrasa, iré a recordarle la hora que es…
Dirigióse hacia la puerta que le señaló el criado, pisando tan recio con sus botas de montar, que debió oírse el taconeo en el más apartado de los siete cuerpos del edificio, y llamó fuertemente en uno de los paneles. Luego, mirando sonriente a su alrededor, esperó la respuesta. Como no la obtuvo, volvió a llamar, con idéntico resultado negativo. Y como era hombre de temperamento colérico, con el puño de su espada golpeó en la puerta con tanta fuerza que alguien murmuró que podía haber despertado a los muertos. Pero no despertó al coronel Pyncheon Apagado el eco de los golpes, reinó en toda la casa un hondo silencio, opresivo y desconcertante, a pesar de que unas cuantas copas de vino habían desatado las lenguas de muchos invitados.
—¡Muy extraño, muy extraño! —comentó el subgobernador, cuya sonrisa se vio substituida por un ceño—. En vista de que nuestro anfitrión nos da el ejemplo de olvidar la etiqueta, yo le imitaré y entraré en su gabinete sin esperar su permiso.
Empujó la puerta, que cedió bajo su mano y se abrió de súbito por efecto de una ráfaga de viento que pasó como un suspiro por todas las estancias de la casa nueva, haciendo crujir los vestidos de seda de las damas, temblar los rizos de las pelucas de los caballeros y ondear los cortinajes de las ventanas. Todo el mundo se estremeció y calló, de miedo y de temerosa anticipación, nadie sabía de qué ni por qué.
En la impaciencia de su curiosidad, se lanzaron en tropel hacia la puerta abierta, empujando al subgobernador.
A primera vista, el cuarto no ofrecía nada de particular: era una habitación bien amueblada, de moderadas dimensiones, sombreada por espesos cortinajes. Varios estantes de libros en las paredes, un gran mapa y el retrato del coronel Pyncheon, debajo del cual se hallaba el coronel en persona, sentado en un sillón de roble y sosteniendo una pluma en la mano. Ante él, encima de la mesa, pergaminos, cartas y hojas de papel.
El coronel parecía mirar al curioso grupo que se aglomeraba en la entrada de su despacho. En su frente se veía un ceño airado, resentimiento quizás, ante la audacia de los intrusos que iban a molestarle en su retiro.
Un chiquillo —el nieto del coronel, único ser humano que se atrevía a familiarizar con él— abrióse paso entre los convidados y corrió hacia la figura sentada, pero se detuvo a medio camino y lanzó un chillido de terror.
Los invitados, temblando como las hojas de un árbol, se acercaron y vieron algo anormal en la fija mirada del coronel Pyncheon. Su gorguera y su canosa barba estaban manchadas de sangre. Era demasiado tarde para prestarle ayuda. El puritano de corazón férreo, el infatigable perseguidor, el codicioso y voluntarioso coronel, estaba muerto. ¡Muerto en su casa nueva!
Una tradición, que vale la pena de citar, solamente por el matiz de supersticioso terror que añade a la escena, ya de por sí bastante tétrica, afirma que una voz se levantó de entre la gente, una voz que sonaba como la de Matthew Maule, el brujo ejecutado. Y que esa voz gritó:
—¡Dios le ha hecho beber sangre!
Así, antes que nadie, el huésped que visita todas las moradas humanas, la muerte, franqueó el umbral de La Casa de los Siete Tejados.
El repentino y misterioso fallecimiento del coronel Pyncheon causó gran sensación. Se murmuró —esos rumores han llegado hasta nuestros días— que en el caso había trazas de violencia, que en el cuello del coronel se veían marcas de dedos y la huella de una mano ensangrentada en la blanca gorguera.
La aguda barba cana aparecía revuelta, como si hubiese sido mesada y hubiesen tirado de ella violentamente. Se afirmó que la ventana más próxima al cadáver del coronel estaba abierta y que pocos instantes antes del momento fatal se había visto a un hombre saltando la valla del jardín.
Pero sería una locura conceder importancia a historias de ésas, que siempre salen a luz alrededor de casos parecidos y se prolongan durante largos años, igual que las setas venenosas señalan el lugar que ocupó un tronco convertido desde entonces en polvo y tierra.
Por nuestra parte, les damos tan poco crédito como a esa otra fábula, según la cual, el subgobernador vio el esqueleto de una mano apretando la garganta del coronel, y que se desvaneció al acercarse al cadáver.
Lo que puede afirmarse es que hubo una consulta de doctores alrededor del cuerpo muerto. Uno de ellos —llamado John Swinnerton y hombre eminente — opinó que se trataba de un caso de apoplejía. Sus colegas sostuvieron distintas hipótesis, más o menos plausibles, todas expresadas con frases tan misteriosas que si no muestran la perplejidad de los médicos, la provocan en el profano que las escucha. El jurado que acompañaba al Juez, y que estaba formado por hombres difícilmente impresionables, dio un veredicto de «muerte repentina».
Es difícil imaginar que haya podido existir una sospecha de asesinato fundada en algo sólido, algo que permitiera señalar a alguien como autor. El rango, la riqueza y la eminencia del muerto debieran haber disipado toda circunstancia ambigua. Como no se conserva memoria de ninguna, cabe suponer que no existió. La tradición a veces pone de relieve verdades que pasan inadvertidas a la historia, que, en general, se limitan a reproducir chismes de viejas, de las que antes se contaban junto al hogar y ahora se divulgan en la prensa.
En el entierro del coronel Pyncheon, el sermón corrió a cargo del reverendo míster Higginson. Este panegírico, que puede leerse aún, enumera, entre las muchas dichas que acompañaron la vida del difunto, la dicha suprema de morir en momento oportuno: sus deberes cumplidos, conseguida la mayor prosperidad, su familia establecida sobre sólidas bases, con un firme techo bajo el cual guarecerse en los siglos venideros… ¿qué escalón podía aún subir el noble caballero, aparte del escalón final que lleva a las doradas puertas del Paraíso? No cabe duda de que el piadoso clérigo no hubiera pronunciado semejantes palabras de haber sospechado que el coronel había sido enviado violentamente al otro mundo. La familia Pyncheon, en la época de la muerte del coronel, parecía destinada a disfrutar de posición tan sólida y permanente como lo permite la inestabilidad de los asuntos humanos. Era de prever que el curso del tiempo más aumentaría que destruiría su prosperidad. El hijo del coronel entró en posesión de una rica hacienda, aparte de unos terrenos en litigio y extensos territorios inexplorados en el este, donde vivían los indios…
Estas posesiones comprendían la mayor parte de lo que es hoy el condado de Waldo, en el estado de Maine, más extenso que muchos ducados y hasta que algún reino de Europa.
Cuando la selva no hollada diera paso a la fertilidad del cultivo humano — cosa que sucedería inevitablemente—, sería fuente de incalculable riqueza para la familia Pyncheon. De sobrevivir el coronel unas semanas más, es probable que su gran influencia política y sus poderosas relaciones hubieran conseguido que le fueran concedidos aquellos terrenos.
Pero, a pesar de la elocuencia panegírica del buen míster Higginson, el coronel, pese a su sagacidad, dejó muchos cabos por atar en aquel asunto. Murió demasiado pronto. Su hijo carecía no sólo de la eminente posición del padre, sino también de la energía y del talento necesario para llevar a feliz término la reclamación. Le faltaron sus influencias políticas; y la justicia de su causa no resultaba tan clara después de la muerte del coronel como lo fue en su vida. Algún eslabón de la cadena se había roto y no se le encontraba por ninguna parte.
Los Pyncheon hicieron múltiples esfuerzos, a lo largo de los cien años siguientes, para obtener lo que ellos se obstinaban en considerar su derecho. Pero en el curso de aquel tiempo el territorio en cuestión fue concedido a otras gentes que lo desbrozaron y cultivaron. Si los actuales ocupantes oyeran hablar de los derechos de los Pyncheon, se reirían de que hubiese personas que, basándose en viejos pergaminos, reclamaran las tierras que ellos o sus antecesores arrancaron a la selva.
Esta impalpable reclamación alimentó de generación en generación una absurda ilusión sobre la importancia de la familia, que nunca dejó de caracterizar a los Pyncheon.
Hasta los miembros más pobres de la estirpe sentían como si heredasen una especie de nobleza y estuvieran a punto de entrar en posesión de fortunas principescas.
En los mejores ejemplares de aquella sangre, esa esperanza era como una gracia que les ayudaba a soportar los rigores de la vida humana. En los ejemplares inferiores, aumentaba la tendencia a la indolencia, induciendo a la víctima de aquella esperanza a no esforzarse mientras aguardaba la realización de sus sueños.
Muchos años después —ya olvidado el litigio por las gentes— los Pyncheon aún consultaban el antiguo mapa del coronel, trazado cuando el condado de Waldo era aún un terreno inexplorado. Donde el antiguo cartógrafo puso bosques, lagos y ríos, marcaban los espacios cultivados, las aldeas y ciudades que surgían, calculando el aumento progresivo del valor del territorio, con la esperanza de que algún día sería para ellos como una especie de principado.
Casi en cada generación había algún descendiente dotado de la energía, la agudeza y el sentido práctico que tanto distinguieron al fundador de la casa. A través de esos miembros mejor dotados se podía ver, algo diluido, es cierto, como si el coronel poseyera una intermitente inmortalidad en este mundo.
En dos o tres épocas, cuando la fortuna de la familia estaba en decadencia, esas cualidades hereditarias, representativas de los Pyncheon, se manifestaron e hicieron decir a los chismosos de la ciudad:
—¡He aquí el viejo Pyncheon resucitado! La Casa de los Siete Tejados volverá a prosperar…
De padres a hijos se apegaron a la mansión ancestral con singular tenacidad doméstica.
Por varias razones, no obstante, y por impresiones demasiado vagas para ponerlas en el papel, muchos, si no la mayoría de los poseedores de aquella casa, llegaron a dudar de su derecho a detentarla.
Sobre el aspecto legal no había problema, pero es de temer que la imagen de Matthew Maule se había hincado profundamente en la conciencia de más de un Pyncheon. Si es así, nos queda la desagradable duda de si cada heredero de la propiedad —consciente de su error y sin atreverse a rectificarlo— no se hizo solidario de la gran culpa de su antecesor e incurrió en las mismas responsabilidades…
Y suponiendo que ése fuese el caso, ¿no sería más acertado decir que los Pyncheon heredaron un gran infortunio, en vez de afirmar lo contrario?
Ya hemos indicado que no nos proponemos trazar la historia de la familia Pyncheon en su nunca interrumpida relación con La Casa de los Siete Tejados, ni mostrar, como en un cuadro mágico, la influencia del tiempo en el venerable edificio.
Solía haber en una de las estancias un ancho y empañado espejo que, según se afirma, conservaba, en su profundidad, todas las figuras que reflejó a lo largo de los años: el viejo coronel y sus numerosos descendientes, unos en la adolescencia, otros en todo el esplendor de la belleza femenina, o la virilidad juvenil, y otros, por último, entristecidos por las arrugas de la vejez. Si poseyéramos el secreto del espejo, nos sentaríamos frente a él y luego trasladaríamos sus revelaciones a estas páginas.
Existe una leyenda, a la que parece difícil encontrar fundamento, según la cual los sucesores de Matthew Maule tenían alguna relación con el misterio del espejo, que, por lo que parece ser un fenómeno de hechicería, ellos solos podían revivir las imágenes de los Pyncheon alojadas en el fondo del espejo, no como se mostraron al mundo en sus momentos felices, sino cuando cometieron una mala acción o en el momento más amargo de su vida. No se olvidó la leyenda acerca del viejo Pyncheon y del brujo Maule. La maldición lanzada por éste desde el patíbulo era recordada frecuentemente, con la adición de que se había convertido en una parte de la herencia de los Pyncheon.
Si uno de la familia carraspeaba, siempre se hallaba alguien para comentar, medio en serio medio en broma:
—Se le atraganta la sangre de Maule.
La repentina muerte de un Pyncheon, hace un siglo, en circunstancias muy semejantes a las que rodearon el fin del coronel, aumentó los visos de probabilidad de la creencia popular.
Fue considerado mal presagio que el retrato del coronel, de acuerdo con lo que éste disponía en su testamento, siguiera colgado de la pared desde que contempló la muerte de su modelo.
Aquellas torvas y austeras facciones simbolizaban una influencia maléfica, mezclando la sombra de su mirada con el sol de la ventana e impidiendo que ningún buen pensamiento o propósito pudiera nacer bajo su inspiración.
El que reflexione, no nos tildará de supersticiosos si afirmamos que el espíritu de un antecesor —quizás como parte de su propio castigo— se ve frecuentemente condenado a ser el espíritu malo de su familia.
Los Pyncheon, en resumen, sufrieron durante dos siglos menos vicisitudes que la mayor parte de las familias de Nueva Inglaterra durante el mismo lapso de tiempo. Poseían rasgos propios, muy marcados, sin que por esto dejaran de adquirir las características de la comunidad en que vivían; una ciudad notable por la frugalidad, discreción y orden de sus habitantes, que se distinguían por su apego al hogar y por el limitado campo de sus simpatías.
En esa ciudad, sin embargo, existían individualidades fuertes o excéntricas y a veces ocurrían en ella sucesos más extraños que en otras partes. Durante la revolución, los Pyncheon se mantuvieron fieles al rey y buscaron refugio en el Canadá; pero luego, arrepentidos, reaparecieron a tiempo para evitar que les confiscasen La Casa de los Siete Tejados.
En los últimos treinta años, el acontecimiento más notable fue, a la vez, la peor calamidad sufrida por la familia: la muerte violenta de uno de sus miembros a mano de otro del mismo apellido.
Ciertas circunstancias que rodearon el hecho señalaron como autor a un sobrino del Pyncheon muerto. El joven fue juzgado y declarado culpable del crimen, pero la naturaleza de las pruebas y alguna duda de los jueces fueron la causa de que se le conmutara la pena de muerte por la de cadena perpetua. También contribuyó a ello la respetabilidad e influencia de los parientes del criminal.
El triste suceso ocurrió unos treinta y pico años antes de comenzar la acción de nuestra historia. Más tarde, corrieron rumores —que pocos creyeron y sólo a una o dos personas interesaron— de que aquel hombre enterrado desde hacía tanto tiempo estaba a punto de ser sacado de su tumba viviente.
Es preciso decir algunas cosas referentes a la víctima de aquel crimen casi olvidado. Era un viejo solterón, poseedor de considerable fortuna, aparte de la hacienda de los Pyncheon. De carácter excéntrico y melancólico, aficionado a escudriñar viejos recuerdos y a escuchar leyendas, dedujo que Matthew Maule, el brujo, había sido despojado de su hogar, si no de su vida. Siendo así, detentaba el fruto de un despojo, manchado de sangre. Se le presentó, pues, la cuestión de si no era deber suyo, aunque fuese con retraso, restituir sus bienes a los descendientes de Maule.
Para un hombre que vivía tanto en el pasado y tan poco en el presente, siglo y medio no le parecía lapso de tiempo suficiente para relevarle de la obligación de reparar el mal hecho por sus antecesores.
Los que le conocían bien creían que habría tomado la singular decisión de dejar La Casa de los Siete Tejados a los sucesores de Matthew Maule, de no ser por la violenta oposición que este proyecto encontró en toda la familia Pyncheon.
Suspendió la ejecución de su propósito, pero se temió que llevase a cabo después de muerto, por medio del testamento, lo que no le dejaron hacer en vida.
Sin embargo, no hay nada que el hombre haga tan raramente como legar su propiedad a gentes de otra sangre. Se puede apreciar a los amigos más que a los parientes, incluso abrigar contra éstos un odio feroz, pero a la hora de la muerte predomina el fuerte prejuicio del parentesco y el testador deja su fortuna de acuerdo con costumbres tan inmemoriales que llegan a parecer naturales. En los Pyncheon, ese sentimiento tenía la fuerza de una enfermedad. Fue más poderoso que los escrúpulos de conciencia del viejo solterón, a cuya muerte la casa y la mayor parte de la fortuna pasaron a poder de su sucesor legal.
Era éste un sobrino, primo del desdichado que fue condenado por el asesinato de su tío. El heredero era un joven disipado, pero, al entrar en posesión de la fortuna familiar, se reformó y convirtió en un respetable miembro de la sociedad. De hecho, estaba dotado de las cualidades características de los Pyncheon y ocupó puestos más eminentes que cualquiera de los de su familia desde los tiempos del puritano coronel. En la adolescencia, decidióse al estudio de las leyes y, como sentía vocación por la abogacía, llegó a ocupar ciertos cargos en la administración de justicia, de cuyo periodo le quedó el imponente título de juez.
Se dedicó luego a la política, fue diputado y senador. El juez Pyncheon era un honor para la familia. Mandó construir una casa de campo a pocas millas de la ciudad, donde pasaba el tiempo que no consagraba al bien público, dedicado al ejercicio de toda clase de virtudes, comportándose como un buen cristiano, buen ciudadano, buen horticultor y excelente caballero. Esto aseguró a sus lectores un diario de la ciudad en vísperas de elecciones.
Quedaban pocos Pyncheon para brillar al resplandor de la prosperidad del juez. La estirpe seguía una tendencia natural a extinguirse. Los únicos miembros de la familia eran: el propio juez y un hijo suyo que se hallaba viajando por Europa; el sobrino condenado a treinta años, y su hermana, que vivía retirada en La Casa de los Siete Tejados, gracias al usufructo que le dejó el viejo solterón. Dábase por supuesto que era muy pobre y que no deseaba salir de su pobreza, pues su influyente primo, el juez, le había ofrecido repetidas veces todas las comodidades de la vida, ya en la vieja mansión, ya en su moderna residencia campestre.
El último y más joven de los Pyncheon era una muchacha de diecisiete años, hija de otro primo del juez, casado con una mujer sin posición ni fortuna. El padre de esta chica murió joven y la viuda volvió a casarse.
En cuanto a la descendencia de Matthew Maule, se la suponía extinguida. Durante un largo periodo, los Maule siguieron viviendo en la ciudad donde su progenitor fue injustamente ajusticiado.
Según todas las apariencias, fueron gentes honradas y pacíficas, que no sentían el menor odio contra nadie por el daño que les habían causado.
Si en las horas de asueto, junto al fuego, se transmitían algún sentimiento hostil por la suerte del brujo y por la pérdida de su patrimonio, jamás lo demostraron.
Nada tendría de particular que hubieran olvidado que los cimientos de La Casa de los Siete Tejados descansaban sobre un terreno que les pertenecía.
Hay algo tan estable, macizo e imponente en las apariencias de los rangos establecidos y de las grandes fortunas, que su simple existencia ya parece darles derecho a existir o por lo menos una imitación tan excelente de ese derecho que son pocos los hombres humildes y pobres que poseen fuerza moral suficiente para ponerlos en duda.
Los Maule guardaron siempre sus resentimientos en lo más hondo. Eran gente pobre y plebeya. Trabajaban con diligencia como artesanos, como descargadores en los muelles o como marineros. Vivían en casas alquiladas y pasaban los últimos días de su vida en los asilos de los pobres. Finalmente, después de arrastrarse a lo largo de aquel charco oscuro que para ellos fue la vida, se sumergieron en el pasado que es, tarde o temprano, el destino de todas las familias, principescas o plebeyas. Al cabo de treinta años, no se conservaba vestigio alguno de los descendientes de Matthew Maule ni en losas de tumbas ni en el registro, ni en el recuerdo de los hombres. Su sangre podía existir en alguna otra parte, pero aquí, desde donde podemos seguir su mansa corriente hasta el origen, había cesado de manar.
Donde se encontraba algún Maule, se destacaba —no llamativamente, no con señales evidentes, sino por algo que se sentía aunque no podía expresarse — por un hereditario carácter de reserva. Sus compañeros, o los que intentaban serlo, se daban cuenta de que estaban rodeados de un círculo de cuya santidad o hechizo, a despecho de su exterior de franqueza y sociabilidad, era imposible pisar.
Quizá esta indefinible característica, al aislarles de la ayuda humana, les hizo siempre tan desgraciados. En todo caso, prolongó los sentimientos de repugnancia y supersticioso terror con que los habitantes de la ciudad, aun después de calmado el frenesí de persecución, seguían mirando cuanto se refería a los brujos.
El manto, mejor dicho la capa harapienta del viejo Matthew Maule, cayó sobre los hombros de sus hijos. Hubo quien creyó que habían heredado, además, misteriosos atributos y se afirmaba que los ojos de los Maule poseían extraño poder. Entre otras propiedades y privilegios inútiles, les asignaron el de ejercer honda influencia sobre los sueños de las gentes. Si esas leyendas fueron ciertas, los Pyncheon, con toda su altivez, no serían más que siervos de los Maule apenas entraran en el trastocado mundo de los sueños.
Dos o tres párrafos descriptivos del aspecto actual de La Casa de los Siete Tejados podrían dar fin a este capítulo preliminar. La calle en que se levanta la venerable mansión ya que no pertenece al barrio distinguido de la ciudad, está rodeada de edificios modernos, pero bajos, de madera y vulgares. En cada uno de ellos, sin duda, puede latir la historia entera de la existencia humana, pero sin la apariencia pintoresca que atrae la imaginación o la simpatía.
En cuanto al viejo caserón de nuestra historia, sus andamiajes de roble, sus tablas, su resquebrajado enlucido, su enorme chimenea, constituyen la parte menor y más despreciable de su realidad. Han pasado por él tantas experiencias humanas y tan variadas, se ha sufrido tanto y también disfrutado entre sus paredes, que las mismas maderas de la casa rezuman algo así como la humedad de un corazón. Como un gran corazón humano, con su vida peculiar, llena de ricas y sombrías reminiscencias.
La sombra proyectada por el saliente del segundo piso da a la casa una apariencia meditabunda que hace que no se pueda pasar frente a ella sin pensar que debe guardar extraños secretos y una terrible historia.
Frente a la casa, junto a la esquina sin pavimentar, se alza el gigantesco olmo de los Pyncheon, plantado por un biznieto del primer Pyncheon y aunque tiene ochenta años o quizá es centenario, todavía está fuerte, da sombra a todo lo ancho de la calle, descuella por encima de los siete tejados y barre el negro tejado con su follaje. Embellece el vetusto edificio, pareciendo convertirle en una parte de la naturaleza. Hace cuarenta años se ensanchó la calle y la fachada de la casa quedó al nivel de las demás.
Una vieja celosía deja entrever un patio cubierto de hierba y, en los ángulos de la casa, bardanas de hojas por lo menos de dos o tres pies de largo. Detrás de la casa, un jardín, invadido por vallas y saledizos de otros edificios contiguos.
Sería omisión trivial, pero imperdonable, no mencionar el musgo que cubre los tejadillos de las ventanas y los resquicios del tejado. No hemos de olvidarnos de llamar la atención del lector sobre unas matas floridas que cuelgan en el aire, en el hueco entre los aguilones, cerca de la chimenea. Las llaman los ramilletes de Alice porque, según la tradición, una Alice Pyncheon arrojó allí las semillas, que germinaron en el limo formado por el polvo y el desgaste de los troncos, y florecieron cuando ya Alice estaba enterrada.
Vinieran como vinieran aquellas flores, es agradable observar que la naturaleza adoptó la desolada y ruinosa casa de los Pyncheon, y que el verano siempre se esfuerza en alegrarla con la tierna belleza de las flores y acaba poniéndose melancólico al ver la inutilidad de su intento.
Hay otro rasgo esencial, pero tememos que perjudique la impresión pintoresca y romántica que hemos querido arrancar del respetable edificio.
Al pie del cuerpo de la fachada, bajo la protección del saledizo del primer piso y junto a la calle, en la mitad superior de una puerta de tienda, partida horizontalmente, se abre un escaparate cuadrado.
Esta puerta de tienda ha sido causa de no pocas mortificaciones para el actual ocupante de la augusta casa de los Pyncheon, igual que para algunos de sus predecesores. Asunto desagradable y delicado de tratar. Pero ya que es preciso poner al lector en el secreto, diremos que hace cosa de un siglo el jefe de los Pyncheon se vio envuelto en serias dificultades financieras.
En realidad, aquel tipo —caballero solía llamarse a sí mismo— era un espurio, y en vez de solicitar algún empleo o cargo al rey o al gobernador, o de dar prisas para que se resolviera su reclamación de las tierras orientales, no encontró más recurso para procurarse dinero que abrir una puerta de tienda en la fachada de su residencia ancestral.
Era costumbre que los mercaderes almacenaran sus mercancías y tratasen de negocios en su propio hogar. Pero había algo de mezquino y pequeño en la manera en que aquel Pyncheon quiso establecerse en el comercio. Se decía que con sus propias manos daba la vuelta hasta a un chelín y probaba por dos veces la calidad de los medios peniques. No había duda de que por sus venas corría sangre de chalán, aunque se ignoraba por qué camino llegó a ellas.
Inmediatamente después de su muerte, la puerta de la tienda fue cerrada y atrancada y probablemente no volvió a abrirse hasta el periodo en que se inicia nuestra historia. El viejo mostrador y los estantes de la tienda seguían tal cual los dejó el avariento comerciante. Murmurábase que el viejo tendero, con peluca blanca, casaca de mustio terciopelo y mandil en la cintura, podía ser visto por las hendeduras de la puerta, cualquier noche del año, hurgando en la gaveta del dinero o escudriñando las sucias páginas del libro diario. Por la aflicción de su rostro se deducía que su destino era pasarse la eternidad en un vano esfuerzo para hacer balance.
Y ahora —de una manera muy humilde— vamos a iniciar nuestro relato.
CAPÍTULO II
EL PEQUEÑO ESCAPARATE
Faltaba media hora para salir el sol cuando miss Hepzibah Pyncheon no diremos que despertó —quedan dudas sobre si la pobre dama pegó los ojos durante aquella corta noche de verano—, pero sí que se levantó de su lecho y comenzó lo que sería mofa llamar el adorno de su persona. Lejos de nosotros la indecente idea de querer asistir, ni siquiera en imaginación, a los manejos de tocador de la solterona.
Nuestra historia, pues, tiene que esperar a miss Hepzibah en el umbral de su dormitorio, contentándose con afirmar que del pecho de la dama salían suspiros cuya lúgubre profundidad y fuerza no se veía limitada por el temor de que alguien pudiera oírlos a no ser un oyente incorpóreo.
La vieja solterona estaba sola en la vetusta casa. Sola, si no tenemos en cuenta a cierto respetable y ordenado joven, un artista del daguerrotipo, que desde hacía tres meses se alojaba en una remota buhardilla —casi tan grande por sí sola como una casa—, separada del resto de la mansión por innumerables puertas bien atrancadas.
Así, pues, los borrascosos suspiros de la pobre miss Hepzibah no corrían el riesgo de que alguien los oyese. Inaudibles eran también los crujidos de las articulaciones de sus pobres rodillas al hincarlas al lado de la cama. Inaudible, asimismo, para todo oído mortal —pero escuchada sin duda por el inmenso amor de los cielos— fue su plegaria, casi agónica, murmurada a trechos, a trechos gruñida y a trechos callada, pidiendo la ayuda divina para el día que iba a empezar.
Evidentemente, aquél iba a ser un día de prueba para miss Hepzibah, que durante un cuarto de siglo había vivido en estrecha reclusión, sin tomar parte en los negocios de la vida, en el teatro social ni en los placeres… La aletargada dama no rezaría con tanto fervor si aquella jornada tuviese que contar como uno más de los fríos, húmedos y monótonos días sin sol que formaban el ayer.
Las devociones de la solterona han terminado. ¿Pisará por fin el umbral de nuestra historia? Todavía no. Primero ha de abrir los cajones de la alta cómoda antigua, en una sucesión de espasmódicas sacudidas y luego ha de cerrarlos con la misma torpe impaciencia.
Se oye un frufrú de sedas, un ir y venir a través del cuarto. Sospechamos que miss Hepzibah se ha subido a una silla para contemplarse mejor en el empañado espejo del tocador. ¡Es verdad! ¿Quién lo diría? ¡Qué manera de perder ese tiempo tan precioso recomponiéndose y embelleciéndose una vieja que jamás ha salido de la ciudad, que nunca recibe visitas, y de la cual, aún retocada y emperifollada, lo más piadoso es apartar los ojos!
Ya casi está lista. Démosle aún otra pausa, pues la dedica a sus sentimientos, o, mejor dicho, a la pasión más fuerte de su vida, hecha más intensa por la pena y la reclusión.
Oímos el rumor de una llave al girar, abriendo un cajón secreto del escritorio. La dama está, con toda seguridad, contemplando una miniatura hecha con el mejor estilo de Malbone y que representa un rostro digno de tales pinceles…
Una vez tuvimos la buena suerte de ver ese retrato. Es un hombre joven, de mirada soñadora y traje muy pasado de moda. Tiene labios llenos y tiernos, que se adaptan muy bien a los hermosos ojos que más que capacidad de pensar indican emociones voluptuosas y amables. No tenemos derecho a preguntar nada sobre el poseedor de estos rasgos. Es un hombre destinado a abrirse paso y ser feliz en este mundo. ¿Fue un enamorado de miss Hepzibah, cuando joven? No, nunca ha tenido amores, la pobre… ¿Cómo iba a tenerlos? Ni siquiera ha tenido ocasión de saber por experiencia, técnicamente, la palabra amor. Sin embargo, su inquebrantable fe y confianza, su fresco recuerdo, su continua devoción a esa miniatura han sido el único alimento del corazón de miss Hepzibah.
Parece que ha guardado de nuevo la miniatura y está otra vez frente al espejo. Hay en sus ojos unas lágrimas que secar. Unos pasos de aquí para allá, y por fin —con un escalofrío y un suspiro como una ráfaga que saliera de una cripta cuya puerta está entreabierta—, por fin miss Hepzibah Pyncheon cruza el umbral y avanza por el obscuro pasillo. Una alta figura vestida de seda negra, con la cintura apretada, busca en la negrura los primeros peldaños de la escalera, como una persona a la cual contemplan desde cerca…
El sol, entretanto, se acerca más y más al horizonte. Unas nubes que flotan a lo lejos recogen los primeros rayos y los reflejan en las ventanas de todas las casas de la calle, sin olvidarse de La Casa de los Siete Tejados que, a pesar de haber presenciado otras tantas salidas del sol, acoge ésta con semblante risueño. Sus reflejos muestran el aspecto del cuarto en el cual acaba de entrar Hepzibah, después de bajar las escaleras.
Es una habitación de techo bajo, partido por una gruesa viga, y artesonado obscuro. En un ángulo, la ancha chimenea de azulejos pintados, tapada por una mampara de hierro, atravesada, a su vez, por el tubo metálico de una estufa moderna. Cubre el suelo alfombra de rico tejido, mustio ya y de desvanecidas figuras. Hay dos mesas: una construida con inextricable complicación y con tantas patas como un ciempiés; la otra, una mesita para el té labrada delicadamente con cuatro esbeltas patas, tan frágiles que parece increíble que se sostenga sobre ellas por tanto tiempo. Media docena de sillas, tiesas y duras, tan ingeniosamente dispuestas para la incomodidad de la persona humana, que uno se siente cansado con sólo mirarlas, y que despiertan la idea más fea posible sobre el estado de la sociedad que pudo adoptarlas. Hay una excepción: un sillón muy antiguo, de alto respaldo, de roble labrado y ancha hondura entre sus brazos, que compensa la falta de esas curvas artísticas que tanto abundan en los asientos modernos.
En cuanto a objetos de adorno, no recordamos más de dos, si es que pueden llamarse así. Uno es un mapa del territorio de los Pyncheon en el este, dibujado por un hábil cartógrafo y grotescamente iluminado con figuras de indios y fieras, entre ellas un león. El otro adorno es el retrato del viejo coronel Pyncheon, que representa los dos tercios de su figura, con los firmes rasgos de un personaje puritano, con barba parda y casquete. En una mano sostiene una Biblia y en la otra la empuñadura de la espada. Este último objeto, que el pintor representó con habilidad, resalta mucho más que el sagrado volumen.