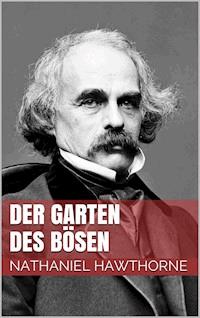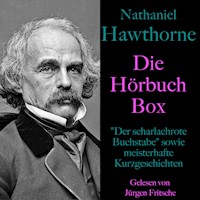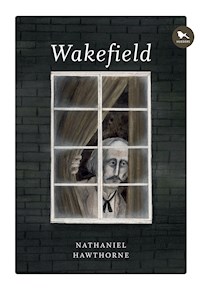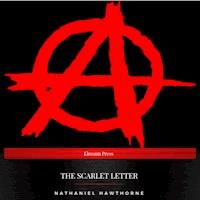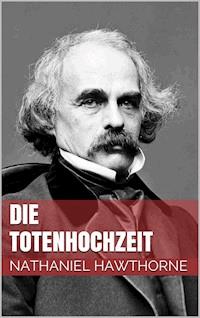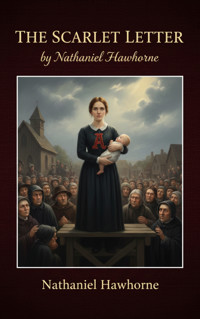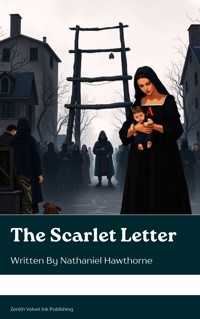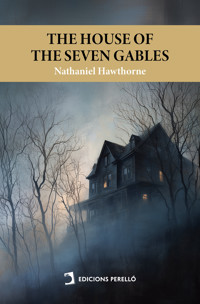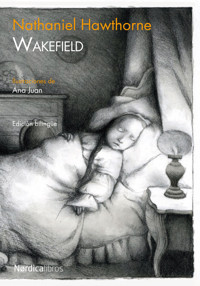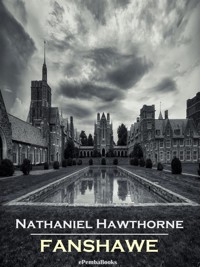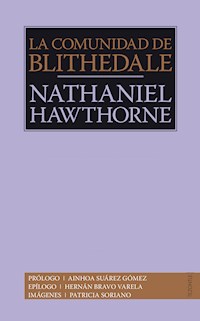
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tezontle
- Sprache: Spanisch
La búsqueda por modos de vida en donde impere la armonía llevaron a Nathaniel Hawthorne, cuya Letra escarlata lo consagró como uno de los autores literarios más importantes de su época, a escribir la presente novela. Inspirada en su estancia en la Graja Brook, el autor nos introduce a la vida en la comunidad de Bliethdale, en la cual, los principios de fraternidad y amor buscan crear una vida solidaria. Sin embargo, la tensión entre lo individual y lo comunitario, entra lo real y lo ficticio, nos presentan problemas que persisten en los imaginarios utópicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NATHANIEL HAWTHORNE
LA COMUNIDAD DE
BLITHEDALE
TEZONTLE
Primera edición, 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2020]
Título original: The Blithedale Romance
Coordinación, curaduría editorial y edición: Roger Bartra y Gerardo Villadelángel Diseño editorial: Joseph Estavillo / La Jaula Abierta
D. R. © 2019, Ainhoa Suárez Gómez, Hernán Bravo Varela y Patricia Soriano
D. R. © 2019, La Jaula Abierta Consejo editorial: Roger Bartra y Gerardo Villadelángel Tonalá, 319-5; 06760 Ciudad de México Tel. 55-5264-8808
D. R. © 2019, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Carretera México-Toluca, 3655; 01210 Ciudad de Méxicowww.cide.edu Tel. 55-5727-9800
D. R. © 2019, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected]" Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6508-9 (ePub)ISBN 978-607-16-6391-7 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
PRÓLOGO. De Brook a Blithedale y de regreso,Ainhoa Suárez Gómez
LA COMUNIDAD DE BLITHEDALE
PREFACIO
El viejo MoodieBlithedaleUn círculo de soñadoresLa mesa de la cenaHasta la horade dormirEl cuarto de enfermo de CoverdaleEl convalecienteUna Arcadia modernaHollingsworth, Zenobia, PriscillaUn visitantede la ciudadEl sendero del bosqueLa ermita de CoverdaleLa leyenda de ZenobiaEl púlpito de EliotUna crisisDespedidasEl hotelLa casa de huéspedesLa sala de ZenobiaDesaparecenUna vieja amistadFauntleroyUn salón comunalEl baile de máscarasLos tres juntosZenobia y CoverdaleMedianocheEl pastizalde BlithedaleLa confesión de Miles CoverdaleEPÍLOGO. La utopía de la imperfección,Hernán Bravo Varela
ACERCA DEL AUTOR Y LOS COLABORADORES
PRÓLOGO
DE BROOK A BLITHEDALE Y DE REGRESO
Ainhoa Suárez Gómez
LAS DÉCADAS previas a la Guerra de Secesión estadunidense (1861-1865) atestiguaron una significativa proliferación de comunidades experimentales que, siguiendo distintos principios idealistas de armonía social, laboral y económica, buscaron establecer modos de vida alternativos. Querían revertir las instituciones basadas en la opresión y el trabajo forzoso. En una época en la que la creación y el reconocimiento de los derechos humanos y la radicalización de movimientos como el esclavismo y las políticas anexionistas —las cuales justificaron, por ejemplo, la expropiación de las tierras pertenecientes a grupos nativos e indígenas— convivían en el mismo escenario, estas comunidades se concibieron como contrapeso a los males políticos, sociales y culturales del momento. La Granja Brook, localizada en West Roxbury, a las afueras de Boston, y fundada por George Ripley de acuerdo con los principios del movimiento trascendentalista, llegó a convertirse en uno de los enclaves más famosos de la época.1 En 1841 el escritor estadunidense Nathaniel Hawthorne (1804-1864) se unió a este proyecto afín a las ideas de Ralph Waldo Emerson y Charles Fourier. Inspirada en su corta estancia en la comunidad, y luego de la publicación de su obra maestra, La letra escarlata (1850), que le valió el reconocimiento como uno de los grandes escritores de su momento, en 1852 salió a la luz su novela titulada La comunidad de Blithedale.
Hawthorne le da la bienvenida a sus lectores con una advertencia. Consciente del componente autobiográfico que nutre su trabajo, menciona que se ha tomado libertades en el tratamiento tanto del lugar como de los personajes y añade que su intención no es la de “ilustrar una teoría” como, por ejemplo, el socialismo, sino explorar el género literario de la ficción, todavía en ciernes en los Estados Unidos. Leída de manera literal, la nota pretende prevenir de malentendidos derivados del grado de fidelidad con el que se quiera interpretar la narración. Sin embargo, es también la introducción de un gesto constante en el texto: la tensión entre “la realidad” y “la ficción”. Una liga que opera en diversos niveles como el que refiere la oposición entre el mundo existente y el relato fantasioso, pero también aquel que se forma de la tensión entre “lo verdadero” y el fingimiento y el disimulo, y que hace de La comunidad de Blithedale una obra prolija en cuestionamientos políticos y dilemas morales —casi nunca resueltos, cabe destacar— con una significativa resonancia en el horizonte contemporáneo.
La novela narra a través de los ojos de Miles Coverdale, considerado a sí mismo un “poeta menor”, su experiencia en la comunidad experimental de Blithedale al lado de personajes como el filántropo Hollingsworth, Zenobia, una imponente mujer con anhelos feministas, y Priscilla, una vulnerable y nerviosa joven. La motivación principal que une al grupo es la de hacerle frente al “codicioso, egoísta y beligerante mundo” que ha terminado por convertirse en un “desierto moral”. Para lograrlo, parten de principios generales como la fraternidad, el amor y la aspiración a un estilo de vida noble y desinteresado. A esta misión compartida se suman sus planes personales. Hollingsworth, por ejemplo, busca sentar los fundamentos de un sistema que permita la reformación de delincuentes; Coverdale, por su parte, fantasea con escribir algunos versos tras las extenuantes jornadas laborales. No pasará demasiado tiempo antes de que este último atisbe “indicios”, como él los llama, de las funestas complicaciones del choque entre el proyecto comunitario guiado por el desinterés individual y las ambiciones personales de sus miembros.2
En cada uno de los personajes principales del relato Hawthorne trata distintas minucias del conflicto entre el individuo y la colectividad. Uno de los casos más relevantes es el del filántropo Hollingsworth. Desde el punto de vista histórico, la elección de esta profesión revela mucho del contexto en el que se fragua la novela pues, como Frank Christianson comenta, a mediados del siglo XIX la filantropía se había institucionalizado como una profesión moderna en prácticamente todo el territorio estadunidense. Las organizaciones de beneficencia y las sociedades de ayuda surgieron de la mano de diversos movimientos abolicionistas, así como de otros preocupados por la pobreza originada por el avance industrial en las ciudades.3 En la obra, la crítica no se entretiene en los obstáculos prácticos que supone la labor altruista de Hollingsworth, enfocada en la reforma de los criminales —labor que Coverdale juzga irrealizable—, sino en su fundamento. La obsesiva simpatía de Hollingsworth por su causa social no le permite ver que ésta, supuestamente guiada por un bien superior, es producida en gran medida por una búsqueda irracional de beneficios emocionales individuales. Cuando Hollingsworth comenta su plan altruista por primera vez, Coverdale y otros miembros de la comunidad dudan del grado de compromiso del filántropo con Blithedale. Conforme avanza el relato no sólo los intereses explícitos de Hollingsworth, sino también sus deseos inconscientes y no reconocidos ponen en peligro el nuevo sistema. En el conflicto entre lo asumido y lo involuntario, el mayor problema que se descubre es el del egoísmo disfrazado de asistencia.4 Hawthorne se resiste a resolver el asunto, pero lo sintetiza en una de las frases mejor logradas del texto en la que, en la voz de Coverdale, asegura: “El mayor obstáculo para un acto heroico es la duda frente a la posibilidad de hacer el ridículo. El verdadero heroísmo consiste en oponerse a la duda; la sabiduría suprema, en saber cuándo resistirla y cuándo obedecerla”. Para Robert Elliott, la figura que mejor encarna este dilema es la de la Dama Velada, una pitonisa con el rostro siempre cubierto con un velo, a la que Coverdale visita antes de su salida a Blithedale preguntándole sobre el futuro de la comunidad, y que más tarde descubre que no es sino la actuación de una de las mujeres con las que ha compartido el sueño del paraíso terrenal. Ella representa esa naturaleza humana que se tensa entre lo conocido y lo oculto, lo evidente y lo irreflexivo, y que se halla bajo un velo de cara a los espectadores, pero en ocasiones también de cara a sí misma.5
De las escenas descritas por Coverdale, una en particular llama la atención. Se trata de aquella en la que, durante sus primeras reuniones, los miembros discuten el nombre que deberá llevar su proyecto, pues Blithedale les parece demasiado simple. Movida por la idea de que es necesario comunicar a los foráneos que la granja eventualmente logrará vislumbrar un sistema de sociedad más justo, Zenobia propone Atisbo de Sol. Por su parte, Coverdale, un poco titubeante ofrece el nombre de Utopía. Éste es desechado al instante de manera unánime porque detrás de él, dice el narrador, se puede dar a entender que se encubre una sátira. El acontecimiento no es casualidad —y de hecho la novela está plagada de señas que adelantan el desenlace de la historia—, pues deja ver el escepticismo con el que se juzga tanto el desarrollo particular de Blithedale, como la fuerte sospecha en torno al impulso idealista detrás de cualquier proyecto reformista. Richard Francis asegura que al escribir una ficción sobre una comunidad real, que existió en un tiempo y espacio determinados, Hawthorne sugiere la idea de que, desde su concepción, había en ella algo intrínsecamente ficticio.6 No en vano el propio Coverdale, después de una intensa fiebre que lo postra en cama por varios días, estará constantemente aludiendo a un estado de transición entre la realidad y la ficción, un estado alucinatorio, en ocasiones casi onírico, que vive durante su enfermedad, pero al que continúa aludiendo durante el resto de su experiencia en la granja. De esta extraña posición se desprenderá, por ejemplo, que después de la crisis que lo lleva a tomarse unos días en la ciudad para luego emprender el camino de vuelta a Blithedale, se pregunte si esa granja a la que ahora regresa verdaderamente existió o si en realidad todo había sido “producto de un sueño o un encantamiento”.
La comunidad de Blithedale no es una utopía literaria canónica. No presenta la naturaleza humana movida por designios claros de la razón, ni tampoco coincide en la creencia de que las personas, en su conjunto, son buenas.7 Tampoco ofrece una descripción detallada de una sociedad imaginaria, inexistente y perfecta, donde la justicia, la colaboración y la ayuda mutua permiten el desarrollo de una vida armoniosa. En su inextricable relación con la experiencia de Hawthorne, la novela no se puede desprender del intento fallido de un grupo de mujeres y hombres movidos por el deseo de implementar una teoría social utópica basada en los principios del movimiento trascendentalista. Sin embargo, La comunidad de Blithedale tampoco se puede juzgar como una novela distópica. No hay en ella la imagen de una sociedad futurista en la que la gente vive en un estado represivo, ni tematiza la inhumanidad de algún régimen basado en la tecnología o la destrucción del ecosistema, como sí lo hacen H. G. Wells, Aldous Huxley y George Orwell, o versiones más contemporáneas del género como la película Blade Runner o la serie Black Mirror. La propuesta del texto es más modesta, pero por ello mismo más real. Naomi Jacobs usa el término “meta-utopía” para describir la historia de Hawthorne como una exploración acerca del anhelo de un mundo mejor, un proceso presente tanto en los proyectos idealistas como en la vida ordinaria. Para Jacobs, en estos términos es posible pensar en la utopía como una aspiración cotidiana que busca dar con ese lugar ideal donde se pueda alcanzar la felicidad. Algunos, dice la autora, en su afán de extender ese edén imaginario, realizan planes de grandes dimensiones destinados a beneficiar a un mayor número de personas o, en sus versiones más elevadas, a la humanidad. Los personajes de Blithedale responden a esa doble naturaleza de la utopía, la individual y la colectiva. La tragedia mediante la cual se articula la novela radicará en la imposibilidad de subsumir ese rico muestrario de paraísos terrenales personales a aquel imaginado conjuntamente por el grupo.8
A pesar de los más de ciento cincuenta años que nos separan de la obra de Hawthorne, los dilemas que plantea tienen resonancia en el contexto contemporáneo. A primera vista se puede señalar el hecho, un tanto obvio e incluso absurdo, que permite afirmar que la utopía de una persona no necesariamente significa el “paraíso terrenal”. Pero si el comentario se radicaliza, cabe acercarse a un posible trasfondo autoritario común a las visiones idealistas sobre un mundo mejor que buscan imponer un modelo sobre otro ya existente.9 Desde una mirada histórica y global, basta con sugerir que la idea no es distante del arquetipo de los líderes y dictadores que durante buena parte del siglo XX y el actual han tratado de “reformar” el mundo imponiendo su versión utópica privada. En el contexto nacional de efervescente crecimiento y reconstitución de la ciudadanía es menester no perder esto de vista y trabajar en el ejercicio de la democracia, razonada y participativa, como un contrapeso a esa fuerza que, como en la novela, puede tener consecuencias funestas.
Tras el fracaso, Coverdale regresa a la ciudad. Renuncia a la poesía y como él mismo lo narra, vive sin un propósito demasiado firme. Luego de la publicación de La comunidad de Blithedale Hawthorne escribirá un par de obras pero ninguna con la favorable recepción de La letra escarlata y otras que publicaría en los años cincuenta del siglo XIX. Morirá dejando inconclusos al menos cuatro trabajos. Todo parece indicar que la historia del “poeta menor” y aquella relativa a uno de los escritores más leídos en los Estados Unidos, incluso ahora, no dista demasiado.
1 Sterling F. Delano, Brook Farm. The Dark Side of Utopia, Cambridge, Harvard University Press, 2004, pp. 43-46.
2 Robert Emmet Long, “The Society and the Masks: The Blithedale Romance and The Bostonians”, Nineteenth-Century Fiction, 19:2, 1964, pp. 115-116.
3 Frank Christianson, “Trading Places in Fancy: Hawthorne’s Critique of Sympathetic Identification in The Blithedale Romance”, Novel: A Forum on Fiction, 36:2, 2003, 25-24.
4 Elena Ilina, Romancing Utopia: The Blithedale Romance in Utopian Thought, tesis de maestría, Ontario, McMaster University, 2000, p. 60.
5 Robert C. Elliott, The Shape of Utopia: Studies in a Literary Genre, Chicago, The University of Chicago Press, 1970, p. 79.
6 Richard Francis, Transcendental Utopias: Individual and Community at Brook Farm, Fruitlands, and Walden, Nueva York, Cornell University Press, 1997, pp. 54-55.
7 Northrop Frye, “Varieties of Literary Utopias”, en Utopias and Utopian Thought, Boston, Houghton Mifflin Company, 1966, p. 26.
8 Naomi Jacobs, “Substance and Reality in Hawthorne’s Meta-Utopia”, Utopian Studies 1, 1987, 174-176.
9 Ruth Levitas, The Concept of Utopia, Nueva York, Philip Allan, 1990, p. 21.
LA COMUNIDAD DE
BLITHEDALE
PREFACIO
ES PROBABLE que el nombre de Blithedale del presente volumen suscite en no pocos lectores ciertas reminiscencias, aunque sólo sean pálidas e imprecisas, de la Granja Brook, sita en Roxbury, la misma que hace poco más de una década fue habitada y cultivada por un grupo de socialistas. No es la intención del autor negar que dicha comunidad estuvo siempre presente en sus pensamientos, y que habiendo tenido la buena fortuna de verse implicado en ella durante una temporada, tampoco desaprovechó la ocasión para echar mano de ciertos recuerdos concretos con la esperanza de insuflar un poco de color y realismo al fantasioso bosquejo que viene a continuación. Ruega, sin embargo, se tenga en cuenta que no considera que la institución en sí deba ser sometida a una manipulación ficticia en mayor medida que los personajes imaginarios que pueblan estas páginas. Su tratamiento del asunto tan sólo ha sido incidental para el propósito de esta novela, y no existe por tanto la más mínima pretensión de ilustrar una teoría, ni de forzar conclusiones, ya sean favorables o desfavorables, en lo referente al socialismo.
Para decirlo en breve: si en estos momentos el autor se ocupa de la comunidad socialista, es solamente con el fin de disponer de un escenario teatral, alejado de las rutas del viajero ordinario, en donde las criaturas nacidas de su intelecto puedan entregarse a sus fantasmagóricos desvaríos sin exponerse a una comparación demasiado severa con los acontecimientos concretos de una vida real. Entre los países de mayor edad, conocedores de la ficción por una larga experiencia, al parecer existe la convención de otorgar al novelista cierto privilegio: no sólo no se compara su obra punto por punto con el mundo natural, sino que se le concede al autor una cierta licencia en relación con las probabilidades del devenir cotidiano, entendiéndose que de este modo el efecto no hará sino mejorar. Entre nosotros, por el contrario, no existe aún ese reino de hadas que, si se contempla desde la lejanía adecuada, guarda tal semejanza con el mundo real que resulta muy difícil distinguirlo, como no sea por esa extraña atmósfera de encantamiento que nos hace ver en sus habitantes peculiaridades distintivas. Esta atmósfera no está al alcance del novelista americano. A falta de ella, los seres de su imaginación no tienen más remedio que desenvolverse en el mismo plano que los mortales vivos de carne y hueso, una carencia que suele traslucirse de forma penosa en el lienzo y los pigmentos de que están compuestos. Para paliar en parte esta dificultad (que ha pesado y pesa siempre sobre él), el autor se ha permitido amplias libertades a la hora de evocar su vieja y añorada Granja Brook, pues sin duda se trata del episodio más romántico de su propia vida (un sueño despierto, esencialmente, pero al fin y al cabo un hecho real), y que por lo mismo constituye un excelente punto de contacto entre la realidad y la ficción. Añádase a esto que la escena me pareció idónea para los personajes que tenía intención de dar a conocer.
El autor juzga conveniente advertir que dichos personajes son del todo ficticios. Siendo tan pocos los atributos benignos que el autor ha repartido entre su progenie imaginaria, haría un enorme agravio a sus antiguos y excelentes consocios si se le ocurriese insinuar que su pretensión era la de retratarlos. De haberlo intentado, al menos hubieran reconocido los trazos de una pluma amigable; pero no ha obrado en absoluto de este modo. El filántropo que se repliega sobre sí mismo, la mujer fogosa que se hace daño luchando contra las estrecheces impuestas a su sexo, la frágil doncella cuyos nervios temblorosos le otorgan una cualidad sibilina, el poeta de segunda que comienza la vida con aspiraciones fervorosas y las va perdiendo conforme decae su ardor juvenil; cabría toparse con cualquiera de éstos en la Granja Brook, mas lo cierto es que, quizás por puro accidente, semejantes personajes nunca se llegaron a ver en ese lugar.
No puede el autor dar por concluida su referencia al tema sin antes expresar su más sincero anhelo de que algunos de los espíritus filosóficos y cultivados que en un momento dado se interesaron por esa gran empresa, tengan a bien ofrecer al mundo su propia versión de la historia. Ripley, en quien recae la honorable paternidad de la institución, Dana, Dwight, Channing, Burton, Parker,10 por poner unos cuantos ejemplos —además de otras personas que no osaría nombrar, pues prefieren sustraerse a la mirada del público—, tan sólo ellos serían capaces de transmitir la narración y el devenir exteriores y la verdad y el espíritu interiores del asunto, amén de impartir las enseñanzas que sin duda han acumulado en tantos años de reflexiones y trabajos, para que sirvan de provecho a los futuros experimentalistas. Hasta el brillante howadji11 podría encontrar en sus recuerdos juveniles de la Granja Brook un tema no sólo más rico sino hasta más novedoso —puesto que es más próximo— que aquellos que desde entonces han salido a buscar en su largo peregrinaje por Siria y el curso del Nilo.
Concord, Massachusetts, mayo de 1852
10 La comunidad de utopistas de la Granja Brook fue fundada en 1841 por George Ripley, a la sazón un clérigo y pensador disidente que pertenecía a la corriente religiosa de los trascendentalistas. El resto de los nombres citados corresponden a intelectuales o sacerdotes que se unieron al proyecto desde sus comienzos. [De aquí en adelante todas las notas a pie son del traductor.]
11 En su libro de viajes Notas del Nilo de un howadji (1851), el prestigioso escritor y orador republicano George Curtis se concebía a sí mismo como un howadji, que en árabe significa viajero o comerciante.
I EL VIEJO MOODIE
LA TARDE anterior a mi partida a Blithedale, me dirigía yo de vuelta a mis aposentos de soltero, tras haber asistido a una de las magníficas sesiones de la Dama del Velo, cuando un hombre entrado en años y de aspecto más bien desaliñado salió a mi encuentro al pasar por un tramo de la calle sumido en las tinieblas.
—Señor Coverdale —me espetó con voz queda—, ¿me permite un par de palabras?
Puesto que acabo de mencionar de pasada a la Dama del Velo, no estará de más que glose un poco (en beneficio de los lectores que desconozcan a esa figura otrora celebérrima) acerca de esa gran dama que representó un auténtico fenómeno en el ámbito del mesmerismo.12 Fue una de las primeras personas en augurar el surgimiento de una nueva ciencia, o el renacer de una vieja farsa. Desde entonces, el número de sus correligionarias ha proliferado tanto que muy pocas han conseguido llamar la atención individualmente; y, sin duda, ninguna de ellas se ha presentado ante el público en unas condiciones teatrales tan elaboradas como las que colmaban de luz y misterio las memorables veladas de la dama en cuestión. En nuestros días, el expositor, al referirse al “sujeto”, “clarividente” o “médium”, hace gala de una sencillez y transparencia más acordes con un experimento científico; y aun cuando proclame haberse internado uno o dos pasos en el umbral del mundo espiritual, lo cierto es que siempre lleva consigo las leyes de nuestra vida material, y no puede sino medir con ellas sus conquistas preternaturales. Hace doce o quince años, en cambio, se echaba mano de toda suerte de arreglos misteriosos, disposiciones pintorescas y contrastes artísticos de luz y sombra, con tal de ofrecer una imagen del supuesto milagro lo más alejada posible de los hechos de la vida cotidiana. En lo que concierne a la Dama del Velo, el interés del espectador se veía fustigado no sólo por el enigma de su identidad, sino también por el rumor absurdo, seguramente propalado por el propio empresario y muy difundido durante cierto tiempo, de que una señorita bella, acaudalada y de buena familia, se arropaba bajo las brumas del velo. Blanca como la nieve, con relumbres de plata como el filo de una nube iluminada por el sol, la indumentaria cubría su figura entera, de la cabeza a los pies, quizás para cumplir la función de aislarla del mundo material, del tiempo y del espacio, y prodigándole una buena porción de los privilegios reservados a los espíritus incorpóreos.
Milagrosas o no, las pretensiones de la mujer apenas tendrían nada que ver con este relato si no fuera por la circunstancia de que yo mismo, en busca de un remedio profético, dirigí a la Dama del Velo una pregunta en lo tocante al éxito de nuestro proyecto en Blithedale. Cabe decir que su respuesta fue auténticamente sibilina: a primera vista carecía de significado, pero tras analizarla con detenimiento se abría un abanico de interpretaciones, una de las cuales ciertamente coincidió con los hechos que se produjeron posteriormente. Fue mientras rumiaba este acertijo, al que no hallaba ni pies ni cabeza, cuando el anciano del que hablé al principio interrumpió mis pensamientos:
—¡Señor Coverdale! ¡Señor Coverdale! —repitió un par de veces, como para compensar la vocecita titubeante con que pronunciaba mi nombre—. Le ruego me disculpe, pero me he enterado de que mañana parte rumbo a Blithedale.
Su cara vieja y pálida, con la nariz roja y un parche sobre uno de sus ojos, me pareció vagamente familiar. También la peculiar manera que tenía el viejo de pararse bajo el alero del portón, mostrándose a medias como si yo debiera reconocerlo de inmediato. Era una persona extremadamente tímida este señor Moodie, un rasgo que resultaba tanto más singular habida cuenta de que su medio de ganarse el sustento lo obligaba, más que al común de los mortales, a sumergirse en el trasiego y el bullicio del mundo.
—En efecto, señor Moodie —respondí, preguntándome qué interés podía tener en hacerme esa pregunta—, mi intención es salir mañana hacia Blithedale. ¿En qué puedo ayudarlo antes de mi partida?
—Si tuviera usted la bondad, señor Coverdale —replicó—, en sus manos está el hacerme un favor muy grande.
—¿Muy grande? —le devolví sus palabras en un tono que debió expresar muy poco fervor caritativo, a pesar de que me hallaba dispuesto a favorecer al viejo con cualquier cosa que no supusiera un gran inconveniente para mí—. ¿Un favor muy grande, dice usted? El tiempo apremia y aún tengo que encargarme de los avíos para el viaje, señor Moodie. Pero tenga la gentileza de expresarme su deseo.
—¡Ah, señor! —fue la respuesta del viejo Moodie—. En realidad no soy muy dado a estas cosas. Además, señor Coverdale, pensándolo bien, creo que lo más indicado será que trate el asunto con otro de los viajeros que se dirigen a Blithedale, un caballero de más edad o una dama, si tuviera usted la bondad de presentármelos. ¡Es usted muy joven, señor!
—¿Y eso me hace menos apto para el cometido? —pregunté—. En cualquier caso, si lo que busca es un hombre de mayor edad, acuda usted al señor Hollingsworth. Me lleva tres o cuatro años, tiene un carácter bastante más firme y además es un filántropo. Yo tan sólo soy un poeta, a quien incluso los críticos acusan de no servir mucho para ese oficio. ¿Al menos podría decirme de qué se trata, señor Moodie? Empieza a interesarme el asunto, sobre todo desde que dio a entender que preferiría una influencia femenina. Hable, por favor; estoy impaciente por serle de alguna utilidad.
Mas el anciano, a pesar de sus modales corteses y recatados, no era sólo extravagante sino también terco. Alguna idea difusa parecía habérsele metido en la cabeza y hacerlo vacilar respecto de sus primeras intenciones.
—Me preguntaba, señor —dijo—, si conocería usted a una señorita a quien llaman Zenobia.13
—Personalmente, aún no —repliqué—; mas espero tener la dicha mañana, pues se nos adelantó a todos y ya está instalada en Blithedale. ¿Es por un prurito literario? ¿O pretende usted alzarse en defensa de los derechos de la mujer? ¿A qué viene tanto interés en esa dama? Por cierto que Zenobia, como usted seguramente ya sabe, no es sino el nombre que ella utiliza en público, una especie de máscara que le permite presentarse en sociedad sin renunciar a los privilegios de la intimidad, o, para decirlo en breve, un artilugio como la prenda blanca de la Dama del Velo, aunque un poco más transparente. Pero se está haciendo tarde. ¿Me dirá de una vez qué puedo hacer por usted?
—Por esta noche le ruego que me dispense, señor Coverdale —dijo Moodie—. Es usted muy amable, pero me temo que al final lo habré molestado sin razón alguna. Si me lo permite, tal vez mañana temprano me presentaré en su morada antes de su partida a Blithedale. Que pase una buena noche, señor, y discúlpeme por haberlo retenido de esta forma.
Con estas palabras se escabulló, y como quiera que no se presentó a la mañana siguiente, mis conjeturas respecto a sus intenciones hubieron de esperar a otros sucesos que se produjeron más adelante. De vuelta en mi habitación, coloqué un cilindro de hulla sobre la rejilla de las brasas, encendí un cigarro y me sumí durante una hora entera en diversas cogitaciones, oscilando desde lo más luminoso hasta lo más sombrío. Ya no estaba tan convencido como al principio de que este paso decisivo, que habría de involucrarme de forma irrevocable en el asunto de Blithedale, fuera el más sabio y certero que podía dar. Era ya medianoche cuando finalmente me retiré a la cama, no sin antes sorber una copa de un jerez excelente que en esa época me llenaba de orgullo. Era la última botella, así que al día siguiente la rematé en compañía de un amigo antes de emprender el camino a Blithedale.
12 El magnetismo animal, posteriormente llamado mesmerismo, es una teoría desarrollada por el médico austriaco Franz Mesmer (1734-1815). Persistió a lo largo del siglo XIX, sobre todo en forma de sesiones de espiritismo, ocultismo e hipnosis, como las que se refieren en esta novela.
13 Zenobia, reina de Palmira en el siglo III d.C. Derrotada por el emperador romano Aureliano y conducida a Roma, se desconoce si la joven murió por su propia mano o si fue asesinada. También se especula que pudo haber sido protegida y mantenida en secreto por el emperador durante muchos años.
II BLITHEDALE
DIFÍCILMENTE resta para mí —ahora que en verdad empiezo a convertirme en un gélido soltero que no hace más que recoger canas en su bigote cada semana—, difícilmente podría inflamarse en mi hogar una llama tan cálida y alegre como la que recuerdo se encendió al día siguiente en Blithedale. La leña ardía. Era una tarde de abril y nos encontrábamos reunidos en el salón de una vieja granja, ajenos a la ruidosa tormenta invernal que soplaba y se introducía a ráfagas por el hueco de la chimenea. En mi memoria se reconstruye con peculiar viveza ese fuego, mientras hurgo entre las cenizas de mis recuerdos en busca de las ascuas, intentando avivarlas con suspiros a falta de mejor aliento; arden vivamente al principio, mas no tardan en perder todo su brillo y tornarse tan poco ardientes a mi corazón como a mis entumecidos dedos. Hacía ya rato que se habían consumido los gruesos leños de roble. De su agradable lumbre no quedaba más que una incandescencia fosfórica, como la que derraman, más que irradian, esos trozos de madera húmeda y podrida que hacen extraviarse al caminante cuando lo sorprende la noche en el bosque. En torno a ese frío remedo de fuego a veces nos reuníamos algunos de nosotros, sentados sobre hojas secas con las palmas extendidas hacia el calor imaginario, para conversar sobre nuestro colosal proyecto de recomenzar una vida nueva en el paraíso.
¡El paraíso, ni más ni menos! Me atrevería a afirmar que ese día nadie más en todo el mundo, al menos en nuestro triste y pequeño mundo de Nueva Inglaterra, se habría podido hacer una idea del paraíso como algo más que una vaga reminiscencia del trópico desde los polos. El más diestro arquitecto no hubiera podido construir, con los materiales que teníamos a nuestra disposición, mejor imitación del emparrado de Eva que la choza de hielo de un esquimal. Aun así, creamos con todo eso nuestro verano, a pesar de las derivas borrascosas.
Como ya he insinuado, era bien entrado el mes de abril. Cuando el alba despuntó en el pueblo aquel día, la temperatura podía considerarse agradable, incluso primaveral, sobre todo para quienes residíamos habitualmente en casas que, apretujadas en grandes bloques de tabique, se prestaban calor unas a otras, además del bochorno que cada una generaba con su propia estufa. Hacia el mediodía, sin embargo, traída por un fuerte viento del noreste, la nieve parecía decidida a emblanquecer todos los techos y banquetas, con la misma severidad que nuestras peores tormentas de enero, cumpliendo su tarea a mansalva como si una autoridad le hubiese prometido inmunizarla del deshielo durante varios meses. Cuán heroico no habrá sido mi gesto, pues, cuando me decidí a soltar la última bocanada de mi cigarro y abandonar mis dos habitaciones de soltero, donde un buen fuego chisporroteaba entre las brasas y un práctico armario albergaba una cesta con una o dos botellas de champán, además de una caja con el sobrante de un clarete, e incluso cierto residuo testimonial en lo más hondo de una damajuana; digo, pues, que me lancé fuera de esos aposentos tan confortables para arrojarme a los brazos de una nevada inmisericorde en pos de una vida mejor.
¡Una vida mejor! Hoy quizás no lo parezca, pero basta con que lo pareciera entonces. El mayor obstáculo para un acto heroico es la duda frente a la posibilidad de hacer el ridículo. El verdadero heroísmo consiste en oponerse a la duda; la sabiduría suprema, en saber cuándo resistirla y cuándo obedecerla.
Pero reconozcamos que, a fin de cuentas, es más sabio, si no más perspicaz, dejarse llevar hasta la consumación natural de un sueño que se tuvo despierto, aun cuando, tratándose de una visión digna de tenerse, esté destinada a no consumarse jamás como no sea bajo la forma de un fracaso. ¿Y qué importa? Sus más volátiles fragmentos, por más impalpables que sean, poseerán un valor que no se encuentra en las grávidas realidades de ninguna empresa realizable; no son los deshechos de la mente. Entre todo aquello de lo que pudiera arrepentirme, por tanto, no debe considerarse como pecado o locura el que alguna vez haya tenido la suficiente fe y empuje para formarme grandes esperanzas respecto al destino del mundo, ¡así es!, y de haber hecho lo que estuvo al alcance de mi mano para cumplirlas, al grado de que abandoné el calor de un hogar, arrojé un cigarro recién encendido y me embarqué en un viaje que me llevaría muy lejos de las campanadas de los relojes de la ciudad a través de una gran borrasca de nieve.
Cuatro jinetes arrostramos juntos la tormenta; aunque Hollingsworth había accedido a unirse a nuestro grupo, se rezagó debido a un percance y tuvo que partir por su cuenta unas horas más tarde. Al recorrer las calles, recuerdo que los edificios que se encumbraban a ambos lados producían tal sensación de sofocamiento que a nuestros impetuosos corazones les costaba latir entre ellos. Incluso la nieve al caer se antojaba indescriptiblemente lóbrega (por no decir mugrienta) cuando penetraba la capa de humo de la ciudad y se posaba sobre el pavimento, sólo para acabar amoldándose a la huella dejada por una bota o galocha cualquiera. Se dejaba ver así la impronta de un rancio convencionalismo hasta en las visitaciones más recientes del cielo. Una vez que abandonamos las calles empedradas y enfilamos por un camino desolado y rupestre, cuyo suelo recibía las pisadas amortiguadas de nuestros caballos justo antes de que rachas incontrolables las borrasen por completo, sólo entonces pudimos respirar un aire más puro. ¡Un aire que no había pasado incontables veces de un pulmón a otro! ¡Un aire en donde no flotaban las palabras falsas, protocolarias y equivocadas de la sombría ciudad!
—¡Qué agradable! —exclamé, sintiendo cómo los copos de nieve se fundían en mi boca apenas abrirla—. ¡Qué dulce y perfumado es el aire del campo!
—¡No hagas burla del poco entusiasmo que aún te queda, Coverdale! —dijo uno de mis acompañantes—. Estoy convencido de que esta atmósfera nitrosa en verdad posee propiedades tonificantes. En cualquier caso, sólo podremos considerarnos hombres regenerados cuando el viento invernal del noreste nos deleite tanto como la más suave de las brisas primaverales.
Y tras darnos bríos de este modo, seguimos cabalgando alegres y ligeros, pasando junto a cercas de piedra casi anegadas bajo las olas de cellisca, atravesando sotos aislados cuyos árboles presentaban una costra de nieve hacia el noreste, divisando caseríos desiertos sin ninguna huella en las calles y avizorando unas pocas moradas de las que salía el humo típico de los fuegos campestres, fuertemente impregnado del acre aroma de la turba quemada. De vez en cuando nos topábamos con algún viajante, al que saludábamos afablemente a voz en cuello; entonces se descubría los oídos para dejarlos a merced de la nieve y el viento, escuchando con impaciencia, como dando a entender que su molestia al realizar ese gesto era mayor que nuestra cortesía. ¡Vaya majadero! Percibía el agudo zumbido de las ráfagas de viento, y en cambio era incapaz de aprehender los alegres sones de nuestra camaradería. La poca fe del viajero ante nuestra amable simpatía no era más que un indicio entre tantos otros de las complicaciones que nos aguardaban en nuestra empresa de reformar el mundo. Mas a pesar de todo seguimos cabalgando, sin permitir que menguaran nuestros ánimos, y llegamos incluso a intimar con la tormenta a tal grado que, al final del viaje, casi nos despedimos de la ruidosa fanfarrona como de una vieja amistad. A decir verdad, confieso que yo estaba hecho un témpano, y suponía que estaba a punto de caer terriblemente enfermo de gripe.
Pero finalmente nos encontramos reunidos ante el fuego relumbrante de la vieja granja, el mismo que crepita débilmente en los recuerdos que expuse al principio de este capítulo. Sentados allí, la nieve se desvanecía de nuestros cabellos y barbas, y los rostros adquirían un color intenso al cambiar de ambiente. Realmente era un fuego portentoso el que nos esperaba, hecho de leños toscos, ramas nudosas y astillas de roble, la clase de leña que los granjeros suelen reservar para sus hogares, debido a la imposibilidad de atar esas inmanejables marañas de tallos para venderlas en el mercado. Una familia de viejos colonos podría haber colgado su marmita a hervir sobre un fuego parecido a éste, aunque sin duda más grande; y al compararlo con mi estufilla de carbón, tuve mayores motivos para sentir que nos hallábamos a un mundo de distancia del sistema de sociedad que nos tenía aprisionados a la hora del desayuno.
La bondadosa y hogareña señora Foster (esposa del forzudo Silas Foster, que se ocuparía de las tareas de la granja a cambio de un estipendio razonable, además de servirnos de mentor en las artes agrícolas) nos dio una cálida bienvenida. A sus espaldas, unas espaldas de generosas dimensiones, aparecieron dos muchachas jóvenes que sonreían con la mayor hospitalidad, si bien sus miradas de aturdimiento delataban que aún desconocían el papel que había de depararles nuestra nueva ordenación del mundo. Unos y otros nos estrechamos las manos afectuosamente, y entonces nos dimos la enhorabuena porque a partir de ese momento podíamos dar por instaurado el bendito estado de fraternidad igualitaria al que todos aspirábamos. No bien concluyeron nuestras congratulaciones, cuando la puerta se abrió, y Zenobia, a quien yo nunca antes había visto (no obstante su importancia para nuestra empresa), hizo su entrada en el salón.
Si el lector está mínimamente familiarizado con nuestra biografía literaria, sobra decir que Zenobia no era su verdadero nombre. Lo había adoptado en un principio como un seudónimo para publicar en las revistas; sin embargo, como cuadraba a la perfección con el aire de imperiosidad que sus amistades atribuían a la figura y el porte de esta dama, empezaron a emplearlo, un poco burlonamente, en su trato familiar con ella. Ella no sólo no puso ningún reparo, sino que incluso los alentó a usar el apelativo de forma más habitual, cosa que en verdad era muy apropiada, en vista de que nuestra Zenobia, por más humilde que pudiera parecer su nueva filosofía, poseía una soberbia congénita de la que tan sólo una reina habría sabido cómo disponer.
III UN CÍRCULO DE SOÑADORES
ZENOBIA nos dio la bienvenida con su voz sincera, fina y melodiosa, y estrechó nuestras manos con la suya, muy suave y cálida. Recuerdo que supo dedicar las frases más apropiadas a cada uno de nosotros, y las que me dirigió a mí fueron las siguientes:
—Hace tiempo que aguardaba la ocasión de conocerlo, señor Coverdale, y de expresarle mi gratitud por sus bellísimos poemas, algunos de los cuales me aprendí de memoria, o mejor dicho, irrumpieron en mi memoria sin que mi voluntad y elección pudieran hacer nada al respecto. Si me permite expresarlo así, daré por sentado que usted no tiene la menor intención de renunciar a una ocupación que lo colma de mérito. ¡Casi preferiría privarme de su presencia como asociado, antes que ver al mundo perder a uno de sus poetas de verdad!
—¡Ah, eso sí que no! No existe la menor posibilidad de ello, y mucho menos después de haber recibido el inestimable encomio de Zenobia —repuse sonriendo y sonrojándome, sin duda por el exceso de gozo—. Al contrario, tengo la esperanza de que al fin seré capaz de crear algo verdaderamente digno de ser llamado poesía, algo tan vigoroso, dulce, natural y sincero como la vida que aquí nos espera, y que habrá de sonar como las melodías de los pájaros del campo o como los cánticos del viento entre los árboles, según las circunstancias.
—¿Se enfadaría mucho si escuchase a otra persona cantar sus versos? —preguntó Zenobia con una adorable sonrisa—. Si es así me temo que tendrá que disculparme, puesto que, no le quepa la menor duda, se verá obligado a escucharme cantar sus versos en una que otra tarde de verano.
—Entre todas las cosas —respondí— nada podría complacerme más.
No perdí la ocasión para fijarme en el aspecto de Zenobia mientras sucedía todo esto, y luego también cuando se apartó para conversar con mis compañeros. Tan nítida es la huella que dejó en mis recuerdos que hoy mismo podría invocarla como un espectro, quizás un poco más pálida que en vida, pero tal cual era. Su atuendo era de lo más sencillo, pues llevaba un traje con estampado americano (creo que así lo llaman en las mercerías), aunque se enroscaba una pañoleta de seda de tal modo que entre ésta y el vestido quedaba al descubierto una pequeña porción de su hombro. Para mí era una especial fuente de deleite el hecho de que fuera visible precisamente esa parte de ella. Su cabello oscuro y sedoso, singularmente abundante, se hallaba recogido hacia atrás con sobriedad y delicadeza, desprovisto de rizos y sin más adorno que una solitaria flor. Pero esa flor era de una belleza rara y exótica, y se veía tan fresca que parecía recién cortada de un invernadero. Echó raíces profundas en mis recuerdos. Aún ahora puedo verla y aspirar su perfume. Tan brillante, tan única y tan costosa como debió de ser, destinada a durar tan sólo un día, y aun así decía más sobre el fasto y el orgullo que proliferaban en el carácter de Zenobia de lo que podría haber expresado un diamante cristalino resplandeciendo entre sus cabellos.
Su mano, no obstante su gran suavidad, era más grande de lo deseable, o incluso permisible, para el común de las mujeres, pero en cambio guardaba una proporción asombrosamente exacta con la espaciosa distribución de su desarrollo corporal. Resultaba grato descubrir un intelecto privilegiado (como sin duda lo era el suyo, por más que su inclinación natural lo orientase en una dirección distinta a la literatura) tan convenientemente guarnecido. Sin lugar a dudas, se trataba de una figura femenina admirable, casi en el esplendor de la madurez, dotada de un conjunto de facciones admirablemente hermosas que sólo para ciertas personas quisquillosas podrían parecer desprovistas de cierta dulzura o delicadeza. Éstos, claro está, son rasgos de lo más comunes. Preferibles, al menos en cuanto a su variedad, eran en Zenobia la plenitud, la salud y el vigor, de los cuales ella tenía tal abundancia que, por sí mismos, bastarían para subyugar a cualquier hombre. En sus ratos de tranquilidad parecía más bien apática; pero cuando se sinceraba, sobre todo si algo atizaba en ella sentimientos de amargura, su cuerpo se llenaba de vida hasta la yema de los dedos.
—Fui la primera en llegar —observó Zenobia, arropando a todo el mundo con el calor de su sonrisa— y eso me convierte en su anfitriona. Ahora están invitados a compartir el fuego de mi hogar, y más tarde serán los comensales de una apetitosa cena. Mañana al amanecer, si están de acuerdo, daremos inicio a nuestra nueva vida como hermanos y hermanas.
—¿Ya están asignadas las labores que corresponderán a cada uno? —se oyó decir a alguien.
—A nosotras, representantes del sexo débil —respondió Zenobia, riendo dulce pero estrepitosamente, con esa risa suya tan grata al oído aunque muy distinta de la de una mujer normal—, a nosotras las mujeres (y ya somos cuatro aquí) sobra decir que nos tocará encargarnos de las tareas domésticas dentro del hogar: asar, cocer, hornear y freír; lavar, barrer, fregar y planchar; y en los ratos de ocio nuestro mayor solaz será tejer y bordar. De momento, me parece que éstas serán las ocupaciones femeninas. A medida que transcurra el tiempo, conforme cada una desarrolle sus aptitudes individuales, quizás algunas de las que vestimos enaguas saldremos por fin al campo, dejando que nuestros hermanos más débiles nos releven en nuestras tareas en la cocina.
—¡Es lamentable —exclamé— que nuestro sistema no pueda prescindir del todo de los trabajos de la cocina y el hogar! No deja de ser inquietante que el tipo de faenas que suelen tocar en suerte a las mujeres sea precisamente lo que más nítidamente permite diferenciar entre la vida artificiosa, la vida de los mortales degenerados, y la vida en el Paraíso. Eva no sabía de cazuelas, ni de ropa que remendar, ni de horario para lavarla.
—Me temo —replicó Zenobia, con ojos que rebosaban alegría— que pasará al menos un mes antes de que podamos adoptar el sistema del Paraíso sin dificultades. ¡Mire por la ventana, cómo arrecia la nieve! ¿Le parece que ya han salido los higos o las piñas? ¿Desea probar un fruto del pan, o quizás prefiera zamparse un coco? ¿Acaso puedo salir corriendo a cortar una rosa para usted? No, señor Coverdale, la única flor que verá por aquí es la que llevo en el pelo, y eso tan sólo porque la compré esta mañana en el invernadero. En cuanto a los ajuares edénicos —añadió con un contoneo juguetón—, ¡no pienso vestirlos hasta el mes de mayo!
No fue la intención de Zenobia, la culpa entera debió ser de mi imaginación, desde luego, pero sus últimas palabras, además de algo en su actitud, invocaron irresistiblemente en mi ánimo la imagen de su figura bella y perfectamente formada envuelta en los ropajes primigenios de Eva. Casi me parecía verla con mis propios ojos. Su modo libre, generoso y descuidado de expresarse a menudo tenía el efecto de suscitar imágenes que, aunque puras, resultaban algo indecorosas, al tener su origen en los pensamientos habidos entre un hombre y una mujer. En esa ocasión lo achaqué al noble coraje de Zenobia, ajena al daño que podía causar y desdeñosa del frívolo comedimiento que vuelve incolora e insulsa la conversación de las demás mujeres. Pero poseía aún otro rasgo peculiar. Hoy en día, por estas tierras, rara vez nos topamos con mujeres de quienes podamos afirmar que realmente lo sean; su sexo se diluye y se torna inconsecuente en las relaciones cotidianas. No así en el caso de Zenobia. Uno sentía que la influencia que proyectaba su persona debía ser similar a la de Eva cuando, recién creada, fue presentada ante Adán por el Creador con estas palabras: “¡He aquí que te he traído a una mujer!” Con esto no quiero expresar la idea de una especial ternura, modestia, gracia o timidez, sino más bien de otra característica, cálida y fértil, que en gran medida parece haber sido refinada hasta el grado de haber desaparecido por completo del sistema femenino.
—Y ahora —prosiguió Zenobia— es la hora de traer la cena. En lugar de piñas, higos y otras delicias del Edén, tendrán que conformarse con té, pan tostado y un poco de jamón y lengua que, dejándome llevar por mi instinto de ama de casa, traje conmigo en una canasta. Habrá también pan y leche para los paladares más inocentes.
La sección femenina de la hermandad se volcó por entero a sus quehaceres domésticos, rechazando categóricamente todo ofrecimiento de ayuda de nuestra parte, salvo el de llevar a la cocina la leña de un enorme montón dispuesto en el patio de atrás. Después de apilar bastante más de lo que hacía falta, regresamos a la sala y arrimamos nuestras sillas al fuego para conversar sobre lo que nos deparaba el porvenir. No tardó en aparecer Silas Foster, desabrido, tosco, fornido, con una barba de aspecto lamentable, anunciado por el estruendo de unos pisotones en la entrada. Venía de dar el forraje a las reses y de arar surcos en la tierra hasta que la profundidad de la nieve volvió imposible la tarea. Nos saludó como si fuéramos otra recua de bueyes, sacó un poco de tabaco de mascar de su tabaquera metálica, se quitó las botas de cuero empapadas y se sentó junto al fuego con los pies enfundados en unas calcetas. Envuelto en el vaho que despedía su ropa al secarse, el ranchero presentaba una figura vaporosa y espectral.
—Y bien, compañeros —observó Silas—, sepan ustedes que si el temporal no amaina, desearán no haber dejado nunca la ciudad.
Sobrevino entonces una lóbrega oscuridad, a medida que el atardecer descendía triste y silencioso por el cielo, mezclando sus tonos grisáceos y oscuros con los de la nieve al caer. Bajo la luz del crepúsculo, la tormenta presentaba un aspecto decididamente sombrío. Parecía haber surgido especialmente para nosotros, como un símbolo de esos gélidos, desolados y suspicaces fantasmas que invariablemente atosigan nuestras mentes cuando estamos a punto de embarcarnos en una empresa arriesgada, conminándonos a retornar a las lindes de nuestra cotidiana existencia.
Mas no logró amedrentarnos. No íbamos a permitir que el vendaval que batía contra la ventana nos afectase más que una brisa estival susurrando entre los árboles. Días tan felices como aquéllos tan sólo habríamos de vivirlos en muy contadas ocasiones. Si alguna vez hubo hombres capaces de soñar despiertos legítimamente, y de contar sus fantasías más descabelladas al prójimo sin temor a concitar la risa o el escarnio, o de hablar incluso de la felicidad terrenal, para uno mismo y para la humanidad entera, como un objetivo que se debe acometer con la esperanza y el entendimiento de que probablemente será alcanzado, nosotros, los que habíamos formado ese pequeño semicírculo alrededor del resplandor del fuego, éramos esos hombres. Habíamos dejado atrás el rígido y herrumbroso marco de la sociedad. Habíamos salvado muchos obstáculos que mantienen a la mayoría de las personas encadenadas a la extenuante rutina del sistema establecido, aun cuando los incordie hasta unos límites tan insoportables para ellos como lo fueron para nosotros. Habíamos bajado del púlpito, rechazado la pluma, arrojado el libro de cuentas. Habíamos renunciado al dulce y enervante embrujo de la indolencia, que a fin de cuentas es uno de los mayores goces al alcance de los mortales. Nuestro designio, tan generoso cuanto absurdo, implicaba renunciar a todo lo que habíamos conseguido hasta entonces, con tal de aleccionar a la humanidad mediante el ejemplo de una vida que no se habría de regir por los principios falsos y crueles que habían constituido la base de la sociedad humana desde sus primeros tiempos.
Y lo primero que hicimos fue divorciarnos del orgullo, procurando suplirlo con el amor familiar. Queríamos aliviar al trabajador de su carga excesiva de trabajos, asumiendo la parte de éstos que nos correspondiera y realizándolos a costa de nuestra propia fuerza y músculos. Buscábamos nuestro provecho en la ayuda mutua, en lugar de arrancarlo de las manos del enemigo por la fuerza, o de birlarlo astutamente de gente menos sagaz que nosotros (suponiendo que la hubiera en Nueva Inglaterra), o de ganarlo en competencia egoísta con el vecino; pues son éstas las formas en que todo hijo nacido de mujer sufre y a la vez inflige la porción del mal común que le está destinada, lo quiera o no. Y como cimiento de nuestra institución, nos propusimos ofrecer el esforzado trabajo de nuestros cuerpos, como una plegaria, más que como un esfuerzo, para el progreso de nuestra raza.