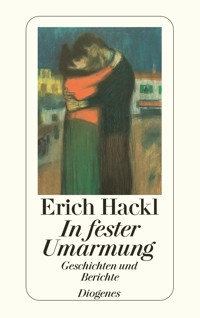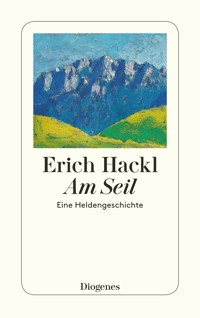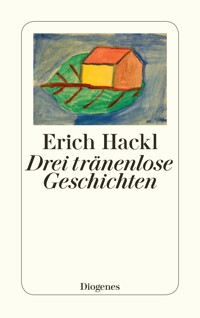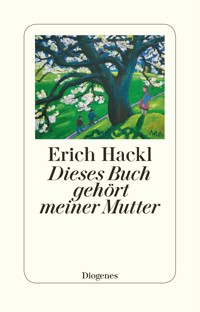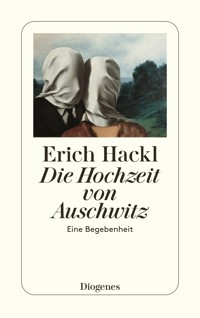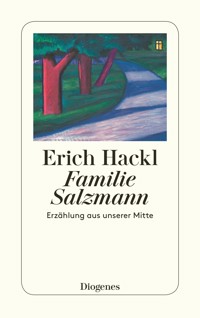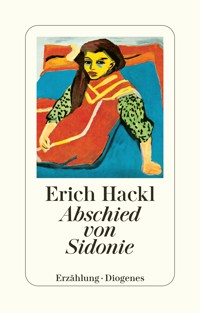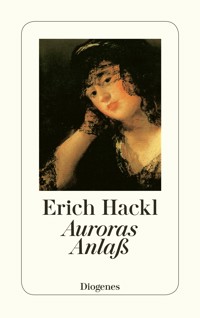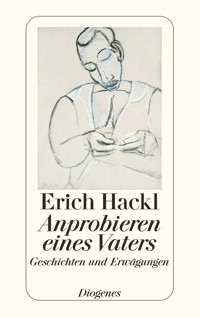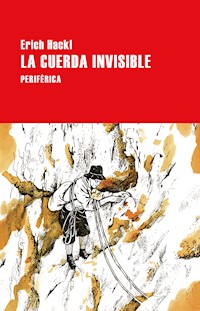
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Reinhold Duschka es un héroe secreto. En la Viena anexionada por la Alemania nazi, este modesto artesano y alpinista apasionado escondió en su taller a Regina Steinig y Lucia Kraus, madre e hija judías. Resistiéndose a los honores durante décadas, Reinhold continuó su vida con la misma discreción hasta que, finalmente, a sus noventa años, aceptó la distinción de Justo de las Naciones, concedida por Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto, en Jerusalén, por unos hechos que sus familiares y amigos más allegados desconocían. Erich Hackl, uno de los más brillantes narradores europeos de la actualidad, reconstruye la vida de este héroe esquivo por modestia; pero también, con una escrupulosa atención a los detalles reveladores, la historia de un siglo de resistencias silenciosas, de un compañerismo profundamente humano afianzado en el intangible lazo de la confianza mutua. Así pues, La cuerda invisible es una lección de escritura oral y coral, de virtuosismo literario y de sabiduría empática. Un relato verídico que contiene en su interior, sugeridas y exactas, muchas novelas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 169
Erich Hackl
LA CUERDA INVISIBLE
TRADUCCIÓN DE JORGE SECA
EDITORIAL PERIFÉRICA
Reinhold es el héroe de mi historia.
La cuento sólo por él.
LUCIA HEILMAN
Él era amigo íntimo de su padre en una época en la que los hombres aún tenían amigos íntimos, y las mujeres, amigas íntimas, así que ya hace media eternidad de eso. Por aquel entonces, a mediados de los años veinte, debieron de conocerse Rudolf Kraus y Reinhold Duschka, tal vez casualmente después de una conferencia en el palacio Eschenbach, en una acampada en la Lobau o ya en la primera escalada de Duschka con el club alpinista al monte Peilstein, al sur de los Bosques de Viena, me imagino, y en el refugio o en el compartimento del vagón entre los vaivenes del viaje de vuelta, completamente destrozado, rendido de cansancio pero feliz por una experiencia nueva para la que no hallaba palabras; podría haber llegado a sentarse al lado de Kraus, que habría guiado o acompañado al grupo. Fue el sobrio desvelo de éste el que lo cautivó, pues coincidía con su manera de ser.
A Duschka, acostumbrado a la llanura de Berlín, el prurito de subir a las montañas le había resultado indiferente gran parte de su vida. Para ser exactos, jamás había desperdiciado un pensamiento en eso hasta que llegó a la Selva Negra, a más de seiscientos kilómetros de casa, después de su período de aprendiz. Había hecho parada en Friburgo y, ya fuera por puro aburrimiento dominical o porque el nombre le sonó muy prometedor, subió a la montaña local de Schauinsland (Mira la Tierra), desde donde contempló al ocaso el panorama alpino. Al sur, en el horizonte, festones azul claro bajo un cielo gris rosado. Fue así como se le reveló su vocación montañista.
Medio año después, en Viena, Rudolf Kraus lo introduciría en el grupo de amigos que periódicamente se reunía para debatir sobre cuestiones divinas y mundanas: los últimos días de la humanidad y la Revolución rusa, el expresionismo alemán y la Viena Roja, la alimentación sana y el hombre transparente del Museo Alemán de Higiene, el amor libre y el progreso tecnológico. Es muy posible que en los días de mal tiempo o en la estación fría del año se encontraran en el distrito de Brigittenau, en una vivienda angosta y humilde del número seis de la Pappenheimgasse, que Regina Steinig, de pelo negro y algo corpulenta, compartía con Josef Treister, su padre, un antiguo terrateniente de un pueblo cercano a Terebovlia, a unos ciento sesenta kilómetros al sudeste de Leópolis. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el matrimonio Treister huyó con Regina y con sus hijos varones, Arnold y Julian, a Viena, donde el cabeza de familia sólo encontró trabajos ocasionales tal vez porque ya no tenía energía para construir una vida nueva para él y los suyos, pero que hizo todo lo posible para que sus hijos pudieran tener una formación académica.
Cuanto más viejo se iba haciendo Josef Treister, con tanta mayor frecuencia buscaba consuelo en la religión frente a las adversidades de la existencia. Anna, su esposa, ya había fallecido en 1921 de una hemorragia uterina provocada por miomas; Arnold llevaba con un socio una próspera farmacia en el centro, y de Julian apenas se sabía sino que figuraba en las listas de búsqueda y captura de la policía por sus fullerías con los naipes y que por ese motivo había huido de repente al extranjero. Regina fue la única de la familia en enterarse por terceros de que su hermano menor, tras haber dado unas cuantas vueltas, se había establecido finalmente en Lille, donde llegó a hacer dinero, alcanzó cierto prestigio y, al parecer, fundó una familia. Su novia, a la que había dejado en Viena, dio a luz a una niña poco después de la precipitada partida de Julian, y Regina se encargó de cuidar a la joven y a su bebé con la misma determinación con la que acogió en casa a su padre, falto de recursos. Arnold, su acaudalado hermano, no fue capaz de tal cosa a pesar de que, en la vivienda señorial de la Bäckerstrasse, en la que se había instalado con su esposa Cecylia, habría dispuesto de suficiente espacio. Sólo a regañadientes y muy de cuando en cuando le daba a su hermana algo de dinero, con el que ella ni siquiera podía cubrir los gastos de por sí modestos de su padre.
Regina era el centro gravitacional del grupo a causa de su naturaleza sociable y porque tenía el don de ganarse en poco tiempo la confianza de extraños, así como de crear vínculos de amistad entre ellos. Era doctora en Química, en paro, al igual que la mayor parte de la gente del grupo, y de manera oficial seguía casada con el jurista Leon Steinig, que también era de Terebovlia. Allí se prometieron los dos, cuando Regina tenía catorce años, antes de que la guerra los separara. Cabe suponer que, durante un año, Steinig hizo el servicio militar voluntario y que llegó a Viena poco antes o después del desmoronamiento de la monarquía austrohúngara. El matrimonio, que contrajeron al cabo de poco tiempo, duró escasos años.
Una silenciosa premonición de lo que los separó fue el destino trágico de su hijo, con el que la joven pareja viajó en el verano de 1923, medio año después del parto, a Galitzia, que entonces pertenecía a Polonia, para ver qué había ocurrido con las posesiones familiares. Los campos, devastados; las casas, calcinadas; las condiciones higiénicas, catastróficas. La pobreza extrema de los parientes que se habían quedado allí. Durante su estancia en Terebovlia, el pequeño Martin Elia enfermó de disentería y, a pesar de que regresaron a Viena a toda prisa, murió a los pocos días en el hospital infantil de St. Anna: una herida que no se cerró en mucho tiempo. A los sentimientos de culpa de Regina su marido respondía con el silencio y una actividad incesante fuera de casa, primero en calidad de secretario general de la Federación Mundial de Estudiantes Judíos, posteriormente como funcionario de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Las primeras señales de una desconfianza mutua: las infidelidades de Steinig, que ella no le perdonaba porque él se negaba a reconocérselas al tiempo que se jactaba de ellas ante los demás. Incrédulo asombro el de Regina cuando llegó a sus oídos que ya la había engañado con su madre, de una belleza despampanante, y luego con su mejor amiga.
Cabe suponer que la joven dependía imperiosamente de la pensión alimenticia de su marido y que le parecía que éste debía expiar sus deslices.Sólo así se explicaría por qué no consintió en divorciarse sino mucho tiempo después. Para entonces, Steinig hacía ya mucho que vivía de forma permanente en Suiza y rara vez iba a Viena, la última por encargo de la Sociedad de Naciones para pedirle a Sigmund Freud que debatiera por correspondencia con Albert Einstein si existía alguna vía para librar a la humanidad del desastre de otra guerra. Tal como sabemos, Freud era escéptico y, tal como también sabemos, tuvo razón con su escepticismo.
Regina siguió llevando el apellido Steinig, ya fuera porque no tenía dinero para modificar sus documentos personales o porque, de lo contrario, habría perdido la nacionalidad austríaca.
El círculo de amigos poseía, por tanto, un talante medio pacifista, medio comunista, que no necesitaba de la afiliación a ningún partido. Mientras el padre de Regina se sentaba al borde de la cama y leía la Biblia en el cuarto contiguo, ellos se reunían alrededor de la mesa de la cocina con una fuente en el centro; cada uno recibía de la anfitriona un cazo de sémola de maíz, que saciaba y era barata. En algún momento, tal como ya se ha mencionado, se incorporó el flaco y atlético Reinhold Duschka, de rasgos afilados, lentes redondos sobre una nariz prominente, quien permanecía callado la mayor parte del tiempo. Ahora bien, cuando él decía algo, los demás aguzaban los oídos con sorpresa. En Berlín había aprendido el oficio de hebillero y, entre 1924 y 1928, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Viena asistiendo al curso de Josef Hoffmann para artesanos del metal e inscribiéndose, además, en las asignaturas complementarias de heráldica y desnudo. Luego se hizo autónomo y, con láminas de cobre, latón y plata, confeccionaba cuencos, jarrones, candelabros, brazaletes, ceniceros y figuritas de animales, objetos originales pero asequibles incluso para aquellas personas que, aun apreciando las piezas únicas, no podían permitirse artículos de lujo. Es concebible que Reinhold fuera uno de los pocos de aquel círculo de amigos que disponía de unos ingresos suficientes, pues no en vano pudo adquirir o arrendar a noventa y nueve años una pequeña parcela en la colonia Wolfersberg, en la que junto a Mina Gottlieb, su novia de aquel entonces, y un antiguo compañero de estudios del curso de Hoffmann se construyó una cabaña con huerto conforme a sus ideas, esto es, un cubo con tejado plano y fachada lisa, sencillo, rectilíneo hasta en la decoración interior, tal como correspondía a la concepción artística de su profesor.
El 25 de julio de 1929, Regina dio a luz a una niña a la que puso el nombre de Lucia. Rudolf Kraus era el padre, estaba orgulloso e incluso tenía la intención de casarse con Regina, pero ella no quería ni oír hablar de tal posibilidad, no porque tuviera nada en contra de Rudi, diría en su momento, pues era un tipo decente, concienzudo, servicial, todo lo que se quisiera, pero no habría soportado tenerlo de marido. Dos años después, cuando ella obtuvo un puesto en el laboratorio del hospital Lainz, en la sección de extracción de sangre y análisis de los niveles de glucosa, la niña se quedaba al cuidado del abuelo durante el día. Treister estaba ya algo achacoso y le costaba trabajo caminar, pero suplía su falta de agilidad con calidez, ternura y paciencia. Los cuentos sobre el cielo y el infierno que contaba a su nieta cayeron en el olvido hace ya mucho tiempo, pero no así el sonido suave y profundo de su voz, que la fascinaba. Además, Rudi Kraus iba a visitarla una vez a la semana, jugaba o hacía trabajos manuales con ella, o se la llevaba a la vivienda, igual de estrecha, que compartía con su madre y su hermana en la Engerthstrasse. Regina no puso ninguna objeción, todo lo contrario: los dos siguieron teniendo una relación amistosa, incluso cuando en 1932 ella se enamoró perdidamente del rubio Fritz Hildebrandt, un carpintero de Franconia diez años más joven. Aparte de ella, nadie sabía qué hacer con aquel tipo simplón que, además, era un vago de poco fiar. Era un misterio lo que había visto en él. Tal vez no enseguida, pero sí pronto, se fue a vivir a la casa de ella. Imposible no recordar, incluso en la actualidad, el día en que, estando Regina ausente, obligó a la pequeña Lucia a comerse todo lo que había en el plato y, cuando la niña no pudo menos que vomitar, le ordenó que fregara el vómito.
El entramado de relaciones en torno a su madre se desenmarañaba durante algunas horas cada domingo por la mañana. Mientras Rudi Kraus y Reinhold Duschka subían a la montaña, los tres, Regina, Lucia y el insípido Fritz Hildebrandt, se ponían en marcha para dar un paseo por los Bosques de Viena.
Entretanto, también Rudi Kraus había encontrado un trabajo como ayudante de instalador en la compañía Siemens-Schuckert, se matriculó en la universidad para cursar Matemáticas al tiempo que trabajaba y acabó la carrera en 1936 con el doctorado. Lucia guarda un vago recuerdo de haber estado presente en la ceremonia, pero nada de aquel acto festivo con togas y birretes ni de aquellos torpes discursos encendidos o rutinarios se le quedó grabado en la memoria.
Segundo recuerdo, mucho más nítido: el de la muñeca Susi que él le regaló por su cumpleaños, con el tronco de arpillera relleno de viruta y una cabeza de porcelana que se rompió en algún momento y que su madre arregló, sólo que los grandes ojos azules ya no se cerraban cuando Lucia acostaba a la muñeca.
Tercer recuerdo: el deseo de su madre de que la llamara Gina, palabra que, sin embargo, no quería salir de sus labios. ¡Mami!
El siguiente: que le permitieron cocinar huevos fritos para Rudi. Si le cascaba seis en la sartén, él se los zampaba de una tacada.
Quinto recuerdo: la simpática amiga de Rudi, Piroska Szabó, que era dentista. Lucia tenía los dientes desalineados en el maxilar inferior, y Piroska se los arregló gratis o a un precio preferencial.
Sexto: la mirada sorprendida de la maestra el primer día de clase al constatar que los apellidos de la madre y de la hija –Steinig, Treister– no coincidían. A la pregunta sobre el de su padre, Lucia respondió lo que su madre le había recalcado y constaba en su partida de nacimiento: desconocido.
Séptimo recuerdo: los días festivos en casa de la querida abuela en la Engerthstrasse, las velas encendidas en el árbol de Navidad durante la Nochebuena, un huevo espolvoreado con azúcar el Domingo de Pascua.
Un recuerdo más: el de su amiga Erna Dankner en el piso de la planta baja; hay una foto en la que están juntas, sentadas en una manta frente a una empalizada de madera, con una pelota, un globo y un perro de peluche con las orejas caídas. Erna rodea con un brazo los hombros de Lucia, y ninguna de las dos prevé las circunstancias en las que sus vidas volverán a cruzarse al cabo de seis o siete años para luego separarse por siempre jamás.
En otra estampa de la infancia, Lucia pasea por el canal del Danubio de la mano de su abuelo; es sabbat