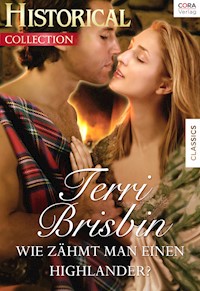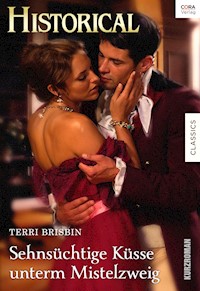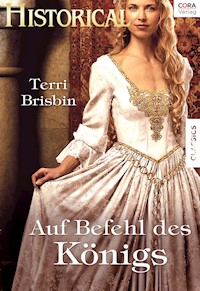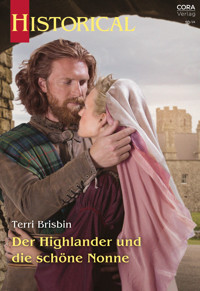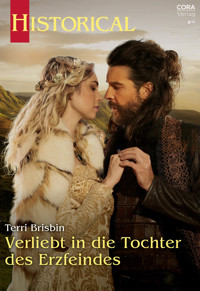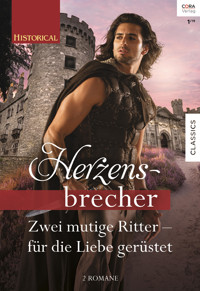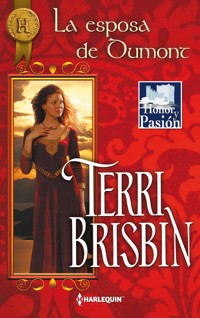
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Los Dumont. 1º de la saga. Saga completa 3 títulos. Quizá aquel mandato real por el que se tenía que casar compensaría a Christian Dumont por todo lo que que había perdido, pero aún no sabía a qué precio. Porque, aunque casarse con la bella y rica Emalie Montgomerie no parecía suponer ninguna dificultad, la condesa tenía un secreto que podría destruirlos a ambos. Aunque su corazón seguía siendo puro, Emalie Montgmerie sabía que haber perdido la castidad antes del matrimonio era un pecado imperdonable para una mujer noble. Y el deseo que veía en los ojos de Christian le daba esperanzas, pero... ¿aceptaría al bebé de otro hombre como si fuera suyo?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Theresa S. Brisbin
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
La esposa de Dumont, n.º 363 - junio 2014
Título original: The Dumont Bride
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4356-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Este libro es para Walt y Rose, los verdaderos sir Walter y lady Rosalie, por los años de amistad y apoyo y por más cosas que ahora no puedo recordar.
Reconocimiento
La idea de esta historia me surgió escuchando la letra y la música de My own prision, de Scott Stapp y Creed. Mi agradecimiento por su inspiración.
Uno
Castillo de Greystone
Lincolnshire, Inglaterra
Mayo de 1194
Leonor Plantagenet, reina de Inglaterra por la cólera de Dios, observó cómo su joven protegida se ponía rígida de rabia y orgullo. Ella también sentía deseos de gritar de rabia y de dolor por el modo en que sospechaba que aquella niña había sido utilizada, pero no podía permitirse el lujo. Tenía que entrar en acción para salvar el reino y posiblemente la vida de la joven. Teniendo en cuenta que eran las acciones de su hijo las que habían provocado el daño, y ya que ese mismo hijo continuaría con su búsqueda hasta que sus deseos fueran satisfechos, sólo ella podía intervenir e impedir sus planes.
—Te lo pediré una vez más, Emalie —dijo—. Dame el nombre del hombre que te ha deshonrado.
—No sé de qué me estáis hablando, alteza —respondió la joven sin mirarla.
—No soy una estúpida y confío en que no me trates como tal —le espetó Leonor para intentar franquear la calma de Emalie y conseguir así la verdad.
Pero aparte de un ligero temblor en sus manos enlazadas, la joven no cambió de expresión ni se mostró predispuesta a responder.
Leonor se acercó a ella para hacerle otra pregunta, pero en aquel momento se oyó un alboroto al otro lado de la puerta. Las voces y el ruido dieron paso a que se abriera dicha puerta al tiempo que la guardia privada intentaba mantener alejado a su hijo. A una señal de la reina, los soldados cejaron en su empeño y se colocaron a ambos lados de la puerta.
—Señora… —dijo Juan asintiendo con arrogancia y haciendo una reverencia —. Hoy tenéis un aspecto magnífico.
Juan inclinó la cabeza y la besó fríamente en la mejilla. Ella reprimió un escalofrío al escuchar el tono sibilino de su voz y observar su mirada. En ocasiones como aquélla se preguntaba cómo había podido dar a luz a una víbora semejante.
—He dado orden de que nadie me moleste para poder discutir de este asunto en privado —aseguró poniéndose en pie—. Y esa orden te incluía a ti.
—Ah —dijo Juan estrechando la mano de Emalie—. La siempre justa lady Emalie Montgomerie… —murmuró besando los nudillos de la joven.
Dejó intencionadamente que Leonor atisbara cómo pasaba la punta de la lengua por la mano de Emalie. La joven, que no estaba tan acostumbrada como ella a las maldades de su hijo, apartó bruscamente la mano y palideció. Juan sonrió y dejó al descubierto sus grandes dientes.
—Con una compañía tan encantadora, ni toda la guardia habría impedido que entrara en esta estancia, madre.
Leonor se preguntó si la joven sería consciente de que se estaba acercando lentamente a ella, como si buscara su protección frente a Juan. El joven se dio cuenta perfectamente, porque avanzó hacia Emalie.
—¡Ya basta, Juan! ¡Deja de asustar a la niña y explícame la razón por la que has interrumpido nuestra charla!
Leonor avanzó hacia una de las sillas altas que había al lado de la ventana y señaló con un gesto a la otra para que la joven se sentara.
—Estoy aquí en nombre de mi amigo William DeSeverin —comenzó a explicar Juan.
Él también se acercó a la ventana y miró a través de ella adoptando su típica expresión de indiferencia. Nada bueno podía salir de aquella situación. Nada.
—¿Y qué tiene que ver ese hombre con lady Emalie?
—Se arrepiente de su comportamiento excesivo hacia ti, queridísima Emalie —aseguró mirando primero a Leonor antes de centrar su atención en su verdadero objetivo—. Su deseo es seguir adelante y salvarte de la desgracia.
—Alteza, no necesito que me salven del deshonor —respondió Emalie en voz baja.
—Tonterías, señora. Todo el castillo y todo el pueblo saben de lo que estoy hablando.
Leonor no podía permitir que aquello siguiera adelante. Tenía que tomar el control de la situación antes de que todo se perdiera.
—Yo tampoco encuentro motivos para que sir William salve a Emalie —aseguró con frialdad.
—Madre, como os decía en el mensaje que os ha reunido aquí, William ha confesado haber tenido conocimiento carnal de la condesa y ha dicho que está dispuesto a casarse con ella para evitar la deshonra.
—Y yo te repito que no encuentro motivos para que se celebre ese matrimonio.
—Sus sirvientes saben que…
—Los sirvientes de esta dama han jurado por su alma inmortal que es inocente.
—Están mintiendo, ya que yo…
—¿Tú, Juan? ¿Tienes tú algo que ver con el intento de deshonrar a la condesa de Harbridge? Tanta mezquindad me sorprende incluso en ti, sobre todo al considerar la estima y el cariño que tu hermano tenía por su padre antes de que falleciera.
Leonor miró a su hijo a los ojos y leyó en ellos la verdad. Emalie había sido su objetivo, William su marioneta, y la desgracia de la joven, la herramienta para someterla a su poder.
Leonor se giró hacia la joven. Su respiración agitada le hizo ver que estaba a punto de desmayarse. La reina sintió una punzada en el estómago al comprender las intenciones de Juan.
—He hablado con todas las personas cuyos nombres me facilitaste, y ni una sola de ellas ha dicho nada que no fueran palabras elogiosas de su ama. Ni sus sirvientes ni los trabajadores del pueblo. Así que no tengo más remedio que negarle a William el consentimiento para que se case con ella.
—Señora, creo que deberíais reconsiderar vuestra posición —aseguró Juan con una voz suave y al mismo tiempo amenazadora.
—Ricardo es otra vez rey y no permitirá este truco tan sucio para haceros con el control. Creo que tú y los tuyos debéis desviar vuestras sucias miradas hacia otro lado, porque aquí hemos terminado.
Leonor hizo un movimiento brusco con la mano para llamar a la guardia.
—Escoltad a esta dama a sus aposentos y no permitáis que nadie os lo impida.
Leonor le hizo un gesto a la joven para que siguiera a los guardias. Emalie se puso en pie e hizo una pequeña reverencia antes de salir.
Juan la observó marcharse con lascivia. Aquello no había terminado todavía, y así quiso hacérselo saber a su madre.
—No estoy nada satisfecho con vuestra intervención, señora. Nada satisfecho.
—Satisfecho o no, estoy aquí por tu culpa. Y me quedaré hasta estar segura de que Emalie está salvo.
—O hasta que algo reclame vuestra atención en otra parte.
Juan se acercó a su lado y la besó otra vez en la mejilla. Pero en lugar de apartarse después, le susurró una advertencia al oído.
—Dedícate a preocuparte de Ricardo y déjame Inglaterra a mí, anciana.
Leonor se quedó muy quieta mientras aquella víbora salía de la habitación y los guardias cerraban la puerta tras él. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Leonor, reina de Inglaterra, permitió que todos y cada uno de sus setenta y dos años le pesaran momentáneamente sobre los hombros. Y aquel peso inmenso la dejó sin respiración mientras pensaba en el modo de solucionar aquel problema.
Dos
Provincia de Anjou, Francia
Junio de 1194
Christian Dumont rechinó los dientes y trató de no pensar en el ruido que hacían las ratas escurridizas que había en el suelo de su celda. Durante sus meses de cautiverio había aprendido a ignorar los sonidos de los roedores, los gritos de dolor de los prisioneros e incluso las protestas de su estómago vacío. Pero lo que no podía ignorar era la tos constante de su hermano Geoffrey, que siempre lo despertaba.
Se acercó a Geoffrey y lo ayudó a incorporarse mientras el cuerpo del muchacho se convulsionaba por la tos, un cuerpo que cada día que pasaba se volvía más pálido y frágil. Cuando le daba una palmada en la espalda parecía como si la tos se calmara. Poco a poco, el chico comenzó a respirar con menos dificultad.
—Ya pasó, Christian. Ahora estoy bien —susurró su hermano apartándolo de sí.
Christian se acercó al cubo que acogía la poca agua que les quedaba y llenó una taza vieja hasta arriba. Sabía que no les duraría mucho, y al alzar la taza reconoció la humillación de su hermano en el ligero temblor de los hombros cuando le aceptó la taza.
—¿Hay más? —preguntó Geoffrey sin mirarlo a los ojos.
—Sí. Tendremos para al menos un día o dos más.
Christian sabía que el chico no tenía la fuerza suficiente para acercarse a comprobar él mismo el estado del cubo, así que se sintió a gusto con su mentira. ¿Para qué iba a preocupar a su hermano? Eso sólo serviría para debilitarlo todavía más. Christian lo arropó con la manta y lo ayudó a volver a tumbarse.
Se habían quedado sin monedas la noche anterior, y sabía que no conseguirían más ayuda de los guardias. Sólo echaban una mano cuando aparecía una moneda de oro en su palma, y el suministro de los Dumont se había terminado. Durante el tiempo que habían pasado en aquel lugar apartado de la mano de Dios, Christian había vendido todas sus posesiones, excepto el anillo de sello de su padre, para conseguir comida y agua en buenas cantidades para su hermano.
Se apartó de Geoffrey y acarició el anillo, que ahora le colgaba de una cadena al cuello. Aquello era todo lo que les quedaba de su padre… Su herencia… Su fortuna. Christian rió amargamente al pensar en lo bajo que había caído la antigua y poderosa familia Dumont. Y todo por culpa de los inútiles y arriesgados esfuerzos de su padre por apoyar al hombre equivocado.
Ricardo Corazón de León miró por suerte hacia otro lado cuando heredó el trono de su padre, ignorando a la mayoría de los nobles que habían apoyado la lucha de Enrique contra sus hijos y su esposa. Un rey podía ser magnánimo en la victoria. Pero ahora que había sido liberado de su propia prisión y tenía que enfrentarse a las maquinaciones de su hermano, había tomado otra actitud. Juan Sin Tierra había llevado durante años un férreo control sobre los dominios de los Plantagenet en Inglaterra, y había habido muchos muertos en el continente. Ambas cosas habían cambiado la fisonomía de su reino, y Ricardo estaba decidido a limpiar la casa. Y la Casa de Dumont era uno de sus objetivos primordiales.
Christian se pasó la mano por el rostro y suspiró con cuidado para que su hermano no viera las señales de desesperación. No le quedaban ideas. No les quedaba dinero. Y pronto, si nada lo remediaba, se quedarían también sin tiempo.
Lo despertó el gritó de un soldado de la guardia a la mañana siguiente. Apoyándose sobre su hermano, escuchó el subir y bajar del pecho de Geoffrey mientras el chico dormía en su camastro. Christian se puso de pie y se estiró, tratando de soltar los músculos que tanto tiempo llevaba sin ejercitar.
Al escuchar su nombre, se dio la vuelta y vio al soldado avanzar por el corredor flanqueado de celdas.
—Vamos, Dumont. Tienes que venir con nosotros.
El soldado iba acompañado de otros dos, mientras un cuarto esperaba en la puerta de la mazmorra.
Christian sonrió al pensar que se necesitaran cuatro personas para llevárselo. Tal vez en tiempos mejores sí, pero desde luego en aquel momento no. La falta de alimento, de descanso y de ejercicio habían sido implacables. Miró hacia Geoffrey se preguntó si él también tendría que ir.
—No, el cachorro no —dijo el guardia antes de que le preguntara nada—. Por ahora sólo han llamado al hijo mayor del traidor.
Christian torció el gesto al escuchar aquel insulto que le recordaba su nueva posición. Su padre había deshonrado a todos los que llevaran el apellido Dumont con sus actos traidores. Uno de los soldados lo agarró del brazo para llevarlo, pero él se soltó. Entonces fueron dos hombres los que lo sujetaron y tiraron de él con más fuerza a lo largo del corredor.
El grupo se movió rápidamente por el húmedo sótano del castillo antes de subir dos pisos para llegar a la planta principal. Mientras pasaban, los prisioneros les gritaban frases de aliento e insultos. Christian tuvo que hacer un esfuerzo por seguirles el paso. No quería que lo llevaran a rastras a enfrentarse con su destino. Se enfrentaría a lo que le esperaba, fuera lo que fuera, como un hombre. Como el guerrero que era. Defendería el maltrecho honor de su familia a pesar de los errores de su padre.
La brillante luz del sol, que se filtraba al corredor a través de los altos ventanales de vidrio, suponía una tortura para sus ojos. La oscuridad de la mazmorra le había dejado incapacitado para enfrentarse al poder de la luz del día. Intentó levantar la mano para protegerse los ojos, pero los guardias no le permitieron que soltara los brazos. El sonido de sus botas sobre el suelo de piedra despertaba el eco delante y detrás de ellos.
Se detuvieron frente al estrado que había al frente de una sala y arrojaron a Christian al suelo. Incapaz de mantener el equilibrio, cayó sobre el suelo de piedra, durante un instante mareado y sin respiración. Un murmullo de voces inundó la sala. Aunque todavía no podía ver con claridad, Christian miró a ambos lados y trató de localizar a los que estaban hablando. Se apartó el cabello enredado de los ojos y se los frotó para intentar aclararlos mientras se ponía a duras penas de pie.
Una mano fuerte se posó sobre su hombro, obligándolo a caer de rodillas. Christian alzó la vista hacia el estrado y entendió la razón de aquella postura. Estaba en presencia del rey. Bajó los ojos, tragó saliva y se preparó para enfrentarse a su juicio. Como hijo mayor que era, aceptaría la muerte sin perder el control. Su única preocupación era ahora cómo evitarle a Geoffrey el mismo destino.
—Vaya, el conde de Langier hace por fin su aparición.
El rey comenzó a reírse de su propia agudeza y los demás lo secundaron. Christian miró a los que rodeaban a Ricardo y no reconoció a ninguno. Nadie hablaría a su favor.
—En pie. Dumont. Quiero ver tu cara cuando te hable.
Christian hizo un esfuerzo para levantarse y tiró de la manga hecha jirones de su camisa. Al verse en presencia del rey, que estaba magníficamente ataviado, se sintió avergonzado de su aspecto por primera vez en su vida. Antes no le habían importado nunca las telas esplendorosas ni la decoración, pero sus meses de cautiverio le habían hecho pensar en cosas a las que no había prestado ninguna atención en el pasado. Había llegado incluso a soñar con ropas limpias y bien ajustadas, comida, agua, aire limpio y la luz del sol.
Volvió a mirar al rey y se dio cuenta de que Ricardo y los demás estaban comiendo en una mesa alta. El aroma de la ternera bien cocinada, el pan caliente y los quesos lo rodearon y sintió que la boca se le hacía agua. Sin pensar en lo que hacía, se humedeció los labios secos con la lengua llagada y volvió a aspirar aquellos olores.
—Vamos, Dumont, únete a nosotros en la mesa. Estoy seguro de que la comida que sirven abajo no está a la altura de las expectativas del conde de Langier.
Aunque sabía que Ricardo se estaba burlando de él, la imagen de comida caliente, recién hecha y sin bichos era demasiado tentadora. Movió los pies hacia donde el rey le señalaba y se dejó caer en un banco. Aunque se sentó al final de la mesa, la mayoría de los que estaban a su alrededor se apartaron, tapándose la nariz y torciendo el gesto ante su aspecto. Sólo la presencia del rey evitó que se marcharan.
Un sirviente le llenó la copa de vino, le puso un plato de comida delante y se apartó rápidamente, otra prueba de su maloliente condición. A Christian no le importaba. La comida que tenía delante era la primera que podía recibir semejante nombre en más de dos meses, y no se dejaría influir por la sensibilidad olfativa de los demás. Sorprendido ante la súbita aparición de un muchacho a su lado, se quedó sentado mudo de asombro hasta que el chico dejó cerca de él una palangana con agua.
En la mazmorra no era necesario tener buenos modales en la mesa, y a Christian se le habían olvidado hasta los más elementales. Tras vacilar un instante, hundió las manos en el agua aromática y agarró el paño blanco que el paje le tendía. Todavía más humillado por la porquería que dejó en la palangana y en el trapo, Christian se giró de nuevo hacia la comida que tenía delante. Antes de probar bocado, se miró otra vez los andrajos para intentar encontrar el modo de llevarle en la ropa algo de comida a Geoffrey. Un buen trozo de pan con queso serviría más que de sobra a su actual situación, sobre todo si él comía ahora. Así su hermano no tendría que compartirlo con él.
Le temblaron las manos cuando las estiró para alcanzar el pan. Arrancó un pedazo y se lo llevó a la boca. Cerró los ojos y saboreó la suavidad de la miga. Había pasado mucho tiempo, demasiado, desde que probara algo de aquella calidad.
—Sólo había visto semejante reverencia ante un trozo de pan en la consagración de la Eucaristía. ¿Qué te parece a ti, Ely?
Las bromas de Ricardo continuaban desde el lugar que ocupaba en el centro de la mesa.
El obispo de Ely, el canciller de batalla de Ricardo, murmuró como respuesta algo que Christian no pudo y no quiso escuchar y los demás se rieron. Negándose a mirar sus caras alegres, tragó el pan y agarró su copa. La miga se le había quedado en la garganta y no le pasaba. Tuvo que ayudarse con un poco de vino.
El dolor de garganta no se debía sólo al hambre, sino a la convicción de que sólo unos meses atrás él habría participado alegremente de aquel juego. Y no habría tenido ni el más mínimo remordimiento al humillar a alguien a favor del rey. Había aprendido muchas cosas durante su encierro, y ninguna de aquellas lecciones le había resultado fácil.
Las manos le temblaron un poco menos cuando se hizo con otro pedazo de pan. Esta vez lo masticó más despacio, saboreándolo.
Unos minutos más tarde, Ricardo dio por finalizada la comida y, con un gesto de la mano, despidió a todos los comensales. Christian entró en pánico, porque no había tenido oportunidad de reservar nada para Geoffrey. Entonces buscó un bolsillo en su camisa o algún otro escondite donde poder guardar un trozo de pan y otro de queso.
—Guillaume, ya que hemos avisado tan tarde al conde para comer, asegúrate de que le llevan su plato a la celda. Y que se lo lleven inmediatamente.
El hombre que estaba al lado de Ricardo asintió con la cabeza y le retiró el plato con el pan y el queso incluido.
Christian sintió deseos de ponerse de rodillas y besar la mano del rey para agradecerle su generosidad si con eso conseguía que le llevaran aquella comida a Geoffrey. El sirviente cubrió el plato con una servilleta de lino y salió de la sala. Ahora Christian descubriría la razón de aquella reunión, y sabía que la generosidad no tenía nada que ver.
Ricardo se puso de pie y se acercó al extremo de la mesa en el que él permanecía. Christian hizo amago de levantarse, pero el rey le indicó con un gesto que siguiera sentado.
—Tu padre está muerto y tus tierras y tu fortuna están bajo mi control —dijo Ricardo sin más preámbulo, tomando asiento cerca de él—. Sólo quedáis tú y tu hermano. No tendría que hacer gran cosa para ver la desaparición definitiva de la familia Dumont.
Christian no pudo sino asentir ante las palabras del rey. Sabía de sobra lo precaria que era su situación y la de Geoffrey. Ricardo sólo le estaba recordando quién tenía el poder.
—Pero resulta que necesito un servicio que tú puedes hacerme.
—¿Un servicio, señor?
Christian hizo lo posible por no agarrarse ni a la más pequeña de las esperanzas al escuchar las palabras del rey.
—Sí, mi madre me ha pedido que te envíe con ella a Inglaterra para que tengas la oportunidad de liberarte del peso de los pecados de tu padre.
—¿Inglaterra? ¿No hay ninguna posibilidad de que os demuestre mi lealtad aquí o en Chateau D’Azure.
Christian se moría por regresar a las tierras de su familia, al lugar en el que había nacido.
—No te preocupes. Tus tierras han estado bien atendidas durante tu cautiverio, no como las de otros.
La referencia a la rapiña de Juan Sin Tierra en las propiedades inglesas de Ricardo no era ningún secreto para él.
—¿Y qué debo hacer en Inglaterra?
Christian quería saber la verdad cuanto antes, descubrir por qué Ricardo parecía dispuesto a dejarle vivir.
—Mi madre sólo me ha pedido que te envíe a Inglaterra, y, siguiendo su costumbre, ha declinado ofrecerme más explicaciones —aseguró Ricardo—. Aprendí hace ya tiempo que mi madre no se explica ante ningún hombre a no ser que ella quiera. Mi padre se quejaba constantemente de este defecto suyo.
Ricardo se puso en pie, rodeó el estrado y cruzó una puerta. Le hizo una señal a alguien que había dentro, y un sacerdote cargado con una pila de documentos lo siguió hasta la mesa. El clérigo ordenó los papeles en varios montones. Cuando terminó de organizarlos, se sentó de brazos cruzados y esperó a que Ricardo hablara. Christian también esperó.
—Aquí están las escrituras de tus propiedades en Poitou y la cuenta de tu fortuna. Y esto —dijo desplegando un pergamino ante Christian—, es el decreto real que te devuelve el título de conde de Langier a ti y a tus herederos. Todo está aquí, listo para que yo lo firme si te muestras de acuerdo con llevar a cabo cualquier servicio que mi madre te pida cuando llegues a Inglaterra.
A Christian no le salían las palabras. Todo su ser se moría por recuperar el prestigio de su apellido, su fortuna, sus propiedades y su honor. Pero una pequeña parte de él se lo impedía.
—¿Y qué clase de servicio debo llevar a cabo?
Ricardo palmeó con fuerza la mesa y los papeles salieron volando en todas direcciones. El clérigo se limitó a parpadear, como si estuviera acostumbrado a aquellos arrebatos reales.
—¿Te ofrezco todo lo que tenías y te atreves a cuestionar mis órdenes? Podría arrojarte de nuevo a tu mazmorra y nadie volvería a escuchar nunca el apellido Dumont. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que tu hermano y tú muráis como los hijos de un traidor?
Christian tragó saliva para intentar controlar el terror que le producían las palabras del rey, que le recordaban claramente lo que le esperaba si se negaba a hacer aquel servicio misterioso para el rey. Se puso de pie e inclinó la cabeza ante Ricardo.
—No, señor.
—Entonces dame tu palabra y pondré todo esto en marcha: Recuperarás tus propiedades, de tu nombre desaparecerá cualquier sombra de traición y tu hermano saldrá de la prisión.
Christian dudó sólo un instante antes de darle al rey lo que le pedía. Lo que estaba ocurriendo sólo había ocurrido en sus sueños. Había rezado sin descanso para encontrar una salida a la espantosa situación en la que Geoffrey y él se encontraban, y aquello era exactamente lo que Ricardo le estaba ofreciendo. No debía perder la oportunidad de recuperar su honor perdido.
—Yo soy vuestro hombre, señor.
Christian se arrodilló delante del rey y le ofreció las manos en señal de respeto. Ricardo se las tomó y después le puso una mano en la cabeza.
—Entonces, vuelves a ser el conde de Langier y mi vasallo. Las propiedades y la fortuna de la familia Dumont vuelven a estar en tu poder, pero quedarán al cuidado del canciller de la Corona hasta que hayas completado tu servicio.
Christian alzó la cabeza para mirar a Ricardo. ¿Suyo pero no suyo? El rey no había terminado todavía.
—Tienes una semana antes de partir hacia Inglaterra. Utilízala bien. Podrías llevar a tu hermano a Chateau d’Azure y ponerte a mi disposición el próximo martes.
Christian se puso de pie y dio un paso atrás. ¡Estaba salvado! ¡Su hermano viviría! Y su honor quedaría limpio. Todo a cambio de hacer un servicio para la reina Leonor.
Un servicio para la reina. De nuevo una sombra cruzó por su cabeza. ¿Y si el precio era demasiado alto? ¿Y si no podía cumplir con aquella misión tan misteriosa? No, no fallaría. No podía permitirse fallar. El futuro y el pasado del título de Langier, y sobre todo su hermano, dependían de él.
Ricardo se inclinó sobre los documentos y estampó su firma en la mayoría de las hojas. Christian añadió la suya, tal y como le dijo el clérigo. Tras darle más instrucciones al sacerdote y despedirse de Christian con un asentimiento de cabeza, el rey bajó los escalones y justo cuando llegó a la puerta se dio la vuelta.
—Langier —dijo Ricardo, utilizando ahora su recién recuperado título para dirigirse a él—. Cuando descubras la relación que tiene mi hermano con todo esto, házmelo saber. Huelo su hedor incluso con el canal de por medio y a pesar de que él asegure que es inocente.
Christian asintió con la cabeza para demostrar que estaba de acuerdo con aquel término adicional a su trato.
—Házmelo saber a mí y a nadie más.
El rey se marchó sin escuchar su respuesta, dejándolo a solas con su atónita confusión.
Tres
La luz del sol se filtraba a la gran sala a través de las ventanas de vidrio que su padre había encargado años atrás para complacer a su madre. Emalie movió el cojín que tenía detrás para tratar inútilmente de estar más cómoda. Apartándose ligeramente del telar, miró a las demás personas que había en la sala. Todas parecían satisfechas de estar allí sentadas y tejer, bordar o coser hasta que ya no hubiera luz. Pero ella no. Nunca había pasado tanto tiempo en aquella sala durante los pocos años que habían transcurrido desde la muerte de su madre.
Incapaz de quedarse quieta, y deseando como estaba de sentir la brisa del verano en el rostro. Emalie se recogió las faldas y se puso en pie, apartando el banco de madera al hacerlo. La sala guardó silencio.
—¿Milady? ¿Necesitáis algo? —le preguntó su criada levantándose para atenderla.
—No, Alyce. Tú puedes quedarte. Es que necesito que me dé un poco el aire. Enseguida vuelvo.
No esperaba que nadie cuestionara su partida, pero le sorprendió el ceño fruncido de lady Helen. La dama formaba parte del séquito de la reina y Emalie sabía que se había pasado toda la semana anterior detrás de ella y comentando todos sus pasos directamente con Leonor. Cada movimiento que hacía y cada persona con la que hablaba era motivo de observación. Y le daba rabia que, tras varios meses a cargo de las propiedades de su padre, hubiera quedado ahora relegada al papel de mera anfitriona.
Leonor había desterrado a Juan y a sus secuaces el día que Emalie había llegado, y había colocado a gente de su confianza en las posiciones claves de sus dominios. Emalie se pasaba ahora los días en la sala cosiendo y tejiendo, o rezando en la capilla. La opinión de la reina respecto a la importancia de la oración en la vida de las jóvenes había quedado clara desde su segundo día en Greystone. Había llegado un nuevo sacerdote que celebró la misa aquella mañana y todas las mañanas desde entonces, y Leonor insistió en que Emalie asistiera.
Un nuevo capitán de la guardia trabajaba codo a codo con su propio capitán, un cocinero nuevo intentaba hacerse con el control de los fogones e incluso algunos de los sirvientes personales de Emalie habían sido reemplazados. Todo lo que Juan tenía de malvado, lo tenía Leonor de persistente en su empeño de llegar hasta la verdad.
Emalie ignoró la mirada de lady Helen y su intento de seguirla. La joven salió a toda prisa de la sala y siguió por el vestíbulo que llevaba a la escalera que daba a la torre. Sin disminuir el paso, empujó la puerta y enseguida llegó al paseo que rodeaba la torre principal del castillo. El viento de junio, cálido y salvaje, le alborotó el cabello y las ropas. Emalie sacudió la cabeza, cerró los ojos, y permitió que el poder de la brisa le calmara los nervios.
Apoyándose contra la piedra de una de las almenas, Emalie luchó para contener las lágrimas que llevaban semanas acechándola. Había perdido completamente el control de su vida. Sí, ya sabía que al ser mujer tenía poco control sobre ella, pero su padre la había animado a creer que estaba al mando. Y ahora, equivocada o no, echaba de menos los días en los que los únicos dueños de Greystone eran los Montgomerie, los días en los que sus padres habían vivido y amado, los días en los que ella soñaba con un marido que la amara y la protegiera.
Pues bien, sus sueños se habían hecho pedazos ahora y su vida ya no le pertenecía gracias a la insaciable ambición de Juan Sin Tierra y sus secuaces. Aunque se las había arreglado para sortear su último complot, sabía que era sólo cuestión de tiempo que su propiedad cayera en sus manos, igual que había sucedido con otras muchas. A pesar del regreso de Ricardo de su cautiverio, Juan seguía reclamando Inglaterra como su propio feudo y Emalie era consciente de que Greystone era un blanco muy atractivo para su codicia.
Su atracción por ella, sin embargo, la había pillado por sorpresa. En momentos como aquellos era cuando echaba verdaderamente de menos la presencia de su madre y su consejo. Conocía el modo en que se relacionaban los hombres y las mujeres. Era imposible criarse en un castillo al lado de un pueblo y no ser testigo de las realidades físicas.
También sabía que Leonor le estaba buscando marido. Sería la única manera de mantener a Juan a raya y evitar que William hiciera otro intento de «persuadirla» para que se uniera a él. Los ojos se le llenaron de lágrimas al recordar fragmentos de una conversación. Dándole la espalda al viento, Emalie se apartó el largo cabello del rostro y lo volvió a colocar en la cofia de malla que se suponía debía recogérselo.
Desear que el pasado regresara no bastaba para que volviera. Desear un futuro en que ella pudiera elegir no era suficiente para hacerlo realidad. Su única opción era enfrentarse a lo que le viniera con la dignidad y el honor que sus padres le habían enseñado desde la infancia.
Emalie se recogió las faldas y se preparó para regresar a la sala. Los minutos que había pasado fuera, disfrutando de la libertad y del viento arriba en la torre habían conseguido exactamente lo que pretendía, y regresaría a la sala de las mujeres con calma y control renovados. Aunque no estaba preparada para enfrentarse a su destino, sí lo estaba para encontrarse con el gesto de disgusto de lady Helen.
La puerta se abrió con tanta fuerza cuando ella iba a abrirla que perdió el equilibrio y fue a dar contra el muro.
—¡Milady!
Sir Walter, el capitán de la tropa de soldados que custodiaba Greystone, la agarró de la mano para ayudarla.
—Os pido disculpas, milady. No os había visto detrás de la puerta.
Emalie se pasó la mano por el codo herido mientras el hombre en el que seguía confiando con toda su alma la ayudaba a incorporarse.
—Estoy bien, sir Walter. De veras. ¿Me estabais buscando o sólo hacíais vuestra ronda?
Una sombra carmesí tiñó las mejillas del hombre, provocando que su ruda apariencia fuera todavía más roja. Alzó una mano y se la pasó por el pelo encrespado antes de dar una respuesta.
—Su majestad reclama vuestra presencia abajo, milady —dijo sin atreverse a mirarla a los ojos.
—Es a mí a quien le toca pediros perdón, sir Walter —dijo Emalie colocándole una mano en el brazo—. Deberíais estar al mando aquí y no haber sido relegado a mero mensajero. Vuestros servicios en Greystone son demasiado valiosos como para que os traten de esta manera.
A Emalie le avergonzaba no poder prometerle a su capitán que le devolvería su puesto de honor y responsabilidad dentro de la jerarquía de Greystone. Hasta que la reina no resolviera el asunto de su matrimonio, Emalie no tenía nada que decir respecto a las decisiones que se tomaran en sus propios dominios. La joven suspiró y se apartó del capitán. Y tendría todavía menos poder cuando se hubiera decidido la cuestión de su matrimonio. Ahora le tocaba a ella evitar su mirada.
—¿Me acompañáis, o tenéis otros asuntos?