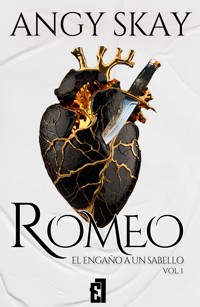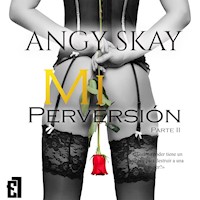Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trilogía Arcadiy
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
El caos está servido en ambos bandos Arcadiy Bravo se encuentra hundido, sin aliento y con un ejército de villanos dividido por las terribles circunstancias de los últimos acontecimientos. La pérdida de una de las personas más importantes de su vida los ha destrozado y, aunque no sea el factor principal de su separación, tendrá que ver mucho con la resurrección del asesino que ahora clama venganza. Natsuki Tanaka buscará redimir sus pecados con un sofisticado y peliagudo plan, poniendo en jaque a Haiden Keitaro, el hombre que mantiene a su familia cautiva y el mismo que tiene el poder de asesinarlos a sangre fría sin que ella se dé cuenta. Sin embargo, ¿cómo actuará Arcadiy cuando la japonesa regrese para pedirle una tregua? Por último, y no menos importante, Vladimir Sokolov intentará reconstruir el legado que su padre dejó, alzando las enormes murallas de la fortaleza griega e intentando reclutar a un batallón de asesinos, pero ¿qué sucederá cuando los griegos-rusos y los italianos-sicilianos se topen con él? La suerte está echada y las decisiones tomadas con un avatar de frentes abiertos que los impulsará no solo a un trato, sino a ser capaces de sobrevivir a una de las organizaciones criminales más grandes de Japón. La guarida del alfil es la segunda parte de una historia llena de asesinatos, venganzas, superación, acción y romances opuestos que pelearán hasta su último aliento por ser los ganadores de la partida de un intrincado juego de villanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guarida del alfil
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Angy Skay 2023
© Entre Libros Editorial LxL 2023
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: noviembre 2023
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-30-5
La
guarida
delalfil
vol.2
Angy Skay
Apunta a la luna. Incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas.
Les Brown
La felicidad no perdona la cobardía.
Sin agallas, no hay gloria.
Daniel Habif
índice
1
El beneficio del golpe
Arcadiy Bravo
2
Tardanza
Natsuki Tanaka
3
Cinco minutos de rigor
Arcadiy Bravo
4
El ruso
5
Trampas mortales
Natsuki Tanaka
6
Buscando una definición
Arcadiy Bravo
7
¿A qué sabe el dolor?
8
Asuntos pendientes
9
Nostra famigghia
10
Un último deseo
11
Te envidio, pero gracias
Natsuki Tanaka
12
El amor de mi vida
Arcadiy Bravo
13
Situaciones surrealistas
14
El saber no ocupa lugar
Natsuki Tanaka
15
Celos preadolescentes
Arcadiy Bravo
16
Conociendo la vida
Natsuki Tanaka
17
La guarida del alfil
18
Lo más bonito de mi vida
19
Un maestro samurái
20
¿Qué es la vida sin locura?
Arcadiy Bravo
21
Miko
22
Dos caminos
Natsuki Tanaka
23
Establezcamos la paz
Arcadiy Bravo
24
La puerta de los dioses
25
Luz de la mañana
Natsuki Tanaka
26
Su alma
27
Venciendo al miedo
28
Lealtad Tanaka
Arcadiy Bravo
29
San Sakudo
30
¿Quién es tu kazoku?
Natsuki Tanaka
Continuará…
Agradecimientos
Agradecimientos infinitos
Biografía de la autora
Tu opinión nos importa
1
El beneficio del golpe
Arcadiy Bravo
El saco regresó a mí con rapidez. Me cubrí el rostro, en posición de defensa, y seguí golpeándolo con bestialidad.
Uno, otro, uno, otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, al centro, patada. ¡Pum! La quinta vez que se descolgaba del techo en menos de treinta minutos. Me limpié el sudor de la frente con el antebrazo, di un paso hacia atrás para tomar aire y me agaché con intención de recogerlo. Lo colgué como si fuese un autómata, con los labios entreabiertos, el corazón desbocado y la respiración ajetreada. Apoyé las manos en los laterales y mi cabeza reposó en la tela. Cerré los párpados con mucha fuerza.
Una semana.
Había pasado una puta semana desde que perdí a una de las personas a las que más quería en el mundo. En el mío y en el de muchas más. Había intentado por todos los medios no ir al cementerio, sentarme y simplemente contemplar la lápida de Riley, adornada con una frase que decía: «Fanático admirador de Call of Duty, Fornite y Far Cry».
Como él quería.
Como siempre dijo.
Apreté los dientes y solté el saco a plomo. Di un paso más, llevé el puño derecho con fiereza al lateral y lo golpeé con violencia. Casi me dejé el alma dando bandazos, maltratando mis puños sin protección, con frialdad y con la concentración puesta exhaustivamente en reventarlo sin miramientos.
De repente, me vino a la cabeza la cara de Vladimir.
«Vladimir».
Atrapé mi lengua con los dientes hasta que saboreé el hierro en el paladar. Entonces me convertí en una máquina sin frenos que comenzó a golpear, a aullar como si se le fuese la vida en ello. No sentí la presencia de nadie en el recinto, aunque lo cierto era que alguien más se encontraba en la misma estancia.
Me había alojado en el apartamento contiguo al de Riley —donde seguía viviendo su hermana Eiren— y que anteriormente perteneció a Jack. Eiren se encontraba en Italia, tal y como habíamos acordado. De mi hermana de sangre y del de vida lo único que sabía era que estaban en Irlanda y que no demorarían mucho más tiempo su regreso, pues el primer trato con Cathal O’Kennedy casi llegaba a su fin.
Un objetivo más y de vuelta a casa.
«Tú tienes varios», me dije.
Había tratado por todos los medios de dar con Noa y Aarón siguiendo las pistas de la huida; tanto Ryan como yo habíamos fracasado de manera inevitable. Sin embargo, un mensaje de texto alentador llegó a mi teléfono dos días después del entierro de Riley. Al ver lo que ponía, supe que se trataba de Noa:
OK, Hades.
Primero él.
Cierto era que nuestro foco principal era encontrar al ruso, quien, por lo que había descubierto hacía solo un día, se alojaba en Grecia todavía. Noa me había dado el impulso para afrontar las largas noches de investigación tras ese mensaje.
Eiren y Enzo nos habían ayudado a descubrir la información que Riley había averiguado la misma tarde antes de marcharnos al Ágora romana. Adara se había explayado en sus explicaciones de cómo los sacaron del coche a los dos y de cómo Riley se dejó coger a posta para que ella escapase a la parte trasera de la zona, cuando los sollozos dejaron de ahogarla.
Resultaba que Peter Callum había estado vendiendo información confidencial, y no solo de la policía, sino de altos cargos del país británico. Esa información había derivado en un sinfín de problemas, pérdidas y muertes que no podíamos contar con los dedos de las manos, pero de los que Riley se había encargado de hacer una lista con datos, direcciones y todo lo necesario para dar con su paradero.
Peter había descubierto ese hackeo por parte de nuestro friki, motivo por el que le había ordenado a Vladimir ejecutarlo, aprovechando así su venganza. Si lo miraba desde un punto de vista analizador, me daba cuenta de que era algo muy sencillo, pues yo mismo había descubierto cómo jugaba la brigada cuando estuve en Japón e hice mis averiguaciones: el jefe de la brigada de espías contrataba a la organización Keitaro para ayudarnos y, después de habernos unificado tanto a Aarón como a nosotros, nos liquidaban. Sin embargo, existía la ínfima posibilidad de no seguir ese patrón, y con toda probabilidad Peter no se fiaba de Natsuki —solo pensar en su nombre me hervía la sangre— por haberle hecho lo que le hizo a su familia. Era cuestión de tiempo que alguien como ella tomase represalias contra él, y todavía seguía extrañándonos que fuésemos incapaces de conseguir más datos sobre Keitaro.
Ahí entraba el factor sorpresa de Vladimir. Era su comodín, la torre desde donde miras todos los puntos del tablero para cerciorarte de que las piezas están bien colocadas. Porque si la japonesa fallaba, tenía la seguridad de que el ruso acabaría con el trabajo. Y otra cosa no, pero un poco de hincha me guardaba.
Seguí dándole puñetazos al saco con más y más fuerza hasta que empecé a notar el resquemor en mis nudillos. Era sangre. La sangre cuando estás quemándote la piel. No me detuve, continué cegado, recordando a Riley caer a cámara lenta sobre el pavimento del Ágora.
Cómo corría sin llegar a tiempo.
Cómo quería hacer desaparecer esa herida con una simple camiseta.
Cómo busqué un milagro que no apareció.
Había revivido el momento en mis sueños cada noche, a cada puto segundo, a cada instante en el que me permitía pensar. Sabía que el dolor solo lo calmaría el tiempo, que ni siquiera la venganza sería suficiente para curar las heridas que sangraban más que mis manos, ahora dañadas.
El saco se alejó hacia atrás y lo golpeé una última vez antes de frenar en seco. Ryan lo sostenía con ambas manos en alto. Lo apartó ligeramente y me contempló con mala cara. Vamos, con la misma de siempre.
—¿Es ira acumulada lo que huelo en ti? —cuestionó.
Me pasé el antebrazo por la nariz para limpiar las gotas de sudor que me caían. Cogí una botella de agua que había dejado al lado de un banquito pequeño, junto a la toalla, y le di un largo trago antes de contestarle:
—No sé si oler, olerás a algo más que a sudor. —Alcé la botella y dejé que el agua cayese en mi boca, sin llegar a tocar la boquilla. Era una costumbre que tenía desde siempre.
Rugió. Últimamente lo hacía mucho a modo de «Ya». Se veía que el armario empotrado que tenía por amigo andaba parco en palabras.
—Tal vez es rabia, porque al saco no le has hecho un agujero de milagro —opinó.
—Lo sacos están para golpearlos. De eso se trata el boxeo —puntualicé, instándolo con una mano a que se apartase.
—No he visto a muchos boxeadores por hobby que se dejen los nudillos entrenando. —Enarcó una ceja en dirección a las nuevas heridas.
—No soy como los demás —solté con chulería, quitándole hierro al asunto.
—Tampoco he visto a boxeadores por hobby que, mientras les pegan palizas a los sacos, piensen en otra cosa que no sea el saco.
—Yo no pensaba en nada —repuse de inmediato con tono huraño, pasando por alto su retintín.
—Y yo no conocía a este Arcadiy que habla cabreado como una mona todo el día.
Arrugué el entrecejo; él, impasible.
—No estoy todo el día cabreado. Vamos, suéltalo, que tengo que ponerme con unos documentos después de comer.
—No pensarás que voy a cocinar hoy, ¿verdad? —De nuevo, enarcó ambas cejas con sorpresa—. En el cuadrante de la nevera pone que te toca a ti, por si no lo has visto.
Suspiré agotado, porque el cabrón no me lanzaba el saco y sabía que estaba siendo una táctica de distracción de las suyas.
—Está bien, papá —añadí con hastío—, yo haré la comida. Y, ahora, suelta el puto saco, que no es tu novia.
Otra vez rugió, pero un pelín más fuerte. Resoplé mucho. Ya estaba preparado y con las manos en alto, dispuesto a atacar.
—Que te quede clara una cosa, principito —se jactó, y me dieron ganas de reventarlo. Para dos veces que habíamos llamado princesa a Adara, aquello me había condenado de por vida. Y era nuestra princesa. «La de Riley y la mía». Ese pensamiento me rompió por dentro—. Primero, yo no soy tu padre. —Supe que reprimió una palabrota en la garganta porque casi pude vérsela reflejada—. Y, segundo, a mí no me hace falta una novia. ¿Te has enterado?
Contuve el aire y no quise decirle que lo que de verdad le ocurría era que no había superado la separación con Lili, y eso que habían pasado años desde entonces. Ella mantenía su puesto en el Gobierno de Gran Bretaña. Lo sabía porque Riley me había confesado muchas veces que, cuando lo veía distraído y raro, cotilleaba su teléfono desde el ordenador y veía que había estado buscando noticias sobre su exmujer. Una mujer que no valía nada si no había valorado al hombre que tenía al lado.
Giré mi cuerpo y alcancé la toalla, porque continuaba inspeccionándome con atención. Me volví para ensañarme con el saco, pero Ryan lo mantuvo en las manos y en el aire. Alcé ambas cejas y cabeceé hacia la derecha para que se apartara, dándole a entender que nuestra conversación había terminado.
No contestó. Tampoco hizo un comentario más.
Descolgó el saco con una mano y lo lanzó a la otra punta del pequeño gimnasio. Yo seguí ese recorrido hasta que se estampó contra la pared, provocando que algunas armas que había en ese lugar alineadas en la estantería se cayesen.
—Mmm... —murmuré, sin saber muy bien qué decir.
Ryan puso los brazos en jarra.
—Deberías tomarte un día. —Una risa histérica brotó de mi garganta y negué con la cabeza, como si no pudiese creerme lo que decía—. Lo necesitas, Arcadiy.
Imité su postura y fruncí los labios. La risa se evaporó como el humo.
—¡No necesito ningún día, Ryan! —le ladré—. ¡¿A qué viene este asalto?!
Extendí los brazos en cruz, desesperado, notando que el pecho me funcionaba muy rápido y el pulso me ahogaba. Había identificado que la falta de aire que me comía en ciertas ocasiones se debía a lo que comúnmente se llama un ataque de ansiedad. Ansiedad leve, de la que podía controlar. O eso me creía.
Ryan entrecerró los ojos muchísimo y dio un paso grande, tan serio y rudo que me asustó.
—¿Cuántas bolsas de papel tienes debajo de la almohada para soportar esa ansiedad? —Otra zancada—. ¿Cuántas botellas de vodka tienes escondidas en la mesita? —Elevó una ceja tanto que casi le llegó al techo. Yo tragué saliva de manera disimulada. Otra zancada y ya lo tenía encima. La dio, claro que la dio—. ¿Cuándo piensas cerrar los ojos para descansar un poco?
Maltraté cada uno de mis dientes al apretarlos, sin dejar de mirarlo, hasta que fui capaz de contestarle:
—No necesito cerrar los ojos. Y ni se te ocurra volver a registrar mi habitación —sentencié iracundo, evidenciando la molestia.
Sentí que me temblaban los brazos y que la mandíbula comenzaba a rechinarme, en mitad de aquella batalla de miradas que decían mucho aunque lo callasen.
—Todos estamos afectados, Arcadiy —musitó con derrota—. Ni siquiera has llamado a Jack para preguntarle cómo se encuentra. Cómo lo lleva él. —Lo miré a los ojos, sin moverme. Hizo una breve pausa y finalizó—: Él era su mitad. Riley era su mitad.
De nuevo, la angustia se apoderó de mis terminaciones y el temblor en mis manos se hizo evidente. Ryan miró ese punto, en concreto mi mano derecha, porque tembló y mis dedos se movieron. Me giré con rapidez e intenté pasar desapercibido.
Los ojos comenzaron a inundárseme sin motivo. Traté de aguantarlas, de retener esas lágrimas para llorar a solas, para no derrumbarme más veces. Para no hacerlo delante de la roca que intentaba sacarme del abismo en el que estaba metiéndome. No solo me había fallado a mí, sino que había vuelto a decepcionar a Jack, y lo que más me dolía era que le había quitado algo excesivamente importante en su vida. ¿Cómo iba a atreverme siquiera a preguntarle cómo estaba?
De nuevo, me sentí ese peón que no avanza, el que estorbaba, el que había dirigido a un ejército a la muerte.
El que había perdido.
Comencé mi caminata de huida como un vendaval, escuchando el vozarrón de Ryan:
—¡Arcadiy! ¡Arcadiy!
Me mordí la lengua con mucha fuerza. Salí del gimnasio y atravesé el pasillo lleno de armas que daba al salón-cocina de la casa de Jack. Noté esa ansiedad crecer, pero anduve con pasos firmes hasta la mesa del comedor. Me apoyé en ella con las dos manos. Dejé mi cabeza caer unos segundos, sin embargo, cuando la levanté, grité con mucha rabia y barrí la mesa con la mano derecha. Las gotas que se derramaban de mis ojos impactaron contra el suelo y me vi limpiándomelas a manotazos, con agresividad, descontrolado.
«No puedo respirar...».
Traté de coger aire por la nariz, para después soltarlo por la boca.
El cuchillo. La sangre. Su cuerpo. Mi mano llena de sangre sobre su ataúd.
Me acerqué la palma y aprecié la herida del corte. Aquello bastó para perder la cordura que me había mantenido dos segundos, ido, mirándomela, como si quisiese retroceder en el tiempo y que nada de eso hubiese sucedido. Noté que mi cuerpo incluso se tambaleaba hacia atrás mientras escuchaba las voces de Ryan en la lejanía, como si fuese una música de fondo, muy muy oculta:
—¡¡Arcadiy!!
No supe en qué momento, pero me había movido, oyendo los atronadores latidos de mi corazón, sintiéndolos en los dedos de las manos, en mis labios, en mis oídos, como si quisiesen escapar. Y, de nuevo, esa falta de aire insana. Agarré la silla de madera de mi izquierda y la partí por la mitad sobre la mesa. Tras eso, comencé a darle patadas a todo lo que encontré a mi paso, haciendo añicos un salón que ni siquiera era mío. Ryan trató de detenerme. Justo cuando fue a apresar mis brazos, me solté con un gran aspaviento y los elevé en el aire.
—¡¡¡No necesito un tiempo!!! ¡Necesito encontrar a Vladimir! —Rechiné los dientes y me acerqué a él, señalándolo con el dedo—. Encontrar a la puta japonesa y reventarla a hostias ¡¡hasta que le saque todo lo que necesitamos!! —me dejé la voz.
Subí las escaleras que daban a mi dormitorio, abierto desde la parte de arriba. Desde allí podías ver algo del salón y de la cocina si subías por las escaleritas que accedían a la única habitación del apartamento. Empujé la puerta con un manotazo bestial y casi la incrusté en la pared.
Necesitaba la puta bolsa.
Me senté en la cama, recordando que, bajo la almohada, tal y como había indicado el buscador de Ryan, tenía esparcidas unas cuantas. La alcancé y me la llevé a la boca, haciendo una O con ella. Inspiré y espiré dentro, intentando calmar mis pulmones desenfrenados. Un mareo me vino con ganas de hacerme perder el tiempo, por lo que entrecerré los ojos y respiré con más pausa.
Los pasos en la escalera se escucharon firmes. Lentos pero sólidos.
Cerré los ojos, sin percatarme siquiera de que de ellos continuaban cayendo gotas saladas que no controlaba. Y, entonces, tras demasiadas veces en las que la bolsa se infló y desinfló, conseguí abrirlos.
Ryan se encontraba con los brazos cruzados sobre su musculoso torso, apoyado en la pared. Una de sus piernas la tenía por encima de la otra y me observaba con tristeza y desconsuelo, pues sus gestos también plasmaban una añoranza infinita. Sus ojos negros se cubrieron por una capa de agua que no se permitió derramar.
Extendí una mano hacia la mesita, donde había un cenicero colmado de colillas hasta la bandera. Agarré el paquete de tabaco y lancé la bolsa al suelo, con la intención de encenderme un cigarro. Bajo la atenta inspección de Ryan, abrí el segundo cajón de la mesita, tiré al suelo las camisetas que había revueltas en el interior y saqué la botella de vodka que tenía escondida al final. Apreté el cigarro entre los labios para quitar el tapón. Elevé la cabeza y observé que me miraba con fijeza, sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Me mordí la lengua, sin decir ni una sola palabra. No supe cuánto tiempo estuvimos así, callados, sin hacer un comentario desafortunado sobre cómo tenía el dormitorio, porque aquello era una pocilga.
Escuché unos pasos, esa vez elegantes, de zapato caro. Entrecerré los ojos al ser consciente de que Ryan no se movía de su posición. No necesité mucho tiempo ni instinto para saber quién estaba en mi apartamento sin que me hubiese enterado. Olía a perfume muy caro, a ropa planchada, a traje de lujo. Los pasos no dudaban, sino que avanzaban con la entereza de quien no tiene miedo, de quien no teme lo que pueda encontrarse detrás de la puerta. Busqué de manera inquisitiva a Ryan. Este ni pestañeó.
Desvié mi atención hacia la entrada del dormitorio y lo vi, con las manos en los bolsillos de un traje verde oscuro con los bordes dorados. No tuve ganas ni de hacerle un comentario sobre la vestimenta, ¿para qué? Barrió la estancia con la mirada y torció el morro con desagrado, aunque tampoco se atrevió a hacer comentario alguno sobre el estercolero.
Suspiró antes de despegar los labios, aparentemente afligido:
—Arcadiy.
Aparté la mirada de él y la centré en Ryan, reprochándole que no me hubiese dicho que el italiano estaba allí mientras yo perdía el poco juicio que me mantenía en pie. Chasqueé la lengua antes de preguntarle:
—¿Qué haces tú aquí?
No contestó de inmediato, pero sí que se sentó a mi lado, sin permiso. Gruñí un poco. Separó las piernas, apoyó los codos sobre estas y miró al frente. Tras un suspiro, lo hizo en mi dirección.
—No seré yo quien te diga que estás hecho un desastre.
Envaré la espalda y mi rostro se oscureció, porque si pensaba darme la chapa como lo había hecho Ryan, mal íbamos. A él podía permitírselo porque era de mi familia, pero el italiano que tenía a mi lado no era nada para mí.
—Angelo. —La tajante voz de Ryan lo avisó de que no podía excederse si quería salir con todas las piezas dentales en la boca.
—Yo no me marché a Italia la semana pasada —dijo, como si no hubiese escuchado a mi amigo advertirlo—. He traído a unos cuantos hombres y han estado haciendo investigaciones.
Recordé sus ojos, esos marrones y mefistofélicos que juraron venganza sobre Riley sin tener por qué. Sobre mi Riley. El pecho se me encogió de nuevo. Aguanté estoicamente un segundo arranque de furia, de ansiedad y de mierdas. Busqué a Ryan por segunda vez. Me ratificó por su mirada que había venido a contarme algo que no le había dado tiempo entre mis ataques histéricos.
—Necesitamos al asesino firme. Al hombre que no encuentra contrincante que tenga cojones de echarle un pulso, Arcadiy —resolvió Ryan, sin moverse.
No dije nada, permitiéndoles que continuasen. ¿Dónde estaba ese hombre del que hablaban?
—Al griego-ruso que se planta en un tejado y consigue abatir a diez tíos en menos de un minuto —apostilló Angelo, sin dejar de mirarme.
Mi atención estaba muy lejos de allí, fija en la pared.
¿Para qué querían que hiciese eso? Porque no era una metáfora ni una situación que hubiésemos pasado con anterioridad. No me encontraba estable ni emocionalmente bien, hablando con claridad.
—Sabemos a ciencia cierta que Peter está en Londres y no va a moverse de allí. Tengo a una persona que me ha asegurado que no va a marcharse de momento.
Giré el rostro, buscando una explicación. Y lo que vi no me gustó. Torcí la cabeza porque eso no podía ser. No podía haber formulado el pensamiento y que ahora apareciese como si nada.
—La exmujer de Ryan, Lili, es muy amiga de la mujer de Peter Callum y... —Angelo pareció meditarlo antes de proseguir. Miró a Ryan, y este asintió dándole permiso—: En una de las fiestas de Peter, su mujer le dijo a Lili que había unas personas que querían matar a su marido.
Mis ojos se posaron de sopetón en Ryan. El que tomó la palabra fue él:
—Cuando Lili descubrió que mi nombre estaba en esa lista de personas a las que liquidar, se puso en contacto conmigo. Ha tomado precauciones, pero dudo mucho que tenga tiempo suficiente como para no ser descubierta.
—¿Tu exmujer te ha llamado para avisarte de que quieren matarte? —tuve que preguntar, sin llegar a creérmelo. Ryan asintió—. ¿Después de llevar años sin hablarte?
Mi amigo volvió a cabecear, momento en el que Angelo se entrometió en mi desconfiada inspección que mi amigo pilló al vuelo.
—De momento, los motivos de Lili no son los más importantes, Arcadiy. Pero los tendremos en cuenta cuando vayamos a por ese hijo de puta.
—¿Los? —cuestioné, mirando a Angelo.
—Los —repitió con fuerza—. Si estoy aquí, es porque quiero ayudarte. Y es por eso por lo que tengo algo para ti, mucho más importante que todo lo demás. —Me tendió su teléfono después de sacárselo del bolsillo—. Con esto podemos empezar a cortar cabezas. No he querido mover ficha hasta que tú nos des la orden.
Otra vez al mando.
Otra vez a arriesgarse.
Toqué la pantalla y me levanté como si me hubiese impulsado un huracán. Sujeté el teléfono tan fuerte que temí partirlo. Miré a Angelo, con los dientes apretados y la mano tensa. Regresé mis ojos a la pantalla. Sabía que Ryan me inspeccionaba. Mi respiración volvió a descontrolarse y casi noté cómo de mis ojos expulsaba un fuego abrasador hacia el aparato.
En el Hefestión de Atenas, justo en el tejado, se encontraba una mujer, en posición de meditación, con las manos colocadas en las rodillas y contemplando el horizonte. Lo más gracioso y espeluznante a la vez era que sus ojos, negros como la noche, miraban con fijación el mismo punto desde donde habían disparado la foto. Como si estuviese retándome desde la distancia.
—Es de hace quince minutos —me informó Angelo.
Le solté el móvil a plomo en la mano, agarré la primera camisa que encontré a mi paso y comencé a descender las escaleras sin mirar atrás. Iba cegado, con la intención de coger un arma y con los ojos de Natsuki clavados en la retina, incrustados en mi mente como si fuesen agujas afiladas que querían sacarme la sangre a cuentagotas.
No escuché un simple comentario, ni siquiera intentaron detenerme cuando cogí la bolsa con el francotirador. Me guardé una pistola en la cinturilla del pantalón y alcancé las llaves del coche sin ver más allá de mi negrura.
Si la primera iba a ser la japonesa, yo me encargaría de darle el beneficio del golpe cuando pidiese clemencia, porque iba a lanzarla desde la corona del templo de Atenas.
2
Tardanza
Natsuki Tanaka
Había visto a ese hombre correr en dirección contraria cuando mis ojos se fijaron en él. Podría haberle clavado un sai desde la distancia, pero no habría servido de nada porque estaba allí subida por un simple motivo: que Arcadiy Bravo me encontrase.
Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido de la naturaleza, por el viento, por las sacudidas de los mechones de mi cabello lacio que se habían escapado de la diminuta coleta. Tomé una gran inspiración y les permití a mis oídos el poder de escuchar más allá de lo que únicamente queríamos oír.
—No falta mucho... —musité. Mi voz se entremezcló con el sonido del viento.
Exhalé ese aire y junté los dedos pulgares y anulares con mucha fuerza, permitiendo que la mala energía que llegaba desde la parte baja del Hefestión de Atenas atravesase los orificios que había creado. No era locura lo que experimentaba mi mente; era sabiduría. Y la sabiduría únicamente podíamos conseguirla cuando ejercitábamos mucho esa parte de nuestro cuerpo que solo trabajaba un diez por ciento, por mucho que los investigadores se empeñasen en decir que no estaba clínicamente comprobado.
Existían más factores en el mundo que lo clínico. Existían las energías, el poder de comunicarte con tu cuerpo, saber utilizar los elementos que la vida nos había brindado para algo más que malgastarlos, para algo más que romper todo a nuestro paso. Esos conocimientos que me inculcaron desde bien pequeña dieron lugar a que escuchase con claridad el canto de los pájaros, pero, a su vez, también las sólidas pisadas con las que una persona castigaba el pavimento rocoso de la entrada a uno de los monumentos más importantes de Grecia.
Inspiré con más fuerza, llené mis pulmones y solté el aire cuando noté el resquemor abrasador de la falta de oxígeno. Mi mente parecía flotar cuando entraba en apnea; mi cuerpo también. Abrí los ojos con extremada lentitud y atendí a un punto fijo en la cornisa del monumento.
No había escaleras, pues se encontraba con un lateral lleno de gigantescos andamios para la reparación de una de las paredes. El Hefestión de Atenas o Teseion era uno de los templos menos conocidos de Grecia, pero el mejor conservado y, sin duda, uno de los que debían ser visitados. La entrada estaba asegurada, ya que había escalado por el mismo sitio para llegar a la cima.
Era silencioso.
Como un depredador a la caza de su presa.
Como un gato cuando marcaba el paso para subirse sobre un gran árbol sin hacer el mínimo ruido.
Agudicé más mis sentidos. Nada. Ni una simple hebilla chocando con el metal ni el impacto de sus botas militares, ni siquiera el roce de las armas. Porque dudaba mucho que Arcadiy Bravo no llevase armas.
Entonces, como si se tratase de uno de los dioses a los que tanto veneraban los griegos, el sol destelló por la izquierda y una cabellera muy rubia asomó, seguida de un impresionante salto por su parte. Ahí sí que hizo ruido, en el instante en el que las botas aplastaron la tierra que cubría el tejado. No existía la tardanza para él.
No desvié mi atención del frente. Tampoco me moví de mi postura, porque de reojo lo veía a la perfección. Contuve la respiración, completamente tranquila, esperando que accediese a mis peticiones sin ponerse como un loco. No tenía mucha pinta de darme margen de tiempo para hablarle, porque hincó una rodilla en el suelo y alzó un francotirador sin ningún esfuerzo.
Nunca en mi vida había sentido aquel ritmo frenético en el órgano que me otorgaba la vida. Era guapo. Era muy guapo, con aquel mentón marcado por la cólera, sin barba que cubriese su hermosa piel, unos labios esponjosos y muy apetecibles; apretados, desde mi punto de vista. Sus ojos... Sus ojos eran ese cielo azul que transmite la paz infinita, ese que cuando miras sabes que estás en casa. Aquel detalle me asustó, porque el corazón me brincó mucho más.
Ni siquiera había oído mi nombre en sus labios. No lo había pronunciado. Entonces sí, viré mi rostro una milésima hacia la izquierda, sin perturbar mi mirada clavada en él. Los músculos de sus brazos eran impresionantes, y me cortó la respiración sentir una breve excitación por un hombre, cuando lo que más quería en el mundo era que esa especie se extinguiese.
Ese pensamiento me llevó a una contradicción, porque el único hombre que no podía morirse en el mundo era mi padre. Y, también, debía admitir que era el único ser de esa especie al que amaba con todo mi corazón. O eso pensaba.
Separé los labios para dialogar con el rubio que apretaba iracundo el gatillo de su arma, sin embargo, al elevar la mano derecha en son de paz, el silbido de una bala se oyó y esta desfiló entre mi dedo pulgar e índice, sin provocarles daño visible. Noté el aire que aquel disparo atravesó.
No esperaba ese tiro inadvertido y me asombré.
No esperaba que no me diese una oportunidad de hablar.
Sí esperaba que se lanzase con encono en mi dirección.
—El próximo va a la cabeza —rugió en un tono extremadamente varonil, cargando de un movimiento brusco el francotirador.
Había estudiado mucho el perfil de Arcadiy Bravo. Era joven; que no estúpido. Disciplinado, una máquina de atravesar cabezas, de duros golpes ambidiestros, impresionantemente letal y mortífero con sus enemigos, al igual que con sus trabajos. Era un asesino digno de admirar, aunque todavía no hubiese sacado el mejor partido de él. Podíamos sumar a esa lista lo buen rompecorazones que era, los escarceos que se daba de vez en cuando sin volver a la vida de las damas que lo habían aguardado con la esperanza de un regreso que jamás sucedió. Esos pensamientos me encolerizaron un poco y no entendía el motivo. No todavía.
Su inseguridad. Su miedo. Ese monstruo del armario que había dejado que saliese para destruirlo en el momento en el que lideraba a un ejército de psicópatas como él. Sin embargo, en la última semana había retrocedido como los cangrejos, y las bolsas de papel y los salvajes golpes lo habían sustituido todo y habían enterrado a ese hombre junto a Riley Fox.
Entreabrí los labios para hablarle, cuando el movimiento de su arma resonó por el lugar al moverse un centímetro. Como iba diciendo, lo conocía lo suficiente para saber dónde herir su ego, así que no dudé, porque estaba segurísima de que no me escucharía si se lo pedía por las buenas. Regresé mi rostro al horizonte, dándole a entender que me importaba un comino si disparaba o no. Cerré los ojos, con media sonrisa en mis labios.
No iba a matarme.
Lo sentía en su energía cargada de rabia contenida.
—Te tenía por un asesino que se cobra sus venganzas como tal. No de un disparo en la lejanía, Arcadiy Bravo.
Intuí el crujido de sus dientes. Lo que sí percibí a través de mis oídos fue cómo tiraba el arma con mala leche. Sus botas sonaron con tosquedad, pareciendo pisadas de elefante y no las de un hombre corriente. Eran las de alguien alterado, angustiado y dolido. Mi comentario había sido desafortunado, pero sabía que era la única esperanza de que reaccionase sin abrirme un agujero en la frente. El polvillo del suelo se elevó junto con el viento, avisándome de la gran tormenta que se avecinaba en mi dirección.
Podíamos percibir muchas más sensaciones de las que nos creíamos con los ojos cerrados; todo era cuestión de sentirlo. Medí los pasos que le quedaban para llegar a mí, y como si hubiese estado ensayando para ese momento, hice una voltereta hacia atrás cuando un puño de él descendió hasta clavarlo en el suelo. Lo supe porque abrí los párpados en el instante en el que ejecutaba ese movimiento, viendo cómo hincaba una rodilla en el suelo, con los dientes apretados y el puño casi hundido en el tejado. Se le marcaban todas las venas de la mano junto con las del antebrazo. Afianzó los dientes con garra y se levantó raudo, sin dejar de mirarme.
—Lo has hecho a posta —atestiguó.
Las manos se me convirtieron en puños a ambos lados de mi cuerpo, intentando comprimir la desazón que abrasaba mi pecho sin motivo; al tenerlo tan cerca, al verlo iluminado por los rayos de sol que alumbraban con fiereza su espalda. ¿Podría existir tanta perfección junta? «¿En qué estás pensando? Es un hombre», constató mi mente, dando por zanjado el tema.
Asentí en su dirección para confirmarle que sí, que había dejado escapar a ese tipo que me había hecho una fotografía mientras yo miraba con cara de psicópata a la cámara. De hecho, allí no había nadie más aparte de mis energías y yo. Ahora, compartidas con él.
—¿Qué quieres? ¿Una pelea antes de que te aplaste la cabeza? —me retó, al borde de echar espuma por la boca.
Llevé las manos a la parte trasera de mi espalda, junto al coxis. Estiré la columna sin ánimo de parecer altanera y me armé de paciencia, de esa infinita que convivía conmigo, antes de decirle:
—Quiero hablar contigo, Arcadiy Bravo.
Sus ojos se oscurecieron muchísimo, tanto que podrían haber asustado al más valiente. Dio un paso, agachó un poquito la cabeza, como si fuese a embestirme, y seguidamente dio otra zancada, esa vez más larga. Se quedó a un palmo escaso de mi rostro, por lo que tuve que elevarlo mucho para mirarlo a la cara. Parecía una enana comparada con su altura. Me sacaba tres cabezas, aunque eso no me amilanó para elevar la barbilla.
—Yo no hablo con traidoras como tú. ¡Y no vuelvas a llamarme por mi apellido, o te sacaré la lengua! —bramó, con los dientes muy apretados.
Sabía de sobra que no iba a dejarme contestarle, porque atisbé que su puño derecho se cerraba, se alzaba e iba directo a mi cara. Tomé nota mental de hacer un sobresfuerzo para no llamarlo más con su apellido, aunque me costase horrores.
Desvié mi cuerpo hacia atrás, con el espacio suficiente para que ese impacto no me dañara el pómulo, pero él había cogido carrerilla y no se detuvo. Arrojó puñetazos de derecha a izquierda como una máquina a toda marcha. Intenté esquivarlos, únicamente defendiéndome de sus ataques, hasta que no me quedó más remedio que responder, pues era eso o terminar bajo tierra.
Fue durante una milésima de segundo. Una distracción muy tonta.
Fue su mentón marcado por la rabia, el sentimiento extraño que se revolvía como una mariposa incesante en mi estómago al mirarlo. Fruncí el ceño, contrariada por dichas emociones, y eso le otorgó el momento de gloria.
Danzábamos por el terrado como dos bailarines expertos. Él, muy furioso; yo, muy pacífica, con el entrenamiento digno de un samurái, como me había enseñado mi padre. Su puñetazo estelar me oprimió las costillas con violencia. Me doblé, perdiendo el control de sus movimientos. Mi concentración se esfumó y entonces llegaron los incesantes envites del temible asesino que tenía delante de mis narices.
Elevé los brazos y los coloqué en una equis perfecta, esquivando una retahíla de puñetazos que llegaba desde lo más hondo de su ser. Bajé los brazos con maestría para defenderme de los continuos golpes que no se detenían, como si hubiese puesto un automático que no tenía botón de apagado.
—¿Puedes escucharme un minuto? ¡Solo uno! —le pedí con esfuerzo.
Su mandíbula crujió cuando le propiné un golpe seco con una pierna. Pensé que le daría un infarto cuando se lanzó hacia mí como un tigre.
Hubo muchos topetazos que no esquivé. Cuando me cansé de hacer el tonto, y viendo mis nefastos intentos por que me concediese ese tiempo, me armé de valor y saqué mis dotes de paseo, pese a no querer dañarlo.
Nos golpeamos como bestias.
Pude ver en el reflejo de sus ojos cómo el asombro había tomado parte de él al descubrir que también sabía defenderme a la perfección. Que para mí no era rival. Que nada me separaba de poder aplastarlo como a una hormiga, si era lo que quería.
Elevé la pierna en alto, lo golpeé con violencia en la barbilla, por segunda vez, y mi talón se clavó en su hueso hasta que lo desestabilizó. Dio dos pasos atrás, aunque se recompuso más rápido que el silbido de una bala. Con un gruñido animal, se tiró sobre mí, acto que ocasionó que terminásemos en el suelo, rodando por todo el tejado, atizándonos sin descanso.
—¡Detente ya! —gruñí, sosteniéndolo de la camiseta que previamente había rajado en un tirón seco para que no me partiese el brazo.
Aplastó su puño contra el pavimento cuando desplacé mi rostro a la izquierda, esquivando el golpe. Me enseñó los dientes al intentar darme un segundo puñetazo en la nariz. Subí las palmas de mis manos con mucha precisión, encajé su muñeca en ellas antes de que el golpe llegase y la retorcí en un movimiento seco. Gritó, arrastró su rodilla y la llevó al centro de mis piernas para dañarlo desde abajo.
Sonreí con malicia al dilucidar ese ataque, por lo que cerré los muslos con fuerza y su rodilla quedó encajada entre ellos. Apresado, se revolvió como un reptil, sin cejar en sus intentos por soltarse de mi inmovilización.
—Solo te pido que me escuches —le dije con toda la calma que podía tenerse en una circunstancia así.
Mi respiración se aceleró mucho al percatarme de que se acercaba con rapidez a mi rostro. No me había contestado, pero sí había visto el destello en mis ojos al tenerlo tan cerca. Sonrió malicioso y ese acto volvió a despistarme tontamente.
—No tengo nada que hablar contigo. Solo tengo que matarte —masculló.
Esos dientes que me había enseñado se clavaron en mi labio inferior con fuerza, casi sin percatarme de que se había colocado tan tan cerca. Solté un grito ahogado a la vez que aflojaba la resistencia de mis manos y mis muslos. Eso le daba una clara ventaja para arrancarme la cabeza, tal y como había dicho. Ahora sí ensanchó los labios.
Y yo sabía por qué.
Podía leerlo en sus ojos.
Podía leer que acababa de darse cuenta del horror que me provocaba estar con un hombre tan cerca.
Y eso no era bueno, pues sabría dónde, cómo y cuándo atacar.
No dijo una palabra, aunque su mueca lo mostrase todo. Yo me quedé paralizada en el suelo sin saber de qué manera actuar. Sujetó mi cuello con brutalidad, me levantó del suelo dos palmos y me arrastró hacia el borde del tejado con rapidez. Soltó mi cuerpo a plomo en la cornisa, afianzó su mano izquierda en mi garganta y se colocó a horcajadas sobre mí, aprisionando mi figura y las pocas posibilidades de escapar de él.
—¿Quieres que siga dándote la zurra de tu vida? ¿O puedo matarte ya? —me preguntó con chulería y enfado, todo al mismo tiempo.
—Te... he... parado... más golpes de... los que me has... dado —le respondí con una sonrisa pero con esfuerzo, pues su gran mano cada vez apretaba más.
Intensificó su asfixia. Pensé que podría romperme la tráquea cuando quisiese, a pesar de que mis manos sujetaban sus muñecas y ya se marcaban unos rojetes grandes entorno a ellas debido al brío con el que las oprimía.
—Yo no maté... a Riley Fox —musité al ver que no decía nada.
Sus ojos se tornaron de un azul muy intenso. Ahí lo vi. Esa ansiedad que se lo comía por dentro apareció sin previo aviso, aunque quisiese controlarla. Era el momento de deshacerme de su agarre.
—¡¡No pongas su nombre en tu boca!! —ladró, más colérico si cabía.
Solté sus muñecas y junté las manos, chocando la palma derecha con el dorso de la izquierda. Propulsé un golpe hacia delante, le di de lleno en su pronunciada nuez y se tambaleó hacia atrás, tosiendo. Me levanté un tanto dolorida, con la respiración frenética y una necesidad insana por que se detuviese.
No me asombró contemplar cómo sus ojos se cristalizaban, aunque aguantaban estoicamente el derrame de un río bravo. Al ver que no se escondía hasta el límite, me enorgullecí de una manera inexplicable. Porque los hombres no lloraban. Eso había oído durante toda la vida.
«Menos mi padre. Él sí llora, y siempre dice que no es malo».
Suprimí ese pensamiento, porque sentí que el pecho se me oprimía, y ahora, quien necesitaba ayuda era Arcadiy. «Bien hecho —me dije, dándome cuenta de que acababa de eliminar su apellido en mi mente—. Algo es algo».
Respiraba con dificultad, sin moverse y con los dos codos apoyados en el suelo, como si una gran losa lo hubiese aplastado y no lo dejase menearse ni un centímetro. Observé su pecho desacompasado, sus movimientos inusuales y el temblor que experimentaban sus manos. Seguramente le ardería el torso, aunque no iba a decírmelo.
Di un paso corto, pero sin dudar. Él seguía petrificado, sin moverse. Elevé una mano para pedirle unos minutos de paz de nuevo.
—Si no te parece bien lo que tengo que decirte, te prometo que te dejaré matarme sin oponer resistencia, pero necesito una tregua. Unos minutos. Solo te suplico unos minutos —le dije de carrerilla, con aplomo. Antes de que contestase, añadí—: Voy a entregarte a Vladimir Sokolov. Voy a ayudarte, pero necesito que me escuches.
No abrió la boca y no supe cómo tomarme eso. No se movía, pero en su pecho sí se intensificaba esa rapidez, lo cual dificultaba su respiración por mucho que quisiese esconderlo. Me acuclillé muy cerca de él, a la altura de sus rodillas, que permanecían semiflexionadas. Era consciente de que estaban dándole unos ataques de ansiedad enormes desde el entierro de su fiel amigo, Riley Fox. Lo había espiado a hurtadillas en su propia casa, desde ventanas o con prismáticos, en lugares desde los que tenía unas perfectas vistas al apartamento de Jack Williams, donde él convivía con Ryan Moon. Ese dato lo omití, porque hubiese desatado su furia de manera irracional.
Continué con la mano extendida en su dirección, sin pretender tocarlo ni hacerle daño. Él no despegaba los ojos de mí, aún estático, como si no quisiese ofrecerme ese voto de confianza y fuese a matarme en cualquier momento. Sin embargo, había apreciado un destello en sus iris al pronunciar el nombre del ruso, lo que me confería unos segundos de margen.
—Inspira —elevé mi palma derecha hacia arriba, cogiendo el aire a la vez—, espira. —Cambié el movimiento de la mano hacia abajo, soltando el aire. Siguió sin moverse—. Inspira, espira.
Lo repetí, aun viendo que no me hacía caso. Sus manos temblaban cada vez más, y llegó un punto en el que atisbé una pequeña aceleración en un movimiento de sus hombros, como si se agitaran pero él tratara de retener esa acción. Estaba muy segura de que, si colocaba una mano sobre su pierna, podría sentir los latidos desbocados de su corazón por la presión a la que estaba sometiéndolo.
Cerré los ojos con una lentitud aplastante, me dejé caer en el suelo y crucé las piernas, para así demostrarle que mi confianza estaba en esa tregua que le había solicitado.
—Tienes que hacer lo que te digo y la ansiedad mitigará, Arcadiy...
Me mordí la lengua para no soltar el «Bravo». Noté su confusión sin verla. Contuve la sonrisa, porque no estaba la situación para caldearla más. Me alegró sobremanera que despegase aquellos espectaculares labios y dijese:
—Tienes esa tregua. Cinco minutos y te mato —sentenció esto último, y no pude reprimir la sonrisa.
—Necesitaré otros cinco para calmarte primero —añadí.
—No estás en posición de pedir tanto —objetó con malhumor.
—Ni tú tampoco. —No recibí respuesta a mi solemne afirmación—. Inspira y espira. Hazme caso.
Obedeció de manera ruidosa. Yo continuaba con los ojos cerrados, imitándolo. Sin percatarme, había colocado las palmas de las manos hacia abajo, sobre las rodillas flexionadas. La postura era la de un yogui, con la columna completamente estirada y el rostro en la posición ideal para no obtener de regalo una contractura debido a la rigidez.
—Te he dado una paliza, y estás con los ojos cerrados, delante de mí —añadió con incredulidad.
Alcé una ceja por lo de la paliza.
—Se llama confianza. Me has dicho que me dabas esa tregua —hice una pausa—, y confío en que no mientes. Y lo de la paliza... Si eso no quiebra tu orgullo masculino, vale. Inspira y espira, ahora con los ojos cerrados.
Con aquel último comentario sobre su ego, moví los hombros con desinterés y bajé esa ceja enarcada. No lo vi, pero estaba segura de que habría puesto caritas por el tono que salió de su garganta después:
—¿Mi orgullo masculino, dices? —Me lo imaginé señalándose el pecho con el dedo.
—Eso he dicho. Cierra los ojos —le ordené con paciencia.
—¿Tú eres tonta? —cuestionó como si nada—. Vas armada hasta los dientes. ¡Estoy viéndote los sais desde aquí! ¡Y quieres que cierre los ojos!
Estaba calmándose sin ser consciente. Abrí un ojo y guiñé el otro para verlo. Aparté las manos de mis rodillas, las llevé a la parte trasera de mi pantalón, saqué de la cinturilla los sais y se los lancé al costado derecho. Levanté mi otro párpado de manera instantánea, metí una mano en mis dos botas y extraje dos cuchillos, una navaja, dos dardos envenenados y dos sedantes, acompañados del tubito para soplarlos. Sus ojos se entrecerraron. Extendí una palma hacia él, averiguando sus pensamientos.
—Calma. Te lo explicaré todo a su debido momento.
Acababa de descubrir que yo misma me había clavado el dardo sedante en el túnel de la fortaleza. Me llevé las manos al pecho, levanté una milésima mi camiseta ceñida y, bajo su asombro mal disimulado, agarré con fuerza las puntas ancladas a mi sostén, donde deslicé con sumo cuidado dos afilados aros que se ajustaban a la medida que quisieses, siendo mortales si te cazaban.
—¿Has terminado? —inquirió con sorna.
—Llevo un mangual y dos pistolas en la moto. Si quieres registrarme, adelante, aunque no deberías tener tanto miedo después de la paliza que me has dado.
Levanté las manos en el aire. «Que no lo haga —les supliqué a los dioses kami—. Que no me toque, por favor». Lo miré mucho, creyendo leer entre líneas que había atisbado un breve resquemor cuando elevé las manos. No era estúpido, aunque no supiese nada de mi vida, todavía. Me fijé en que su pecho comenzaba a moverse con tranquilidad. Sus labios mostraron una tenue sonrisa que no pudo reprimir.
Ese era el hombre al que yo había estudiado. El chulo que siempre iba riéndose con la vida de su mano, sin importarle lo que pudiese pensar el resto del mundo.
Cerró los ojos, prensó los labios y obedeció a mis instrucciones con la respiración. Me quedé embobada, contemplando cómo su fuerte pecho subía y bajaba sin esfuerzo. Intencionadamente, contenía un llanto desgarrador. Eso no era bueno, y supe cuál era la solución.
—Ahora piensa en un lugar que te transmita paz.
—¿Qué cojones pretendes, Natsuki Tanaka? —me preguntó con tonito, sin abrir los ojos.
Me llevé las rodillas al pecho, sin dejar de mirarlo. Sonreí al percibir la sensación de deterioro en la cólera y cómo mencionaba mi apellido, pese a que ese pequeño detalle lo sacaba de quicio.
—Solo quiero que te calmes, Arcadiy Bravo.
Negó con la cabeza.
—Nuestra primera norma para darte esos minutos es que no repetirás mi apellido.
—Hecho —le dije, y me levanté. Él abrió los ojos—. Piensa en un lugar que te transmita paz, sin dejar de respirar. Cuenta si es necesario. Uno, dos, tres...
—¿Adónde vas? —me interrumpió, amusgando su mirada.
Me limpié las palmas de las manos, aunque eso daba igual porque estaba de suciedad hasta las cejas. Agaché un poco la barbilla para fijarme mejor en su destellante mirada. Si me colocaba al lado de él, su frente podría chocar casi con la parte baja de mi pecho. Desde mi posición, lo observaba e imponía. Imponía mucho el hombre que medía más de un metro ochenta y me contemplaba con seriedad.
—Te esperaré en el interior del templo. Necesitas estar solo. —Nos observamos con gravedad—. Recuerda lo que te he dicho.
Me giré sin esperar contestación, dejando las armas allí, a sus pies, como forma de pago y muestra de confianza. Yo no le había pedido las suyas. No era que no las necesitase, porque estaba claro que podría matarme si se lo propusiese, pero yo sí que confiaba en él.
Su mutismo me indicó que obedecería, ya que no levantó el trasero. Coloqué una mano en la cornisa y, sin mirar atrás, salté hacia el andamio.
3
Cinco minutos de rigor
Arcadiy Bravo
Petrificado.
Así me encontraba. ¿Qué cojones me había pasado y cómo había sabido ella que era un puto ataque de ansiedad? Cerré los ojos, no sin antes echarles una ojeada a todas las armas que había llevado encima, ahora a mis pies. No se había llevado ninguna, a sabiendas de que podría bajar silenciosamente y acabar con ella de un solo disparo. Bueno, quien decía de uno, decía de veintiuno.
La había acribillado a golpes. Sin embargo, se había mostrado tenaz, temeraria cuando había perdido el control de sus defensas, lo que me había indicado más de un aspecto de lo que ocultaba. Su serenidad se había esfumado cuando sus ojos se habían posado en mí con un brillo extraño, como si me hubiese analizado más de lo necesario, como si se hubiese percatado de detalles que se le habían pasado por alto.
Y yo, como un idiota, no había sido capaz de dispararle en la cabeza sin una explicación. O eso creía. Con los ojos cerrados, únicamente rememoraba los golpes que nos habíamos dado. Bajo mi punto de vista, la ansiedad se había calmado más cuando estaba delante de mí, hablando con ese tono de voz tan marcado, tan paciente, tan... sosegado.
¿Por qué me había dejado solo? Supe el motivo en cuanto mis pensamientos se marcharon y su nombre, dicho de la boca de Natsuki, resonó en mi cabeza: «Yo no maté a Riley Fox». Entonces entendí la soledad impuesta. Lo comprendí cuando las lágrimas se deslizaron por mi rostro. Imaginé que no solo se debía a ese pronunciado ataque de ansiedad, sino también a la tristeza que sentía en lo más profundo de mi alma. Me trasladé a un bosque, donde el aire que se respiraba únicamente era puro. Puro, no podrido, como lo estábamos todos nosotros.
Y, gracias a mi incompetencia, habíamos acabado con lo más bonito de nosotros. Con Riley. Con esa persona que era pura, la misma que se encontraba en aquel bosque imaginario al que me había marchado. «Piensa en un lugar que te transmita paz». Allí, frente a mí, estaba él: con sus gafas de pasta, con su sonrisa divertida, con su consolita en la mano, con su brillante inteligencia y su corazón apagado, tan grande y glorioso como nadie lo había tenido en la vida. Entendí que mi lugar favorito, mi tranquilidad, estaba allí, con él.
Y deseé con más fuerza estar muerto.
Fruncí el entrecejo, pues mi corazón había menguado en sus cabalgadas. Ahora era Riley el que negaba con la cabeza; quise creer que escuchando mis pensamientos.
—Esto es para volverse loco —musité sin percatarme.
Levantó una mano y yo sonreí en mi mente. Necesitaba dar un paso, llegar hasta él, pero algo me lo impedía: una barrera enorme, como si se tratase de un muro de hormigón que no me dejaba avanzar hasta Riley. Fruncí de nuevo el ceño y él me observó con atención. No hablamos, a mí no me salía la voz, pero sí que pude leer una palabra en sus labios: «Confianza».
Irremediablemente, mi cabeza se fue a la japonesa, que estaba abajo, y raudo abrí los ojos e impulsé mis piernas. Me puse de pie y me llevé una mano a la frente con desesperación. ¿Todo eso podía inventármelo sin más? ¿Era lo que anhelaba? ¡Por supuesto! Pero ¿por qué no sentía esa sensación de intranquilidad? ¿Por qué se había calmado mi ansiedad? ¿Por qué mi primer pensamiento era para Natsuki? ¡Si lo que más deseaba era matarla!
«¿O no?».
—Mierda... —rumié con hastío.
Miré al frente cuando una nube de polvo apareció de la nada. El viento se había detenido hacía un buen rato, sin embargo, una corriente compacta atravesó el tejado y desapareció hacia abajo, por el mismo sitio por el que ella se había marchado.
Me erguí cuando un escalofrío me atravesó el cuerpo; uno de esos helados que te congelaban el alma. ¿Qué había sido aquello? Sin darme tiempo a terminar de hacerme la pregunta, el olor a Riley se coló por mis fosas nasales. Paralizado, ensanché los labios, negué con la cabeza y comencé a reírme como un desquiciado. Estaba perdiendo el juicio. Seguro. Iba a perderlo. Joder que sí.
Encaminé mis pasos por impulso hasta la cornisa por donde había subido y desaparecido Natsuki. Me detuve a mitad del camino, me giré y mis ojos se clavaron en las armas que había en el suelo. Retrocedí, me agaché, las recogí con el miedo de que saliesen venenos letales que no esperaba y agarré mi francotirador antes de irme. Iba cargado como un mulo, pero conseguí acomodar las armas de manera que pudiese descender por el andamio sin partirme los cuernos que no tenía.
Mis ojos la buscaron, encontrándola con las manos por detrás de la espalda, al lado de una enorme moto. Me observó con atención. Bajé el último hierro que me quedaba y la contemplé en la distancia. ¿Cómo podía haberse evaporado ese cabreo descomunal que tenía antes de llegar?
Ryan y Angelo me habían dicho que se quedarían en la carretera, esperándome. Yo dudaba de que eso fuese verdad. Era más, me jugaba el cuello a que estaban más cerca de lo que pensaba.
—¿Has sido militar? —inquirí sin venir a cuento, por su pose rígida y firme. Ella negó con la cabeza, muy seria.
Me acerqué sin titubear y coloqué mi cuerpo al lado del suyo, dejando únicamente una distancia de dos pasos entre ambos. Solté todas las armas a nuestros pies y suspiré con fuerza después del estruendo.
—Cinco minutos.
Me crucé de brazos, viendo de reojo cómo su mirada se posaba en mí. Todavía seguía sin comprender por qué estaba dándole esa tregua que, en algún lugar de mi mente, no se merecía.
—Sé que no quieres que lo mencione, pero necesito que entiendas que yo no maté a tu amigo. Que ni siquiera supe de las intenciones de Vladimir Sokolov ni los planes de Peter Callum. —Intuí en su tono que había evitado a toda costa pronunciar el nombre de Riley.
—¿Por qué le disparaste a Aarón? —cuestioné, sintiendo que las preguntas se me apelotonaban en la cabeza sin coherencia ni orden.
Natsuki tomó una gran exhalación y la soltó ruidosamente. Sus ojos continuaban clavados en mí.
—Necesito que entiendas algunas cosas para poder explicarte los motivos por los que...
No me detuve en escucharla, pero sí que lo hice en las innumerables rojeces que marcaban su cuello, debido a la presión extrema que había ejercido en el tejado. También me percaté de las marcas del mismo color en su rostro, e incluso de un tenue hilo de sangre en la comisura de su labio. No quería ni imaginarme cómo estaría yo; me dolía todo el cuerpo.
—Estuviste con ellos durante meses —la interrumpí, sintiendo cómo la rabia se impulsaba desde mi interior con más fuerza según hablaba—, te ayudaron en tu misión encubierta de acercarte más a Peter, y aun así dejaste que se los llevaran como a perros. Le disparaste a Aarón. —La observé con fijeza. Ella no cambió su pose altiva. Tampoco me interrumpió—. No hiciste nada cuando... —las palabras se me atascaron en la garganta, los dientes me rechinaron y la mandíbula me tembló— cuando... —Mi pulso acelerado tomó mis terminaciones y me vi incapaz de acabar ese reproche.
Natsuki aguantó mi mirada iracunda. Al ver que no finalizaba, concluyó:
—¿Qué querías que hiciera? De haber sabido que ese cuchillo iría en dirección al pecho de Riley Fox, yo...
Algo parecido a un cortocircuito explotó en mi cabeza. No supe en qué momento había dado una sola zancada, había estirado mi mano y volvía a tenerla a mi merced, sin tocar el suelo y casi raspando con sus pies la moto en la que había venido. Afiancé los dedos con inquina sobre su piel.
Los ojos me quemaron. Ya no sabía si de rabia, de desconsuelo o por el simple hecho de que mis pensamientos hubiesen cambiado y, en realidad, sí quisiese escucharla.
—Nos hiciste creer que estabas de nuestro lado cuando nos sacaste del piso franco en Madrid. —Ejercí más presión con la mano—. Después nos contaste una milonga cuando llegamos a Atenas —mascullé, e hice una pausa—. Y ahora... ¿A qué has venido ahora exactamente?
Tosió con fuerza, palmeando a la vez mi antebrazo para que la soltase. Ahí pude ver que no había tenido un punto de inflexión. Que podría matarla si apretaba solo un poco más y...
—Necesito... necesito que... que me ayudes —dijo al fin, no sin esfuerzo.
Agrandé los ojos tanto que casi se me salieron de las cuencas. Tampoco lo pensé cuando abrí la mano y la dejé caer a plomo en el suelo. El sonido fue estrepitoso, pero el golpetazo lo fue más, porque tiró la moto al suelo al chocar con ella. Su mirada asesina buscó la mía y la reté. De nuevo, tuve los santos cojones de retarla, a sabiendas de que era jodidamente buena.
Una risa histérica brotó de mis labios y negué con la cabeza, ido, pensando que no podía ser cierto lo que acababa de decirme. Pero no. Eso mismo había salido por su boca, y mis instintos asesinos me desestabilizaron, otra vez.
—Te voy a matar —rugí con fiereza.
Aguantó en la misma posición de la caída, aunque sí me percaté de que había desplazado su pierna derecha hacia un lado, como si estuviese preparándose para lo que estaba por llegar.
—Dame esos cinco minutos de rigor y te explicaré mis motivos —añadió sosegada.
Yo ya estaba con una pierna en alto, como si fuese a meter un gol en la portería. En ese caso, la pelota era su cabeza. Como ya imaginaba antes de efectuar ese golpe sin pensar, Natsuki elevó las palmas con unos reflejos alucinantes. Las prensó entre sí, manteniendo mi tobillo atado a ese movimiento. Lo retorció y causó que me estampase en el suelo. Gruñí como un animal, me incorporé y ladré:
—¡A mí no vas a engañarme! ¡¿Te has enterado, o tengo que decírtelo en japonés?!