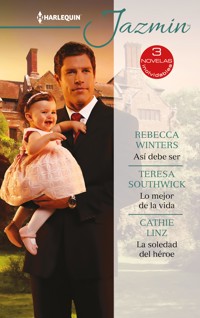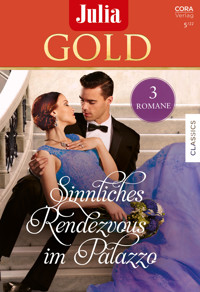4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libro De Autor
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La mujer del príncipe El príncipe Vincenzo se quedó viudo a causa de un trágico accidente, poco después de que Abby se quedara embarazada. Desde ese momento, la joven y bella americana se convirtió en su único centro de atención. Sin embargo, ella hacía todo lo posible por ignorar la creciente atracción entre ambos pues era una plebeya y nadie apoyaba su relación. Pero Vincenzo estaba decidido a enfrentarse al protocolo real. Abby era la madre de su hijo… y la mujer de su vida. La cima del amor La abogada Carolena Baretti era muy recelosa, pero un príncipe le provocó una fuerte atracción y pensó que él era el hombre en quien podía confiar. Valentino estaba cada vez menos concentrado en su trabajo a causa de Carolena. Jugaba con fuego, ya que para estar con ella tendría que sacrificarlo todo, incluido su derecho al trono…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 244 - abril 2022
© 2014 Rebecca Winters
La mujer del príncipe
Título original: Expecting the Prince’s Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
© 2014 Rebecca Winters
La cima del amor
Título original: Becoming the Prince’s Wife
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2014 y 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1105-725-7
Índice
Créditos
Índice
La mujer del príncipe
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
La cima del amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Publicidad
Capítulo 1
VINCENZO di Laurentis, príncipe heredero del reino de Arancia, estaba de pie ante uno de los balcones del palacio real con vistas a los jardines para inaugurar el decimoquinto Festival de Abril del Limón y la Naranja. Saludó a la multitud, que había acudido en masa para la ocasión. Aquella era su primera aparición en público desde el funeral de su esposa, la princesa Michelina, hacía seis semanas.
Su país estaba situado entre las fronteras de Francia e Italia, al borde del Mediterráneo. En la ciudad del mismo nombre, vivían ocho mil personas. El resto de sus treinta mil habitantes se repartían en pueblos y pequeñas aldeas. Además del turismo, había dependido de su producción de limones y naranjas durante siglos.
Durante las siguientes dos semanas, Arancia se volcaría en celebrar su principal fuente de ingresos con bandas en las calles, ferias, barcos y estatuas decorados con frutas.
Vincenzo acababa de regresar de un viaje oficial al extranjero y se alegraba de volver a ver a su padre, el rey Guilio. Casi había olvidado lo hermosa que podía ser su tierra natal en primavera con todos sus árboles frutales en flor. Como él, su pueblo esperaba con entusiasmo el final del invierno. Además, la oscuridad que se había apoderado de su pecho con la muerte de Michelina, también parecía comenzar a disiparse.
Su matrimonio no había sido por amor. Aunque se habían prometido a los dieciséis años, apenas habían pasado tiempo juntos hasta que se habían casado, catorce años después. Lo cierto era que Vincenzo se sentía culpable por no haber sido capaz de amarla como ella lo había amado a él.
Nunca había logrado enamorarse de ella. Solo la había admirado y la había respetado, decidido a estar a la altura de lo que se esperaba de él. Por otra parte, después de haber pasado por tres abortos, no habían conseguido tener hijos.
Aunque no había podido amarla con pasión en la cama, el príncipe había hecho todo lo posible por mostrar ternura a su esposa. Había experimentado deseo hacia otras mujeres antes de casarse, pero nunca había entregado su corazón a nadie, sabiendo que había estado prometido.
Vincenzo sospechaba que los padres de Michelina tampoco habían tenido un matrimonio muy feliz. Sus propios padres también habían sufrido bastante, pues era muy difícil que una pareja real pudiera disfrutar de amor verdadero. Michelina se había empeñado en que su caso fuera distinto. Pero no era posible forzar el amor.
Sin embargo, había algo que sí les había dado felicidad. Pocos días antes de que Michelina hubiera muerto, se habían enterado de que había quedado en estado de nuevo. Pero, en esa ocasión, habían tomado las medidas necesarias para impedir que lo perdiera.
Aliviado porque sus obligaciones públicas hubieran terminado por ese día, Vincenzo se dirigió a ver a la mujer que había accedido a ofrecerles su vientre para la implantación del embrión. La norteamericana Abby Loretto llevaba doce años viviendo en los jardines de palacio con su padre italiano, que era jefe de seguridad.
Vincenzo tenía dieciocho años cuando conoció a Abby y se hicieron amigos. Había sido casi como una hermana pequeña para él. Se sentía más unido a ella que a su propia hermana, Gianna, que era seis años mayor.
Los dos habían jugado juntos en el mar y en la piscina. Era una mujer divertida e inteligente. Vincenzo sentía que podía ser él mismo cuando estaba a su lado, olvidar sus preocupaciones y relajarse como no había logrado hacer con nadie más. Ella vivía en la zona de servicio y sabía cómo funcionaba el palacio, por lo que comprendía lo que significaba ser príncipe. No era necesario que él se lo contara.
Cuando la reina madre había muerto, Abby lo había consolado y le había acompañado a dar largos paseos. Vincenzo solo había aceptado su compañía en esas ocasiones. Ella también había perdido a su madre y lo había comprendido mejor que nadie. Además, no le hacía preguntas, ni le pedía nada. Solo quería ser su amiga y compartir pequeñas confidencias. Ambos habían llegado a confiar el uno en el otro.
Abby había formado parte de su vida de tal manera que, años después, cuando se había ofrecido para albergar en su vientre a su hijo, a Vincenzo le había parecido la mejor candidata. A su esposa también le había gustado Abby. Los tres habían trabajado como un equipo, asistiendo a las consultas médicas y a las del psicólogo, hasta la inesperada muerte de Michelina.
Vincenzo se había acostumbrado a asistir a las consultas y, cuando había estado de viaje por trabajo, los días que había pasado sin ver a Abby se le habían hecho eternos. Ella se había convertido en su salvavidas. Necesitaba verla y estar con ella.
Solo podía pensar en regresar a su lado para asegurarse de que el bebé y ella estuvieran bien. Sin embargo, no podía evitar una sensación de culpabilidad. Apenas habían pasado dos meses desde la muerte de su esposa, pero él estaba concentrado en otra mujer, embarazada del bebé que Michelina y él habían concebido.
Era natural que se preocupara por Abby, se dijo. Después de todo, pronto sería padre gracias a ella. Aun así, con Michelina ausente, se sentía como si estuviera haciendo algo malo. Frunciendo el ceño, salió del balcón, pensando que no sabía cómo enfocar aquel dilema emocional.
Abigail Loretto, conocida por sus amigos como Abby, estaba sentada en el sofá de su apartamento en el palacio, secándose el pelo mientras veía la televisión. Había estado viendo en directo al príncipe Vincenzo en la inauguración del festival de la fruta.
Al parecer, su padre, Carlo Loretto, había estado tan ocupado que no había tenido tiempo para informarla del regreso del príncipe.
Ella había conocido a Vincenzo hacía dieciséis años, cuando su padre había sido nombrado jefe de seguridad. El rey los había llevado a sus padres y a ella desde la embajada de Arancia en Washington, para vivir en el palacio. Entonces, ella tenía doce años y él, dieciocho.
Abby se había pasado casi toda la adolescencia observándolo y admirando su cuerpo alto y musculoso. Había sido su ídolo. Incluso había ido guardando todos los recortes que se habían publicado sobre él y algunas fotos en un álbum que siempre había mantenido en secreto. Pero de eso hacía mucho tiempo.
El príncipe era el hombre más imponente que ella había conocido en su vida, aunque tenía muchas caras, dependiendo de su estado de ánimo. Por lo que parecía, en ese momento, estaba más descansado que antes de salir de viaje.
A veces, cuando él estaba disgustado, ella temía acercarse. Otras veces, podía ser encantador y divertido. Nadie era inmune a su carisma masculino. Michelina había sido la mujer más afortunada de la tierra.
La foto de Vincenzo siempre ocupaba las portadas de las revistas europeas. El guapo heredero era un atractivo perfecto para las cámaras.
Al saber que estaba de vuelta, Abby se relajó. Las seis semanas que había estado sin hablar con él sobre el bebé le habían parecido eternas. Sabía que Vincenzo la buscaría en algún momento. Pero, después de haber estado tanto tiempo fuera, debía de tener mucho trabajo atrasado. Quizá tendría que esperar otra semana antes de verlo en persona.
Después de la retransmisión en directo, la televisión había empezado a mostrar imágenes del funeral, que habían recorrido todas las cadenas del mundo hacía semanas.
Abby nunca olvidaría la llamada de su padre aquel fatídico día.
–Tengo malas noticias. Michelina salió a montar a caballo esta mañana temprano, acompañada de Vincenzo. Mientras ella galopaba delante de él, su caballo se tropezó y la tiró. Cuando cayó el suelo, murió al instante.
Abby se había quedado paralizada, retrocediendo en el tiempo al día en que su propia madre había muerto. Y no había podido dejar de pensar que su bebé nunca conocería a su madre.
Al poco tiempo, la habían llevado al hospital, donde la habían atendido en estado de shock.
–Querida Abby, qué susto tan horrible. Me alegro de que tu padre te haya traído. Te quedarás en el hospital a pasar la noche, pues quiero asegurarme de que estás bien. Para el príncipe será un alivio saber que estás bien cuidada. Discúlpame, voy a prepararte una habitación privada –le había dicho el doctor DeLuca.
–Vincenzo debe de estar loco de dolor –había comentado Abby a su padre.
–Lo sé, pero ahora eres tú quien me preocupa –había contestado su padre, dándole un beso en la frente–. Te ha subido la tensión. Me voy a quedar aquí contigo.
–No puedes quedarte, papá. Debes estar en el palacio. El rey Guilio te echará de menos.
–Esta noche, no. Mi ayudante se ocupará de todo. Mi hija me necesita, así que fin de la discusión.
En el fondo, Abby se había alegrado de que su padre la hubiera acompañado.
Las imágenes del funeral en la televisión la sacaron de sus pensamientos. Era increíble cómo un hombre tan guapo podía parecer tan hundido, mientras lideraba el cortejo fúnebre a la catedral, junto al caballo preferido de Michelina, engalanado con preciosas flores. A Abby se le llenaron los ojos de lágrimas de nuevo, como el día en que había asistido en directo a aquella dramática escena.
Detrás de Vincenzo, iba el rey, vestido de luto, junto a la madre de Michelina. Pronto, las campanas dejaron de repicar y las cámaras mostraron el interior de la catedral.
–Para aquellos que acaban de sintonizarnos, estamos viendo la procesión fúnebre de Su Alteza Real la princesa Michelina Cavelli, esposa del príncipe Vincenzo Di Laurentis, del reino de Arancia. A principios de semana, murió en un trágico accidente cuando estaba montando a caballo en los jardines del palacio real en el reinado de Gemelli –informó el locutor en la televisión–. En el carruaje real pueden ver a su suegro, Guilio de Laurentis, rey de Arancia. Su mujer, la reina Annamaria, murió hace dos años. Sentada a su lado está su hija, la princesa Gianna Di Laurentis Roselli y su marido, el conde Roselli de las Cinco Tierras de Italia. Frente a ellos, está Su Majestad la reina Bianca Cavelli, madre de la princesa Michelina. Su marido, el rey Gregorio Cavelli de Gemelli, falleció recientemente. También van en el carruaje real los príncipes Valentino y Vitoli Cavelli, hermanos de la princesa Michelina. Es un día triste para Arancia y todo el mundo especula con el futuro del principado. Se esperaba que la princesa Michelina tuviera un hijo, un sucesor para la línea real. Si la princesa Gianna y su marido tienen descendientes, estos estarían en la tercera línea de sucesión…
Abby apagó la televisión, incapaz de seguir viendo el funeral. Era mejor dejar el pasado trágico atrás y concentrarse en el futuro.
Con decisión, se fue a su escritorio para trabajar un poco en el ordenador. Pronto llegaría su cena. Excepto cuando comía con su mejor amiga, Carolena, siempre cenaba sola, mientras trabajaba en uno de los casos que defendía como abogada. Sin embargo, esa noche tenía poca hambre.
Debía de ser duro para Vincenzo regresar a su hogar sin que su mujer lo estuviera esperando. Solo de pensar en lo solo que debía de sentirse, a Abby se le encogía el corazón.
Después de haber recibido un mensaje urgente de su padre, Vincenzo tuvo otra razón más para visitar a Abby. Mientras se aproximaba a su suite, vio que Angelina salía con la bandeja de la cena.
Angelina era la guardaespaldas personal de Abby y, al mismo tiempo, actuaba como su criada. Su trabajo, además, era darle información diaria a Vincenzo sobre cómo se encontraba.
Vincenzo la detuvo y levantó la tapa de la bandeja. Abby solo había comido un poco. Eso no era bueno, pensó él, se despidió de Angelina y llamó a la puerta.
–¿Sí, Angelina?
Cuando Vincenzo entró, vio a Abby sentada delante del ordenador, vestida con un chándal. El pelo le caía sobre los hombros como una cascada dorada. Así, le recordaba a la adorable adolescente que había sido.
–¿Abby?
Ella se giró hacia él. Su expresión estaba impregnada de tristeza.
–Alteza –susurró ella, sorprendida por su presencia–. Me alegro de verte –añadió tras unos momentos.
Su situación era en extremo delicada, por lo que Vincenzo no podía poner reparos a que ella lo tratara de manera tan formal, aunque no le gustaba.
–Llámame Vincenzo cuando estemos solos. Así solías llamarme a gritos cuando corrías por los jardines de palacio hacía años.
–Los niños pueden permitirse ese tipo de lujos.
–Y las madres suplentes –repuso él–. No sabes cuántas ganas tenía de hablar contigo en persona.
–Tienes mejor aspecto.
Vincenzo deseó poder decir lo mismo de ella.
–¿Qué te pasa? Apenas has comido. ¿Te encuentras mal?
–No, nada de eso –aseguró ella y se puso en pie, acariciándose el vientre–. Por favor, no pienses que mi estado de ánimo tiene nada que ver con el bebé.
–Es un alivio, pero sigo preocupado por ti. ¿Qué te sucede?
–Después de ver en directo tu aparición en público hace un rato, vi un fragmento del funeral en la televisión –explicó ella con un suspiro–. Debería haberla apagado. No puedo ni imaginar lo mucho que habrás sufrido.
Cuando Abby se abrazó a sí misma, Vincenzo no pudo evitar fijarse en su esbelta figura. Por el momento, la única prueba de su embarazo era un análisis de sangre.
–Michelina te quería tanto que estaba dispuesta a todo con tal de darte un hijo. Me atrevería a decir que no todos los esposos reciben esa clase de amor. Es algo que siempre podrás recordar.
Sin embargo, Vincenzo se sentía demasiado culpable por no haber hecho feliz a su esposa ni haberle podido corresponder su amor.
–¿Por qué no te sientas mientras hablamos? –propuso él, ansiando cambiar de tema.
–Gracias.
–¿Cómo te encuentras?
–Bien.
–Cuando estaba fuera, recibía un informe diario de tu estado. Siempre me decían que estabas bien.
–No me sorprende que te preocuparas por mí. Tu instinto paternal es muy fuerte –comentó ella.
–Sí, no voy a negarlo. Quiero estar al tanto de todo lo que pasa en estos meses. El doctor DeLuca me dijo que te había subido la tensión el día del funeral, pero que luego bajó a la normalidad. Me ha asegurado que tienes una salud excelente.
Abby sonrió.
–¿Y qué dice tu médico personal del estado del futuro padre?
–Estaba en plena forma la última vez que me examinó –contestó él, sonriendo.
–Es una buena noticia para tu bebé, que espera poder disfrutar de una vida larga y feliz junto a su papá.
–Estás cambiando de tema –señaló él–. Te he dicho que quiero saber con todo detalle cómo te encuentras –insistió.
–¿Con todo detalle? –repitió ella–. Bueno. Déjame pensar. Últimamente tengo mucho sueño, me siento hinchada y, por fin, empiezo a tener mareos. El doctor DeLuca me ha dado una medicina para eso y dice que pasará pronto. En el séptimo mes, volveré a sentirme muy cansada de nuevo. En definitiva, me ha dicho que todo va según lo previsto. ¿Puedes creer que tu bebé solo mide tres centímetros?
–¿Tanto? –bromeó Vincenzo. Seguía pareciéndole increíble que Abby llevara dentro una parte de él.
Por otra parte, sospechaba que a Abby también le resultaba difícil enfrentarse a ese embarazo tras la muerte de Michelina, cuando solo estaban ellos dos. Sin duda, debía de sentirse un poco culpable. Ambos estaban adentrándose en un terreno desconocido con el que no habían contado cuando ella se había ofrecido a dar cobijo a su embrión.
–Está en fase de desarrollo –explicó ella, sonriendo–. El médico me ha dado dos folletos iguales. Este es para ti. Diez fases del embarazo para padres principiantes.
–¿Por qué diez y no nueve? –preguntó él.
–Está escrito por una mujer, y las mujeres saben de estas cosas.
Vincenzo apreciaba su sentido del humor más de lo que ella podía imaginar. Su buena disposición siempre le servía como un bálsamo para el alma.
–Gracias –dijo él y se lo guardó en el bolsillo, pensando que lo leería esa noche antes de irse a dormir–. Ahora háblame de tus casos. ¿Hay alguno que te quite el sueño?
–El caso Giordano. Tengo el presentimiento de que alguien está intentando hundirle por razones políticas.
–Cuéntamelo.
–Te aburriría –repuso ella, arqueando las cejas.
–Ponme a prueba –le retó él. Nada de Abby lo aburría.
Ella sacó uno de los informes que tenía sobre la mesa y se lo entregó.
Vincenzo lo leyó en silencio.
Como se ha mencionado, el mayor obstáculo a la importación en Arancia es la burocracia. Los certificados de importación pueden tardar hasta ocho meses en ser emitidos, incluso, en algunos casos, nunca llegan a emitirse. Sin embargo, si se simplifica el procedimiento, aumentarían las importaciones, lo que beneficiaría a Arancia, poniendo en el mercado productos de alta calidad y de temporada.
Aquello tenía sentido, pensó Vincenzo, que se había reunido con varios exportadores importantes en sus viajes.
En el presente, las cadenas de los supermercados no operan directamente en el mercado de importación, sino que usan intermediarios de venta al por mayor de naranjas y limones. El señor Giordano, que representa a los minoristas, ha entrado en el mercado de importación y, con ello, ha cambiado algunos de los patrones establecidos. Sigue una estrategia diferente, basada en aumentar la competitividad, con tarifas iniciales de entrada y compras in situ, lo que trae más ingresos a Arancia.
De forma intuitiva, Vincenzo adivinó que el señor Giordano sabía lo que estaba haciendo.
El señor Masala, que representa a los importadores, está intentando bloquear su iniciativa. Ha favorecido a las cooperativas de productores, al firmar contratos a largo plazo en los que no requiere ninguna tarifa de entrada. Las cifras mostradas en este informe demuestran una clara diferencia en los beneficios, a favor del plan del señor Giordano.
Presento este informe ante el juzgado para demostrar que estos productos de alta calidad comercializados a través de la vía rápida beneficiarían la economía y, por desgracia, no están disponibles en el país en el presente.
Vincenzo le devolvió los papeles. El conocimiento que Abby tenía de su país y sus problemas económicos lo impresionaba sobremanera.
–Giuseppe Masala tiene muchos defensores. Es famoso por ser un duro negociador.
–Es obvio que pertenece a la vieja escuela –comentó ella, frunciendo el ceño–. Las ideas del señor Giordano son nuevas e innovadoras. Ha analizado las estadísticas y ha demostrado que Arancia podría aumentar en gran medida sus importaciones de combustible, vehículos de motor, materias primas, químicos, aparatos electrónicos y comida. Su informe recoge datos históricos que dejan claro que sus ideas funcionarían.
–Me gustaría que aprobaran su propuesta, pero tiene mucha oposición –señaló él–. ¿Cuál es tu estrategia para ayudarlo?
–Voy a llevar el caso ante los tribunales.
–¿Quién es el juez?
–Mascotti.
El juez era un viejo amigo de su padre, el rey, pensó Vincenzo.
–Ve a por ellos, Abby. Sé que conseguirás lo que te propongas –dijo él.
–Tu optimismo significa mucho para mí.
Abby actuaba como una amiga, aunque mantenía una distancia profesional en su relación, como siempre había hecho. Tal vez, si estuvieran en un escenario diferente y no en la suite de ella, Abby podría relajarse y podrían disfrutar pasar más tiempo juntos, pensó él.
La guardaespaldas de Abby, sin embargo, sabía que el príncipe estaba allí y sabría, también, cuánto tiempo se quedaría. Él no tenía razón para no confiar en Angelina, pero nunca podía estar seguro de quiénes eran sus enemigos.
–Me han enviado la lista de citas que tienes con el médico. Según tengo entendido, el próximo viernes te toca la revisión de las ocho semanas.
Ella asintió.
–Quiero acompañarte a la clínica y lo he preparado para que después nos reciba el psicólogo en su consulta.
–¿Tendrás tiempo? –preguntó ella, sorprendida.
–Desde la última vez que nos vimos, he hecho muchos negocios e informado de ello al rey. Me merezco un poco de tiempo libre, y pienso tomarme en serio mis obligaciones como futuro padre –señaló él, fingiendo profesionalidad.
–A veces, eres muy divertido, Vincenzo –dijo ella, riendo.
Nadie le había acusado nunca de eso, excepto Abby. Vincenzo odiaba dejar de lado la diversión, pero tenían que hablar temas más serios que no podían esperar.
–Cuando has mencionado el funeral, me has hecho pensar en lo compasiva que eres y en lo mucho que te importaba Michelina. Quería explicarte por qué decidimos que no asistieras.
Ella se humedeció los labios con nerviosismo.
–Mi padre ya me lo explicó. Por supuesto, se trataba de evitar cualquier clase de habladuría. Pero, entre nosotros, quiero confesarte que yo estimaba y admiraba a Michelina. Echo mucho de menos mis charlas con ella y lamento su pérdida –le confió Abby.
Vincenzo percibió la sinceridad de sus palabras.
–Ella también te estimaba.
–Yo… me gustaría que hubiera habido una manera de mitigar tu dolor… –balbuceó ella–. Pero no la había. Solo el tiempo puede curar esas heridas.
–Eso es algo que sabes bien, después de haber perdido a tu madre.
–Admito que fueron malos tiempos para mi padre y para mí, pero lo hemos superado.
Cuando Vincenzo había visto el sufrimiento de Carlo Loretto al perder a su esposa, había pensado que Loretto había tenido suerte por haber conocido el amor verdadero. Abby había crecido sabiendo que sus padres se habían amado en todo el sentido de la palabra. Por eso, era comprensible que diera por hecho que Michelina y él habían disfrutado también esa clase de matrimonio.
–¿Te explicó tu padre por qué no te he llamado en todas estas semanas?
–Sí. Aunque Michelina y tú me disteis vuestros números privados para que os llamara si sucedía algo, mi padre y yo decidimos que sería mejor que siempre te contactara a través de tu asistente personal, Marcello.
–Pienso lo mismo.
Vincenzo se quedó maravillado por lo bien que Abby lo entendía. Si lo llamaba a su número privado, alguien podría espiar su conversación y darles problemas. Ambos sabían que, al haber optado porque Abby gestara a su bebé, habían entrado en territorio prohibido.
El príncipe solo podía esperar que el rumor no se extendiera por el palacio y fuera de sus paredes. No sabía hasta dónde podía confiar en la lealtad de sus empleados.
–No quiero entretenerte más. Pero, antes de irme, tengo que pedirte un favor.
–Lo que sea.
–La madre y los hermanos de Michelina han venido para asistir al festival –indicó él–. La reina quiere verte mañana a las nueve de la mañana.
Vincenzo estaba preocupado por la discusión que Michelina y su madre habían tenido antes del accidente fatal. Aunque lo que más le pesaba era la sensación de culpa por no haber podido corresponder el amor de su hija. Sin embargo, aquel encuentro con su suegra era inevitable y no podía retrasarse.
–Tu padre hablará con tu jefe para explicarle que vas a llegar un poco tarde al trabajo.
–De acuerdo.
De todos modos, Vincenzo estaba decidido a quedarse con ella durante la reunión para protegerla.
–Buenas noches, entonces.
–Bienvenido a casa, Vincenzo. Y buenas noches –se despidió ella con una sonrisa.
–Sogni d’oro.
Capítulo 2
LAS palabras del príncipe, «felices sueños», la acompañaron toda la noche. Volver a verlo la había emocionado. Por la mañana, Abby se había levantado un poco más temprano de lo habitual para prepararse. Sabía que la madre de Michelina tendría muchas preguntas que hacerle.
Aunque no tenía muchas ganas de arreglarse, se tomó una píldora para controlar las náuseas y comenzó con su ritual mañanero.
Todo el mundo sabía que era la hija del jefe de seguridad del palacio, por eso, a nadie le parecía raro que acudiera a trabajar en limusina. A excepción de su jefe y Carolena, nadie en su empresa tenía ni idea de su situación. Y así debía ser hasta que tomara la baja.
Después del parto, el palacio haría pública una nota de prensa informando de que una mujer había gestado con éxito al bebé de Sus Altezas Reales, un futuro heredero para el trono. En ese momento, Abby desaparecería de escena, según habían planeado.
Sin embargo, Vincenzo había formado parte de su vida durante tanto tiempo, que a ella le costaba pensar que no volvería a verlo. Una vez que naciera el bebé, ella se iría a vivir a la otra punta de la ciudad y retomaría su vida como abogada a tiempo completo. Iba a resultarle muy extraño, caviló.
Cuando Abby se había mudado allí con su familia, Vincenzo había sido quien le había enseñado todo lo que los turistas no llegaban a ver. La había llevado a montar a caballo y le había permitido acompañarlo en su pequeño velero. Nada le había gustado más que sentarse en medio del mar, mientras pescaban y comían pasteles preparados en las cocinas de palacio.
De niña, ella había tenido amigos en el colegio, pero había preferido mil veces reunirse con Vincenzo y nunca había desaprovechado una oportunidad de hacerlo. Además, él siempre había parecido disfrutar de su compañía y la había invitado siempre que había tenido tiempo libre.
Sumida en sus recuerdos, Abby sacó del armario uno de sus vestidos favoritos. Cuando había ido de compras con Carolena, las dos habían estado de acuerdo en que ese había sido el más elegante. El cuerpo amarillo tenía un bonito diseño bordado que conjuntaba con los bordes beis de las mangas abiertas en los extremos y con los pliegues de la falda. Su amiga le había asegurado que le quedaba de maravilla.
Después de recogerse el pelo en un sencillo moño, se maquilló, se puso unos zapatos amarillos a juego y salió del dormitorio. En ese momento, sonó el teléfono y Abby respondió, imaginándose que sería su padre para preguntarle cómo estaba.
–¿Signorina Loretto? Habla Marcello. Se requiere su presencia en la sala de audiencias. ¿Está lista?
Abby apretó el auricular. Parecía urgente. Durante la noche, había estado pensando en aquella reunión con preocupación. Era natural que la madre de Michelina quisiera conocer a la mujer que iba a dar a luz a su nieto. Pero algo en la mirada de Vincenzo le había encogido el estómago.
–Sí. Ahora voy.
–Entonces, informaré a Su Alteza y la esperaré en el pasillo.
–Gracias.
A causa de sus excursiones con Vincenzo, Abby estaba familiarizada con cada centímetro del palacio, excepto las habitaciones reales. En varias ocasiones, él la había llevado a la sala donde el rey solía recibir a los jefes de estado, y le había contado anécdotas que el público ignoraba sobre muchos de los altos dignatarios del mundo.
Marcello se reunió con ella en el pasillo principal.
–Sígame.
Atravesaron pasillos decorados con frescos y cuadros y pasaron por delante de una enorme bandera del país, hasta que Marcello llamó a una puerta y, cuando le indicaron que entraran, la abrió.
El alto techo abovedado de la sala reflejaba en sus pinturas la historia de Arancia. Sin embargo, a pesar de su magnificencia, Abby posó los ojos de inmediato en Vincenzo, que llevaba un sombrío traje de chaqueta azul marino. Frente a él, estaba sentada la madre de Michelina, una mujer morena y elegante, de sesenta y cinco años, vestida de negro.
–Adelante, Abby Loretto. Me gustaría que conocieras a mi suegra, Su Majestad la reina de Gemelli.
Abby sabía que Gemelli, otro país productor de cítricos, era una isla en la costa este de Sicilia.
Tras acercarse, hizo una reverencia, como le habían enseñado de niña.
–Majestad, es un gran honor. Siento mucho la pérdida de su hija. Yo le tenía un gran aprecio.
La reina se limitó a asentir con la cabeza.
Vincenzo le indicó a Abby que tomara asiento.
–Si lo recuerdas, Michelina y yo fuimos a Gemelli para contarle a la reina que estábamos esperando un bebé.
–Sí.
–Para mi sorpresa, la noticia inesperada fue un shock para mi suegra, pues Michelina no le había informado de que pensábamos dejar que otra mujer llevara a cabo la gestación.
¿Qué?, pensó Abby.
–¿Quiere decir que su hija nunca le comentó lo que su marido y ella estaban considerando?
–No –negó la mujer mayor con rostro serio.
–Lo siento, Majestad –dijo Abby, apartando la mirada.
–Todos lo sentimos, porque la reina y Michelina tuvieron una discusión –explicó Vincenzo–. Por desgracia, el accidente tuvo lugar antes de que pudieran volver a hablar. La reina querría aprovechar esta oportunidad para hablar con la mujer que se ha atrevido a ir contra la naturaleza para ofrecernos un servicio por el que no va a recibir nada a cambio y preguntarle por qué lo hace.
Capítulo 3
ABBY se encogió.
Por la forma tan cruda en que Vincenzo lo había descrito, sospechó que su suegra y él habían tenido una amarga discusión acerca del tema.
–No has respondido a mi pregunta.
El tono seco de la reina no hizo más que aumentar la tensión. No era de extrañar que Vincenzo hubiera parecido preocupado la noche anterior, cuando le había hablado de aquella reunión. Era obvio que la omisión de Michelina en lo relativo a su madre empañaba la felicidad que el embarazo de Abby le producía.
Sin duda, él esperaba que Abby supiera manejar la situación. Y ella no iba a decepcionarlo, por muy difícil que le resultara en esa ocasión.
–Si yo tuviera una hija que viniera a mí en la misma situación, le haría exactamente la misma pregunta. En mi caso, lo he hecho solo por una razón. Quizá ignore que el príncipe me rescató de una muerte segura cuando yo tenía diecisiete años. Perdí a mi madre en ese mismo accidente de barco. Antes de que la corriente me arrastrara a la costa, perdí la conciencia –recordó Abby–. Cuando el príncipe me encontró, estaba a punto de morir –añadió con lágrimas en los ojos–. Si hubiera visto cómo lloraba mi padre cuando se enteró de que me habían encontrado y me habían revivido, sabría que ese día tuvo lugar un milagro, todo gracias a la rápida y certera intervención del príncipe. Desde entonces, mi padre y yo siempre le hemos estado hondamente agradecidos. A lo largo de los años, he pensado muchas veces cómo podría pagarle por impedir lo que habría sido una catástrofe devastadora para mi padre.
La expresión de la reina se llenó de dolor, tal vez por su propia pérdida o, quizá, por empatía hacia la historia de Abby.
–El príncipe y la princesa hacían una pareja perfecta –prosiguió Abby–. Cuando me enteré de que habían perdido su tercer embarazo, sufrí por ellos. Merecían ser felices. Antes de Navidad, me enteré por mi padre de que el doctor DeLuca les había sugerido una manera de lograr su sueño y poder formar una familia.
Abby se esforzó en contener las lágrimas antes de continuar.
–Después de haber deseado durante años que hubiera algo que yo pudiera hacer, me di cuenta de que, si reuniera los requisitos necesarios, podría llevar a su hijo en mi vientre. No se imagina la felicidad que sentí al pensar en hacer algo tan especial por ellos. Cuando se lo conté a mi padre, al principio, le sorprendió, pero apoyó mi decisión. Es la razón por la que lo hago. Una vida a cambio de una vida. Lo que voy a ganar con ello es la alegría de ver al bebé por el que tanto lucharon Michelina y el príncipe. Cuando el médico le ponga el niño en los brazos al príncipe, Michelina vivirá en él y el pequeño será siempre una parte del rey Guilio y su esposa, una parte de usted y su marido, Majestad.
A la reina le temblaron las manos.
–No sabes lo que significa ser madre. ¿Cuántos años tienes?
–Tengo veintiocho y nunca me he casado ni he tenido hijos. Pero no voy a ser madre en el sentido estricto de la palabra. Solo estoy ofreciéndole al bebé un lugar seguro para crecer, hasta que nazca. Sí, pasaré por los dolores del parto, pero lo considero como una ofrenda sagrada.
–¿Una ofrenda sagrada?
–Sí. Durante las consultas previas al proceso, conocí a unas cuantas parejas y a las mujeres que habían prestado su vientre para la gestación de sus hijos. Todos los que habían pasado por esa experiencia estaban muy agradecidos por tener unos niños tan hermosos y afirmaban que era como tener un acuerdo especial con Dios.
Por primera vez, la reina apartó la mirada.
–El príncipe está implicado al cien por cien. Su esposa y él hablaron a fondo sobre el tema. Él sabe lo que ella quería y yo cooperaré en todo lo que haga falta. Si tiene usted alguna sugerencia, será bienvenida de todo corazón.
El silencio reinó en la sala.
Dándose cuenta de que no había nada más que decir, Abby miró a Vincenzo, esperando que le diera permiso para irse.
–La limusina estará esperándote para llevarte al trabajo –indicó él, como si le hubiera leído la mente.
–Sí, Alteza.
–¿Vas a trabajar? –preguntó la reina en ese momento, sorprendida.
–Sí. Me gusta mucho mi profesión de abogada. Después del parto, pienso seguir dedicándome a mi carrera y no quiero abandonarla durante el embarazo.
–¿Dónde vas a vivir cuando nazca el niño?
La pregunta directa de la reina no dejaba duda del rumbo que habían tomado sus pensamientos. Abby no podía culparla por eso. Era comprensible que pensara lo peor y temiera que aquella extraña embarazada de su futuro nieto quisiera suplantar a Michelina. Sus miedos, además, encontraban eco en su sentido de culpabilidad, que no hacía más que crecer cada día, cuando se sorprendía a sí misma echando de menos a Vincenzo. No estaba bien que pensara tanto en el príncipe, pero no podía sacárselo de la cabeza. Sobre todo, cuando el bebé que crecía en su interior no hacía más que recordarle a él.
Durante semanas, había estado soñando despierta en sus horas de insomnio nocturno, imaginando cómo serían las cosas si el bebé fuera suyo y de Vincenzo. ¿A quién se parecería? ¿Harían una guardería en el palacio? ¿Cuándo irían a comprar la cuna y todo lo necesario? También había soñado con hacerle una colcha a mano y un cuaderno con recortes con sus ecografías.
Sin embargo, el sudor frío de la culpa siempre la había sacado de sus fantasías y se había reprendido a sí misma por albergar aquellos pensamientos. La muerte de Michelina, tal vez, lo había cambiado todo, ¡pero aquel bebé no era de Abby!
¿Cómo podía soñar con aquellas cosas cuando Michelina había confiado en ella ciegamente? Sería una traición a su confianza. Además, las dos mujeres habían dejado muy claro su acuerdo en un contrato firmado por ambas partes. Una vez que el bebé naciera, el cometido de Abby terminaría y volvería a su antigua vida.
No obstante, la muerte de Michelina lo hacía todo mucho más difícil y confuso. Debería hablar con el psicólogo para que le ayudara a enfrentarse a la nueva situación, se dijo Abby.
Pero la reina Bianca le había hecho una pregunta y estaba esperando su respuesta.
–Planeo comprarme mi propia casa en otra parte de la ciudad, en el mismo edificio que una amiga mía. Mi contrato con el príncipe y la princesa incluye vivir en el palacio, pero solo hasta que nazca el bebé.
–¿Qué amiga? –preguntó Vincenzo con interés.
Quizá esa era la única parte de sus planes que no había hablado con Vincenzo y Michelina a lo largo de los últimos meses.
–Carolena Baretti. Me habrá oído hablar de ella, y sabe que es mi mejor amiga. Hemos estudiado Derecho juntas en la Universidad de Arancia.
–Esta situación me parece antinatural –dijo la reina tras un pesado silencio.
–No es antinatural, Majestad, solo es diferente. Su hija quería un bebé tanto como para acceder a eso. Espero que, algún día, usted también apruebe su decisión.
–Ese día nunca llegará –declaró la reina con voz imperiosa–. Cada vez que me informaba de un nuevo embarazo, yo me emocionaba, y sufría cada vez que perdía al bebé. Pero nunca consideraré lo que estáis haciendo como una opción éticamente correcta.
–Pero no tiene nada de malo –protestó Abby con suavidad–. El doctor DeLuca dice que hay miles de mujeres en el mundo que ofrecen su vientre para la gestación y que es una opción preferible a la adopción, porque asegura el vínculo genético con ambos padres. Piense en cómo puede cambiar la vida de una pareja. Es un milagro.
–Sin embargo, interfiere con un proceso natural y viola la voluntad de Dios.
–Entonces ¿cómo explica que Dios creara el mundo tal cual es, con la tecnología que pudo ayudar a su hija y al príncipe Vincenzo a realizar su sueño de convertirse en padres?
–No necesita explicación. Es una forma de adulterio, porque eres una tercera en discordia en su matrimonio. Incluso podría considerarse como una especie de incesto.
–¿Qué quiere decir? –preguntó Abby, torturada por sus palabras.
–Como el sacerdote me ha recordado, puede que su hijo acabe casándose algún día con un hijo tuyo. Aunque no tendrían relación genética, los dos serían hermanos en cierta forma.
Por supuesto, Abby esperaba casarse algún día y tener sus propios hijos, pero nunca habría imaginado aquella posibilidad tan poco probable.
–También me pregunto si esto te da derecho a recibir parte de la herencia o de si es lo que buscas al final –prosiguió la reina.
Vincenzo la escuchaba con rostro pétreo.
–Cuando el príncipe me salvó la vida, me dio el tesoro más precioso que se puede tener –repuso Abby, perpleja por su comentario–. El único dinero que hay en esto son los ciento cincuenta mil dólares que el príncipe ha pagado a los médicos y al hospital. A mí me ha pagado de sobra al permitirme vivir en el palacio, donde no tengo que preocuparme por nada. Siento mucho que esta situación la haya disgustado tanto. Entiendo que los dos tienen que hablarlo a solas. Debo irme.
Abby miró al príncipe, pidiéndole en silencio que le permitiera irse antes de que la discusión empeorara. Él se puso en pie, haciéndole una seña para que se levantara.
–Gracias por venir –murmuró él–. Piense lo que piense mi suegra, es demasiado tarde, pues estás embarazada de mi hijo. Y te prometo que, cuando la reina conozca a su nieto, olvidará todas sus preocupaciones.
La mirada desdeñosa de la reina hirió a Abby, que sintió la necesidad de decir unas últimas palabras para que el final de su conversación no les dejara tan amargo sabor de boca.
–Ha sido un honor conocerla, Majestad. Michelina solía hablar de usted a menudo. La quería mucho y estaba deseando contar con su ayuda durante los meses venideros. Si alguna vez quiere volver a hablar conmigo, por favor, llámeme. Yo no tengo madre y me gustaría escuchar sus consejos. Déjeme que le diga de nuevo lo mucho que lamento su pérdida. Michelina era una mujer admirable y de mucho talento. Tengo dos acuarelas suyas en la pared de mi casa. Todo el mundo va a echarla mucho de menos, sobre todo, este bebé. Pero, por suerte, tendrá a su abuela para contarle todas las cosas que solo usted sabe acerca de su madre.
La reina esbozó una expresión cargada de tristeza.
–Adiós –dijo Abby e hizo otra reverencia. Después de posar los ojos en Vincenzo de nuevo, se dio media vuelta y salió.
De camino a la limusina, Abby tuvo que contenerse para no correr. No le extrañaba que Michelina hubiera tenido reparos en compartir con su madre una idea tan poco convencional. Por otra parte, se daba cuenta de lo desesperada que había estado la princesa para dejar que una tercera persona entrara en un aspecto tan íntimo de sus vidas.
Aquella conversación con la reina había sido una de las peores situaciones que Abby había vivido.
Sin embargo, la experiencia debía de ser todavía más terrible para Vincenzo, pensó.
Abby no podía ni imaginarse lo que él estaría sufriendo. Quizá la única forma que tenía de superar todo aquello era zambulléndose en el trabajo. Al menos, esa era la manera en que pensaba hacerlo ella.
Veinte minutos después, Abby entró en el despacho de abogados y se fue derecha al despacho de Carolena. Su amiga era abogada especialista en patentes y se había convertido casi en una hermana para ella. Por desgracia, estaba en un juicio, así que tendrían que hablar después.
Tanto Carolena como Abby habían sido contratadas después de haberse licenciado, hacía un año. A ella la habían elegido gracias a su especialización en Derecho del comercio y a que hablaba francés, inglés, italiano y el dialecto mentonasco, que hablaba un diez por ciento de la población de Arancia.
Sin poder dejar de pensar en su conversación con la reina, hizo algunas investigaciones y averiguó que, desde la muerte del rey Gregorio, Bianca se había convertido en dirigente de Gemelli y era conocida por su carácter rígido y difícil.
Con suerte, algo de lo que ella le había dicho podría suavizar un poco su corazón, pensó.
Seis horas después, Abby terminó su jornada y salió de la oficina para subirse a la limusina. En la calle, le sorprendió comprobar que dos coches oficiales habían aparcado delante y detrás del vehículo. Uno de los hombres de seguridad le abrió la puerta de la limusina. ¿Qué estaba pasando?
Cuando entró y vio quién estaba sentado allí, con gafas de sol y un conjunto informal color crema, el pulso se le aceleró al instante.
–Vincenzo…