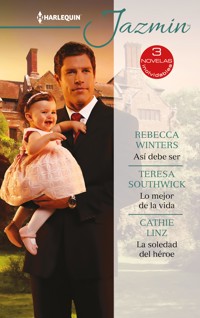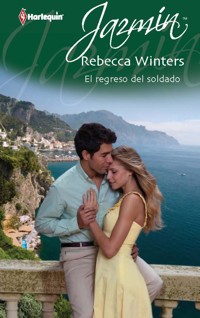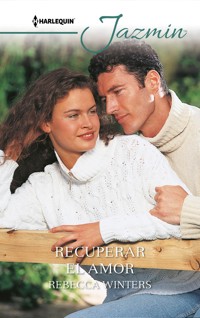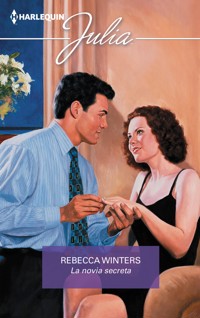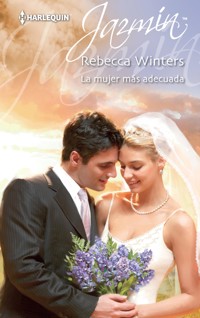
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Una proposición de un duque... ¡y una boda real! Enclavado en las montañas italianas estaba el hogar de la aristocrática familia Montefalco. Rodeado de aromática lavanda y de un increíble paisaje, había un bello y aislado refugio… Ally Parker había acudido a Italia buscando respuestas a varias preguntas sobre su pasado y solo Gino, duque de Montefalco, podía responderlas. En cuanto el guapísimo duque italiano la llevó a su mágica residencia campestre, Ally empezó a enamorarse de él. Pero los secretos y pecados del pasado podrían impedir que Gino convirtiese a Ally en la prometida de Montefalco…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Rebecca Winters. Todos los derechos reservados.
LA MUJER MÁS ADECUADA, N.º 2527 - octubre 2013
Título original: The Bride of Montefalco
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Este título fue publicado originalmente en español en 2007.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3851-2
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
–¿Teniente Davis?
El detective de la Policía de Portland alzó la mirada de su ordenador.
–Me alegro de que haya llegado tan pronto, señora Parker.
–En su mensaje decía que era urgente.
–Lo es –dijo en un tono solemne–. Pase y siéntese.
Ally tomó una silla frente a la mesa del teniente.
–Supongo que ha habido nuevos acontecimientos en el caso.
–Muy importantes –afirmó él–. La mujer que murió en el accidente de coche con su marido hace cuatro meses ha sido finalmente identificada por su dentadura y la prueba de ADN lo ha confirmado.
Aunque Ally había enterrado a su marido hacía dos meses, necesitaba que llegara ese día para poder dar carpetazo al asunto. Aunque, al mismo tiempo, lo temía, ya que significaba entrar en hechos dolorosos en lugar de dar vueltas a una conjetura.
–¿Quién era?
–Una mujer de treinta y cuatro años, italiana, llamada Donata Di Montefalco.
Finalmente la mujer tenía un nombre y un origen.
–Las autoridades italianas me han informado de que era la esposa del duque de Montefalco, un aristócrata muy rico de una ciudad del mismo nombre cercana a Roma. Según la policía que investiga el caso, el duque tenía sus propios hombres buscándola durante todos estos meses.
–Naturalmente –susurró Ally. ¿Estaría enamorado de su mujer o su matrimonio se habría deshecho como el suyo?
Aunque el detective nunca lo había dicho, Ally sabía que sospechaba que su marido había sido infiel. Ella también, y sabía que su matrimonio se había roto en pedazos pero nunca había querido creerlo. Jim había cambiado mucho y ella se había desenamorado poco a poco, aunque no era capaz de identificar el momento exacto en el que había ocurrido.
Durante la última etapa de su matrimonio de dos años y medio, Ally había visto signos de que algo iba mal: las largas ausencias a causa del trabajo, la falta de pasión cuando hacían el amor, el desinterés por su vida cuando hacía breves llamadas a casa y su deseo de posponer tener hijos hasta que ganara más dinero.
Aunque no había una prueba definitiva de una relación sentimental, las nuevas noticias daban credibilidad a sus sospechas. Sintió una puñalada de dolor. Necesitaba salir de aquella oficina para llorar en privado.
Había tenido dos meses para asimilar el hecho de que él no había muerto solo, pero una parte de ella había esperado que la otra mujer hubiera sido de mediana edad, una mujer mayor a la que estuviera acercando a algún lugar por la tormenta. Pero aquella última información había terminado con esas esperanzas y le hacía preguntarse, una vez más, si no lo había amado lo suficiente.
–Gracias por atenderme, teniente –iba a perder el control en cualquier momento. Vivir en una mentira era lo peor que podía haber hecho. Su culpa aumentaba al reconocer que no había luchado por recuperar el amor que los había unido al principio–. Le agradezco lo que ha hecho para ayudarme.
Se levantó para marcharse y él la acompañó a la puerta de su despacho.
–Siento tener que haberla llamado y recordarle su pérdida otra vez, pero prometo avisarla cuando tenga más información. Espero que en los próximos meses pueda olvidar esto y seguir adelante.
«¿Seguir adelante? ¿Cómo se hace eso cuando tu marido ha muerto en el peor momento de tu matrimonio? ¿Qué haces cuando tus sueños de una vida feliz con él se han hecho añicos?».
–¿Quiere que la acompañe al coche?
–No, gracias. Estoy bien.
Ally se apresuró a abandonar el despacho y salió por la puerta principal de la comisaría.
¿Cómo era posible que terminaran así las cosas? Aún no había nada resuelto y ella tenía más preguntas. Sus pensamientos se concentraron en el marido de la mujer. Acabaría de saber que el cuerpo de su mujer había sido encontrado e identificado. Aparte de meses de sufrimiento desde su desaparición y su pérdida, tendría que estar preguntándose sobre la importancia de Jim en la vida de Donata. Dondequiera que estuviera el duque Di Montefalco, Ally sabía que estaba pasando un infierno.
–Tío Gino, ¿por qué vamos una temporada a tu granja?
Rudolfo Giannino Fioretto Di Montefalco, al que solo su familia y sus escasos amigos íntimos llamaban Gino, miró a su sobrina de once años por el espejo retrovisor. La niña estaba sentada al lado de Marcello, el hermano mayor de Gino.
–Porque es verano. Pensé que tu padre y tú disfrutaríais más en la naturaleza, en lugar de estar encerrados en el palazzo.
–Pero ¿y si mamá regresa y no nos encuentra allí?
Gino se preparó; el temido momento había llegado. Detuvo el coche a un lado de la granja y se giró para asegurarse de que Sofia agarraba la mano de su padre. Desde que Marcello había sido diagnosticado de Alzheimer y no podía hablar, era una de las formas en las que ella podía expresarle su amor y sentirlo también.
–Tengo algo que decirte, cariño.
Pasó un minuto y en ese período de tiempo la cara de su sobrina se quedó sin color.
–¿Qué pasa? –preguntó con miedo en la voz. La tensión por haber estado meses sin saber nada sobre su madre le habían quitado a Sofia las ganas de vivir.
–Sofia, tengo malas noticias. Tu mamá ha tenido un accidente de coche y ha fallecido.
Había ocurrido cuatro meses atrás, aunque Gino había sido informado de su muerte la noche anterior. Aquel día había estado haciendo los preparativos para que Sofia y Marcello se mudaran al campo. Los detalles que rodeaban la tragedia eran algo que ni ella ni el servicio del palazzo o de la granja necesitaban saber.
Su mirada captó la expresión de dolor de Sofia. Cuando sus noticias fueron asimiladas, oyó los sollozos de una niña con el corazón roto que enterraba su cabeza morena en el hombro de su padre. Marcello la miró sin entender y sin ser capaz de consolar a su hija.
Gino oía los sollozos desde el asiento delantero y se le hizo un nudo en la garganta. Ya que el cuerpo de Donata había sido encontrado e identificado, la pesadilla de su desaparición había terminado, pero comenzaba otra...
Su sobrina huérfana, ya de por sí introvertida, iba a necesitar más amor y comprensión que nunca. En cuanto a Gino, una vez que organizara con el cura un funeral fuera del alcance de miradas entrometidas para que Sofia pudiera despedirse de su madre en privado, necesitaría incrementar la seguridad para proteger a la familia de la prensa.
Carlo Santi, el inspector jefe de policía de la región y uno de los mejores amigos de su familia, estaba haciendo todo lo posible para que la información no se filtrara a la prensa. Pero esos rabiosos e insaciables buitres de los tabloides invadían su vida sin compasión para encontrar una historia suculenta sobre Gino y su familia. Era el precio que tenían que pagar por su título y riqueza. Si no hubiese sido por Carlo, la situación habría empeorado mucho antes.
Al principio de la repentina enfermedad de Marcello, hacía dos años, la vena egoísta de Donata había causado estragos en el matrimonio de su hermano y un daño irreparable a su hija. En opinión de Gino, Donata había sido una de las esposas y madres más insensibles y negligentes del mundo. Él había luchado para proteger a su hermano y a su sobrina del peor de sus defectos.
Como resultado, había sido forzado a guardar los secretos familiares, que Donata disfrutaba contando a todo el que quisiera escuchar. Sus indiscriminados desahogos habían llegado a la prensa, creando expectación sobre sus vidas, sobre todo la de Gino, a quien Donata había hecho parecer el celoso cuñado que la quería a ella y el título nobiliario para sí mismo.
Lo que Donata no había previsto era su propia muerte.
Cuando la prensa se enterara del accidente en el que había muerto, todo lo que Gino había hecho para mantener los asuntos de la familia en privado se convertiría en un escándalo. El hecho de que un americano de más o menos la edad de Donata condujera el coche cuando se mataron provocaría el frenesí de los paparazzi. Esa historia vendería millones de periódicos sin considerar las consecuencias que tendría para Sofia. A su sobrina la podían destrozar los hechos y aún más los maliciosos rumores que los rodeaban.
Aparte de llevar a las dos personas que había en el asiento trasero a un lugar protegido, lejos de la invasión de los medios de comunicación, no parecía haber nada más que él pudiera hacer para evitar que los periodistas sin escrúpulos escarbaran en viejas mentiras sobre él y vendieran más periódicos. Se enfrentaba a la prensa desde su adolescencia y ahora parecía que le tocaba a Sofia, aunque no sería así si él podía evitarlo.
El director de la orquesta bajó la batuta.
–Tomaos un descanso de veinte minutos; después continuaremos con Brahms.
Agradecida por el respiro, Ally dejó el violín en la silla y bajó del escenario detrás de otros compañeros. Recorrió el pasillo hasta donde pudo estar sola y sacó su teléfono móvil del bolso. Esperaba que el médico le devolviera una llamada. Después del encuentro con el detective el día anterior, había desarrollado una migraña que todavía le dolía. Para su consternación, no había ningún mensaje del médico. Quizá lo hubiera dejado en el teléfono de su casa. Cuando escuchó los mensajes, descubrió que su enfermera había llamado para prescribirle algo contra el dolor. Si pudiera sentir un poco de alivio...
En aquellos momentos nada parecía real. El dolor por su matrimonio fracasado y por las circunstancias que rodeaban la muerte de Jim era demasiado profundo. Había más de un mensaje, pero esperaría a llegar a casa para escucharlos porque las palpitaciones en la base de su cráneo no desaparecían.
–¿Ally? ¿Estás bien? –preguntó Carol.
–Tengo una migraña. Hazme un favor y dile al maestro que me voy a casa, pero que estaré aquí por la mañana para el ensayo.
El concierto de finales de mayo de la Orquesta Filarmónica de Portland tendría lugar dos días después.
–Vale. No te preocupes por el violín, me lo llevaré a casa y te lo traeré mañana.
–Eres un encanto.
Después de beber un poco de agua en la fuente, Ally recobró fuerzas para salir del edificio y dirigirse al coche. Paró en la farmacia a comprar las pastillas que le había recomendado la enfermera, se tomó una, condujo hasta casa y se metió en la cama con una bolsa de hielo en la frente. Una hora más tarde comenzó a encontrarse un poco mejor, pero no había ninguna pastilla que frenase las preguntas que no la dejaban en paz. Quería ver el lugar en el que Jim había muerto, aunque su madre creyera que era una mala idea porque visitar el lugar del accidente sería demasiado doloroso.
Pero Ally no podía sentir un dolor más intenso del que ya sentía. Necesitaba ver el puente en el que el coche de Jim había patinado por el hielo y había caído al río. Había ocurrido durante una ventisca a las afueras de St. Moritz, en Suiza.
También necesitaba ver la casa de la familia de Donata, incluso llamar al duque para darle el pésame cuando llegara a Montefalco. No sería humano si no tuviera preguntas. Quizá hablar los ayudaría a afrontar mejor la tragedia, así que tomó el móvil para llamar a la compañía aérea. Con tarjeta de crédito hizo una reserva para el día siguiente; volaría hasta Suiza y después hasta Italia.
A mediodía se sentía mejor y fue al banco a recoger los cheques de viaje. La decisión de hacer algo era, probablemente, más terapéutica que tomar pastillas, ya que tuvo la energía suficiente para hacer el equipaje y para hablar con el vecino para que le guardase el correo mientras estuviera ausente.
Después de ducharse se tomó otra pastilla y se acostó. Cuando despertó a la mañana siguiente, se sentía bastante mejor.
Con el coche aparcado en el garaje, solo le quedaba llamar un taxi y, mientras lo esperaba, escuchó el mensaje que tenía en el teléfono de su casa desde la mañana del día anterior.
–¡Hola, Jim! Soy Troy, del gimnasio Golden Arm. Como cambiamos de dirección, hemos estado limpiando las taquillas y hemos encontrado algo valioso que te pertenece. No tengo tu dirección ni tu teléfono, por lo que he estado llamando a todos los James o Jim Parker de la ciudad intentando localizarte. Si no eres tú, llámame para que te quite de la lista. Si eres ese Jim, pásate por aquí en veinticuatro horas o se llevarán lo tuyo.
Ally había enterrado a su marido hacía dos meses y escuchar que alguien quería hablar con él hizo que se estremeciera. Aquella llamada era como un fantasma del pasado. Como Jim no iba a ningún gimnasio, llamó para decir que no era.
–Gimnasio Golden Arm.
–¿Está Troy?
–Soy yo.
–Llamaste ayer a mi casa, soy la mujer de James Parker, pero me temo que no del Jim Parker que buscas.
–Bien, el Jim que busco trabaja a menudo en Europa y no está casado. Gracias por llamarme.
Colgó, pero los dedos de Ally temblaron en el auricular. Quería ignorar sus palabras, pero no podía. A menudo, en su matrimonio, había ignorado pequeñas señales porque no quería creer que algo pudiera ir mal. Pero aquello había terminado, ya no era la chica inocente e idealista con la que Jim se había casado.
Cuando el taxi llegó, le dijo al conductor que parara en el gimnasio. Estaba en la otra punta de Portland, cerca de la autopista que iba al aeropuerto. No había tiempo que perder. El conductor esperó mientras ella entraba en el gimnasio. Ya había gente haciendo ejercicio y el entrenador que estaba junto al mostrador le lanzó una mirada de interés masculino.
–¡Hola!
–Hola, ¿es usted Troy?
–Sí.
–Soy la señora Parker, llamé esta mañana.
–Creí que me había dicho que no era la persona que buscaba.
–Algo que dijo me ha hecho reconsiderarlo. ¿Le dijo Jim qué clase de trabajo hacía en Europa?
–Sí, vende ropa para esquiar. Hicimos un trato: le cambié unas sesiones de ejercicio por equipamiento de esquí.
–Entonces era mi marido.
–¿Qué quiere decir con «era»?
–Jim murió hace cuatro meses.
–Está bromeando. Por eso no lo he visto por aquí. ¿Qué pasó?
–Tuvo un accidente de coche.
¿Habría habido otras mujeres antes que Donata y fue ella la que tuvo la mala suerte de caer desde aquel puente con él?
–Lo siento, señora Parker, quizá yo le entendí mal sobre lo de no estar casado.
–No, estoy segura de que no. ¿Cuándo se inscribió en el gimnasio?
–Hace algo menos de un año.
¿Un año? Luchando para mantener la compostura, sacó la cartera del bolso. Llevaba varias fotografías y le enseñó la de Jim. El hombre la miró y asintió.
–Espere un momento y le daré lo que dejó aquí.
Un poco después, salió de su despacho con un ordenador portátil plateado que Ally no le era familiar. Troy le tendió un papel.
–Firme aquí.
–Gracias por llamar, Troy. Quiero conservar cualquier cosa que haya pertenecido a mi marido.
–Claro. Me alegro de que viniera. Si no, lo habría vendido. Lo siento mucho por su marido.
–Yo también –murmuró Ally.
No había sabido nada sobre la compra de aquel ordenador. La empresa de Jim le había proporcionado uno que siempre había usado para su trabajo. Ese ordenador significaba que tenía algo que esconder. Tendría que llevárselo a Europa, ya que no tenía tiempo de volver a casa. Cuando regresara a Estados Unidos, vería lo que tenía dentro y quizá entonces estuviera más preparada para afrontar los dolorosos secretos que pudiera descubrir. Cuando llegó al taxi, metió el ordenador en su maleta, se sentó en la parte trasera y se estremeció al pensar que su marido llevaba ocho meses en un gimnasio sin que ella supiera nada de sus actividades.
Había que reconocer que los dos se habían alejado, pero otra cosa era que él tuviera una vida aparte. ¡Qué humillante había sido afrontar la verdad delante de Troy, un completo extraño para ella!
«¡Oh, Jim! ¿Qué fue del hombre con el que me casé? ¿Alguna vez te he conocido?».
Con ayuda de los empleados, Gino ayudó a la apenada Sofia y a su padre a entrar en la limusina que los esperaba fuera de la iglesia. Acababan de enterrar a Donata. Todo se había llevado en secreto aunque la noticia de su muerte había aparecido, finalmente, en la prensa. Algún día, cuando las aguas se calmasen, haría trasladar sus restos a Montefalco.
–Ahora te veo en la granja, cariño.
–No tardes mucho –la cara de Sofia estaba devastada por las lágrimas.
–Te lo prometo. Solo quiero despedirme de algunas personas y darle las gracias al cura.
Ella asintió antes de que el capataz de la granja pusiera el coche en marcha.
Aliviado porque aquella parte hubiera terminado, Gino se volvió hacia Carlo, a quien le había pedido que esperara para que pudieran hablar en privado.
–El ataque ha comenzado en serio, Carlo.
–¿Qué ha pasado?
–Uno de los guardas de seguridad del palazzo acaba de decirme que una mujer que dice ser la señora Parker intentó entrar para ver a Marcello hace unos minutos. Es otra estratagema de los paparazzi para arruinar a mi familia.
–Tengo que decir que me sorprende que hayan sido tan audaces como para hacerse pasar por la esposa del fallecido.
–A mí ya no me sorprende nada. Llegó en un taxi y como precaución el guarda anotó el número de la matrícula.
–¿Quieres que la localice y la investigue?
–Si la localizas, me gustaría ser yo mismo quien la interrogara.
–¿Qué plan tienes? –quiso saber Carlo.
–¿Cuánto tiempo puede estar retenida en el calabozo? –preguntó a su vez Gino.
–Solo doce horas. Si no puedes mantener los cargos tendremos que soltarla.
–No te preocupes por eso. Va a desear no haberse aventurado en mi territorio.
–Dame la matrícula. Le diré al sargento del calabozo que te ayude.
–Como de costumbre, estoy en deuda contigo.
–Nuestras familias son amigas desde hace años, Gino. No pienso verte a ti y a Sofia pasándolo mal.
Esas palabras significaron para Gino mucho más de lo que su amigo podía pensar.
Alguien llamó a la puerta de su habitación.
–¿Señora Parker?
Ally solo llevaba una hora acostada y no se lo podía creer. Su largo viaje de Oregón a Suiza y después a Roma había sido suficiente. Pero lo peor había sido el horrible día que había pasado en un tren caluroso y abarrotado de gente para llegar a Montefalco. Además, todos los hoteles del pueblo estaban llenos por alguna fiesta. Si al taxista no le hubiera dado pena y no la hubiera llevado a dormir a casa de su hermana, tendría que haber regresado a Roma.
Los golpes sonaron con más fuerza.
–Signora!
–Un momento.
Se incorporó y pasó una mano por sus rizos rubios, que la hacían parecer más joven de los veintiocho años que tenía. Tomó la bata que había dejado a los pies de la cama, se la puso y se apresuró a abrir la puerta. La anciana señora parecía cansada y a Ally le pareció que estaba sin resuello.
–¡Rápido! Debe vestirse. Un coche del palazzo Di Montefalco ha venido por usted.
–Pero eso es imposible...
Antes, aquel mismo día, la habían echado del palacio guardias armados y nadie sabía adónde había ido cuando volvió a montarse en el taxi.
–Tiene que ser alguien muy importante para que el duque Di Montefalco la mande a buscar. No debe hacer esperar al conductor.
–No tardaré. Gracias.
A menos que uno de los guardias hubiera seguido el taxi hasta allí, Ally estaba extrañada de cómo podían haberla encontrado. Pero aquello no importaba en aquel momento. En unos minutos se encontraría, finalmente, con el hombre que quería ver. Después de sus inútiles intentos de localizarlo por teléfono desde Roma antes de subir al tren y después de lo que había ocurrido frente a las puertas del palacio, casi había perdido la esperanza de verlo.
Cerró la puerta y tomó su maleta. En unos minutos se puso unos vaqueros y una camisa verde. A la una y media de la madrugada no se sentía como para ponerse el traje de chaqueta que había llevado durante el día. Una vez que se puso las zapatillas de deporte, terminó de guardar sus cosas. Antes de dejar la habitación, dejó doscientos dólares en el tocador.
Una última mirada para asegurarse de que no se dejaba nada y se reunió con la anciana, que la esperaba en el pasillo.
–Siento que la hayan despertado a estas horas por mí. Le he dejado dinero en el tocador para usted y para su hermano. Gracias por todo otra vez, incluida la deliciosa comida y la ducha. Dele las gracias también a su hermano. No sé qué habría hecho sin su ayuda.
–Se las daré, pero ahora debe irse –dijo la mujer, impaciente.
Abrió la puerta, que daba a un viejo y estrecho callejón, y Ally vio que había un flamante sedán negro aparcado a la puerta. La luz del vestíbulo iluminaba la insignia dorada del halcón de Montefalco que tenía en la capota. Cuando Ally llegó al umbral, un hombre vestido de negro, como los guardias del palacio, salió de entre las sombras y se acercó a ella.
Ally se percató enseguida de la enorme figura del hombre de pelo negro. Algo sobre su conducta impositiva y sus rasgos aguileños hicieron que el cuerpo de Ally se estremeciera en señal de alarma. Con muy pocos movimientos tomó el bolso y la maleta de Ally.
–¡Deme eso! –gritó ella, que trató de arrebatarle la maleta, pero sin conseguirlo. Él ya lo había metido todo en el maletero.
Notó que la miraba de forma burlona antes de abrirle la puerta trasera. Gracias a la luz del interior del coche, Ally vio que se trataba de un hombre ancho de espaldas y de indudable fuerza física. El sol había tostado su piel de color aceituna y era muy atractivo. Ally subió al coche y se preguntó si estaría loca por dejar que un desconocido se la llevara de su único refugio en un país extranjero, donde no conocía a nadie más que al taxista y a su hermana.
Además, había perdido su móvil en el trayecto en tren, así que no podía llamar para pedir ayuda. Seguramente alguien se lo había robado. La premonición de que iba a necesitar un teléfono creció cuando el hombre se sentó al volante y echó los seguros. Después de poner el coche en marcha salieron del callejón a la calle principal. Un poco después, Ally sintió que estaba en apuros.
En lugar de subir la colina del castillo, el conductor la llevó por las peores calles de la ciudad. Parecía que el destino no era el palacio ocre al borde del acantilado. En lugar de haber abandonado la protección de la mujer a aquellas horas intempestivas, Ally debería haber hecho caso a su instinto y haberse quedado en su habitación hasta la mañana siguiente.
–Este no es el camino al palacio –dijo inclinada hacia delante–. Por favor, lléveme de vuelta a casa de esa mujer.
El enigmático guardia ignoró su petición y continuó conduciendo hasta que entraron en otro callejón, situado detrás de unos edificios públicos.
–¿Adónde me lleva?
–Todo a su tiempo, signora –dijo en un inglés impecable con solo un leve acento.
El conductor aparcó frente a una puerta de acero, solo iluminada por una tenue bombilla, y le abrió la puerta.
–Usted primero, signora.
–¿Dónde me ha traído? –preguntó negándose a salir del coche.
–A la comisaría de Montefalco.
–No lo entiendo.