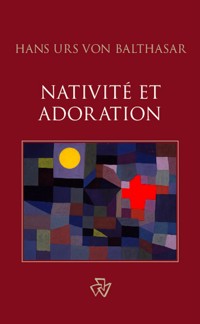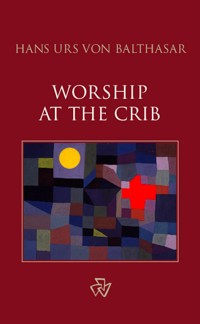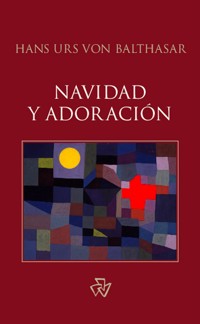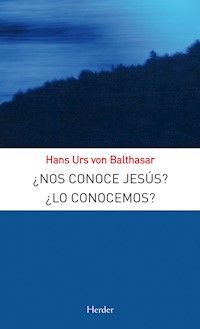0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Saint John Publications
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hans Urs von Balthasar
La oración contemplativa
© Saint John Publications (an imprint of The Community of St. John, Inc.), 2022
Original alemán: Das betrachtende Gebet, 1955 (© Johannes Verlag Einsiedeln)Con licencia eclesiástica para el original alemánTraducción de Roberto H. BernetPublicado en formato digital el 31 de julio de 2022, festividad de san Ignacio de LoyolaISBN 978-1-63674-001-0https://doi.org/10.56154/vvLa publicación se distribuye gratuitamente y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucro (detalles en el aviso legal de la página balthasarspeyr.org)Contenido
La oración contemplativa
Prólogo
I. El acto de la contemplación
1. La necesidad de la contemplación
2. La posibilidad de la contemplación
a. Desde el Padre
b. Desde el Hijo
c. Desde el Espíritu Santo
3. La mediación de la Iglesia
4. La realidad de la contemplación
a. Totalidad
b. Liturgia
c. Libertad
d. Carácter escatológico
II. El objeto de la contemplación
1. La Palabra se hace carne
2. Vida trinitaria
3. Palabra y transformación
4. La palabra como juicio y salvación
III. La amplitud de las tensiones de la contemplación
1. Existencia y esencia
2. Carne y espíritu
3. Cielo y tierra
4. Cruz y resurrección
Title Page
Cover
Table of Contents
La oración contemplativa
Prólogo
Muchos cristianos saben de la necesidad y belleza de la oración contemplativa y la anhelan con sinceridad. Pero pocos son los que permanecen fieles a esa oración –más allá de ensayos tentativos, prontamente abandonados–, y menos son todavía los que están convencidos y satisfechos con lo que emprenden al respecto. Una atmósfera de desánimo y pusilanimidad rodea la contemplación en la Iglesia. Querríamos vivirla, sin duda, pero no lo conseguimos. La hora de meditación que nos hemos propuesto desaparece en la distracción y el descuido, y, como no da ningún fruto visible, quisiéramos abandonarla. Mientras tanto recurrimos, tal vez, a algún «libro de meditación» que nos enseña la meditación que nosotros mismos deberíamos hacer. Vemos comer al otro, pero eso a nosotros no nos sacia. Después de haber leído sus «meditaciones» habremos hecho una «lectura espiritual», pero no una contemplación. Habremos visto cómo algún otro se encontró con la palabra de Dios, habremos sacado provecho de ese encuentro, pero era su encuentro, no el nuestro. Y nosotros no logramos sacar adelante ninguno: muchas veces por comodidad, y esta sería superable; muchas veces por un temor, por no creerse capaz de dar sus propios pasos.
En este punto quiere acudir en ayuda la nueva colección.1 No ofrece meditaciones realizadas, sino puntos de meditación, principalmente sobre textos del Nuevo Testamento. Estos puntos están redactados de tal modo que ofrecen solamente sugerencias, posibles accesos, puntos de vista para la meditación personal, y ello de forma tan concisa y sobria que no pueden utilizarse ni como comentario del texto escriturístico ni como lectura espiritual, sino realmente solo para ese fin. Su deseo es hacerse superfluos: cada vez que el orante pueda prescindir de la muleta, cada vez que le crezcan alas, debe dejar de lado el texto, sin que le pese.
A fin de no colocar al orante de forma demasiado inmediata frente a esta herramienta, se antepondrán varios libros introductorios cuyo fin es informar sobre la esencia y la forma de la meditación escriturística en todos sus aspectos. En el presente volumen, partiendo de una visión de conjunto de la revelación cristiana, se ha de tratar acerca de la profundidad y la gloriosa belleza de esta forma de oración, se ha de despertar el sentimiento de la necesidad de la contemplación, de su carácter imprescindible en la vida cristiana en general, así como en la vida cristiana actual en particular. Quien haya sido hechizado alguna vez por los rayos de la palabra divina queda cautivo en ella. Sabe, porque lo ha experimentado, que esa palabra no solamente transmite un anuncio sobre Dios, sino que posee también propiedades divinas, ocultas en el ropaje de la letra: la palabra revela en sí misma de forma sobrecogedora la infinitud y la verdad de Dios, su majestad y su amor. Su epifanía se impone al oyente haciéndolo caer de rodillas. Él pensaba tratar con una palabra que él mismo podía captar y juzgar, como otras grandes y profundas palabras de la humanidad. Pero al entrar en el ámbito de su poder resultó él mismo captado y juzgado. Quería ir hacia Jesús para verlo («¡Ven y verás!»), pero bajo la mirada de Jesús tiene que experimentar que él mismo hace mucho tiempo que ha sido visto, reconocido hasta lo más íntimo, juzgado y acogido en gracia, de modo que no le queda otra cosa más que caer de rodillas y adorar la Palabra: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Pero este sobrecogimiento se torna en punto de partida de lo que solo entonces comienza de verdad: «Has de ver cosas mayores… Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre» (Jn 1,46-51).
En la palabra de la Escritura comienza la escala al cielo de la contemplación, y no hay peldaño que lleve más allá de la escucha de la palabra. Del mismo modo como en la contemplación no podemos dejar atrás la humanidad del Señor, tampoco podemos hacerlo con la palabra en forma humana. En la humanidad encontramos a Dios, en lo sensible encontramos al Espíritu.
El autor se refiere a la colección Adoratio, cuyo objetivo expresa en la frase siguiente y del cual solo llegaron a publicarse cuatro volúmenes: el presente, Das Licht und die Bilder, de Adrienne von Speyr, con prólogo de Hans Urs von Balthasar (1955, 21986), Thessalonicher- und Pastoralbriefe: Für das betrachtende Gebet erschlossen, de Hans Urs von Balthasar (1955, 21992), y Kolosser- und Philemonbrief: Für das betrachtende Gebet erschlossen, de Eugen Biser (1956). El mismo Hans Urs von Balthasar indica en su obra Unser Auftrag que, finalmente, el proyecto se detuvo por falta de colaboradores (cf. Hans Urs von Balthasar, Unser Auftrag, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1984, 89).↩︎
I. El acto de la contemplación
1. La necesidad de la contemplación
La mayoría de los cristianos están convencidos de que la oración es más que un acto exterior realizado en conformidad con un deber, en el que se dicen a Dios ciertas cosas que, al fin y al cabo, Él sabe: una suerte de presentación diaria de respetos al supremo Soberano, que recibe todas las mañanas y todas las tardes la manifestación de la leal sumisión de sus siervos. Y aunque en muchos cristianos, para su dolor y pesar, la oración se queda en este bajo nivel, ellos saben que la oración sería más que eso. En este terreno habría un tesoro escondido, si solo pusiera manos a la obra y cavara. En esta semilla residiría la fuerza para un árbol grandioso cargado de flores y frutos, si solo quisiera plantarlo y cultivarlo. En este ímprobo y duro deber residiría la vida más libre y más dulce si solo quisiera abrirme y entregarme a ella. Lo saben, o lo entrevén oscuramente a partir de ciertas experiencias habidas en otro tiempo, pero nunca se han atrevido a seguir por los atrayentes caminos, a entrar en la tierra llena de promesas. Las aves del cielo se han comido de nuevo la palabra sembrada, las zarzas de la vida cotidiana la han ahogado, en el alma solo les queda de ella un vago pesar. Y si en ciertas horas de la vida sienten la imperiosa necesidad de tratar con Dios de otra manera que no sea la incesante repetición de fórmulas, se sienten torpes para ello: es como si tuviesen que hablar en una lengua cuyas leyes descuidaron aprender. En lugar de una conversación fluida, lo que se logra es el tartamudeo de algunos fragmentos del idioma del cielo y, al igual que un extranjero que desconoce la lengua, se ven retrotraídos casi al desvalimiento del niño balbuciente que quisiera decir algo y no sabe hacerlo.
Este ejemplo es equívoco, pues con Dios no se entabla conversación. Pero, aun así, en dos sentidos es acertado. Primero, en que la oración es un diálogo entre Dios y el alma, y, además, en que en ese diálogo se habla una lengua determinada: evidentemente, la lengua de Dios. La oración es un diálogo, y no un monólogo del hombre frente a Dios. A la larga no existe en absoluto un hablar solitario: hablar dice reciprocidad, intercambio de los pensamientos y de las almas, unión en el espíritu común, en la verdad poseída en común y repartida. Hablar exige un yo y un tú, es su mutua revelación. ¿Y no habla el hombre en la oración a un Dios que se ha revelado al ser humano ya mucho antes en una palabra tan portentosa, tan universal, que en modo alguno puede tornarse en pasado, sino que sigue resonando de forma presente a través de todos los tiempos? Cuanto más correctamente aprende un hombre a orar, tanto más profunda es su experiencia de que todo el balbuceo que dirige a Dios no es más que una respuesta al hablar de Dios con él, de modo que también lo segundo es válido: que entre Dios y el hombre solo es posible entenderse en la lengua de Dios. Dios comenzó a hablar primero, y solo porque Él se ha «exteriorizado», puede el hombre «interiorizarse» en Dios. Pensemos solo esto: ¿no es el padrenuestro, con el cual nos dirigimos a él diariamente, su propia palabra? ¿No nos lo ha enseñado el Hijo de Dios, que es Dios y Palabra de Dios? ¿Habría podido inventar jamás un hombre semejante lenguaje por voluntad propia? ¿No resonó el «Dios te salve, María» viniendo de labios de un ángel –o sea, una vez más, en la lengua del cielo–? Y lo que agregó Isabel, «llena del Espíritu», ¿no es respuesta al primer encuentro con el Dios hecho hombre? ¿Qué sabríamos decirle a Dios si Él mismo no se nos hubiese comunicado y revelado antes en su palabra, de modo que tengamos acceso a Él y trato con Él y se nos conceda mirar en su interior y entrar en Él, en el interior de la Verdad eterna, para que, frente a esa luz que nos inunda desde Dios, lleguemos a ser también nosotros luminosos y transparentes ante Él?
De pronto, lo sabemos de forma elemental: la oración es un diálogo en el que la conducción la tiene la palabra de Dios y en el que, por de pronto, no podemos ser sino oyentes. Todo se decide en esto: en que escuchemos la palabra de Dios y, a partir de su palabra, encontremos la respuesta a Él. Su palabra es la verdad abierta a nosotros. En efecto, no hay en el hombre ninguna verdad última, que no plantee preguntas. El hombre lo sabe –él, que al plantear sus preguntas eleva su mirada hacia Dios y se pone en marcha hacia Dios–. La palabra de Dios es la invitación que Él nos dirige a estar junto con Él en la verdad. Es una escala de cuerda que se nos lanza desde la alta borda y por la cual nosotros, que estamos en peligro y ahogándonos, podemos ascender a la nave que nos rescata. Es la alfombra que nos extienden y por la cual podemos avanzar hacia el trono del Padre. Es la lámpara que aparece con su resplandor en la oscuridad de la existencia en el mundo, ese mundo que calla y rehúsa responder, la lámpara a cuyo resplandor los enigmas que nos atormentan se suavizan y obtienen nuestro asentimiento. La palabra de Dios es, en última instancia, Él mismo, lo más vivo e íntimo que posee: es su Hijo unigénito, coesencial a Él, a quien Él ha enviado al mundo para llevar el mundo de regreso a casa en Él. Y de este modo nos encomienda Dios desde el cielo su Palabra que mora en la tierra: «Este es mi Hijo, el amado. Escuchadlo» (Mt 17,5).
La vida nos agobia, cansados buscamos el lugar del silencio, de lo auténtico, del alivio. Quisiéramos reposar en Dios, dejarnos caer en Él a fin de obtener de Él fuerzas nuevas para seguir viviendo. Pero no lo buscamos donde Él nos espera, donde está disponible para nosotros: en su Hijo, que es su Palabra. O buscamos a Dios porque quisiéramos preguntarle mil cosas sin cuya solución pensamos no poder avanzar en la existencia, lo asaltamos con problemas, le exigimos información, claves, facilidades y, al hacerlo, olvidamos que en su palabra Él nos ha resuelto toda pregunta, nos ha dado toda la información que somos capaces de captar en esta vida. No aguzamos nuestro oído hacia el lugar donde Dios habla: donde la palabra de Dios resonó en el mundo de forma tan única y definitiva que basta para todos los tiempos y que todos los tiempos juntos no agotarán. O pensamos que la palabra de Dios resonó hace ya tanto tiempo en la tierra que casi está gastada, que pronto será hora de que llegue otra, que tendríamos el derecho de exigir otra palabra. Y no nos damos cuenta de que somos solamente nosotros los agotados, los alejados, mientras que la palabra resuena con igual vitalidad y originalidad y está tan cerca de nosotros como siempre. «La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón» (Rom 10,8). No comprendemos que, una vez que la palabra de Dios resuena en medio del mundo, en la plenitud de los tiempos, se presenta con tal fuerza que está dirigida a todos e interpela a todos, a todos con igual inmediatez y a ninguno en desventaja por distancia temporal o espacial alguna. Verdad es que un par de personas se han tornado en interlocutores del diálogo terreno con Jesús, y quisiéramos envidiarlos por esa dicha, pero ellos se comportaron en el diálogo de forma tan torpe y desmañada como lo hubiésemos hecho nosotros y cualquier otro. Al escuchar lo que Jesús realmente quería decir y darle respuesta no tenían ventaja alguna sobre nosotros; por el contrario, ellos veían la manifestación terrena exterior de la Palabra, y esa visión les ocultaba ampliamente la cara interior divina. «Bienaventurados los que creen sin ver», que quizá creen con más facilidad porque no ven. También los discípulos comprendieron la palabra en su contenido de sentido solo después de la resurrección, y también entonces muchos de ellos todavía dudaron y se mostraron faltos de entendimiento. Solo entendieron de verdad después de la ascensión, en Pentecostés, cuando el Espíritu expuso interiormente en ellos lo que exteriormente les había mostrado el Hijo. Por eso, estos compañeros terrenos de Jesús no recibieron privilegio alguno en el sentido decisivo. Estaban casualmente en un lugar donde también cualquier otro podría haber estado –o mejor, donde realmente está cualquier otro–. Sin duda, en la samaritana del pozo la destinataria de la palabra de Jesús es individualmente esa mujer, pero lo es al mismo tiempo toda pecadora, todo pecador. No solo por ella se sienta Jesús cansado al brocal del pozo: quaerens me sedisti lassus. Por eso, no es «práctica piadosa» ninguna el que yo me coloque en espíritu junto a esa mujer, que me introduzca en su papel. Y no solamente se me permite desempeñarlo: tengo que desempeñarlo. Más aún: desde hace mucho estoy involucrado en ese diálogo sin que me hayan preguntado. Yo soy esa alma enterrada que sale día a día en busca del agua terrena porque ya no entiende el agua celeste, que es la que realmente busca. Al igual que ella, también yo doy la misma errónea respuesta, tentada a ciegas, al ofrecimiento de la fuente eterna, hasta que la palabra tiene que tomar también conmigo medidas drásticas y forzar la confesión del pecado, que tampoco puedo pronunciar limpiamente, sino que tiene que ser complementada en la gracia por la Palabra y Juez eterno para que –¡incomprensible misericordia!– me sea imputada como justificación: «Tienes razón, que no tienes marido: has tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad» (Jn 4,17-18). De modo que es demasiado poco que veamos en los diálogos y encuentros del evangelio meros «ejemplos», como en un libro de héroes se exponen ejemplos de valerosidad que el joven lector se siente impulsado a imitar. Pues la palabra que allí se ha hecho carne para hablar con nosotros se dirige en aquella ocasión puntual a cada ocasión real, en aquel pecador que se convierte tiene en mente a cada pecador, en aquella oyente sentada a sus pies, a cada oyente. Al ser Dios el que aquí habla, no hay distancia histórica alguna respecto de su palabra, y con ello tampoco ningún comportamiento histórico para con Él. Antes bien, solo existe aquella plena inmediatez de interpelación que se les concedió a los que se encontraron con Él por los caminos de Palestina: «Tú sígueme», «Ve y no peques más», «La paz esté con vosotros».
Y desde luego que la palabra de la revelación no cayó simplemente del cielo en Cristo, sino que ese único torrente arrebatador se alimentó, por decirlo así, de muchas vertientes ya existentes. Hay una preparación, una suerte de crescendo hacia la plena potencia de la voz divina en el mundo: «En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los mundos» (Heb 1,1-2). Pero hoy, habiendo adquirido ese torrente esa unidad, no podemos ver en aquellas fuentes otra cosa más que a precursoras suyas que se encaminan inmediatamente hacia él a fin de introducirse y ser absorbidas en la única palabra que lo dice todo. No se pueden percibir palabras puntuales de Dios sin escuchar al Hijo, que es la Palabra. Tampoco se puede andar rebuscando en los escritos de la Antigua y de la Nueva Alianza con la esperanza de encontrarse con verdades cualesquiera si no se está dispuesto a enfrentar el encuentro inmediato con Él, con esa palabra personal, libre y soberana que se dirige a nosotros. «Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras?» (Jn 5,39-40; 46-47). Él acumula en sí todas las palabras de Dios dispersas en el mundo como el enorme foco de la revelación. «Por medio del cual ha realizado los mundos», dice Pablo, e indica con ello que no solamente las «diversas palabras» de la Antigua Alianza, sino también las palabras dispersas, balbuceadas y murmuradas en la creación, las palabras de la naturaleza en lo macroscópico y microscópico, las palabras de las flores y de los animales, las palabras de sobrecogedora belleza y de terror paralizante, las palabras múltiples y confusas, las palabras esperanzadoras y decepcionantes de la existencia humana: todas pertenecen a la Palabra única, eterna y viviente que se hizo hombre por nosotros, son enteramente propiedad suya, son por eso administradas por ella y han de ser interpretadas según su versión, y según ninguna otra. Todas ellas pueden ser escuchadas y comprendidas solamente bajo su guía; y ninguna puede constituir, separada de ella, una palabra propia, menos aún una palabra de objeción contra la única Palabra. «El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama». En el área fontal de la historia existía la posibilidad de navegar por ríos individuales en dirección hacia Él, el gran torrente. Las múltiples palabras de la promesa podían recibirse de forma tan abierta, tan creyente que conducían al oyente hacia la unidad futura. Pero ahora que el Hijo ha aparecido, el creyente tiene que escuchar lo múltiple desde la unidad. Tiene que acercarse siempre de nuevo al centro a fin de ser enviado de nuevo desde él a la periferia de la historia y de la naturaleza, con su confusión de lenguas. En el centro se le dirige la palabra, en el centro se le da la noticia decisiva: aquello que constituye la verdad de su vida, aquello que Dios quiere y espera de él, aquello a lo que puede aspirar y aquello que debe evitar en el servicio a la palabra divina. Por eso tiene que convertirse en un oyente de la palabra.
Comencemos nuevamente en un nivel más profundo, esta vez del lado del ser humano. Dice Juan: «Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres» (Jn 1,3-4). El hecho de que nosotros, junto con todas las criaturas, hayamos sido creados por la Palabra, no expresa solamente una relación de origen, de proveniencia, sino una relación permanente y esencial de in-sistencia [In-sein, un estar- o existir-dentro-de], tal como se realiza plenamente de manera manifiesta y visible al recapitular Dios Hijo todas las cosas de la tierra y del cielo en sí mismo, la Palabra hecha hombre (Ef 1,10), al incorporar a todos los que quieren en su cuerpo místico, al irrigar todos los sarmientos con la sangre de la vid mística. La «vida» que está en la Palabra no es la frágil llamita que albergan en sí mismos los hijos de Adán, sino la vida verdadera, rotunda y definitiva; «Yo les doy la vida eterna… yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 10,28.10). Pero Él es esa vida no solo como canal, sino corporalmente («Yo soy la vida», Jn 11,25; 14,6), y, por eso, no solamente como mero principio óntico [seinshaft], sino de forma personal, espiritual y libre. Y en esa condición de libre, dueño de sí, es Él «la luz de los hombres». Estos no disponen de esa luz como quizá podrían si la luz fuese un mero principio de vida, como una savia que ascendiese de forma indiferente desde las raíces de la eternidad hacia las ramificaciones de las almas individuales a fin de allí diferenciarse de acuerdo con la naturaleza de las ramas. Algunos se imaginan la gracia divina como una suerte de vida sin nombre ni rostro que se conserva en el propio interior a través de un comportamiento apropiado y que también se puede «multiplicar» de la misma manera en que por contención se puede elevar el nivel del agua o por ahorro se puede aumentar un patrimonio. Pero en esa representación no se ha dejado espacio alguno a la libertad de la luz, que no se comporta nunca como «la luz de la ilustración», como la luz de la razón y naturaleza humanas. Esta última está siempre presente, estará en el cielo mientras existan seres humanos, se puede contar siempre con ella. No tiene tampoco un centro propiamente dicho, sino que atraviesa de forma difusa todo aquello que tenga rostro humano. Pero la «luz verdadera» (Jn 1,9), sin la cual aquella luz difusa sería engañosa, es siempre libre en su iluminar. «Todavía os queda un poco de luz, caminad mientras tenéis luz» (Jn 12,35). De otro modo, no sería la Palabra que es Dios y persona e Hijo, Señor de todos los que han sido «creados en Él». Si queremos vivir en su luz tenemos que escuchar su palabra siempre libre, siempre nueva, personal para cada uno. Es imposible hacer derivar esa palabra de una ya existente, previamente sabida, almacenada. Esta palabra fluye siempre prístina desde la fuente de la libertad soberana y absoluta. La palabra de Dios puede exigir hoy algo de mí que ayer todavía no exigía, y así, tengo que escuchar su exigencia, ser fundamentalmente abierto, oyente. Ciertamente, no hay relación más íntima, de mayor unión óntica que la relación entre el hombre en gracia y el Señor que da la gracia, entre cabeza y cuerpo, entre vid y sarmiento. Pero esta realidad en el plano del ser que nos transmiten sobre todo los sacramentos solo puede imponerse si, al mismo tiempo, se da en el espíritu, en la esfera de la libertad de la palabra y de la correspondiente disposición por parte del hombre a escuchar esa palabra, a seguirla y a complacerla. No se trata solamente de lo que suele llamarse la «vida moral», ni tampoco de la vida según los «mandamientos cristianos», sino de aquel núcleo incandescente, centro y justificación de toda moral, sin el cual, por fuerza, esta se enfriaría rápidamente y degeneraría en fariseísmo: se trata del encuentro siempre vivo con el Dios que se dirige a nosotros en su palabra, cuyos «ojos como llama de fuego» (Ap 1,14) nos atraviesan y purifican, cuyo mandato nos obliga a una nueva obediencia y, de ese modo, nos enseña hoy como si hasta ahora nada hubiésemos sabido, cuyo poder nos envía de nuevo al mundo y a la misión.
No hay otra manera en que el hombre corresponda a la idea que Dios, el Padre, se hizo de él en la creación que esta obediencia a la palabra libre de Dios. Sea lo que sea el hombre como cuerpo y como alma dejando de lado esta relación sumamente íntima y personal, en el mejor de los casos podrá ser un torso. Más aún: ni siquiera eso, porque, aunque a un torso le faltan ciertos miembros, lo que está presente puede ser perfecto en sí mismo. Por el contrario, sin esa relación con Dios que lo lleva a plenitud, el hombre no puede ser perfecto en ningún punto. Cuerpo y alma han sido creados en atención a esa plenificación, el hálito de nobleza en que alienta en torno a la naturaleza del hombre proviene de allí. El hombre es el ser que ha sido creado como oyente de la palabra y que se yergue en su propia dignidad en la respuesta a esa palabra. Ha sido pensado en lo más íntimo como ser dialógico. Su razón ha sido dotada de tanta luz propia como necesita exactamente para captar al Dios que le habla. Su voluntad es justo tan superior a sus instintos y tan abierta a todo lo bueno que puede seguir sin coacción la atracción del bien más beatífico. El hombre es el ser con aquel misterio en el corazón que es más grande que él mismo. Ha sido construido como sagrario en torno a un misterio sagrado. No necesita despejar primeramente de forma artificial su propio centro cuando Dios le pide vivir en él. Su interioridad más íntima es disposición, oído, captación, voluntad para entregarse a lo que es más grande, para hacer valer la verdad más profunda, para rendir las armas ante el amor más perdurable. Por supuesto, en el pecador este santuario está abandonado y olvidado, enterrado, se ha convertido en una tumba y en un trastero y se necesita un esfuerzo –justamente, el de la oración contemplativa– para desocuparlo y hacerlo habitable para el sagrado huésped. Pero ese espacio no tiene que ser construido con anterioridad. Ya está ahí: es el espacio central del hombre, desde siempre.
Por eso, para dicha sin fin y asombro de todos los que oran, esta inefable relación del hombre con la palabra de Dios es siempre al mismo tiempo ambas cosas: entrar en el yo más íntimo y salida del yo hacia el supremo tú. Dios no es el tú en el sentido de que sea simplemente otro yo extraño que se encuentre frente a mí. Él está en el yo, pero está también por sobre él; y justamente por estar por sobre el yo como el yo absoluto, en el yo humano Él es el fundante más profundo del yo, «más interior a mí que yo mismo». Y precisamente por estar tan íntimamente en el yo, es el más grande por sobre el yo; su unidad está por encima del número, también por encima del número uno de la serie. Así como el ente creado solo puede pensarse en dependencia y enteramente habitado por el Ser eterno y absoluto, así sucede también especialmente con el yo creado (a la «analogia entis» corresponde, como su caso máximo, una «analogia personalitatis»). Así como la parte ama más el todo que a sí misma, y se ama en su mayor medida cuando se ama en el todo y no en su particularidad, así el yo creado se ama y acepta en lo más hondo cuando ama al yo absoluto y libre de Dios que se le abre en la palabra, cuando recibe la palabra de Dios no como una verdad ajena a él, situada frente a él, heterónoma, sino como la verdad más propia y más íntima, que solo se encontraba tan profundamente oculta (en él y en Dios) que era imposible que el yo la descubriese por sí mismo. Y, sin embargo, el Dios que habla en mí es algo totalmente distinto que «mi mejor yo» o el mundo «arquetípico» en el fondo de mi alma o alguna otra cosa que se encuentre fundada y contenida en la naturaleza, en sus predisposiciones y posibilidades. Dios sigue siendo el Soberano que elige, escoge y dispone según su voluntad, y nada en el hombre puede hacer presentir cómo esta palabra determinada habrá de resonar en este hombre determinado y en esta hora determinada de su vida. El hombre no puede adivinar nunca a partir de su sola naturaleza la voluntad de Dios, el fin de su vida. Sería exigir de la esclava lo que solo el señor puede dar. «Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia» (Sal 123,2).
Esta fija mirada es la contemplación. Es una visión dirigida hacia las profundidades del alma, pero, justamente por eso, más allá del alma, hacia Dios. Cuanto más encuentra a Dios, tanto más se olvida a sí misma y, sin embargo, se encuentra en Él. Es un «mirar» fijamente, pero, aun así, es siempre y hasta el final un «escuchar», porque lo contemplado es la persona libérrima, infinita, que desde su libre hondura puede regalarse siempre de nuevo y de forma insospechada e imprevisible. Por eso la palabra de Dios no es nunca algo cerrado que pueda abarcarse con la mirada como se abarca un paisaje limitado, sino algo que llega siempre de nuevo, como agua de una fuente o rayos de una luz. «No basta haber recibido entendimiento ni haber aprendido los testimonios de Dios si continuamente no se sigue recibiendo y bebiendo, en cierto modo, siempre de la fuente de la luz eterna» (Agustín, En. in Ps. 118, XXVI, 6). El que ama lo tiene claro de todos modos: el rostro y la voz del amado le son tan nuevos a cada instante como si nunca los hubiese visto. Pero la esencia de Dios, que se nos manifiesta en su palabra, no es solamente para ojos enamorados, sino en sí misma y con suma objetividad lo siempre nuevo, el milagro al que tampoco serafín ni santo alguno puede «acostumbrarse» durante toda una eternidad, y en el que, por el contrario, cuanto más uno contempla, tanto más largamente desea contemplar. Se trata de la mirada que se adentra en aquel cumplimiento hacia el cual la naturaleza toda de la criatura se comporta como frente a una promesa. Cuando ella ve y escucha a Dios, experimenta la dicha beatífica suprema de ser plenificada en sí misma, pero plenificada por algo que es infinitamente mayor que ella y que por eso plenifica y beatifica de esa manera.
Mientras estamos bajo la ley del pecado, esta plenificación conserva siempre un rasgo doloroso. Tenemos que renunciar a lo propio, porque esto obstruye el espacio que la palabra de Dios reclama en nosotros. Y la palabra conserva un carácter combativo: como «espada» y como «fuego» –sus cualidades más propias– tiene que conquistarse en nosotros el lugar sin el cual no puede estar. Por eso, mientras vivimos en este eón, parece venir más de fuera que de dentro, parece ser más palabra «oída» que «contemplada», y desplazamos la «contemplación» más hacia el más allá, donde la tensión entre la palabra y sus oyentes habrá sido superada. Y es así como la contemplación, en cuanto que es «visión» de la verdad divina, ha sido interpretada en la Iglesia desde tiempos remotos como una suerte de anticipación de la bienaventuranza futura. No obstante, esta diferencia solo subsiste relativamente. Tampoco en la eternidad dejará Dios de ser en libérrima donación de sí nuestra plenificación, de modo que tampoco como sujetos de la visión de Dios dejaremos nunca de estar pendientes de su boca y de ser sus oyentes. Y tampoco aquí en la tierra necesitamos escuchar la palabra como si resonara a nuestros oídos algo extraño, «distinto», y no lo más propio, íntimo y cercano, mi verdad como la verdad acerca de mí, sobre mí, aquella palabra que me desvela y me regala a mí mismo. En efecto, en esa palabra hemos sido creados, por lo cual en ella reside nuestra verdad toda, nuestra idea, tan improbablemente grande y dichosa como nunca nos la habríamos asignado, como nunca nos habríamos atrevido a considerar sobre nosotros. En la palabra de Dios nos encontramos con esa idea, pero realmente solo en ella. Y no podemos separarla de la palabra y llevárnosla con nosotros. Solo somos verdaderos en la palabra, solo en la medida en que somos sarmientos de su vid, solo en la medida en que nos dejamos formar y determinar por su libérrima vida. Lo que en verdad somos solo puede decírnoslo Él, y basta la palabra que, junto a la tumba, Él le dijo a Magdalena, cegada por las lágrimas: «¡María!». Este nombre propio pronunciado por la boca de la Vida eterna es la verdadera idea del hombre: es el yo verdadero conferido, regalado al creyente en Dios y en virtud de pura gracia y redención de los pecados, pero con el imperativo poder del amor que exige de manera obvia, que lo embarga todo. Fuera de ese amor nada puede entenderse acerca del hombre.
La palabra de Dios a nosotros presupone desde siempre una palabra de Dios en nosotros, en cuanto hemos sido creados en la Palabra y no podemos ser separados de allí. Ella es palabra en nosotros a un nivel nuevo, en cuanto que, para llegar de nuevo hasta nosotros, que estábamos alienados, caídos en la carne, la Palabra tomó la carne de nuestra carne y, a partir de entonces, se nos comunica en la doble figura de palabra y carne, de Sagrada Escritura y eucaristía, de verdad intelectual y substancial. En la eucaristía (y en todos los sacramentos de la Iglesia, y en la Iglesia en general como sacramento integral [Gesamtsakrament]) somos incorporados según el ser a la Palabra hecha hombre. Como reitera constantemente Pablo, estamos «en Cristo» como en nuestro espacio vital. En el encuentro explícito con la condición de palabra que posee la palabra –en la Escritura, en la predicación, en la enseñanza de la Iglesia y, sobre todo, en la contemplación–, este medio en el que nos encontramos –y que no advertimos por tanta cercanía y silenciosa intimidad– nos sale al encuentro en su soberana libertad y espiritualidad personal. Quien como cristiano en la Iglesia vive objetiva y sacramentalmente en la palabra tiene que escuchar también necesariamente la palabra: eucaristía exige contemplación. Una existencia como sagrario exige existencia como oyente de la palabra. Abrigar en sí la palabra exige la escucha de la palabra sobre sí.
Y así, todo señala aquí hacia aquella cristiana perfecta que se comprendía a sí misma como oyente, seno y lugar de consumación de la palabra de Dios: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». María es «prototipo de la Iglesia» porque es prototípicamente al mismo tiempo ambas cosas: lugar de la inhabitación óntica y corporal de la Palabra hasta la intimidad de la única carne de madre e hijo, pero eso a partir de la condición espiritual de servidora de la persona en su totalidad de cuerpo y alma, que no conoce ley propia alguna sino solo la conformidad con la palabra de Dios. Puesto que ella es virgen, es decir, pura, de forma exclusiva oyente de la palabra, llega a ser madre, lugar de la encarnación de la Palabra. Felices son sus «pechos» solamente porque ella «ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido» (cf. Lc 11,27), porque «conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19.51). Toda contemplación tiene que orientarse siempre de nuevo por María a fin de ser inmune a dos peligros: considerar la palabra solamente como algo exterior, en lugar de considerarla como el misterio más profundo en medio de nosotros, aquel misterio en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Y, a la inversa, considerar la palabra como algo tan interior que lo confundamos con nuestro propio ser, con una sabiduría que se nos ha dado de una vez para siempre de forma natural y que está a nuestra disposición.
El primer peligro es el del protestantismo, que posee un vivo sentimiento de la condición de la revelación como palabra y que está constantemente ocupado de esa palabra. Pero a este serio esfuerzo por la palabra de Dios –que ciertamente nosotros, los católicos, hemos de admirar e imitar– le falta no raras veces aquel elemento que tornaría esta investigación en una auténtica contemplación, en meditación y visión: la inhabitación óntica de la palabra en la eucaristía y en la Iglesia en general como cuerpo místico y mística vid. Por eso, ese esfuerzo no se vuelve mariano. Por el contrario, a los católicos les falta –no de forma fundamental, pero sí a menudo en la práctica– el esfuerzo permanente por la escucha de la palabra. Ellos se limitan a menudo a la posesión óntica de la gracia, garantizada por la Iglesia y el sacramento. Más aún, la mejor tradición contemplativa tiene a menudo la tendencia a pasar de la escucha a una contemplación aquietada, de la recepción con espíritu ancilar a una posesión intelectual (como «sabiduría» y «dones del Espíritu Santo»). La doctrina católica de la contemplación tendría que recuperar para sí del protestantismo aquel elemento que, erigido en consigna e insignia protestante, resultó de alguna manera enajenado a los católicos: la escucha de la palabra de la Sagrada Escritura como la forma espiritual de transmisión de la revelación junto a la forma «física» del sacramento. Pero este elemento recuperado debería ser sumergido por ella en una medida tal en la actitud mariano-eclesial que el esfuerzo investigador en torno a la recta escucha se tornara de vuelta en contemplación plenamente válida, en un acto de oración, de adoración, de aceptación ancilar-amorosa en el seno del propio ser y de la propia vida. El protestantismo intentó en el pietismo alcanzar este elemento que le faltaba, pero ese intento no podía lograrse verdaderamente porque no se podía recuperar plenamente la facticidad y objetividad del ministerio jerárquico de la Iglesia y de la liturgia que las rodea. Así, la «sierva» pasó a ser con demasiada prontitud «esposa» (dándose subjetivamente ese nombre), algo que María nunca dijo de sí misma.
El hombre oyente por antonomasia es la Virgen, que queda grávida de la Palabra y la da a luz como Hijo del Padre. Ella misma, también como madre, sigue siendo sierva; solo el Padre es el Señor, junto con el Hijo, que es su vida y forma su vida. Ella es la función de su fruto. También después de haber dado a luz lo lleva en sí; solo necesita mirar en su corazón, que está lleno de Él, para encontrarlo. Pero no deja de dirigir constantemente la mirada hacia el niño que crece junto a ella, al muchacho, al hombre cuyos pensamientos y actos le parecen siempre de nuevo imprevistos y sorprendentes, tanto que, cada vez más, le ocurre que «no comprende» lo que Él quiere decir: cuando la abandona sin previo aviso en el templo, cuando no la recibe al acudir a visitarlo, cuando en la vida pública oculta su poder y pierde su vida, y cuando, finalmente, estando ella al pie de la cruz, se le escapa todavía al poner en su lugar a Juan, el hijo ajeno. Con todas sus fuerzas escucha ella la palabra que resuena cada vez más magna, más divina y aparentemente más extraña, cuyas dimensiones casi la desgarran y a la que de antemano y desde el principio ha dado para siempre su sí. Se deja llevar hacia donde «no quiere»: tan poco es sabiduría suya propia la palabra a la que sigue. Pero ella está de acuerdo con esa conducción: tanto está «sembrada» en su corazón la palabra que ella ama (Sant 1,21).
En la vida del cristiano que intenta escuchar la palabra, esta dura, implacable interpelación y conducción solo acontece si él se expone sin miramientos al encuentro con la palabra. Desde luego, esto se da, por un lado, en la honesta escucha dirigida hacia el propio interior: hacia la voz de Dios en la propia conciencia, hacia la amonestación del «maestro interior» (como denomina Agustín esta inhabitación de Cristo como palabra en nosotros), como acatamiento y docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Toda esta escucha orientada hacia dentro correspondería en algo a la contemplación de María, vuelta hacia su interioridad. Pero no sería todavía la mirada dirigida hacia el hijo que vive y actúa junto a ella y le plantea exigencias. Sin este segundo elemento, nuestro trato con la palabra quedaría muy pronto en nada –sobre todo en nosotros, tan duros de oído y tan cómodos–; nos contentamos cada vez más con lo ya conocido, que se vuelve cada vez más escaso, más primitivo, nuestra capacidad de audición se embota, ya no esperamos de parte de Dios ninguna palabra nueva, exigente. Aquí nos toca la palabra viva de la Iglesia. Nos toca como palabra del anuncio en la predicación y en la enseñanza de la Iglesia, pero sobre todo aquella palabra de la Sagrada Escritura confiada a la Iglesia, de la Escritura que es palabra del Espíritu Santo sobre el Hijo: representación divinamente auténtica y actualización de la revelación del Padre en el Hijo-Palabra, y, por eso, Espíritu de esa misma Palabra. Así como es función del Espíritu Santo hacer presentes a cada época la gracia y la obra, más aún, la corporeidad del Hijo en la Iglesia en su conjunto y en sus distintos sacramentos, así también es igualmente función suya, a partir de la Escritura como una forma de corporeización de la palabra divina que forma parte de la encarnación, hacer presente a cada época y a cada creyente el carácter de palabra que es propio de la revelación.
Así, pues, en la meditación de la Sagrada Escritura –no en cuanto es palabra de hombres, sino palabra de Dios–, o sea, en una escucha de la palabra en actitud de adoración, en el ámbito de la Iglesia y en el contexto de sus sacramentos, en el espíritu de la obediencia mariana de la Iglesia a la palabra y bajo la conducción del Espíritu Santo que sopla infaliblemente en el seno de la Iglesia, el cristiano tiene la mayor certidumbre y garantía de encontrarse con la palabra de Dios en todo su señorío. En efecto, la Escritura no es un sistema de sabiduría, sino el relato del encuentro de Dios con los hombres. Con hombres de la época de Cristo, pero en los que están incluidos todos los hombres. También con hombres de los tiempos precedentes, que iban hacia Cristo, y de los tiempos posteriores a Él (en las cartas apostólicas), tiempos que, sin embargo, a través de los mensajeros de Cristo permanecen bajo el reinado vivo de la Palabra hecha carne. La Escritura es historia y acontecimiento, como la vida de cada uno delante de Dios y con Dios es historia y acontecimiento. Pero la Escritura relata y contiene una historia originaria y un acontecimiento originario, y es solo a partir de ellos que toda vida individual llega a ser verdaderamente historia y acontecimiento. La meditación de la Escritura es escuela de la recta escucha y la escucha es el manantial de toda vida y oración cristianas.
2. La posibilidad de la contemplación
Puesto que Dios mismo nos ha creado de tal modo que, para ser nosotros mismos, tengamos que escuchar la palabra de Dios, nos ha regalado, junto al deber, también el poder cumplirla. De otro modo, se hubiese contradicho a sí mismo y no sería la Verdad. Este poder es en nosotros tan profundo como el mismo ser. Como criaturas espirituales del Padre somos «oyentes de la palabra». Y todas nuestras pequeñas disculpas –que no logramos tal escucha, que no tenemos inclinación a ella, que por nuestro carácter, por nuestras disposiciones o por nuestra profesión y nuestras múltiples ocupaciones no estamos destinados a ello, que nuestros intereses no van en esa dirección, que hemos tenido la experiencia de que, incluso con reiterados intentos, no ha habido resultado alguno…–, todas esas pequeñas objeciones, que en su sitio pueden tener incluso su pequeña parte de razón, no aciertan para nada en el hecho grande y fundamental de que Dios, con la fe, nos ha regalado el poder escuchar.
Creer y escuchar la palabra de Dios son una misma cosa. La fe es la capacidad de captar, más allá de la propia «verdad» humano-mundana y personal, la verdad absoluta del Dios que se nos desvela y ofrece, y de dejarla ser y valer como la verdad mayor, y decisiva también para nosotros. El que cree, el que se designa a sí mismo como creyente, ha dicho con ello que está en condiciones de escuchar la palabra de Dios. Y el que quiere creer sin contradicción interna, es decir, el que asiente también interiormente a aquello que cree y quiere admitirlo como verdadero, este ama y espera también. No hace falta casi reflexión alguna para reconocer que una fe sin amor solo puede estar «muerta», privada de su vitalidad interior, porque se priva a sí misma de ella. ¿Cómo puede un hombre creer seriamente que Dios es amor y que se entregó por nosotros en la cruz, que lo hizo porque nos ha amado y elegido desde la eternidad y nos ha predestinado para una eternidad bienaventurada junto a Él, cómo puede uno aceptar seriamente eso como verdadero y negarle a Dios el amor o desesperar del amor de Dios? ¿Cómo puede reconocer como cierto ese mensaje, esa palabra proveniente de Dios, y, con igual seriedad, a saber, mediante los propios actos, dar el mensaje por inválido –por lo menos para él, por lo menos ahora, mientras quiera pecar–? Tiene esta posibilidad «imposible» e inconcebible, pero la tiene como posibilidad de contradecir lo que él mismo ha afirmado y, de ese modo, ser alguien que se contradice a sí mismo, que se suprime y se hace saltar por los aires a sí mismo. Quien de alguna manera ha dicho sí a la fe –y aunque solo fuese en la vaga modalidad de reconocerle en principio a la verdad de Dios (o de un ser absoluto, divino, abarcador) una preponderancia respecto de su propia verdad personal– dice sí a esta verdad, la ama y espera en ella; de forma manifiesta u oculta, es un oyente de la palabra.
Muchas nieblas pueden cubrir estas cumbres de su ser: puede habituarse a vivir bajo ese techo de niebla hasta casi olvidar la existencia de las cumbres; puede vivir en la distracción, en la precipitación, en la secreta desesperación de que todo lo que hace es incorrecto, o, por lo menos, sin importancia, y de que no es capaz de realizar lo único esencial. Y la desesperación puede filtrarse en toda su vida espiritual, envenenar su oración, marcarlo como un doliente en el mal sentido de la palabra, como un resignado, vencido por sí mismo: todo esto no impide, sin embargo, que la fe esté presente y viva en él, y que, junto con la exigencia, le ofrezca también irrecusablemente la posibilidad de cumplirla. La mesa de la fe permanece siempre puesta, se siente a ella el invitado o se retire aduciendo mil pretextos y disculpas. Todo el mundo objetivo de la palabra de Dios, es decir, del amor de Dios que se acerca, se abre, se hace comprensible y tangible al hombre, está siempre disponible, es decir, de suyo no está nunca lejos o desvaído, aun cuando el hombre cierre los ojos en medio de este mundo y se haga el ausente. En el mundo de la gracia de Dios, que está presente, existen también experiencias legítimas de ausencia, pero son formas y modos del amor: experiencias de los profetas de la Antigua Alianza, del Hijo de Dios en la cruz y en la oscuridad del descenso a los infiernos, de todos aquellos que siguen al Hijo en las diferentes vocaciones. Son sendas de salvación del amor que camina por las huellas de los pecadores a fin de recogerlos y llevarlos de regreso a casa. Pero sería blasfemo equiparar estas experiencias con las denegaciones del pecado y atribuir a la propia pereza y desgana en la escucha de la palabra algún sentido positivo dentro del mundo de la fe y de la verdad de la fe.
Para convencerse de que estamos en condiciones de escuchar la palabra de Dios basta una mirada de fe. La fe es ambas cosas, un acto y su contenido y objeto: es tener algo por verdad y es eso mismo que se tiene por verdad. Y es ambas cosas de forma inseparable, porque el tener algo por verdad, el reconocerle validez a la verdad y al amor de Dios, es el modo (y el único modo) en que podemos ser partícipes del contenido. Dicho más concretamente: es la gracia, consistente en la entrega de Dios a nosotros, de nuestra propia entrega a Él como respuesta. Dios, que se atreve a crear el mundo, que se atreve a regalar a Adán la regia libertad, que se atreve a entregar a su Hijo unigénito en manos de los pecadores, que se atreve a colocar a la Iglesia jerárquica como signo y lugar de su reino entre los pueblos. Dios, que en todo ello se nos confía y en ese fiarse no muestra desconfianza alguna, sino que es fidelidad por toda la eternidad (Sal 89), que, por tanto, confiere a su verdad (veritas) el carácter de arriesgada fidelidad amorosa (fidelitas, emeth, pistis), ese Dios regala al hombre que Él mismo ha ideado, al que dirige su palabra y cuya respuesta solicita, ese Dios regala al hombre en lo más íntimo del corazón ese espíritu suyo de arriesgada fidelidad a la alianza ofrecida: la fe (pistis, fides). Y todas las acciones y signos objetiva y «concretamente» captables no son otra cosa que acciones y signos que hablan de la arriesgada fidelidad de Dios, que informan de ella, la presentan y la hacen creíble. Del mismo modo como Dios no demuestra al hombre una fidelidad abstracta, teórica, sin vida, «muerta», encerrando su verdad divina en meras «proposiciones» y «leyes» y no yendo más allá de eso, sino que hace que esa verdad se haga vida y carne real y palpitante en la vitalidad de la historia, así tampoco puede Dios contentarse con una fe «muerta» como respuesta del hombre. Del mismo modo como Él, en cuanto Dios viviente, está presente y se compromete por el hombre «de cuerpo entero», así exige Él una respuesta «de cuerpo entero»: exige al hombre en toda su existencia como el ser que oye y responde a la palabra.
Pero el que responde –porque cree en la palabra de Dios– tiene que estar afincado en la palabra. Tiene que tener conocimiento de ella. Tiene que estar tan atento en la escucha de la palabra de Dios que no solamente se sepa, en general, destinatario de la palabra –como uno que está en medio del viento y siente cómo este lo acaricia–, sino que se comprenda también como invitado a comprender lo que se le dice y a reaccionar de forma correspondiente. Así, el niño Samuel recibe de Elí la indicación: «Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla Señor, que tu siervo escucha”» (1 Sam 3,9). Así escucha María ya la palabra de Dios que le llega a través de Gabriel como quien se dispone y prepara para dar respuesta: «¿Cómo será eso» – es decir: Qué debo hacer en este caso – «pues no conozco varón?» (Lc 2,34). Así escucha Pablo aterrorizado la revelación del Señor que lo derriba. Lo hace como alguien que quiere corresponder: «Temblando de miedo preguntó: ¿Qué debo hacer Señor?». Y el Señor le respondió «Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer» (Hch 22,10 Vulg.; 9,6).