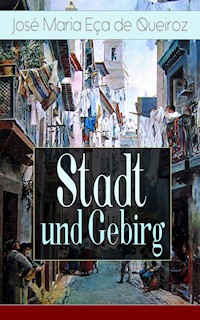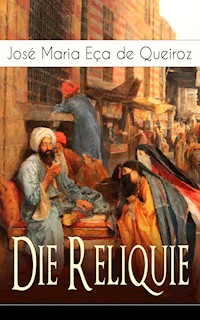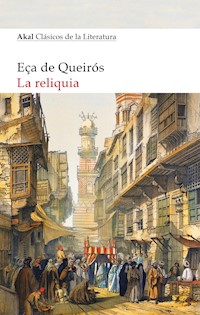
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicos de la literatura
- Sprache: Spanisch
"La reliquia (1887) es el relato del viaje realizado a Egipto y Tierra Santa por Teodorico Raposo, quien marcha en peregrinaje a la búsqueda de una reliquia como favor hacia su riquísima y beata tía Patrocínio das Neves. El protagonista esconde bajo su supuesta devoción religiosa en realidad una vida disoluta y cínica, con el único deseo de heredar la fortuna de su benefactora. A medida que Queirós describe las peripecias y el carácter de Teodorico, destripa con crítica mordaz y no poca burla la hipocresía de la sociedad portuguesa de su tiempo. Las críticas hacia el conservadurismo, el clericalismo y la intolerancia hicieron de La reliquia una obra desafiante y perturbadora en su época, aunque ha pasado a la historia de la literatura como una de las más brillantes sátiras de todos los tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos de la literatura / 15
Eça de Queirós
La reliquia
Traducción, introducción y notas: Rebeca Hernández Alonso
Profesora titular en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, donde imparte diferentes asignaturas relacionadas con la literatura portuguesa, las literaturas africanas de lengua portuguesa y la traducción. Se dedica, así mismo, a la traducción literaria, actividad que desempeña en paralelo a su trabajo docente e investigador.
La reliquia (1887) es el relato del viaje realizado a Egipto y Tierra Santa por Teodorico Raposo, quien marcha en peregrinaje a la búsqueda de una reliquia como favor hacia su riquísima y beata tía Patrocínio. En realidad, el protagonista esconde bajo su supuesta devoción religiosa una vida disoluta y cínica y su único propósito es heredar la fortuna de su benefactora. A medida que Queirós describe las peripecias y el carácter de Teodorico, destripa con crítica mordaz y no poca burla la hipocresía de la sociedad portuguesa de su tiempo. Las críticas hacia el conservadurismo, el clericalismo y la intolerancia hicieron de La reliquia una obra desafiante y perturbadora en su época, aunque ha pasado a la historia de la literatura como una de las más brillantes sátiras de todos los tiempos.
«No hay un novelista que se haya reído tan libremente como Eça de Queirós del beaterío católico y de las ridiculeces de una religiosidad mezquina y milagrera.»
Antonio Muñoz Molina, El País
«La modernidad de la novela se basa, sobre todo, en el uso de la sátira. Tanto el mundo de Lisboa como el de Alejandría son narrados con un sentido del humor y una evidencia de contraste verdaderamente admirables, además de ir siempre al grano y no consentirse ninguna gracejería facilona.»
José María Guelbenzu, Revista de Libros
José Maria Eça de Queirós (Póvoa de Varzim, 1845-París, 1900), máximo representante de la novela realista y naturalista e integrante de la Generación del 70, es una de las más brillantes figuras de la literatura portuguesa. Se graduó en Derecho en la Universidad de Coimbra y se dedicó al periodismo y a las actividades diplomáticas, siendo cónsul en La Habana, Bristol y París. Entre sus obras destacan El crimen del padre Amaro (1875), El primo Basilio y La capital (1878), El conde de Abranhos (1879), El mandarín (1880) y la más importante, Los Maia (1888). La obra de Eça de Queirós se inscribe en el realismo posromántico que se caracterizó por la búsqueda de un ideal de justicia y de conciencia social, y que concebía la literatura como un instrumento para arrancar a Portugal de su retraso endémico.
Diseño de portada
RAG
Imagen de cubierta
Calle de El Cairo, litografía de Owen Brown Carter, 1806.
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
A relíquia
© Ediciones Akal, S. A., 2018
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4602-8
Caricatura de Eça de Queirós realizada por Rafael Bordalo Pinheiro para el Álbum das Glórias (1880-1902), Biblioteca Nacional, Lisboa.
INTRODUCCIÓN
Viajaban de manera espectacular, como romeros, con más pedantería que sentimiento; iban a Tierra Santa, lo que parece que era en ese tiempo una especie de excursión de escépticos endeudados con la fe cristiana y para traer reliquias a las tiítas.
Agustina Bessa-Luís, Fanny Owen[1]
En el siglo XIX la cultura europea experimentó un marcado interés por Oriente: escritores, pintores e intelectuales viajaron a los territorios situados al este de Europa con el fin de pensar, describir y sistematizar aquellas culturas y pueblos que eran vistos como exóticos y ajenos. Este afán por crear un Oriente imaginado y deseado por Europa ha sido analizado con profundidad por el intelectual palestino-estadounidense Edward W. Said en su célebre ensayo Orientalismo, publicado en 1978. En esta obra, Said reflexiona acerca de los procesos de producción de conocimiento ligados a la creación de una realidad oriental por parte de académicos, científicos y artistas principalmente franceses y británicos que, por la expansión napoleónica unos y la consolidación de su imperio los otros, viajaron con la finalidad de construir una imagen propia de Oriente a través de sus observaciones. Además de analizar los estudios sobre Oriente de descriptores tales como Silvestre de Sacy, Edward William Lane o Richard Francis Burton, Said en su ensayo también contempla la literatura de estilo oriental que se desarrolló en la Europa decimonónica «basada frecuentemente en las experiencias personales vividas en Oriente»[2] de escritores como Nerval, Renan, Disraeli o Flaubert. De estas experiencias surgirían obras capaces de crear un Oriente literario y a las que Said define como «sólidamente enraizadas en una dimensión imaginaria irrealizable (excepto desde un punto de vista estético)» [3]. A pesar de que en el siglo XIX el imperio colonial portugués no tenía en Asia su principal terreno de expansión territorial[4], Portugal a través de Eça de Queirós –una de sus más universales figuras literarias junto con Camões y Pessoa–, participa de un modo manifiesto en esta afición orientalista. La reliquia de Eça de Queirós, la novela que aquí nos ocupa, puede inscribirse de un modo indiscutible en la literatura que encuentra en Oriente el escenario de su narración, algo que, como veremos más adelante, no es una excepción dentro de la producción literaria de este autor.
En 1926, más de dos décadas y media después de la muerte de Eça de Queirós, el hijo del escritor publicó un libro titulado O Egypto. Notas de viagem, en el que reproduce los cuadernos que Eça llevó en su travesía por Egipto y Palestina. En la introducción a esta obra, el hijo del escritor destaca lo sugerente del estilo literario de su padre, la capacidad de evocación de su modo de narrar, y a este respecto afirma que «las descripciones de La reliquia están hechas a partir de pequeñas notas sobrias, y tan precisas que inmediatamente sugieren un paisaje, el calor, la fatiga, el sol»[5]. Entre el 23 de octubre de 1869 y el 3 de enero de 1870, el escritor portugués Eça de Queirós, que en aquel entonces tenía 24 años de edad, realizó un viaje a Egipto junto a su amigo el conde de Resende, hermano de quien años más tarde se convertiría en la mujer de Eça, Emília. La finalidad primera de esta travesía era asistir, el 17 de noviembre de 1869, a las fiestas de inauguración del canal de Suez en Port Said; además, visitarían Cádiz, Gibraltar, Malta, Alejandría, El Cairo, Beirut, Siria y Palestina. Como habían hecho anteriormente Flaubert y Nerval, autores admirados por Eça, el escritor portugués recogió sus impresiones sobre Oriente en sus cuadernos de viaje. Como ellos, dejó patente su deslumbramiento ante ciertos aspectos paisajísticos, culturales y sociales, y como ellos, también, reflejó en ocasiones, y de forma notoria, el hastío que llegó a producirle la experiencia oriental. En sus cuadernos de viaje, es posible apreciar cómo Eça observa Oriente a través de su propio imaginario occidental construido a partir de sus lecturas de Balzac, Las mil y una noches,Las flores del mal de Baudelaire o de las ilustraciones de Gustave Doré.
En este viaje, y debido a los fastos dedicados a la inauguración del canal de Suez, Eça de Queirós encuentra a parte de lo más granado de la sociedad europea de su tiempo: la emperatriz Eugenia de Montijo, el emperador Francisco José I o el constructor del canal Ferdinand de Lesseps. En El Cairo pudo ver en el hotel Shepheard’s, donde se hospedaba, al escritor orientalista francés Theophile Gautier a quien admiraba. Eça ficcionará, años después, este episodio con Gautier en su obra Correspondencia de Fradique Mendes. Memorias y notas, publicada en 1900. También en Egipto se encontró con el egiptólogo August-Édouard Mariette en «el salón de la Ópera» cuando les presentó un corresponsal del Times. Podemos imaginar la profunda impresión que este viaje a Oriente causó en Eça de Queirós, algo que atestigua su amigo Jaime Batalha Reis en la introducción que escribió en 1903 a la obra Prosas bárbaras, donde se recogían algunos textos dispersos de Eça. Así, observa Batalha Reis que, al regresar de su viaje, las ideas estéticas del escritor portugués se habían «modificado y entrado en una fase de transición»[6]. A su vuelta, Eça hablaba continuamente de Flaubert, sobre todo de sus obras Salambó y la Tentación de San Antonio. Otras lecturas que Eça de Queirós realizó en ese tiempo, según Batalha Reis, fueron La vida de Jesús y el San Pablo, de Renan, autor que ya había leído antes de su viaje, y Las memorias de Judas de Petruccelli della Gattina[7]. Estos autores, como se verá más adelante, tuvieron una notable influencia en el proceso de composición de La reliquia. Jorge Luis Borges afirmó que «como su Portugal, que amaba con cariño, Eça de Queirós descubrió y reveló el Oriente»[8]. De hecho, la visión de oriental de Eça de Queirós contribuye a la composición del atractivo sensorial y plástico de su proyecto estético por cuanto su presencia es continuada en sus obras, en las que aparece con un mayor o menor protagonismo, como un paisaje privilegiado de la acción, o como una evocación o referencia lateral a la historia.
ESBOZO BIOGRÁFICO DE EÇA DE QUEIRÓS
José Maria Eça de Queirós, una de las más brillantes figuras de la literatura portuguesa, nació en Póvoa de Varzim en 1845, fruto de una relación clandestina entre sus padres, José Maria de Almeida Teixeira de Queirós y Carolina Augusta Pereira de Eça[9]. El hecho de que sus padres no estuviesen casados en el momento de su nacimiento y sólo contrajesen matrimonio cuatro años después, en 1849, marcó la infancia del escritor[10]. Debido a esta compleja situación familiar, Eça de Queirós pasó sus primeros años lejos de sus padres: primero en Vila do Conde, donde vivió con su madrina, y tras la muerte de esta, en 1851, en Verdemilho, donde permaneció con sus abuelos paternos. En 1855, después de morir su abuela, los padres de Eça de Queirós decidieron llevarlo a Oporto, donde ellos vivían con los hijos que habían tenido después de casarse, e internarlo en el Colegio da Lapa de Oporto. Durante sus años en esta institución portuense, Eça conoció al escritor Ramalho Ortigão quien fue su profesor y una figura relevante en su vida[11].
Tras su paso por Oporto, inició sus estudios universitarios de Derecho en la Universidad de Coímbra. Allí, decepcionado con la formación recibida, se involucró en el teatro académico de la universidad. Durante el tiempo en el que permaneció en Coímbra, Eça de Queirós coincidió con el futuro presidente de la República Portuguesa Teófilo Braga y con el célebre intelectual y poeta Antero de Quental, quien le enseñaría «lo que era la humanidad, Hegel, Comte, Proudhon, Renan, Littré, la lucha de clases, todo ese patrimonio nuevo de la cultura occidental»[12]. En 1866, el mismo año en el que publicó su primer folletín en la Gazeta de Portugal, Eça concluyó sus estudios de Derecho y se mudó a Lisboa en el mes de julio donde permaneció hasta diciembre, cuando se marchó a Évora para ejercer durante algunos meses labores periodísticas en diferentes publicaciones. El 23 de octubre de 1869 partió, como ya se ha indicado, a Egipto y a Tierra Santa, un viaje que marcaría su vida y su obra y que quedó reflejado de una manera sensible en La reliquia. En enero de 1870 llegó de nuevo a Lisboa y en julio de ese mismo año fue nombrado administrador del concejo de Leiria, cargo que ocupó hasta junio de 1871 cuando cambió una vida que se le antojaba aburrida y provinciana por la carrera diplomática que le permitió viajar por buena parte del mundo. En 1872 comenzó sus actividades como cónsul en las Antillas Españolas. De este modo, se trasladó a La Habana, desde donde tuvo la oportunidad de visitar Estados Unidos y Canadá, estuvo en Pensilvania, Nueva York, Chicago y Ontario. Eça de Queirós permaneció en Cuba hasta finales de 1874 cuando fue trasladado a Reino Unido. Durante su estancia británica, Eça fue cónsul en Newcastle y a partir de 1878 en Bristol. Fue en su época inglesa cuando se publicaron algunas de sus obras más emblemáticas: en 1875 sale a la venta la primera de las tres versiones que escribió de El crimen del padre Amaro[13], en 1878 publicó El primo Basilio, en 1887 La reliquia y un año más tarde Los Maia. En agosto de 1888, el escritor fue nombrado cónsul en París y en 1900 fueron publicadas otras dos de sus grandes obras: La ilustre casa de Ramires y la Correspondencia de Fradique Mendes. Memorias y notas. Ese mismo año, José Maria Eça de Queirós murió en su casa de Neuilly en París[14]. Después de su muerte, aún salieron a la luz algunas de sus obras como La ciudad y las sierras (1901), Prosas bárbaras (1903), La capital (1925) o Alves & Cía (1925).
EÇA DE QUEIRÓS, LA ESCUELA REALISTA Y EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO
La obra literaria de Eça de Queirós constituye en sí misma el inicio y el culmen de la escuela realista-naturalista en Portugal y de su estética. Como indica Elena Losada Soler, si el «realismo-naturalismo español es un concierto polifónico con varias voces al mismo nivel [Galdós, Clarín, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez], el realismo-naturalismo portugués, en cambio, es casi un solo a cargo de Eça de Queirós, con un coro a gran distancia: Fialho de Almeida, Teixeira de Queirós, Júlio Lourenço Pinto y Abel Botelho»[15].
Podemos preguntarnos cómo llega Eça de Queirós a inaugurar en Portugal esta corriente literaria, y a desarrollarla y cultivarla hasta alcanzar su máximo esplendor y hacerla crecer, a través de su genio artístico, en modernidad. Si el escritor británico Julian Barnes afirma en su obra El loro de Flaubert que la experiencia en Oriente del escritor francés marcó su paso del romanticismo al realismo y que fue en este viaje en el que concibió de una manera clara el personaje de Madame Bovary[16], algo similar puede decirse que sucedió con Eça de Queirós. En su biografía del escritor portugués, João Gaspar Simões afirma que Eça «en 1869 era parnasiano con pretensiones satánicas» y que fue en su viaje a Oriente cuando comenzó a interesarse por el género de la novela y la estética realista a través de sus lecturas de Renan y de Flaubert, especialmente de su Madame Bovary[17]. Aparte de este viaje oriental de Eça de Queirós en el que estuvo acompañado por las lecturas de estos dos autores franceses, la llegada del realismo a Portugal se vio definida por una serie de circunstancias de carácter cultural e intelectual que acabaron marcando el desarrollo de la personalidad literaria de Eça.
En primer lugar, cuando Coímbra pasó a ser, en 1864, una ciudad ligada a París a través de la vía férrea, los estudiantes de su universidad empezaron a tener acceso a libros franceses, ingleses y alemanes, traducidos al francés, que proyectaban una Europa enfocada al progreso, la ciencia y los avances de la humanidad. Así, las lecturas que algunos universitarios de Coímbra hicieron de Comte, Flaubert, Proudhon, Renan o Strauss, entre otros, facilitaron que se comenzase a observar de un modo crítico la situación política, religiosa, social y cultural de Portugal. Es en este contexto cuando en 1865 tiene lugar la polémica conocida como Questão Coimbrã que definiría a la llamada Generación del 70, de la que forma parte, entre otros intelectuales, Eça de Queirós. Esta polémica enfrentó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Coímbra, encabezados por Antero de Quental y Teófilo Braga, con los defensores de una lírica romántica de corte arcádico, representados por António Feliciano de Castilho, poeta perteneciente a la segunda generación romántica portuguesa, quien se había erigido en protector y padrino de aquellos autores que continuaban cultivando esta forma de poesía. La Questão Coimbrã estalla, entonces, en el año 1865, con la publicación de la carta-posfacio que Castilho escribió al libro Poema da Mocidade, del por entonces joven poeta Pinheiro Chagas[18]. Por una parte, Pinheiro Chagas ya había criticado en algunas publicaciones lisboetas a Antero de Quental y Teófilo Braga; por otra, en su carta-posfacio, Castilho reprobaba a los jóvenes poetas de Coímbra y su modo moderno de entender la poesía. La crítica de Castilho, fechada el 27 de septiembre de 1865, fue contestada el 2 de noviembre de ese mismo año por Antero de Quental en un opúsculo publicado con el título de Bom Senso e Bom Gosto en el que Antero subrayaba la importancia de que los jóvenes poetas escribiesen una poesía que sirviese como vehículo de la revolución y del «Ideal» para las transformaciones que ese momento de la Historia exigía. Además, Antero criticaba en su opúsculo la poesía fútil y provinciana de Castilho y sus seguidores. Estas dos posturas, la de Antero y la de Castilho, encontraron diferentes apoyos que prolongaron la polémica durante meses.
En segundo lugar, a finales de la década de 1860, y ya en Lisboa, Eça de Queirós y otros compañeros como Teófilo Braga o Manuel de Arriaga, quienes se convertirían años después en presidentes de la República de Portugal, los escritores Ramalho Ortigão y Guerra Junqueiro, o futuras notables figuras de la intelectualidad portuguesa como Oliveira Martins o Adolfo Coelho, constituyeron un grupo de intelectuales y amigos que se hizo llamar el Cenáculo y en cuyas reuniones, literarias y bohemias, se leía a Baudelaire, a Leconte de Lisle o a Flaubert y se escuchaba la música de Mozart y Beethoven. En 1871, después de una serie de viajes a París, a América y a la isla de San Miguel, en su Azores natal, Antero de Quental regresó a Lisboa y, marcado por sus lecturas de Proudhon, se erigió en una suerte de mentor del Cenáculo. Influenciados por la situación europea del momento, por la caída del régimen de Napoleón III y el surgimiento de la Comuna de París, este grupo de intelectuales llevará a cabo una serie de acciones cuya finalidad será renovar la nación portuguesa de acuerdo con las iniciativas que se estaban desarrollando en otros países de Europa[19]. De este modo, surgieron en 1871 las Conferências Democráticas no Casino Lisbonense, un ciclo de intervenciones a cargo de algunos miembros del Cenáculo, cuya finalidad era atender a la transformación social, moral, religiosa y política de los pueblos, modernizar la nación portuguesa, conocer los avances que estaban teniendo lugar en otros países de Europa y agitar en la opinión pública las grandes cuestiones de la filosofía y de la ciencia moderna.
Debido a su contenido político y de subversión, esta iniciativa impulsada por Antero de Quental fue clausurada por el ministro del Reino de Portugal António José de Ávila antes de que llegaran a pronunciarse todas las conferencias programadas. Entre quienes sí pudieron participar en las Conferencias del Casino, antes de la prohibición de las mismas, podemos destacar a Antero de Quental quien, además de encargarse de la sesión inaugural, pronunció la conocida conferencia sobre las Causas de la decadencia de los pueblos peninsulares; otros participantes fueron Adolfo Coelho, quien habló acerca de la necesidad de renovación del sistema educativo en Portugal o Augusto Soromenho quien, en una conferencia titulada La literatura portuguesa, se alejó del espíritu del ciclo al enaltecer la creación literaria romántica y el espíritu literario de Chateaubriand. Eça de Queirós, por su parte, intervino con una conferencia cuyo título fue anunciado como La nueva literatura y a la que el propio escritor denominó El realismo como nueva expresión del arte. A pesar de que no se conserva una copia de esta conferencia, es posible conocer parte de su contenido a través de las notas que aparecieron en la prensa del momento. Según se recoge en estas notas, en su aproximación teórica a la escuela realista, Eça criticó la literatura romántica que en esos momentos se estaba produciendo en Portugal tanto en los géneros narrativo, lírico, dramático como en la crónica periodística y se apoyó en el pensamiento de Proudhon y Taine para sostener la necesidad de revolucionar las letras portuguesas a través del realismo con el fin de ligarlas al tiempo en el que se vivía y a las necesidades que ese tiempo exigía. Así, abogó por un arte basado en la observación, en su vínculo con la sociedad y lo real, en el que ya parece hacerse patente una aproximación estética al naturalismo.
LA RELIQUIADENTRO DE LA OBRA DE EÇA DE QUEIRÓS
El poeta portugués António Nobre[20], quien visitó en un par de ocasiones a Eça de Queirós en 1890 en el consulado de París, le contó en una carta a su hermano Alberto, cómo Eça, al hablarle del volumen de sus libros, le dijo que La reliquia «representaba tres Reliquias», y que fue necesario refundirla y corregirla en tres ocasiones para conseguir la forma que finalmente acabó teniendo la novela[21]. El proceso de escritura de La reliquia se inició en 1879-1880, cuando Eça de Queirós comenzó a gestar esta obra en Lisboa[22]; el autor trabajó en ella durante su tiempo de cónsul en Bristol, así como durante la breve temporada que tuvo que pasar en Portugal en 1884 debido a una indisposición física[23]. El hecho de encontrarse alejado de su país natal condiciona los procesos de creación literaria del escritor portugués, como así se lo confiesa en una carta de 1878 a su amigo Ramalho Ortigão:
Estoy convencido de que un artista no puede trabajar lejos del medio en el que está su materia artística: Balzac […] no podría escribir la Comedia humana en Mánchester, y Zola no lograría hacer una línea de los Rougon en Cardiff. Yo no puedo pintar Portugal en Newcastle. […] De modo que estoy con la siguiente crisis intelectual: o tengo que regresar al medio en el que puedo producir, por proceso experimental −es decir, ir a Portugal− o me tengo que entregar a la literatura puramente fantástica y humorística. Falta saber si tengo o no un cerebro artístico[24].
Del mismo modo, Eça de Queirós compaginó la escritura de La reliquia con la de otra de sus obras más representativas, Los Maia. La novela que aquí nos ocupa fue publicada por primera vez por entregas en la Gazeta de Notícias de Río de Janeiro, entre el 24 de abril y el 10 de junio de 1887[25]. Antes de que concluyese la publicación de los 48 folletines en la Gazeta, y a pesar de que, por contrato, la obra no debería ser editada hasta la finalización de las entregas[26], apareció la novela completa en Portugal, publicada por la Librería Internacional de Ernesto Chardron, Lugan & Genelioux Sucessores, de Oporto, la actualmente celebérrima librería Lello e Irmão. La recepción de la novela fue dispar: desde el entusiasmo de algunos críticos que veían en ella una obra maestra, como Luís de Magalhães o Mariano Pina[27] al fastidio del gran escritor portugués Camilo Castelo Branco quien muy despectivamente consideró que novelar la Pasión de Cristo por boca del personaje de Teodorico Raposo era una idea desafortunada «fruto del histerismo de una imaginación estrambótica o una neurosis del talento»[28]. Del mismo modo, Camilo se lamentó de que La reliquia fuese la única aportación de la filosofía racionalista de la península Ibérica a los modernos estudios de la Cristología[29]. En junio de 1887, Eça de Queirós decidió presentar esta novela al concurso literario D. Luís, convocado por la Real Academia das Ciências de Lisboa, de cuyo jurado formaba parte Pinheiro Chagas[30]. Eça le confesó a su amigo Ramalho Ortigão que su finalidad no era ganar un premio que sabía que no le concederían, sino divertirse con «la actitud que tendría la Academia ante don Raposo»[31]. El premio finalmente fue otorgado a la obra O Duque de Viseu, de Henrique Lopes de Mendonça y La reliquia resultó criticada por Pinheiro Chagas con dureza, debido a su contenido y a su composición formal: le parecía que la parte central de la novela había sido concebida como un texto aparte y que su función en el conjunto era cuestionable por cuanto no tenía ninguna repercusión en la construcción que del personaje de Teodorico Raposo se hacía a lo largo de la obra[32]. Estas opiniones de Pinheiro Chagas crearon una nueva polémica entre él y Eça dentro del panorama literario portugués de la época.
En relación a su recepción en España, La reliquia fue, desde un primer momento, aplaudida. Por ejemplo, en 1889, Emilia Pardo Bazán la definió como «una de las obras más singulares que ha producido la reciente literatura»[33]. Valle Inclán llevó a cabo la segunda traducción de La reliquia al español en 1902[34]. Por su parte, Miguel de Unamuno indicó en 1904 que La reliquia, junto con La ciudad y las sierras y la Correspondencia de Fradique Mendes, era «lo mejor» de Eça de Queirós[35]. Algunos años después, Carmen de Burgos, Colombine, también elogió esta obra queirosiana a la que calificó de «admirable»[36].
EJES TEMÁTICOS DELA RELIQUIA
La reliquia es una obra de múltiples lecturas en la que se entrelazan de un modo magistral el presente y el pasado, la realidad y la fantasía, el realismo derivado de la observación y el realismo de carácter arqueológico basado en la documentación. Cuando, en 1887, Eça de Queirós publica La reliquia, es ya un autor conocido y admirado en Portugal gracias a sus novelas El crimen del padre Amaro y El primo Basilio, con las que inició de un modo decisivo un nuevo cambio de rumbo en la literatura portuguesa, hasta entonces caracterizada por los preceptos ya caducos del romanticismo. Así, la obra de Eça de Queirós se inscribe, según lo que hemos visto, en el realismo-naturalismo, escuela literaria en la que encuentran su punto de anclaje algunas de sus obras maestras, como las ya citadas El crimen del padre Amaro, El primo Basilio o Los Maia. Sin embargo, en el caso de La reliquia, Eça de Queirós no se ciñe a la estética realista-naturalista y explora otros cauces narrativos. En una de sus cartas, datada en 1877, Eça de Queirós afirma «yo busco filiarme en estos dos artistas: Balzac y Flaubert… Esto bastará para comprender mis intenciones y mi estética»[37]. No obstante, la genialidad de Eça de Queirós es la que rige su proyecto literario y estético, en el que, en ocasiones, es posible encontrar también una evasión de los preceptos exigidos por el realismo. La frase que funciona como lema de la novela La reliquia «Sobre la fuerte desnudez de la verdad, el manto diáfano de la fantasía» es una muestra de la tensión con la que el autor portugués explora los límites del modo de hacer literatura en la época.
Si las primeras novelas de Eça de Queirós supusieron una sacudida en la literatura portuguesa de su tiempo, La reliquia causará un enorme desconcierto en su país. Ya que, si bien los hechos que la enmarcan son conformes a los parámetros establecidos por la escuela realista, la parte central de la novela parece alejarse de ellos y mirar hacia otro tiempo, hacia otro espacio, hacia otra sensorialidad. La sensibilidad que marca el juego literario que, como lectores, nos propone La reliquia es la tensión entre la realidad y la fantasía, la vigilia y el sueño, el costumbrismo de una determinada parte de la sociedad y la evocación, el encuentro completamente nuevo con un episodio histórico de sobra conocido en la historia de Occidente a través de una nueva mirada y una percepción inédita. La reliquia, novela que, como es característico en el proyecto literario del autor portugués, se ve marcada por la ironía y por la sátira, recoge las memorias de su protagonista, Teodorico Raposo, quien ya desde una edad adulta, decide contar una serie de episodios de su juventud que marcaron su transcurso vital para, además de darlos a conocer, articular una respuesta a las falsedades vertidas sobre él por el personaje de Topsius, un sabio alemán con el que el protagonista coincidió en una peregrinación a Oriente.
La narración se inicia con el nacimiento de Teodorico y cuenta cómo, por diversas circunstancias, pasa a vivir bajo la custodia de su tía materna, la señora doña Patrocínio das Neves, una mujer soltera y enormemente acaudalada que surge como una doña Perfecta galdosiana llevada al extremo. Si en los inicios de la narración, los padres de Teodorico son descritos como personas capaces de vivir de un modo agradable y expansivo, la señora doña Patrocínio das Neves, que recibirá el apelativo de tiíta por parte de su sobrino, se muestra desde un primer momento obsesionada por la religión y horrorizada por el más mínimo atisbo de humanidad a su alrededor. Teodorico crecerá así en un ambiente religioso, rígido, puritano y beato, en el que la fe aparece encarnada por lo material, por el conjunto prolijo de riquezas, deseadas y respetadas por todos aquellos que la acompañan, una serie de personajes pertenecientes a diferentes estamentos de la sociedad lisboeta, serviles a la riqueza de su tía. Rodeado por estas circunstancias, Teodorico Raposo luchará sibilinamente por ocultar su verdadera forma de ser, y las pulsiones vitales que de ella derivan, con el fin de conseguir y no perder la generosa herencia que, una vez desaparecida doña Patrocínio, podría llegar a ser suya[38]. Para conseguir esta herencia, Raposo, cuyo nombre significa «zorro» en portugués, modifica, en apariencia y sólo ante su tía, su manera de ser y de actuar para acomodarse a las expectativas de la mujer y se ve obligado a embarcar en una peregrinación a Tierra Santa, con la finalidad de obtener la indulgencia tanto para él como para doña Patrocínio y conseguir una reliquia para ella milagrosa y capaz de curar todos sus males. En su viaje a Oriente conocerá a Topsius, un sabio alemán, en cuyo nombre resuena el del egiptólogo Lepsius, quien acompañará todas las andanzas de Teodorico, ejerciendo de guía intelectual, cultural e histórico de la peregrinación, y certificará la santidad de la reliquia encontrada por Teodorico y destinada a satisfacer a la tiíta y ser, así, una garantía para la herencia del protagonista. A través de la relación que se establece entre los personajes de Topsius y Teodorico, Eça de Queirós lleva a cabo una reflexión sobre los caracteres ibérico y germánico para ofrecer un retrato poco halagüeño del quehacer científico de la Europa de entonces.
Este argumento de la obra forma parte del extenso retrato satírico que Eça de Queirós realiza de un amplio sector de la sociedad de su época impregnado por la hipocresía. En primer lugar, Eça critica la exacerbada devoción religiosa, representada principalmente por doña Patrocínio, culmen de la mujer beata, pero también por el hecho de que Teodorico sea, irónicamente, el hijo de un «ahijado carnal» fruto de la relación de un párroco con una repostera, como se refiere el propio narrador a sus orígenes o del no menos irónico final que tendrá el personaje del padre Negrão. En segundo lugar, el núcleo moral de la historia gira en torno a la denuncia de una hipocresía religiosa rayana con la picaresca encabezada por Teodorico y a la que se suman otros personajes como Justino o el ya citado padre Negrão. En tercer lugar, se censura también la hipocresía en el ámbito científico, representado por el personaje de Topsius, ya que a la ciencia practicada por Topsius poco le preocupa la realidad.
Así, y a través de la sátira y del componente humorístico, La reliquia explora las diferentes formas que adopta la hipocresía según sea la naturaleza de la persona que la ejerza: una vieja beata que, con el pretexto de amar a Jesucristo sobre todas las cosas, odia y rechaza cualquier muestra de vida que haya a su alrededor; un joven hedonista que, para heredar la fortuna de su tía anciana, se hace pasar por beato y no sólo no renuncia a su búsqueda del placer sino que ve en Jesucristo un rival para alcanzar la herencia deseada; un grupo de acólitos que, pertenecientes a diferentes ámbitos de la sociedad portuguesa reverencian a doña Patrocínio por su riqueza; un sabio alemán que, al mismo tiempo que despliega su saber, es capaz de mentir y de inventar para obtener un lugar glorioso en la historia de la ciencia; por último la hipocresía movida por el interés en los personajes femeninos de Adélia y Mary.
Por otra parte, La reliquia está estructurada sobre dos planos simbólicos en torno al concepto de pasión: por un lado, el padecimiento y el martirio sufridos por Jesucristo antes de su muerte y, por otro, la pasión relacionada con la exaltación amorosa y el deseo de Teodorico. Cuando el protagonista le hace creer a su tía que está en misa, se encuentra en realidad con su amante; mientras su tía doña Patrocínio imagina a su sobrino peregrinando con devoción por Tierra Santa en una romería patrocinada por ella, Teodorico busca, ansioso, satisfacer su deseo; Teodorico nace un viernes de Pasión y a un viernes de Pasión es a donde llega en la parte central del libro. Y parece que es Oriente, tierra a la que el narrador define a su llegada a Alejandría como «sensual y religiosa» el lugar perfecto para que se desarrolle esta dicotomía. En este sentido, Ernesto Guerra da Cal definió La reliquia como una «novela picaresca de la lujuria»[39]. Así, Guerra da Cal articula la acción narrada en esta obra de Eça de Queirós con la tradición picaresca de la literatura española y afirma que, si en El Lazarillo o en El Buscón sus protagonistas buscan satisfacer el hambre, el principal objetivo de la figura antiheroica de Teodorico Raposo en La reliquia, es «saciar la lascivia»[40]. En este sentido, es posible engarzar La reliquia en el proyecto literario de Eça de Queirós, por cuanto, y como afirma Pedro Serra, en el conjunto de la obra del escritor portugués «irrumpe constantemente ‒el incesto, el adulterio, la lujuria‒ entre la imago de un mundo sustentado como moral o historia»[41].
Además, uno de los valores más destacables de La reliquia es la multiplicidad de tiempos y espacios que la construyen. Por una parte, su acción se desarrolla en dos momentos históricos: aquel contemporáneo de su narrador, el siglo XIX y el pasado al que se transporta, el siglo I d.C. Por otra, y desde una perspectiva geográfica, son tres los espacios físicos que acogen al personaje: Portugal (Coímbra donde estudia y, sobre todo, Lisboa donde vive), el Oriente del siglo XIX a donde viaja (que incluye Alejandría y Jerusalén) y el Jerusalén de la época de Jesucristo en el que aparece de repente y donde permanecerá casi dos jornadas en el que es el capítulo central de la narración y uno de sus rasgos más particulares, que convierten a la novela en una obra única. En este momento de la narración, Eça de Queirós reconstruye y reformula con un extraordinario poder de evocación un episodio bíblico fundamental en la historia de la civilización occidental: el escritor hace revivir la pasión de Cristo, dotando a la historia de aromas, de colores, de sensaciones. Hace que las calles y las gentes de Jerusalén cobren vida y, lo que en esta novela resulta extraordinario, lo hace a través de los ojos de un hombre del siglo XIX. Se trata de un orientalismo que es arqueológico por cuanto mira hacia el pasado, pero que, como queda patente en el juego literario que nos propone Eça, y con Teodorico Raposo como testigo de ese pasado, al mismo tiempo no lo es, convirtiéndose en una suerte de realismo orientalista, histórico y fantástico.
A propósito de su novela breve, El mandarín, publicada en 1880, el ejemplo más claro de la presencia que tiene la fantasía en su producción literaria, Eça explica en una carta enviada al redactor de la Revue Universelle por qué recurría a la fantasía en un mundo literario cuyo compás estaba marcado por el realismo: para Eça de Queirós los portugueses consideran «la fantasía y la elocuencia como las dos únicas señales verdaderas del hombre superior», y afirma también en esta carta que, si por un casual, en Portugal se leyese a Stendhal, «nunca podría ser apreciado: consideraríamos esterilidad lo que en él es exactitud. Las ideas precisas, transmitidas sobriamente no nos interesan: lo que nos encantan son las emociones excesivas traducidas con un gran aparato plástico del lenguaje»[42]. En La reliquia, la presencia de la fantasía parece estar controlada por el pensamiento positivista. Pero aun así, uno de los episodios más extraordinarios de esta novela es aquel que ocupa la tercera parte de la obra, en la que Eça de Queirós convierte a su protagonista, Teodorico Raposo, en quinto evangelista, decimonónico y lisboeta. Uno de los aspectos más relevantes de esta parte de la narración es el hecho de que, de un modo insólito, Eça de Queirós traslada a dos de los personajes de La reliquia, Teodorico y el sabio alemán Topsius, a un tiempo pasado y que este hecho es tomado por el propio Teodorico, a pesar de las botellas de champán francés que rodean el episodio, como una experiencia real, si atendemos a las palabras del narrador en el inicio de la novela. Así, Eça de Queirós hace que sus dos personajes pasen de un mes de noviembre de 1875 a los días del mes de nisán del siglo I en el que se produce la Pasión de Cristo, momento temporal en el que permanecen durante una jornada y media. Teodorico Evangelista, Teodoricus lusitano se convierte en un testigo de excepción de la pasión de Cristo, capaz de aportar nuevos datos a los recogidos en los evangelios, desubicado de su tiempo e incluso de su persona. Pero Eça de Queirós conjuga el realismo y la fantasía, puesto que, tanto en el retrato que ofrece de la Palestina contemporánea del siglo XIX como de la Palestina antigua, es realista. En el primer caso, es un realismo fruto de su observación de la realidad. En el segundo, se trata de un realismo de carácter histórico o arqueológico como el explorado por Flaubert en Salambó o en su cuento «Herodías» donde se hacen confluir el conocimiento documental con el derivado de la observación directa. Sea como fuere, en ambos casos y dentro del juego que propone la ficción, la descripción que nos ofrece Eça de Queirós de la realidad, a pesar del salto temporal, es minuciosa y analítica.
Además, el hecho de que, a lo largo de la novela, Eça de Queirós coloque a Teodorico en diferentes estados de consciencia, al soñar mientras duerme, después de haber tomado varias botellas de champán francés o en plena crisis de conciencia, le permite introducir algunas reflexiones acerca de la religión católica, tanto en su relación directa con el ser humano, como en la interpretación que la sociedad hace de ella, en comparación a otras creencias como el politeísmo griego y romano o bajo la luz del pensamiento positivista. Eça de Queirós desarrolla, así, a través de esta serie de ejes temáticos un retrato del siglo XIX, un siglo marcado por el positivismo y por el determinismo, en el que, según el punto de vista del narrador de la novela, la ciencia y la religión terminan siendo equiparables. Para Carlos Reis, en La reliquia, «la cohesión moral del sujeto burgués, liberal y todavía romántico, es una especie de ideal perdido»[43].
LAS FUENTES DELA RELIQUIA
Además de su propia observación extraída de su experiencia oriental, para dar vida al Jerusalén de la época de Jesucristo, Eça de Queirós lleva a cabo un notable proceso de documentación. El episodio bíblico que ocupa la parte central de la novela sigue los acontecimientos de la Pasión de Cristo narrados en los evangelios y, en palabras del propio escritor portugués, se trata de una «paráfrasis tímida del Evangelio de San Juan, con escenarios y hechos teatrales»[44]. No obstante, asistimos en La reliquia a la creación de una prosa que presenta una vivacidad plástica en los detalles que excede a la del libro bíblico y es que, aunque Eça de Queirós recurre al Evangelio según San Juan para relatar los hechos históricos, construye un imaginario sensual que parece guardar más relación con el desplegado en el Cantar de los Cantares. Así, mientras Cristo está siendo condenado, Teodorico se ve inmerso en una escena propia del cántico de Salomón. El viaje religioso se ve solapado por una obsesiva búsqueda de la sensualidad, que pone de manifiesto los ejes argumentales de la pasión amorosa y de la Pasión de Cristo. La abundancia, la riqueza y la belleza de los detalles inundan las descripciones ofrecidas por Eça de Queirós, en las que resuena en sordina el Cantar de los Cantares, en algunos momentos de un modo evocativo, en otros a través de claras alusiones, como cuando el protagonista de la novela se refiere a las jóvenes como «aquellas hijas de Jerusalén, llenas de gracia y morenas como las tiendas de Cedar»[45] descripción que entra en relación directa con el versículo del Cantar en el que se presenta la Esposa y se define del siguiente modo: «Morena yo, pero amable, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar». Otra comparación que encuentra su eco en el Cantar de los Cantares es aquella en la que Eça describe los cabellos de las mujeres como «más crespos que la lana de las cabras de Galaad», algo que en el Cantar aparece del siguiente modo: «Tu cabello como un rebaño de cabras que suben del monte Galaad»[46].
Por otra parte, es también conocido el hecho de que, entre la bibliografía consultada por Eça de Queirós para el proceso de creación de La reliquia, se encuentra el libro La sociedad romana, de Ludwig Friedländer. Esta obra, se la hace llegar su amigo, el historiador portugués Oliveira Martins a quien Eça le escribe en 1884 las siguientes palabras:
¡Excelente, Friedländer! Ya tengo mi caminito romano, con su hostal y su letrero: A la gran cigüeña[47], su inscripción convidadora, invocando a Apolo; y ya tengo el aspecto de la carretera, con los carros de viaje, los arrieros reunidos y los pajes favoritos, con el rostro cubierto de una máscara de miga seca de pan, para que su tez aceitunada no sufra con la humedad o con el polvo[48].
Del mismo modo, en una carta datada el 15 de junio de 1885, Eça de Queirós le relata a su amigo el conde de Ficalho que se había desplazado a la Biblioteca Británica de Londres para
indagar sobre piedras, nombres de calles, muebles y toilettes para mi Jerusalén. Digo mía, y no de Jesús, como pediría la devoción, o de Tiberio, como pediría la historia, porque ella realmente me pertenece, siendo, a pesar de todos los estudios, obra de mi imaginación. En balde, amigo, se consultan folios, mármoles de museos, estampas y cosas en lenguas muertas: la historia será siempre una gran fantasía […]. Reconstruir es siempre inventar[49].
Es también destacable el diálogo que se produce entre esta parte central y de reconstrucción bíblica[50] de La reliquia y otras obras literarias europeas del momento. Esto sucede con la ya citada Vida de Jesús, de Renan, pero también con el cuento «Herodías», de Flaubert, publicado en 1871 en su obra Tres cuentos. La historia de Herodías, Herodes, Salomé y San Juan Bautista, quien al igual que en el relato de Flaubert, es nombrado en La reliquia como Iokanán, aparece en varias ocasiones a lo largo de la novela. Por ejemplo, al final de la segunda parte, Topsius hace un resumen de los hechos alrededor de este episodio bíblico, donde se encuentran paralelismos con algunas de las imágenes del relato de escritor francés y con un léxico en ocasiones coincidente. Más adelante, Eça de Queirós recupera la historia de Herodías en la tercera parte de la novela, cuando ya en el Jerusalén antiguo ofrece en boca del personaje de Gad una continuación al cuento del escritor francés, ya que este afirma ser uno de los hombres que se encargaron de transportar la cabeza del Bautista desde Maqueronte hasta Galilea y que aparecen sin ser nombrados al final del relato de Flaubert.
Por otra parte, en la versión de los hechos ofrecida por Teodorico como quinto evangelista, el relato difiere en algunos puntos de los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento. Así, cuando el narrador de La reliquia afirma que Jesús aceptó el «vino de la misericordia» para entrar en un adormecimiento que paliase su sufrimiento, Eça de Queirós retoma un elemento narrativo que se encuentra recogido en la obra Memorias de Judas (1867), de Petruccelli della Gattina y que proporciona una explicación científica a la resurrección de Jesucristo. Además, en ese mismo momento de la acción, Teodorico sitúa junto a Cristo a José de Arimatea, a Nicodemo y al personaje de la mujer de Rosmofin; el hecho de que, a lo largo de todo este episodio, Eça de Queirós se refiera a la figura bíblica de José de Arimatea (en portugués José de Arimateia) como José de Ramata y el que aparezca el nombre de Rosmofin que tampoco se encuentra citado en los Evangelios, nos dirige hacia otra fuente de inspiración para el escritor: el poema bíblico El fin de Satán (1886) de Victor Hugo, autor admirado por Eça en el que aparece Rosmophin de Joppe[51], sabio y doctor judío y donde también se habla de José de Arimatea como Joseph de Ramatha.
La reliquia constituye, en fin y por todas estas razones, un brillante ejemplo de la literatura europea de carácter orientalista de la época, en el que no sólo se encuentra una perspectiva del Oriente contemporáneo del autor como un ejercicio de realismo arqueológico y bíblico, sino también una narración realista del Portugal del siglo XIX. Una novela, por tanto, de una enorme riqueza, con múltiples posibilidades de lectura, donde se aúnan los aspectos más genuinos de la narrativa de Eça de Queirós: un estilo de una enorme expresividad sensorial y plástica, personajes psicológicamente radiografiados, junto a la sátira y la crítica social más agudas. Todo ello hace de La reliquia una obra única y de deleitosa lectura.
Rebeca Hernández Alonso
Salamanca, enero de 2018
[1] A. Bessa-Luís, Fanny Owen [1979], Lisboa, A Bela e o Monstro Edições, 2011, p. 146.
[2] Véase E. W. Said, Orientalism [1978], Londres, Penguin Modern Classics, 2003.
[3]Ibid.
[4] En el año en el que se publicó La reliquia, 1887, Brasil era ya una nación independiente de Portugal desde 1822. La presencia portuguesa en África era en estos momentos un proyecto imaginado. En 1884-1885 se había celebrado la Conferencia de Berlín y apoyada en las posesiones que tenía en los actuales Angola y Mozambique, Portugal anhelaba establecer un corredor central en el continente africano que reforzase su posición imperial en Europa. A partir de 1890 y con el Ultimátum Británico, la presencia portuguesa en África comenzó a consolidarse y a dibujar los territorios que hoy en día son los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa. En Asia, Portugal tenía los territorios de Goa, Damão y Diu en la India y Macao en China.
[5] J. M. Eça de Queirós (hijo), «Prefácio», en J. M. Eça de Queirós, O Egypto. Notas de viagem [1926], Oporto, Livraria Lello e Irmão Editores, 1943, p. xxii.
[6] J. Batalha Reis, «Introdução», en Eça de Queirós, Prosas bárbaras [1903], Lisboa, Livros do Brasil, s.f., p. 44.
[7]Ibid.
[8] J. L. Borges, «Eça de Queirós. El mandarín» [1985], en Miscelánea, Barcelona, Random House Mondadori, 2011, p. 274.
[9] En portugués, el orden de los apellidos es primero el de la madre y segundo el del padre, aunque es este último el que tiene mayor peso.
[10] Eça de Queirós sólo fue reconocido como hijo legítimo de forma oficial por sus padres en 1885, por tanto, a los 40 años de edad.
[11] Eça de Queirós y Ramalho Ortigão escribieron juntos la obra El misterio de la carretera de Sintra, publicada por entregas en 1870 y como novela completa en 1884 y, entre 1871 y 1872 las crónicas periodísticas sobre política, literatura y costumbres recogidas en la revista también creada por ellos AsFarpas.
[12] J. Gaspar Simões, Vida e obra de Eça de Queirós, Amadora, Livraria Bertrand, 1945, p. 65.
[13] La segunda apareció en 1876, la tercera en 1880.
[14] También en París y en el año de 1900 murió el escritor irlandés Oscar Wilde. A este respecto afirma Jorge Luis Borges: «Que yo sepa, nunca se conocieron, pero se hubieran entendido admirablemente». Afirmación esta de la que discrepa el biógrafo de Eça de Queirós, João Gaspar Simões, quien sostiene que el escritor portugués conocía la obra de Wilde y que nunca habló de ella «con gran simpatía». Véase J. L. Borges, op. cit., p. 274 y J. Gaspar Simões, op. cit., p. 619.
[15] E. Losada Soler, «El naturalismo», en J. L. Gavilanes Laso y A. Apolinário (eds.), Historia de la Literatura Portuguesa, Madrid, Cátedra, 2000, pp. 463-474.
[16] J. Barnes, Flaubert’s Parrot [1984], Londres, Vintage, 2012, p. 156.
[17] J. Gaspar Simões, op. cit., p. 297.
[18] Pinheiro Chagas (1842-1895) fue un escritor, político y periodista portugués.
[19] En la etapa final de sus vidas, los intelectuales de la Generación del 70, decepcionados en su fuero interno por no haber podido llevar a cabo las reformas de la sociedad portuguesa que en su juventud anhelaron, se constituyeron en un grupo al que ellos mismos llamaron «Los Vencidos de la Vida». Eça de Queirós se refería a este grupo, del que formaba parte como el «grupo jantante», es decir el grupo «de los que cenan» (véase fotografía en p. 35).
[20] António Nobre (1867-1900) fue un destacado poeta portugués, autor de la emblemática obra Só, publicada en 1892.
[21] A. Nobre, Correspondência, G. de Castilho (org.), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982, p. 131.
[22] Véase E. Guerra da Cal, A relíquia. Romance picaresco e cervantesco, Lisboa, Editorial Grémio Literario de Lisboa, 1971.
[23] J. M. Eça de Queirós, Correspondência, Org. Guilherme de Castilho, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, p. 239.
[24]Ibid., p. 143.
[25] La publicación de obras por entregas en publicaciones periódicas brasileñas era, como afirma Carlos Reis, una práctica frecuente en la época tanto para captar lectores y generar ganancias antes de que el libro saliese a la venta como para evitar la aparición de ediciones piratas en Brasil. Véase C. Reis, «Nota prévia», en J. M. Eça de Queirós, A Ilustre casa de Ramires, C. Reis (coord. y ed.), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2014, p. 8.
[26]Ibid., p. 420.
[27]Ibid., pp. 423, 431.
[28] A. Cabral, Camilo de perfil. Traços e notas. Cartas e documentos inéditos, París-Lisboa, Livrarias Aillud e Bertrand, 1914, p. 165.
[29]Ibid.
[30] Como se ha apuntado anteriormente, las críticas de Pinheiro Chagas a los poetas de Coímbra y la carta-posfacio de António Feliciano de Castilho a su obra Poema da Mocidade provocaron la Questão Coimbrã.
[31] J. M. Eça de Queirós, Correspondência, cit., p. 416.
[32] J. Gaspar Simões, op. cit., pp. 589-601.
[33] Véase E. Guerra da Cal, op. cit., p. 12.
[34] La primera, de 1901, la realizaron Camilo Bargiela y Francisco Villaespesa. A este respecto, véase E. Losada Soler, «La (mala) fortuna de Eça de Queirós en España: Las traducciones de Valle-Inclán», en L. Pegenaute, La traducción en la Edad de Plata, PPU, Barcelona, 2001, pp. 171-186.
[35] En carta a Benjamin Burges Moore, fechada el 4 de julio de 1904. Véase M. de Unamuno, Epistolario Americano(1890-1936), ed. de L. Robles, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1996, p. 409.
[36] C. de Burgos, Colombine, «Prólogo», en J. M. Eça de Queirós, Cartas de Inglaterra, Madrid, Biblioteca Nueva, 1920, p. 55.
[37] J. M. Eça de Queirós, Correspondência, cit., p. 119.
[38] Según la escritora española Carmen de Burgos, Colombine, Eça de Queirós se basó en la herencia que su amigo Fernando de Magalhães Menezes recibió de un tío suyo, «rico y devoto». Véase C. de Burgos, op. cit., p. 55.
[39] E. Guerra da Cal, op. cit., p. 21.
[40]Ibid.
[41] P. Serra, Síntomas de la modernidad en Eça de Queirós, Salamanca, Hespérides, 2003, p. 55.
[42] J. M. Eça de Queirós, «À propos du Mandarin. Lettre que aurait du être une préface» [1884], en O Mandarim, Oporto, Porto Editora, 2010, p. 8.
[43] Véase C. Reis, «Estratégia narrativa e representação ideológica n’A Relíquia», Colóquio Letras, n.º 100, 1987, pp. 51-79.
[44] Carta de Eça de Queirós a Luís de Magalhães fechada en Bristol el 2 de julio de 1887 en la que le agradece a Magalhães su crítica a La reliquia publicada en el periódico Província el 31 de mayo de ese mismo año. Véase Eça de Queirós, Correspondência, cit., p. 423.
[45] Cnt, 1, 4.
[46] Cnt, 4, 1.
[47] En la novela esta inscripción aparece en latín: Ad Gruem Maiorem.
[48] J. M. Eça de Queirós, Correspondência, cit., p. 220.
[49] J. M. Eça de Queirós, Correspondência, cit., p. 265.
[50] Otros textos de temática bíblica de Eça de Queirós son sus cuentos «La muerte de Jesús», de 1870, y «Suave Milagro», de 1898.
[51] El personaje de Rosmofin no es una invención de Victor Hugo, por cuanto ya aparece registrado, por ejemplo, en la obra Siria Sacra, de Biagio Terzi di Lauria, publicada en 1695. Rosmophin se encuentra citado, en esta fuente, junto a Nicodemo y José de Arimatea, como uno de los doctores judíos que formaron parte del consejo que condenó a Jesucristo.
CRONOLOGÍA
1845 José Maria Eça de Queirós nace en Póvoa de Varzim.
1849 Sus padres, José Maria de Almeida Teixeira de Queirós y Carolina Pereira de Eça se casan en Viana do Castelo. El escritor crece al cuidado de sus abuelos paternos.
1855 Tras el fallecimiento de sus abuelos, Eça de Queirós ingresa como alumno interno en el Colegio da Lapa, en Oporto, donde conoce a Ramalho Ortigão.
1861 Inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Coímbra.
1864 Conoce a Teófilo Braga, futuro presidente de la República Portuguesa.
1865 Conoce a Antero de Quental, uno de sus más destacados referentes intelectuales de su juventud y a través de quien accede a la ideología de autores como Comte, Proudhon o Renan.
1866 En marzo publica su primer texto literario por entregas en la Gazeta de Portugal. En julio concluye sus estudios de Derecho y, ese mismo mes, se instala en Lisboa en la casa de su padre. En diciembre, se muda a Évora donde funda y dirige el periódico Distrito de Évora.
1867 Regresa a Lisboa en agosto. En diciembre comienza a constituirse el Cenáculo, un grupo de intelectuales y amigos, entre los que se encontraban Eça de Queirós, Jaime Batalha Reis o Salomão Sáraga, en cuyas reuniones literarias y bohemias se comenzó a trazar una necesaria renovación sociopolítica y literaria de Portugal.
1869 Viaja a Egipto en octubre con su futuro cuñado, el conde de Resende, para asistir, en Port Said, a la inauguración del canal de Suez. Visitará además Cádiz, Gibraltar, Malta, Alejandría y El Cairo. Este viaje marcará toda su producción literaria.
1870 Regresa a Lisboa el 3 de enero. Es nombrado administrador del municipio de Leiria en julio. Ese mismo mes comienza a publicarse en el Diario de Notícias y por entregas El misterio de carretera de Sintra, novela escrita a cuatro manos con Ramalho Ortigão. En septiembre se presenta a las pruebas para ser cónsul de primera clase y queda en primer lugar.
1871 Sale a la venta el primer número de la revista de las crónicas periodísticas sobre política, literatura y costumbres, As Farpas, creada por Eça y Ramalho Ortigão. Tienen lugar, promovidas por Antero de Quental, las Conferencias Democráticas del Casino de Lisboa, un ciclo de intervenciones a cargo de algunos miembros del Cenáculo, cuya finalidad era atender a la renovación y modernización de Portugal. En su participación en las Conferencias del Casino, Eça de Queirós establece las bases de la literatura realista y naturalista en Portugal.
1872 Es nombrado cónsul en las Antillas Españolas y se traslada a La Habana.
1873 Viaja a Estados Unidos en misión oficial. Visita Pensilvania, Nueva York, Chicago y también Ontario, en Canadá.
1874 En enero aparece publicado por el Diário de Notícias el cuento «Singularidades de una muchacha rubia», que establece el inicio de una nueva etapa en la producción literaria de Eça de Queirós, marcada por los preceptos de la escuela realista. En noviembre es nombrado cónsul en Newcastle, Inglaterra.
1875 Se publica la primera versión de El crimen del padre Amaro. La segunda versión de esta novela aparecerá en 1875 y la tercera en 1880.
1878 En el mes de febrero se publica El primo Basilio. En junio cambia de destino, al ser nombrado cónsul en Bristol.
1879-1880 Comienza a gestar La reliquia.
1880 Se publica la novela corta de carácter fantástico El mandarín.
1883 Es elegido socio correspondiente de la Academia Real de las Ciencias de Lisboa.
1884 Durante el verano, debido a una indisposición física, se ve obligado a pasar un tiempo en el Gran Hotel de Oporto. En este periodo trabaja en La reliquia.
1885 En su regreso de Lisboa a Bristol, pasa por París, donde visita, junto a su amigo Mariano Pina, a Émile Zola.
1886 Contrae matrimonio con Emília de Castro Pamplona, perteneciente a la familia de los condes de Resende.
1887 Entre abril y junio, y por entregas, se publica en la Gazeta de Notícias de Río de Janeiro La reliquia. En ese mismo mes de junio, antes de que finalice la publicación por entregas en Brasil, sale a la venta la novela completa en Portugal.
1888 En junio publica Los Maia. En agosto es nombrado cónsul en París.
1889 Cena por primera vez con el grupo de intelectuales autodenominado los «Vencidos de la Vida». Comienzan a publicarse en la Revista de Portugal las «Cartas de Fradique Mendes».
1891 Se suicida Antero de Quental.
1897 Comienza a publicarse en la Revista Moderna de París La ilustre casa de Ramires.
1900 El 16 de agosto, fallece en París, en su casa de Neully. Este mismo año se publican La ilustre casa de Ramires y Correspondencia de Fradique Mendes. Memorias y notas.
A partir de 1901 Tras su muerte, salieron a la luz diversas obras del escritor entre las que se pueden destacar La ciudad y las sierras (1901), la colección de crónicas Prosas bárbaras (1903), Cartas de Inglaterra (1905), La capital (1925), Alves & Cía (1926), y Egipto. Notas de viaje (1926).