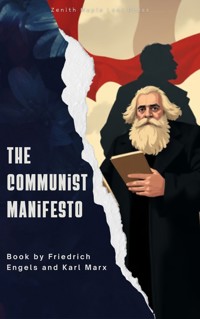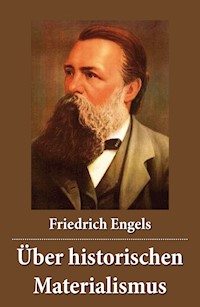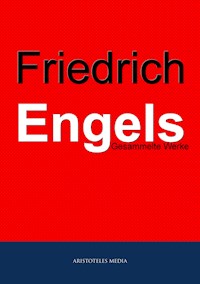Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cuestiones de Antagonismo
- Sprache: Spanisch
Cuando un individuo causa un daño a otro sabiendo de antemano que las consecuencias van a ser mortales, está cometiendo un asesinato; en la presente obra, Friedrich Engels se propone demostrar que la naciente sociedad capitalista de la Inglaterra victoriana es culpable de asesinato, cada día, a cada minuto. Ella ha reducido al proletariado a un estado tal que, necesariamente, este cae víctima de una muerte prematura y antinatural. Si niega a miles de individuos las condiciones necesarias para la vida; si los constriñe –con el inflexible brazo de la ley– a permanecer en tal situación hasta sucumbir; si esa sociedad sabe que los obreros mueren en tales condiciones y, sin embargo, no solo permite que perdure tal estado de cosas, sino que lo fomenta por propio interés; todo ello constituye un asesinato premeditado, un asesinato ante el que todo obrero queda indefenso. Y de ningún modo es una muerte accidental: las instituciones conocen la aciaga situación de la clase obrera y nada hacen a fin de mejorarla. Sumergiéndose en documentos oficiales, informes del parlamento y del gobierno, analizando sus propias vivencias y acudiendo a los periódicos de la época, Engels investiga y relata la situación a la que se ven condenados los trabajadores en Inglaterra. Con un tono periodístico no solo desgrana cuáles son las condiciones laborales de la clase obrera –desde la industria textil hasta la extractora en minas–, expone cómo son sus viviendas, en qué consiste su alimentación o qué educación reciben, sino que también expone cómo surge el espíritu emancipador en el pueblo inglés y cómo comienza a organizarse el movimiento obrero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Cuestiones de antagonismo / 113 / Serie Clásicos
Friedrich Engels
La situación de la clase obrera en Inglaterra
Cuando un individuo causa un daño a otro sabiendo de antemano que las consecuencias van a ser mortales, está cometiendo un asesinato; en la presente obra, Friedrich Engels se propone demostrar que la naciente sociedad capitalista de la Inglaterra victoriana es culpable de asesinato, cada día, a cada minuto. Ella ha reducido al proletariado a un estado tal que, necesariamente, este cae víctima de una muerte prematura y antinatural. Si niega a miles de individuos las condiciones necesarias para la vida; si los constriñe –con el inflexible brazo de la ley– a permanecer en tal situación hasta sucumbir; si esa sociedad sabe que los obreros mueren en tales condiciones y, sin embargo, no solo permite que perdure tal estado de cosas, sino que lo fomenta por propio interés; todo ello constituye un asesinato premeditado, un asesinato ante el que todo obrero queda indefenso. Y de ningún modo es una muerte accidental: las instituciones conocen la aciaga situación de la clase obrera y nada hacen a fin de mejorarla.
Sumergiéndose en documentos oficiales, informes del parlamento y del gobierno, analizando sus propias vivencias y acudiendo a los periódicos de la época, Engels investiga y relata la situación a la que se ven condenados los trabajadores en Inglaterra. Con un tono periodístico no solo desgrana cuáles son las condiciones laborales de la clase obrera –desde la industria textil hasta la extractora en minas–, expone cómo son sus viviendas, en qué consiste su alimentación o qué educación reciben, sino que también expone cómo surge el espíritu emancipador en el pueblo inglés y cómo comienza a organizarse el movimiento obrero.
Friedrich Engels, filósofo y revolucionario, nació en la Prusia renana el 28 de noviembre de 1820, en el seno de una próspera familia de fe pietista. Vinculado por tradición a los negocios familiares –muchos años de su vida los pasó en Mánchester, a cargo de la empresa textil de su padre–, por devoción se ligó desde muy joven a la causa revolucionaria. Amigo íntimo y colaborador intelectual de Karl Marx, a quien sostuvo económicamente durante décadas, las obras de ambos fueron fundamentales para el nacimiento del comunismo, el socialismo o el sindicalismo modernos. El gentleman comunista murió en Londres, el 5 de agosto de 1895, cuando trabajaba en la edición del libro IV de El capital.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Die Lage der Arbeitenden Klasse in England
© De esta edición, Ediciones Akal, S. A., 1976, 2020
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4890-9
A la clase trabajadora de Gran Bretaña
Trabajadores:
A vosotros dedico una obra en la que he intentado poner ante mis conciudadanos alemanes un fiel retrato de vuestra situación, de vuestros sufrimientos y luchas, de vuestras esperanzas y perspectivas. He vivido bastante entre vosotros para conocer algo de vuestra situación; a vuestro conocimiento he dedicado mi mayor esfuerzo; he estudiado, cuando me fue posible, los varios documentos oficiales y no oficiales; no me contenté con esto; quise algo más que el conocimiento abstracto de mi asunto, sentí la necesidad de veros en vuestras mismas casas, de observaros en vuestra vida cotidiana, de charlar con vosotros respecto de vuestras condiciones de vida y sufrimiento, de asistir a vuestras luchas contra el poder político y social de vuestros opresores. He hecho así: abandoné la compañía, los convites, el vino de oporto y el champán de las clases medias y he dedicado mis horas de ocio, casi exclusivamente, a relacionarme con sencillos trabajadores. Estoy contento y orgulloso de haberlo hecho así. Contento, porque así dediqué horas felices a conocer la realidad de la vida –muchas horas que de otro modo habrían estado ocupadas en discursos a la moda y etiquetas agotadoras–; orgulloso, porque de esta manera encuentro una oportunidad de hacer justicia a una clase de hombres oprimida y calumniada, los cuales, a pesar de sus posibles errores y de las desventajas de su situación, sin embargo, imponen respeto a todo el mundo, excepto a un especulador inglés; orgulloso, también, porque de este modo estoy en posición de defender al pueblo inglés del desprestigio creciente en que ha caído en el continente, como necesaria consecuencia de la política brutalmente egoísta y de la conducta general de nuestra clase media gobernante.
Al mismo tiempo, habiendo tenido amplia oportunidad de observar a vuestros adversarios, las clases medias, he llegado pronto a la conclusión de que tenéis razón, perfecta razón en no esperar de ellas ningún apoyo. Sus intereses son diametralmente opuestos a los vuestros, aun cuando se esfuercen siempre en sostener lo contrario y en haceros creer en su más cordial simpatía por vuestra suerte. Espero haber recogido en abundancia pruebas evidentes de que –por más que digan lo que quieran– las clases medias no piensan, en realidad, nada más que en enriquecerse con vuestro trabajo y abandonaros al hambre apenas no puedan continuar sacando provecho de este comercio de carne humana. ¿Qué han hecho para probar la buena disposición que dijeron tener hacia vosotros? ¿Han escuchado alguna vez vuestros lamentos? ¿Qué otra cosa han hecho que pagar el gasto de una media docena de comisiones de investigación, cuyos voluminosos informes están condenados al sueño eterno entre el montón de papeles de las estanterías del Ministerio del Interior? ¿Han pensado alguna vez, no digo otra cosa que componer, con estos desgastados libros azules, un solo libro legible, en el cual todos puedan fácilmente encontrar cualquier información sobre la situación de la gran mayoría de los ingleses nacidos libres? No, verdaderamente; estas son cosas de las cuales no nos gusta hablar. Han dejado a un extranjero la tarea de informar al mundo civilizado sobre el estado de degradación en que debéis vivir.
Un extranjero para ellos, aunque, espero, no para vosotros. Aun cuando mi inglés pueda no ser puro, todavía me auguro que queráis encontrarlo claro. Ningún hombre trabajador, ni en Inglaterra ni en Francia, me trató como extranjero. Con la más grande satisfacción os he visto libres de esa maldición destructora, el prejuicio y la soberbia nacional, los cuales, después de todo, no son más que grosero egoísmo. He observado que tenéis simpatía por quien ha combatido por el progreso humano, sea o no inglés; he visto que admiráis las cosas grandes y buenas, estén en vuestro suelo nativo o no. Encontráis que sois, más que meros ingleses, miembros de una nación aislada; encontráis que sois hombres, miembros de la gran familia humana, conscientes de que son los mismos vuestros intereses y los de la raza humana. Y como tales, como miembros de esta familia humana «una e indivisible», como seres humanos en la más amplia acepción de la palabra, como tales, yo y otros muchos en el continente, saludamos vuestro progreso en todas direcciones y os auguramos un rápido éxito.
Adelante, pues, como habéis hecho hasta este momento. Mucho queda todavía por sufrir; manteneos firmes e intrépidos; vuestro éxito es seguro y ningún paso de vuestra marcha hacia adelante se perderá para vuestra causa común, ¡la causa de la humanidad!
Friedrich Engels
Barmen, 15 de marzo de 1845
Prefacio a la primera edición (1845)
Tratan, las páginas que siguen, un asunto que, en principio, quería yo desarrollar solo como capítulo particular de un amplio y comprensivo trabajo sobre la historia social inglesa; pero la importancia del objeto me constriñó, pronto, a darle un tratamiento independiente.
La situación de la clase trabajadora es el terreno positivo y el punto de partida de todos los movimientos sociales contemporáneos, porque ella señala el punto culminante, más desarrollado y visible, de nuestra persistente miseria social. Ella produjo, por vía directa, el comunismo de los obreros franceses y alemanes, y por vía indirecta, el fourierismo y el socialismo inglés, así como el comunismo de la culta burguesía alemana. El conocimiento de las condiciones del proletariado es, por tanto, una necesidad indispensable para dar a las teorías socialistas, por una parte, y a los juicios sobre su legitimidad, por otra, una base estable, y para poner fin a todos los sueños y fantasías pro et contra. Pero las condiciones del proletariado existen, en su forma clásica, en su forma acabada, solamente en el Imperio británico y particularmente en Inglaterra propiamente dicha; al mismo tiempo, solamente en Inglaterra se ha recogido el material necesario y completo, y se ha aclarado con encuestas oficiales, en la forma requerida para tratar exhaustivamente el tema.
Tuve, durante 21 meses, ocasión de conocer de cerca, por observaciones y vinculaciones personales, al proletariado inglés, sus esfuerzos, sus dolores, sus alegrías, y después pude completar lo que había observado mediante el uso de las necesarias fuentes auténticas. Todo aquello que he visto, oído y leído está elaborado en este escrito. Estoy dispuesto a ver atacados no solamente mi punto de vista, sino también los hechos expuestos, especialmente si mi libro cae en manos de los ingleses; sé, igualmente, que si bien aquí o allá se me podrá probar una insignificante inexactitud, que ni un inglés podría evitar, dada la amplitud del trabajo y todas sus presuposiciones, tanto más que en Inglaterra no existe todavía una obra particular que, como la mía, trate sobre todos los trabajadores; a pesar de ello, no vacilo un momento en desafiar a la burguesía inglesa a que me pruebe, siquiera en un solo hecho que de algún modo sea de importancia para el punto de vista general, una inexactitud, y probármela con pruebas tan auténticas como las que yo he presentado.
Particularmente para Alemania, la exposición de las condiciones de la clase proletaria del Imperio británico –y especialmente en el momento presente– tiene gran importancia. El socialismo y el comunismo alemanes han nacido, más que de otra cosa, de hipótesis teóricas; nuestros teóricos alemanes conocían todavía muy poco del mundo real como para saber que estas condiciones reales habrían debido empujarnos directamente hacia la reforma de esta «desgraciada realidad». Al menos, de los conocidos representantes de tales reformas, no se ha llegado al comunismo sino a través de la disolución de la especulación hegeliana, cumplida por obra de Feuerbach. Las verdaderas condiciones de vida del proletariado son tan poco conocidas entre nosotros, que aún las bien intencionadas «sociedades por la mejora de la clase trabajadora», en las cuales nuestra burguesía maltrata la cuestión social, continuamente ponen en circulación las más ridículas y absurdas opiniones sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Para nosotros, los alemanes, es necesario ante todo el conocimiento de los hechos en tal cuestión. Aunque las condiciones del proletariado alemán no sean tan clásicas como las inglesas, todavía tenemos como base el mismo orden social, que podrá, en breve o a la larga, ser empujado al mismo punto culminante a que ha llegado del otro lado del mar del Norte, a menos que, a tiempo, la prudencia de la nación tome medidas que den a todo el sistema social una nueva base. Las mismas causas fundamentales que en Inglaterra han determinado la miseria y la opresión del proletariado, existen también en Alemania y deben dar con el tiempo igual fruto. Pero, entretanto, la manifiesta miseria inglesa nos ofrecerá una ocasión para comprobar nuestra miseria alemana y una pauta para que podamos calcular su extensión y la importancia –puesta en evidencia en los desórdenes de la Silesia y Bohemia– del peligro que amenaza en esta parte la quietud de Alemania.
Para terminar, debo hacer ahora dos observaciones. En primer lugar, que siempre he usado la palabra clase media con el significado de la inglesa middle-class (o como casi siempre se dice: middle-classes) cuando ella, de modo semejante a la bourgeoisie francesa, indica la clase poseedora, especialmente aquella clase poseedora distinta de la llamada aristocracia; la clase que, en Francia e Inglaterra por vía directa, y en Alemania como «opinión pública», está en posesión de la fuerza del Estado. Así he usado también las expresiones obreros (working-men), proletarios, clase trabajadora, clase no propietaria y proletariado, siempre con el mismo significado. En segundo lugar, que en la mayor parte de las referencias he mencionado el partido al que pertenecen los autores citados, porque muy generalmente los liberales hacen resaltar la miseria de los distritos agrícolas, pero buscan disimularla en los distritos industriales, mientras, por el contrario, los conservadores reconocen la miseria de los distritos industriales, pero no quieren saber de las regiones agrícolas. Por esta razón, también, en donde me faltaron documentos oficiales respecto de los trabajadores industriales, he preferido un documento liberal, y generalmente recurrí solo a los tories o a los cartistas; así, o reconocía la exactitud del hecho por observación directa, o podía ser convencido de la verdad del documento por el carácter personal o literario de las autoridades invocadas por mí.
Friedrich Engels
Barmen, 15 de marzo de 1845
El movimiento obrero en América
Prefacio a la edición norteamericana (1887)
Han transcurrido 10 meses desde que, para corresponder al deseo del traductor al inglés, redacte el «Epílogo» de este libro; y durante esos 10 meses se ha llevado a cabo en la sociedad norteamericana una revolución que, en cualquier otro país, hubiera requerido, por lo menos, una década. La opinión pública norteamericana, en febrero de 1885, era casi unánime sobre este punto: en Estados Unidos no existía «clase obrera», en el sentido europeo de la expresión; que, por lo tanto, no existía ninguna lucha de clases entre obreros y capitalistas, como la que desgarra a la sociedad europea; y que el socialismo era por tanto un acontecimiento importado desde otra parte del mundo, incapaz de echar raíces en el país.
Sin embargo, en ese mismo momento, la lucha de clases en marcha proyectaba ante ella su sombra gigantesca en las huelgas de mineros de Pensilvania y de otros sectores obreros, y sobre todo en la elaboración por todo el país del gran movimiento de las 8 horas que debía estallar y estalló en el siguiente mayo. Y lo que muestra el «Epílogo» es que entonces aprecié exactamente esos síntomas y predije el movimiento obrero que se produjo en el marco nacional. Pero nadie podía prever que en tan poco tiempo el movimiento estallaría con una fuerza tan incontestable que se propaga con la rapidez de un incendio y que sacudiría a la sociedad norteamericana hasta sus cimientos.
Ahí está el hecho, patente e indiscutible. En cuanto al terror que ha embargado a las clases dirigentes de Estados Unidos, para mi gran regodeo, he podido darme cuenta del mismo por los periodistas norteamericanos que me honraron con su visita la primavera pasada. Ese «nuevo inicio» las había sumido en un estado de angustia y perplejidad desesperadas. Por entonces, sin embargo, el movimiento solo estaba todavía en su inicio. No había sino una serie de explosiones confusas y sin vínculo aparente, de la clase que, por la supresión de la esclavitud de los negros y el rápido desarrollo de las manufacturas, ha llegado a ser la última capa de la sociedad norteamericana. Pero no había terminado el año cuando esas convulsiones sociales desordenadas comenzaron a tomar una dirección muy definida. Los movimientos espontáneos e instintivos de esas grandes masas del pueblo obrero en una vasta extensión de territorio, la explosión simultánea de su descontento común contra una miserable situación social por todas partes y debida a las mismas causas, todo dio a esas masas la conciencia de que ellas formaban una nueva clase, una distinta, dentro de la sociedad norteamericana, una clase de asalariados más o menos hereditarios, de proletarios. Y, con verdadero instinto norteamericano, esa conciencia los condujo inmediatamente al primer paso hacia su emancipación; dicho de otro modo, a la formación de un partido político obrero con programa propio y como meta la conquista del Capitolio y de la Casa Blanca. Mayo: la lucha por la jornada de ocho horas, las perturbaciones de Chicago, Milwaukee, etc., los intentos de la clase dominante por aplastar el naciente movimiento obrero por la fuerza bruta y una brutal justicia de clase. Noviembre: el nuevo partido de los trabajadores ya está organizado en todos los grandes centros, y las elecciones socialistas de Nueva York, de Chicago y de Milwaukee. Cuando la burguesía pensaba en los meses de mayo y noviembre, a la mente se le venía el pago de los cupones de la deuda pública de Estados Unidos; a partir de ahora, mayo y noviembre le recordará, además, la fuerza del proletariado norteamericano.
En los países europeos la clase obrera necesitaba años y años hasta que comprendió cabalmente que formaba una clase especial y que, bajo las circunstancias existentes, es inherente a la sociedad moderna. Y además necesitaba años hasta que esta conciencia de clase llevaba a unirse en un partido político especial, un partido contrario independiente y adversario que se opone a todos los viejos partidos formados por diferentes grupos de las clases dominantes. En la tierra más privilegiada de América donde no hay residuos feudales cerrando el paso, donde la historia empieza con los elementos de la sociedad moderna burguesa, elaborados en el siglo XVII, la clase obrera ha recorrido estas dos etapas de su desarrollo en solo 10 meses.
Sin embargo, esto solo es el comienzo: las masas trabajadoras sienten la causa común de sus miserias e intereses, su solidaridad como clase frente a todas las otras clases, que ellos, para dar expresión y eficacia a este sentimiento, ponen en movimiento la maquinaria política que está disponible en cada país libre. El próximo paso consiste en encontrar el remedio común para estos padecimientos comunes y en expresarlos en el programa del nuevo partido proletario. Y este paso –el más importante y más difícil de todo el movimiento– está aún pendiente en América. Mientras no se haya elaborado tal programa, o solo exista en forma rudimentaria, el nuevo partido no tendrá sino una existencia rudimentaria; puede existir localmente, pero no nacionalmente; podrá convertirse en un partido, pero aún no lo es.
Dicho programa, cualquiera que fuere su forma inicial, debe desarrollarse en una dirección que puede determinarse de antemano. Las causas que han cavado el abismo entre la clase trabajadora y la clase capitalista son las mismas en Estados Unidos y en Europa; los medios de llenar ese abismo son los mismos en todas partes. Consecuentemente, el programa del proletariado norteamericano deberá coincidir a la larga, en cuanto al supremo objetivo a alcanzar, con aquel que ha llegado a ser luego de 60 años de disensiones y debates el programa adoptado por la gran masa del proletariado militante de Europa. Deberá proclamar, como fin supremo, la conquista del poder político por la clase obrera, a fin de efectuar la apropiación directa de todos los medios de producción –suelo, ferrocarriles, minas, máquinas, etc.–, por toda la sociedad y su realización por todos y para beneficio de todos.
Pero si el nuevo partido norteamericano, como todos los partidos políticos de todas partes, aspira por el simple hecho de su formación a la conquista del poder político, todavía está lejos de comprender qué hacer con dicho poder una vez conquistado. En Nueva York, y en otras grandes ciudades del este, la organización de la clase obrera se ha hecho sobre la línea de los sindicatos, que forman en cada ciudad una poderosa asociación de trabajadores. En Nueva York, en el pasado noviembre, la Central Labor Union eligió como abanderado a Henry George y, como consecuencia, su programa electoral provisional se ha impregnado fuertemente de los principios de este último. En las grandes ciudades del noroeste, la batalla electoral se ha comprometido en un programa obrero más indeterminado todavía, en el cual la influencia de las teorías de Henry George era nula o apenas visible. Y mientras que en esos grandes centros de población e industriales el nuevo movimiento de clase tenía una finalidad política, vemos desarrollarse por todo el país dos organizaciones obreras: Knights of Labor y el Socialist Labor Party, poseyendo solamente este último un programa en armonía con el moderno punto de vista europeo resumido anteriormente.
De esas tres formas más o menos definidas bajo las que se nos presenta el movimiento obrero norteamericano, la primera, el movimiento que personifica Henry George en Nueva York, tiene por el momento una importancia meramente local. Desde luego, Nueva York es con mucho la ciudad más importante de Estados Unidos, pero Nueva York no es París ni Estados Unidos, Francia. Y me parece que el programa de Henry George, en su contenido actual, es demasiado estrecho para servir de base a otra cosa que a un movimiento local, o, a lo sumo, para una fase muy limitada del movimiento general. Para Henry George la gran y universal causa de la división de la humanidad en ricos y pobres consiste en que la masa del pueblo es expropiada del suelo. Ahora bien, históricamente, eso no es exacto. En la Antigüedad asiática y clásica, la forma de opresión de clase era la esclavitud, o sea no tanto la expropiación del suelo a las masas como la apropiación de sus personas. Cuando, en la decadencia de la República romana, a los campesinos libres se les expropiaron sus tierras, formaron una clase de «blancos pobres» parecida a la de los negros de los Estados esclavistas del sur antes de 1861; y entre los esclavos y los blancos pobres, dos clases igualmente incapaces de emanciparse por sí mismas, el mundo antiguo se hizo pedazos. En la Edad Media, la fuente de la opresión feudal no era la expropiación del suelo, sino por el contrario la apropiación al suelo de las masas. El campesino conservaba su parcela de tierra, pero estaba atado a la misma como siervo y obligado a pagar al señor un tributo en trabajo o en productos. No fue sino en la aurora de los nuevos tiempos, hacia finales del siglo XV, que la expropiación de los campesinos, llevada a cabo en gran escala, echó los primeros cimientos de la clase moderna de los trabajadores asalariados, que no poseen nada aparte de su fuerza de trabajo y que solo pueden vivir mediante la venta de la misma. Pero si bien la expropiación del suelo dio nacimiento a esa clase, fue el desarrollo de la producción capitalista, de la moderna industria y de la agricultura en gran escala lo que la perpetuó, la acrecentó y la transformó en otra clase con intereses diferentes y una misión histórica distinta. Todo ello ha sido plenamente expuesto por Marx (en El capital, libro primero, sección VII, «El proceso de acumulación del capital»). Según Marx, la causa del antagonismo actual de las clases y de la degradación social de la clase trabajadora, reside en su expropiación de todos los medios de producción, en los cuales se halla naturalmente incluido el suelo.
Al declarar que la monopolización del suelo es la única causa de la pobreza y de la miseria, Henry George, desde luego, halla el remedio en la reconquista del suelo por toda la sociedad. Ahora bien, los socialistas de la doctrina de Marx también exigen esa reconquista del suelo por la sociedad, pero no limitan su demanda, sino que la extienden a todos los medios de producción. Al margen de esto, existe otra diferencia. ¿Qué se debe hacer con el suelo? Los socialistas modernos, representados por Marx, demandan que sea conservado y trabajado en común para el beneficio común; exigen lo mismo en cuanto a los demás medios de producción social, minas, ferrocarriles, fábricas, etc. Henry George se conformaría con arrendarlo individualmente como se hace hoy día, regulando su distribución y vendiéndolo para servicios públicos en vez de, como en el presente, para fines privados. Lo que demandan los socialistas implica una revolución total de todo el sistema de producción social. Lo que demanda Henry George deja intacto el presente modo de producción social y ha sido preconizado, por otra parte, hace años, por los más avanzados economistas burgueses de la escuela ricardiana, los cuales también exigían la confiscación de la renta territorial por el Estado. Evidentemente, sería injusto suponer que Henry George ha dicho, de una vez por todas, su última palabra. Pero me veo obligado a interpretar su teoría tal como la encuentro.
Los Knights of Labor forman la segunda gran sección del movimiento obrero norteamericano y esta sección parece ser la más típica del estado actual del movimiento, a la vez que es, sin duda alguna, la más fuerte de todas. El espectáculo que los Knights of Labor presentan al observador europeo es el de una inmensa asociación esparcida en una inmensa extensión de territorio en innumerables asambleas, representando todos los matices de opinión individual y local de la clase obrera; mantenidos juntos, mucho menos por su impracticable constitución como por el sentimiento instintivo de que el simple hecho de su unión para una aspiración común hace de ellos una gran fuerza dentro del país; una paradoja muy norteamericana que reviste las tendencias más modernas con las momerías más medievales y que oculta el espíritu más democrático e incluso más insurreccional detrás de un despotismo aparente, pero impotente en realidad. Pero si no nos dejamos arredrar por simples extravagancias externas, podemos ver ciertamente, en esa inmensa aglomeración, una suma enorme de energía latente, que se convierte lenta pero segura en una fuerza real. Los Knights of Labor son la primera organización nacional creada por el conjunto de la clase obrera norteamericana. Poco importa su origen y su historia, sus defectos y sus pequeños absurdos, su programa y su constitución; ellos son la obra prácticamente de toda la clase de los asalariados norteamericanos, el único vínculo nacional que los une, que les hace sentir su fuerza a la vez que lo hace sentir a su enemigo y los llena de una gran esperanza en la victoria futura. No sería exacto decir que los Knights of Labor son susceptibles de desarrollo. Ellos se hallan constantemente en plena vía de desarrollo y de revolución; se trata de una masa de material plástico en fermentación en busca de la forma apropiada a su propia naturaleza. Y esa forma será alcanzada con tanta certeza como el hecho de que el desarrollo histórico, al igual que la evolución natural, tiene sus propias leyes inmanentes. Tiene poca importancia que los Knights of Labor conserven o no su nombre actual; pero para un espectador parece evidente que ese es el primer elemento de donde habrá de brotar el futuro del movimiento obrero norteamericano y, por consecuencia, el futuro de la sociedad norteamericana en general.
La tercera sección la constituye el Socialist Labor Party. Es un partido que solo existe de nombre, porque en ninguna parte de Estados Unidos ha estado en posición de afirmarse como partido político. Además, hasta cierto punto resulta ajeno para Estados Unidos, ya que hasta muy recientemente estaba formado casi exclusivamente por inmigrantes alemanes, que usan su propio idioma y, en su mayoría, se hallan poco familiarizadas con el inglés. Pero si bien es de germen extranjero, llega al propio tiempo armado de toda la experiencia adquirida en largos años de lucha de clases en Europa, y con una noción de las condiciones generales de la emancipación de la clase de los trabajadores muy superior a la que poseen los trabajadores norteamericanos. Es una fortuna para el proletariado norteamericano que de ese modo puede absorber y utilizar el conocimiento intelectual y moral de 40 años de lucha de sus compañeros de clase en Europa, y acelerar así su propia victoria. Porque, como he dicho, no puede haber duda alguna al respecto. El programa supremo de la clase obrera norteamericana debe ser y será fundamentalmente el mismo que ha sido aceptado actualmente por todo el proletariado militante de Europa, el mismo del Socialist Labor Party germano-norteamericano. Por tanto este partido está llamado a desempeñar un papel muy importante dentro del movimiento. Pero, para ello, necesitará despojarse de todo vestigio de su indumentaria extranjera. Tendrá que llegar a ser norteamericano hasta la médula. No puede pedir que los norteamericanos vayan a él: a él, minoría –y minoría inmigrada–, le corresponde ir a los norteamericanos, que son a la vez la inmensa mayoría –y mayoría autóctona–. Y, a ese efecto, debe ante todo aprender el inglés.
La obra de fusión de esos diferentes elementos de la inmensa masa en movimiento –elementos que no son realmente discordantes, sino que se hallan mutuamente aislados por la diversidad de su punto de partida– tomará cierto tiempo y no se logrará sin muchos choques sobre diferentes puntos que ya son visibles. Los Knights of Labor, por ejemplo, se hallan aquí y allá, en las ciudades del este, localmente en guerra con los sindicatos. Pero ese mismo choque existe en el seno de los Knights of Labor, entre los cuales la paz y la armonía están lejos de reinar. Sin embargo, no se trata de síntomas de disolución de los cuales pudieran regocijarse los capitalistas. Son sencillamente indicios de que los innumerables ejércitos de trabajadores, por primera vez puestos en marcha en una dirección común, no han hallado hasta ahora ni una expresión adecuada a sus intereses comunes, ni la forma de organización mejor adaptada a la lucha, ni la disciplina requerida para asegurar la victoria. Todavía no son más que las primeras levas en masse de la gran guerra revolucionaria, reclutadas y equipadas localmente e independientes las unas de las otras tendiendo todas a la formación de un ejército común, pero todavía sin organización regular y sin plan común de campaña. Las columnas convergentes chocan aquí y allá; de ello resulta confusión, disputas violentas, incluso amenazas de conflicto. Pero la comunidad del objetivo supremo termina por superar esas dificultades; dentro de poco los batallones esparcidos y tumultuosos se formarán en una larga línea de batalla, presentando al enemigo un frente bien ordenado, silencioso bajo el fragor de sus armas, defendidos por osados tiradores y apoyados en reservas inagotables.
Para llegar a ese resultado, el primer gran paso que hay que dar en Estados Unidos es la unificación de los diversos sindicatos independientes en un solo ejército nacional del trabajo con un programa común –prescindiendo de lo provisional que sea dicho programa, salvo solamente que sea un verdadero programa de la clase trabajadora–. A este efecto, y a fin de hacer el programa digno de la causa, el Socialist Labor Party puede ser de gran ayuda si obra solamente como obraron los socialistas europeos en la época en que todavía no eran más que una pequeña minoría de la clase obrera. Esta línea de acción fue expuesta por primera vez en 1847 en el Manifiesto del partido comunista en los términos siguientes:
Los comunistas –este es el nombre que entonces habíamos adoptado y que todavía hoy día estamos muy lejos de repudiar– no forman un partido distinto, opuesto a los demás partidos obreros.
Ellos no tienen intereses separados y distintos de los intereses del conjunto del proletariado.
Ellos no proclaman principios especiales, a los cuales tendría que amoldarse el movimiento proletario.
Los comunistas solo se distinguen de los demás partidos obreros en dos puntos: 1.º en las luchas nacionales de los proletarios de diferentes países, proclaman y ponen en primer plano los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de toda nacionalidad; 2.º en las diferentes fases de desarrollo por las cuales tiene que pasar la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista, siempre y por todas partes representan los intereses del movimiento en su conjunto.
Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector más avanzado y resuelto de los partidos obreros de todos los países; teóricamente, de otra parte, tienen sobre la gran masa de los proletarios la ventaja de tener una visión clara de las condiciones, de la marcha y del resultado final del movimiento proletario.
Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos inmediatos, por la vindicación de los intereses presentes de la clase obrera; pero, dentro del movimiento actual, representa y defienden el porvenir del movimiento.
Esa es la línea de acción seguida durante más de 40 años por el gran fundador del socialismo moderno, Karl Marx, y por mí mismo, así como por los socialistas de todas las naciones que trabajan de común acuerdo con nosotros. Con el resultado de que nos ha conducido a la victoria en todas partes; gracias a ella es que actualmente la masa de los socialistas europeos en Alemania y en Francia, en Bélgica, Holanda y Suiza, en Dinamarca y en Suecia, en España y Portugal, en lucha como un solo y común ejército bajo una sola y misma bandera.
Friedrich Engels
Londres, 26 de enero de 1887
Prefacio a la segunda edición (1892)
Este libro, que volvemos a ofrecer a la atención de los lectores alemanes, fue publicado por vez primera en el verano de 1845. En sus bondades, lo mismo que en sus desaciertos, lleva claramente el sello de la juventud de su autor. En aquella época tenía yo 24 años. Ahora mi edad se ha triplicado, pero al releer esta obra de mis años juveniles no hallo nada que me obligue a sonrojarme. Por eso no tengo la menor intención de borrar de ella ese sello de juventud, y vuelvo a ofrecerla a los lectores sin modificaciones. Lo único que he hecho ha sido redactar con más precisión algunos párrafos que no estaban muy claros, añadiendo aquí y allá pequeñas notas que se publican al pie de la página con la fecha del año en curso [1892].
Respecto a los destinos de este libro diré únicamente que en 1887 fue publicada en Nueva York una traducción en inglés (hecha por la señora Florence Kelley), reeditada en 1892 en Londres por Swan Sonnenschein and Co. El «Prefacio» de la edición americana sirvió de base para el de la edición inglesa, y este, a su vez, para el de la presente edición alemana. La gran industria moderna nivela hasta tal punto las condiciones económicas en todos los países donde hace su aparición, que dudo de tener que dirigirme al lector alemán en forma distinta a como me he dirigido al lector norteamericano o al inglés.
El estado de cosas descrito en este libro –por lo menos en lo que a Inglaterra se refiere– pertenece hoy día en gran parte al pasado. Aunque los libros de texto al uso no lo digan expresamente, una de las leyes de la Economía política moderna establece que cuanto más desarrollada está la producción capitalista, menos puede recurrir a aquellas trampas mezquinas y pequeñas raterías que distinguen el periodo inicial de su desarrollo. Las pequeñas trapacerías del judío polaco, las artimañas de ese representante de la etapa más primitiva del comercio europeo y que tan buenos servicios le prestan en su patria, donde son de uso corriente, le hacen traición en cuanto se traslada a Hamburgo o a Berlín. Y de la misma manera –por lo menos hasta hace poco–, el comisionista, judío o cristiano, que llegaba a la Bolsa de Mánchester procedente de Berlín o Hamburgo, se convencía inmediatamente de que para comprar a bajo precio hilados o tejidos tenía que renunciar primero a sus tretas y astucias que, si bien ya no eran tan burdas, seguían siendo aún muy mezquinas, aunque en su patria se las considerase como la máxima expresión de la habilidad comercial. Por lo demás, parece que con el desarrollo de la gran industria también ha habido grandes cambios en Alemania; particularmente después del «Jena industrial» sufrido por los alemanes en Filadelfia, perdió todo su prestigio incluso aquella honorable regla alemana de los viejos tiempos, según la cual la gente queda satisfecha cuando a las muestras de buena calidad sigue el envío de artículos malos. En efecto, esos trucos ya no valen para los grandes mercados, donde el tiempo es oro y donde el establecimiento de un determinado nivel de honorabilidad comercial no obedece a cierto fanatismo ético, sino simplemente a la necesidad de no perder inútilmente tiempo y trabajo. Y los mismos cambios han ocurrido en Inglaterra en las relaciones entre los fabricantes y sus obreros.
La reanimación de los negocios que siguió a la crisis de 1847 marcó el comienzo de una nueva época industrial. La abolición de las Corn Laws y las subsiguientes reformas financieras proporcionaron la holgura necesaria para la expansión de la industria y el comercio de Gran Bretaña. Vino a continuación el descubrimiento de los yacimientos de oro en California y Australia. Los mercados coloniales fueron desarrollando rápidamente su capacidad de absorber artículos manufacturados ingleses. El telar mecánico de Lancashire arruinó súbitamente a millones de tejedores de la India. China se abría cada vez más al comercio. A la cabeza marchaba Estados Unidos, que se desarrollaba con una rapidez que resultaba asombrosa hasta en un país de tan gigantesco ritmo de desenvolvimiento como este. Pero, tengámoslo bien presente, Estados Unidos no era a la sazón más que un mercado colonial, el mayor mercado colonial del mundo, es decir, un país que exportaba materias primas e importaba los productos de la industria, en este caso de la industria inglesa.
Por añadidura, los nuevos medios de comunicación que habían aparecido a finales del periodo precedente –los ferrocarriles y los transatlánticos– fueron empleados ahora en escala internacional y convirtieron en realidad lo que hasta entonces solo había existido en germen: el mercado internacional. Formaban por el momento este mercado internacional unos cuantos países, fundamental o exclusivamente agrícolas, que se agrupaban en torno a un gran centro industrial –Inglaterra–, que consumía la mayor parte de los excedentes de materias primas de estos países, suministrándoles a cambio casi todos los artículos manufacturados que necesitaban. Nada tiene, pues, de extraño que el progreso industrial de Inglaterra fuese tan gigantesco e insólito, ni que el nivel de 1844 nos parezca ahora relativamente insignificante y casi primitivo.
Y a medida que se producía este progreso, la gran industria adquiría una apariencia que estaba más de acuerdo con los requerimientos de la moral. La competencia entre industriales con ayuda de pequeñas raterías cometidas contra los obreros ya no resultaba provechosa. El aumento del volumen de los negocios habían dejado atrás estos procedimientos mezquinos de hacer dinero; el industrial millonario tenía asuntos más importantes como para dedicarse a perder el tiempo en estas pequeñas triquiñuelas, válidas aún para la gente menuda sin dinero, obligada a recoger cada céntimo con tal de poder mantenerse a flote en la lucha contra los competidores. De este modo, desapareció de los distritos industriales el llamado truck system y fueron aprobadas en el parlamento la ley de la jornada de 10 horas y varias pequeñas reformas. Todo esto hallábase en abierta contradicción con el espíritu del libre cambio y de la competencia desenfrenada, pero daba al gran capitalista ventajas aún mayores para poder competir con sus colegas situados en condiciones menos favorables.
Sigamos. Cuanto mayor era la empresa industrial y cuantos más obreros ocupaba, tanto mayores eran los perjuicios que experimentaba y las dificultades comerciales con que tropezaba ante cualquier conflicto con los obreros. Por eso, con el transcurso del tiempo, apareció entre los industriales, sobre todo entre los grandes fabricantes, una nueva tendencia. Aprendieron a evitar los conflictos innecesarios y a reconocer la existencia y la fuerza de los sindicatos; por último, llegaron incluso a descubrir que las huelgas constituyen –en un momento oportuno– un excelente instrumento para sus propios fines. Así, resultó que los grandes fabricantes, que antes habían sido los instigadores de la lucha contra la clase obrera, eran ahora los primeros en predicar la paz y la armonía. Tenían para ello razones muy poderosas.
Todas estas concesiones a la justicia y al amor al prójimo no eran en realidad más que un medio para acelerar la concentración del capital en manos de unos pocos y aplastar a los pequeños competidores, que no podían subsistir sin estas ganancias adicionales. Las mezquinas extorsiones indirectas de los años anteriores no solo habían perdido ya todo valor para aquellos pocos, sino que incluso se habían convertido en un estorbo para las empresas montadas en grande. De este modo –por lo menos en lo tocante a los sectores más importantes de la industria, pues en las ramas de menor importancia este no era el caso– el desarrollo mismo de la producción capitalista se había encargado de eliminar las pequeñas cargas que en años anteriores habían empeorado la suerte del obrero. Así, aparecía cada vez más en primer plano el hecho capital de que la causa de la miserable situación de la clase obrera no debía buscarse en ciertas deficiencias aisladas, sino en el propio sistema capitalista. El obrero cede su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un jornal. Después de unas cuantas horas de trabajo, el obrero ha reproducido el valor del jornal. Pero, según el contrato de trabajo, el obrero aún debe trabajar unas cuantas horas más hasta completar su jornada. El valor creado por el obrero durante estas horas de plustrabajo constituye la plusvalía, que no cuesta ni un céntimo al capitalista, pero que este se embolsa. Tal es la base del sistema que va dividiendo más y más a la sociedad civilizada en dos partes: de un lado, un puñado de Rothschilds y Vanderbilts, propietarios de todos los medios de producción y consumo, y de otro, la enorme masa de obreros asalariados, cuya única propiedad es su fuerza de trabajo. Y que la causa de todo esto no reside en tal o cual deficiencia de tipo secundario, sino únicamente en el sistema mismo, lo ha demostrado hoy con toda evidencia el desarrollo del capitalismo en Inglaterra.
Prosigamos. Las repetidas epidemias de cólera, tifus, viruela y otras enfermedades mostraron al burgués británico la urgente necesidad de proceder al saneamiento de sus ciudades, para no ser, él y su familia, víctimas de esas epidemias. Por eso, los defectos más escandalosos que se señalan en este libro, o bien han desaparecido ya o no saltan tanto a la vista. Se han hecho obras de canalización o se han mejorado las ya existentes; anchas avenidas cruzan ahora muchos de los barrios más sórdidos; ha desaparecido la «Pequeña Irlanda» y ahora le toca el turno a Seven Dials. Pero ¿qué puede importar todo esto? Distritos enteros que en 1844 yo hubiera podido describir en una forma casi idílica, ahora, con el crecimiento de las ciudades, se encuentran en el mismo estado de decadencia, abandono y miseria. Ciertamente, ahora ya no se toleran en las calles los cerdos ni los montones de basura. La burguesía ha seguido progresando en el arte de ocultar la miseria de la clase obrera. Y que no se ha hecho ningún progreso sustancial en cuanto a las condiciones de vivienda de los obreros lo demuestra ampliamente el informe de la comisión real On the Housing of the Poor, redactado en 1885. Lo mismo ocurre en todos los demás aspectos. Llueven las disposiciones policiacas como si salieran de una cornucopia, pero lo único que pueden hacer es aislar la miseria de los obreros; no pueden acabar con ella.
Pero mientras Inglaterra ha rebasado ya esta edad juvenil de la explotación capitalista, que describo en mi libro, otros países acaban de llegar a ella. Francia, Alemania y sobre todo Estados Unidos son los terribles competidores que –como lo había previsto yo en 1844– están destruyendo cada vez más el monopolio industrial de Inglaterra. Comparada con la industria inglesa, la de estos países es una industria joven, pero crece con mucha mayor rapidez que aquella y ha alcanzado hoy día casi el mismo grado de desarrollo que la industria inglesa en 1844. La comparación es mucho más sorprendente por lo que respecta a Estados Unidos. Las condiciones ambientales en que vive la clase obrera norteamericana son, ciertamente, muy distintas de las condiciones de vida del obrero inglés; pero como en uno y otro sitio rigen las mismas leyes económicas, los resultados, aunque no sean idénticos en todos los aspectos, tienen que ser del mismo orden. De aquí que en Estados Unidos nos encontremos con la misma lucha por la reducción de la jornada de trabajo, por una limitación legal de la misma, sobre todo para las mujeres y los niños que trabajan en las fábricas; pleno florecimiento del truck system y del cottages system en las zonas rurales, utilizado por los patronos y sus agentes como medio de dominar a los obreros. Cuando leí en 1886 las noticias publicadas en los periódicos norteamericanos acerca de la gran huelga de los mineros del distrito de Connellsville, en Pensilvania, me pareció leer mi propia descripción de la huelga declarada en 1844 por los mineros del norte de Inglaterra. El mismo engaño de los obreros con pesas y medidas falsas, el mismo sistema de pago en productos, los mismos intentos de quebrantar la resistencia de los mineros poniendo en juego el último y más demoledor de los recursos utilizados por los capitalistas: desahucio de los obreros de las viviendas que ocupan en las casas de los fabricantes.
En esta edición, lo mismo que en las ediciones inglesas, no he tratado de poner el libro al día, enumerando todos los cambios ocurridos desde 1844. Y no lo he hecho por dos razones. En primer lugar, porque hubiera tenido que hacer un libro dos voces más voluminoso, y en segundo lugar, porque me habría visto obligado a repetir lo dicho ya por Marx, pues el primer tomo de El capital ofrece una exposición detallada de la situación de la clase obrera británica hacia 1865, es decir, la época en que la prosperidad industrial de Inglaterra había llegado a su apogeo.
No creo que haya necesidad de indicar que el punto de vista teórico general de este libro, lo mismo en el aspecto filosófico que en el económico y en el político, no coincide plenamente, ni mucho menos, con mi actual punto de vista. En 1844 no existía aún el moderno socialismo internacional, convertido desde entonces en una ciencia gracias sobre todo y casi exclusivamente a los esfuerzos de Marx. Mi libro no representa más que una de las fases de su desarrollo embrionario; y lo mismo que el embrión humano reproduce todavía, en las fases iniciales de su desarrollo los arcos branquiales de nuestros antepasados acuáticos, a lo largo de todo este libro pueden hallarse las huellas de la filosofía clásica alemana, uno de los antepasados del socialismo moderno. Así, sobre todo al final del libro, se recalca que el comunismo no es una mera doctrina del partido de la clase obrera, sino una teoría cuyo objetivo final es conseguir que toda la sociedad, incluyendo a los capitalistas, pueda liberarse del estrecho marco de las condiciones actuales. En abstracto, esta afirmación es acertada, pero en la práctica es totalmente inútil e incluso algo peor. Por cuanto las clases poseedoras, lejos de experimentar la más mínima necesidad de emancipación, se oponen además por todos los medios a que la clase obrera se libere ella misma, la revolución social tendrá que ser preparada y realizada por la clase obrera sola. El burgués francés de 1789 decía también que la emancipación de la burguesía era la emancipación de toda la humanidad; pero la nobleza y el clero no quisieron aceptar esta tesis, que degeneró rápidamente –a pesar de ser, por lo que respecta al feudalismo, una verdad histórica abstracta indiscutible– en una frase puramente sentimental y se volatilizó totalmente en el fuego de la lucha revolucionaria. Tampoco faltan ahora quienes desde el alto pedestal de su imparcialidad predican a los obreros un socialismo situado por encima de todos los antagonismos y luchas de clase. Pero, o bien estos señores son unos neófitos a los que falta mucho aún por aprender, o bien se trata de los peores enemigos de la clase obrera, de unos lobos disfrazados de corderos.
El libro estima en 5 años el ciclo de las grandes crisis industriales. Esta conclusión derivaba del curso de los acontecimientos entre 1825 y 1842. Pero la historia industrial de 1842 a 1868 vino a demostrar que, en realidad, la duración de dichos ciclos debe ser estimada en 10 años, pues las crisis intermedias son de carácter secundario y desde 1842 aparecen cada vez con menos frecuencia. A partir de 1868 la situación vuelve a cambiar; pero de ello hablaremos más adelante.
He puesto cuidado en no eliminar del texto muchas profecías –entre ellas la de la inminente revolución social en Inglaterra–, inspiradas por mi ardor juvenil. No tengo la menor intención de presentar mi libro ni de presentarme a mí mismo como mejores de lo que éramos entonces. Lo sorprendente no es que muchas de estas profecías hayan fallado, sino el que tantas hayan resultado acertadas, y que la situación crítica de la industria inglesa a consecuencia de la competencia continental, y sobre todo de la norteamericana, situación predicha por mí en aquel entonces –aunque para un periodo demasiado próximo, ciertamente–, sea actualmente una realidad. En este punto veo preciso poner el libro al día, para lo cual reproduciré un artículo publicado por mí en inglés en la revista londinense Commonweal del 1 de marzo de 1885, y cuya versión en alemán apareció en el número 6 de Neue Zeit, correspondiente al mes de junio de ese mismo año.
Hace 40 años, Inglaterra se enfrentó con una crisis que, según todas las apariencias, solo podía ser resuelta por la violencia. El inmenso y rápido desarrollo de la industria se había adelantado a la ampliación de los mercados exteriores y al crecimiento de la demanda. Cada 10 años, la marcha de la industria era violentamente interrumpida por una crisis general del comercio, seguida, tras un largo periodo de depresión crónica, por unos pocos años de prosperidad, que terminaban siempre en una febril superproducción y, finalmente, en un nuevo crac. La clase capitalista clamaba por el libre cambio en el comercio de cereales, y amenazaba con lograrlo haciendo que los hambrientos habitantes de las ciudades volviesen a los distritos rurales de donde habían salido, para invadirlos, como decía John Bright, «no como pobres que mendigan pan, sino como un ejército que acampa en territorio enemigo». Las masas obreras de las ciudades exigían la Carta del Pueblo, con la que reivindicaban su parte en el poder político. Eran apoyadas en esta demanda por la mayor parte de la pequeña burguesía. El camino a seguir para lograr la Carta –el de la violencia o el legal– era la única diferencia que los separaba. Entretanto, llegaron la crisis comercial de 1847 y el hambre en Irlanda, y con ellas la perspectiva de la revolución.
La Revolución francesa de 1848 salvó a la burguesía inglesa. Las consignas socialistas de los obreros franceses victoriosos asustaron a la pequeña burguesía inglesa y desorganizaron el movimiento de los obreros ingleses, que corría por cauces más estrechos, pero que tenía un carácter más práctico. En el preciso momento en que tenía que desplegar todas sus fuerzas, e incluso antes de experimentar la patente derrota del 10 de abril de 1848, el cartismo sufrió un colapso interno. La actividad política de la clase obrera fue relegada a segundo plano. La clase capitalista había triunfado en toda la línea.
La reforma parlamentaria de 1831 había sido la victoria de toda la clase capitalista sobre la aristocracia terrateniente. La abolición de las Corn Laws fue la victoria de los capitalistas industriales no solo sobre los grandes terratenientes, sino también sobre los sectores capitalistas –bolsistas, banqueros, rentistas, etc.–, cuyos intereses eran más o menos idénticos o estaban más o menos ligados a los intereses de los terratenientes. El libre cambio significaba la reorganización, en el interior y en el exterior, de toda la política financiera y comercial de Inglaterra de acuerdo con los intereses de los capitalistas industriales, que constituían desde ese momento la clase representativa de la nación. Y esta clase se puso manos a la obra con toda energía. Cualquier obstáculo que se opusiese a la producción industrial era barrido implacablemente. Las tarifas aduaneras y todo el sistema fiscal fueron transformados radicalmente. Todo quedó supeditado a un objetivo único, pero que tenía la máxima importancia para los capitalistas industriales: abaratar todas las materias primas, y principalmente, todos los medios de subsistencia de la clase obrera, reducir el precio de coste de las materias primas y mantener los salarios a un bajo nivel, cuando no reducirlos aún más. Inglaterra tenía que convertirse en «el taller industrial del mundo»; todos los demás países tenían que ser para Inglaterra lo que ya era Irlanda: mercados para su producción industrial y fuentes de materias primas y de artículos alimenticios. ¡Inglaterra, gran centro manufacturero de un mundo agrícola, con un número siempre creciente de satélites productores de trigo y algodón girando en torno al sol industrial! ¡Qué magnífica perspectiva!
Los capitalistas industriales se lanzaron a la conquista de este gran objetivo con aquel poderoso sentido común y aquel desprecio por los principios tradicionales que siempre los han distinguido de sus competidores continentales más contaminados por el filisteísmo. «El cartismo agonizaba.» La nueva prosperidad industrial, lógica y casi natural después de que la crisis de 1847 finalizara, fue atribuida exclusivamente al influjo del libre cambio. En virtud de estos dos hechos, la clase obrera inglesa se convirtió políticamente en la cola del «gran» Partido Liberal, que dirigían los fabricantes. Una vez conseguida esta posición ventajosa, había que perpetuarla. La violenta oposición de los cartistas, no contra el libre cambio, sino contra el que se le convirtiese en la única cuestión vital del país, hizo comprender a los fabricantes –y cada día que pasaba se lo hacía comprender mejor– que sin la ayuda de la clase obrera la burguesía no lograría jamás establecer plenamente su dominio social y político sobre la nación. De esta manera, fueron cambiando poco a poco las relaciones entre las dos clases. Las leyes fabriles que en tiempos habían sido un espantajo para todos los fabricantes, ahora no solo eran observadas voluntariamente por ellos, sino que se extendían más o menos a todas las ramas de la industria. Los sindicatos, considerados hasta hacía poco obra del diablo, eran mimados y protegidos por los industriales como instituciones perfectamente legítimas y como medio eficaz para difundir entre los obreros sanas doctrinas económicas. Incluso se llegó a la conclusión de que las huelgas, reprimidas hasta 1848, podían ser en ciertas ocasiones muy útiles, sobre todo cuando eran provocadas por los señores fabricantes en el momento que ellos consideraban oportuno. Aunque no desaparecieron todas las leyes que colocaban al obrero en una situación de inferioridad con respecto a su patrono, al menos las más escandalosas fueron abolidas. Y la Carta del Pueblo, antes tan execrable, se convirtió en el principal programa político de esos mismos fabricantes que hasta hacía poco la habían combatido. Fueron convertidos en ley la abolición del requisito de propiedad y el voto secreto. Las reformas parlamentarias de 1867 y 1884 se acercan ya considerablemente al sufragio universal, por lo menos tal como existe hoy día en Alemania; el nuevo proyecto de ley sobre las circunscripciones electorales que se está discutiendo ahora en el parlamento crea circunscripciones iguales, que en conjunto no son menos iguales que las existentes hoy día en Francia o en Alemania. Ya se perfilan como indudables conquistas de un futuro próximo las dietas parlamentarias y la reducción del periodo de vigencia de las actas, aunque no se llegue todavía a los parlamentos elegidos cada año. Y después de todo esto aún hay gente que se atreve a decir que el cartismo ha muerto.
La Revolución de 1848, al igual que otras muchas anteriores a ella, ha tenido un destino bien extraño. Los mismos que las habían aplastado se convirtieron, como solía decir Marx, en sus albaceas testamentarios. Luis Napoleón se vio obligado a crear la Italia una e independiente. Bismarck tuvo que revolucionar Alemania a su manera y devolver a Hungría cierta independencia; y a los fabricantes ingleses no les quedaba por hacer nada mejor que dar fuerza de ley a la Carta del Pueblo.
Las consecuencias que tuvo en Inglaterra este predominio de los capitalistas industriales fueron en un principio asombrosas. Los negocios, que habían resucitado, se extendieron en proporciones sorprendentes hasta para Inglaterra, cuna de la industria moderna. Los éxitos logrados anteriormente, gracias a la aplicación del vapor y de la maquinaria, palidecían en comparación con el poderoso auge alcanzado por la producción en los 20 años comprendidos entre 1850 y 1870, con sus abrumadoras cifras de exportación e importación, con las riquezas fantásticas que acumulan los capitalistas y con la enorme masa de mano de obra que se concentra en ciudades gigantescas. Ciertamente, este progreso seguía interrumpiéndose como antes por crisis que se repetían cada 10 años y que hicieron su aparición en 1857 y en 1866. Pero estas recaídas eran consideradas ahora como fenómenos naturales e inevitables, a los que había que someterse y tras los cuales todo volvía de nuevo a su cauce normal.
¿Cuál era la situación de la clase obrera durante este periodo? A veces se producía una mejora temporal, que se extendía incluso a las grandes masas. Pero esta mejora era reducida cada vez a su antiguo nivel por el aflujo de una gran masa de obreros procedentes de la reserva de desocupados, por la introducción de nuevas máquinas, que desalojaban a un número cada vez mayor de obreros, y por la inmigración de obreros agrícolas, desalojados ahora también en proporciones crecientes por las máquinas.
Solo en dos sectores «protegidos» de la clase obrera hallamos una mejora permanente. El primer sector lo integran los obreros fabriles. La legislación que establece límites relativamente razonables para la jornada de trabajo les ha permitido restaurar hasta cierto punto sus fuerzas físicas y les ha proporcionado una superioridad moral, acrecentada por su concentración local. La situación de estos obreros es indudablemente mejor que antes de 1848. La mejor prueba de ello nos la ofrece el hecho de que de cada diez huelgas, nueve son provocadas por los mismos fabricantes, en su propio interés y como único medio de reducir la producción. Jamás lograréis persuadir a los fabricantes de que acepten la reducción de la jornada de trabajo, ni siquiera en el caso de que no encuentren ninguna salida para sus mercancías; pero si hacéis que los obreros se declaren en huelga, los capitalistas cerrarán sus fábricas como un solo hombre.
El segundo sector de obreros «protegidos» lo integran los grandes sindicatos. Son estas organizaciones de ramas de la producción en las que trabajan única o predominantemente hombres adultos. Ni la competencia del trabajo de las mujeres y de los niños ni la de las máquinas han podido debilitar hasta ahora su fuerza organizada. Los metalúrgicos, los carpinteros y los ebanistas y los albañiles constituyen otras tantas organizaciones, cada una de las cuales es tan fuerte que puede, como ha ocurrido con los obreros de la construcción, oponerse con éxito a la introducción de la maquinaria. No cabe duda de que la situación de estos obreros ha mejorado considerablemente desde 1848; la mejor prueba de ello nos la ofrece el que desde hace más de 15 años no solo los patronos están muy satisfechos con ellos, sino también ellos con sus patronos. Constituyen la aristocracia de la clase obrera, han logrado una posición relativamente desahogada y la consideran definitiva. Son los obreros modelo de los señores Leone Levi y Giffen (y también del honorable Lujo Brentano). Se trata, en efecto, de personas muy agradables y complacientes, tanto, en particular, para cualquier capitalista sensato, como, en general, para toda la clase capitalista.
En cuanto a las grandes masas obreras, el estado de miseria e inseguridad en que viven ahora es tan malo como siempre o incluso peor. El East End de Londres es un pantano cada vez más extenso de miseria y desesperación irremediables, de hambre en las épocas de paro y de degradación física y moral en las épocas de trabajo. Y si exceptuamos a la minoría de obreros privilegiados, la situación es la misma en las demás grandes ciudades, así como en las pequeñas y en los distritos rurales. La ley que reduce el valor de la fuerza de trabajo al precio de los medios de subsistencia necesarios, y la otra ley que, por regla general, reduce su precio medio a la cantidad mínima de esos medios de subsistencia, actúan con el rigor inexorable de una máquina automática cuyos engranajes van aplastando a los obreros.