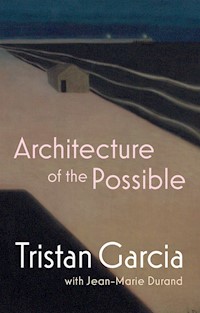10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Salto de fondo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«La vida intensa» ofrece un análisis crítico al ideal moderno de vivir todas nuestras experiencias al límite, el cual puede resultar agotador y llevar a la sociedad a la frustración. Vivir con intensidad se ha convertido en el ideal de nuestra sociedad: cualquier argumento de venta se basa en la búsqueda de sensaciones fuertes -desde los juegos de azar a la seducción, el amor pasional o la fe exaltada en eventos sociales- que nos despierten y arranquen de la monotonía, del automatismo y, por ende, de la existencia banal. En efecto, hace mucho tiempo que la sociedad liberal occidental se dirige al fenómeno de la intensidad con la finalidad de convertirnos en personas cuyo sentido existencial sea la intensificación de todas nuestras funciones vitales. Sin embargo, la continua búsqueda de la emoción puede resultar agotadora: el deseo aumenta hasta convertirse en adicción y, luego, en frustración. En este sentido, la presente obra tiene por objetivo analizar la condición en la que se encuentra nuestro devenir moderno para hacer una lectura crítica de este horizonte insuperable en el que se han situado nuestros valores de fetichización de la intensidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Ähnliche
Tristan Garcia
La vida intensa
Una obsesión moderna
Traducción de Antoni Martínez Riu
Herder
Título original: La vie intense. Une obsession moderne
Traducción: Antoni Martínez Riu
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: José Toribio Barba
2.ª edición, 2024
© 2016, Autrement, París
© 2024, Tristan Garcia, del prólogo
© 2024, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-5142-3
1.ª edición digital, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
INTRODUCCIÓN
UNA IMAGEN. LO QUE LA ELECTRICIDAD LE HA HECHO AL PENSAMIENTO
El beso de Leipzig
La promesa de la Ilustración eléctrica
El mismo fluido corre por el ámbar, la tormenta y nuestros nervios
La medición de la corriente
La imagen de una idea
UNA IDEA. PARA COMPARAR UNA COSA CONSIGO MISMA
Mediante la potencia
Más o menos
Mediante la fuerza
Depresión posnewtoniana
La idea de una imagen
UN CONCEPTO. «HABRÍA QUE INTERPRETAR TODO EN TÉRMINOS DE INTENSIDAD»
La excepción de la intensidad
Una excepción salvaje
La excepción se convierte en regla
Para interpretarlo todo como una intensidad
Debemos sostener las intensidades
UN IDEAL MORAL. EL HOMBRE INTENSO
Un nuevo tipo de hombre electrizado
El libertino, un hombre con nervios
El romántico, el hombre de la tormenta
El rockero, un adolescente electrificado
Moral adjetival, ética adverbial
UN IDEAL ÉTICO. VIVIR INTENSAMENTE
Contra el aburguesamiento de las intensidades
Primera astucia: la variación
Segunda astucia: la aceleración
Tercera astucia: el «primaverismo»
Hasta el colapso
UN CONCEPTO OPUESTO. EL EFECTO DE LA RUTINA
Hay una lógica de la intensidad
En todo lo que varía hay algo que permanece
En todo lo que aumenta hay algo que disminuye
Cada vez son menos las primeras veces
A la vida no le queda más que esperar su contrario
UNA IDEA OPUESTA. EN LA TENAZA ÉTICA
La vida nos hace intensos; el pensamiento iguales
Como sabiduría
Como salvación
Un dilema
Sin salida
UNA IMAGEN OPUESTA. ALGO RESISTE
La Eva de Seúl
La promesa electrónica
No dar la razón ni a lo uno ni a lo otro
Desde la perspectiva del pensamiento, desde la perspectiva de la vida
La suerte
GRACIAS
INFORMACIÓN ADICIONAL
Gracias a Agnès
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
¿Somos víctimas de un adormecimiento de nuestra atención, de una anestesia generalizada de nuestro sentimiento y de nuestra razón? O, al contrario, ¿nos afecta una aceleración de las exigencias de todas nuestras facultades, una especie de nerviosismo cognitivo? Me parece que siempre podemos defender la validez de ambos diagnósticos y que oiremos a la mayoría de los sujetos contemporáneos quejarse a la vez de lo que los hace insensibles y de lo que excita su sensibilidad hasta un punto de ruptura.
No hay necesidad de decidir la cuestión, a menos que propongamos análisis moralizantes bastante vagos, que nos llevarán a juzgar que hay que ralentizar o, más bien, acelerar las cosas; es mejor contentarnos con verificar que, en un sentido o en el otro, hablamos el lenguaje de la intensidad para cualificar la experiencia subjetiva de cómo es ser alguien: lo evaluamos todo en términos variables, en más o en menos.
Eso es lo que me interesó en La vida intensa, un ensayo escrito hace ocho años. Desde entonces, me parece que la importancia de términos intensivos para calificar nuestra experiencia no ha hecho sino crecer. Ante los acontecimientos que se van sucediendo, muchos evocan una sensación de montaña rusa, de grandes expectativas y profundas decepciones, de una oscilación permanente, de accesos de exaltación militante y de una sensación de abatimiento y fracaso, pero también de una dispersión de la atención en un régimen de economía cognitiva en el que esta atención toma un valor estratégico. Hasta las variaciones de la vida en nosotros, la energía y la fuerza de trabajo o, al contrario, la depresión y el colapso son escrutadas, escenificadas y medidas.
Apostaría a que eso influye, al menos parcialmente, a la hora de definirnos a través de las diferencias sociales y políticas, de clase, de género, de racialización o de edad, que hacen que nuestras experiencias de vida sean a menudo inconmensurables; y me parece incluso que en todos los ámbitos, en todas las clases, hablamos el lenguaje de la intensidad. Es un rasgo de la época.
La vida intensa se inscribe, por lo tanto, en la larga tradición de intentos de diagnosticar la época e identificar un concepto que exprese el color de nuestro tiempo.
Por supuesto, los diagnósticos sociohistóricos del estado de nuestras subjetividades correrán siempre el riesgo de ser demasiado amplios, excesivamente vagos o sesgados de más, de no tener un fundamento empírico, porque pretenden precisamente captar, más allá de los discursos, de las representaciones y de las experiencias, ese algo de impalpable en el que todos estamos presos.
Hacer un diagnóstico de la filosofía de la época es como intentar calcar las formas de las nubes: es transformar un estado gaseoso en una forma más o menos definida. No creo que debamos renunciar a este ejercicio, por la sencilla razón de que nos entregamos sin cesar a él, pretendiendo, a lo largo de nuestras discusiones, haber pasado de «la edad de esto» a «la edad de aquello», y una gran parte de nuestras actividades de teorización más espontáneas consisten en nombrar lo que constituiría la especificidad del momento que vivimos.
No hay por qué lamentarlo ni por qué combatirlo: intentar distinguir lo que somos en concreto aquí y ahora forma parte integrante de cada «nosotros».
Así que intentemos trazar los rasgos de esa nube: nuestra época. Cambia, es en realidad intrincada, sin contornos definidos y, no obstante, se nos muestra de una forma perfectamente determinada. Me ha parecido que podríamos encontrar una de las formas de nuestra época en las ideas y en las imágenes relacionadas con el concepto de intensidad: más que en otros tiempos, nos concebimos y nos animamos a concebirnos como seres atravesados por intensidades, seres nerviosos, eléctricos, en los que el sentimiento de vivir es una variable y cuya variación sería su único sentido verdadero. Al escribir este libro, me pareció que esta sería una buena manera de identificarnos, de distinguirnos de otras formas de subjetividad más antiguas y quizá de subjetividades que vendrán, que no interpretarían exclusivamente el sentimiento de sí mismas en estos términos intensivos.
Con ello, contrariamente a lo que he podido leer, no he querido ciertamente convertirme en un apologista de la lentitud contra la aceleración, ni el promotor de una vida intensa contra el espectro del achatamiento de todas las cosas; esas lecturas de mi libro me han parecido equivocadas. Por «vida intensa» no me refiero a nada bueno o malo, sino a un cierto modelo de representarnos a nosotros mismos en términos de variación perpetua, que tiende a fetichizar un puro cambio cualitativo para mejor entregarlo a la cuantificación constante; he intentado proponer una genealogía de ese sentimiento de nosotros, insistiendo en el papel que en él ha desempeñado el descubrimiento y la domesticación de la electricidad; con ello esperaba mostrar que el hecho de interpretarnos como intensidades se había formado muy recientemente, y que se deformaría sin duda muy pronto.
A mi entender, se trataba solamente de mostrar que eso no era un absoluto. Cuando se absolutiza, paradójicamente, se pierde la intensidad y, creyendo exaltarla, la condenamos.
A la excitación cada vez más fuerte de la intensidad eléctrica del sí mismo responde, en efecto, como he intentado esbozar, la emergencia de una representación de un sí mismo electrónico, es decir, de un sujeto hecho de información transmitida a baja intensidad: es el deseo de devenir electrónico, tras haberse agotado como un sujeto eléctrico.
Si nos pensamos solamente en cuanto sujetos como una especie de intensidad vital destinada a aumentar, a disminuir, a variar, nos entregamos a una lógica de la que solo se sale agotados o colapsados. De modo que en este libro y en Laisser être et rendre puissant he propuesto otra manera de ser sujeto que consistiría en resistir y resistirse. Se trata —pero eso no es más que una promesa negativa abierta en las últimas páginas del libro— de ser siempre capaces de representarnos la posibilidad de otra cosa: dejando ir el flujo abandonado a sí mismo, pronto dejaremos de medir su intensidad. Si hay flujos materiales, tanto sensibles como existenciales, asegurémonos de que haya también algo más que los contenga.
Creo que eso puede alejarnos de la impresión esquizofrénica de que a la vez todo se acelera y todo se estanca, de que al mismo tiempo algo se dispara y eso mismo flaquea, que estamos «todo el tiempo a tope» y «totalmente planos». Esos dilemas comunes que, en diferentes ámbitos a la vez íntimos y sociales, nos remiten a sentimientos con intensidades a la vez máximas y mínimas, provienen, a mi entender, de puestas en escena de la vida como pura intensidad; para salir de ahí, me gustaría desarrollar contrapuntos para la imaginación.
Este pequeño libro ha sido concebido, por lo tanto, como una primera máquina intelectual para resistir a todas las formas de intensidad a las que estamos entregados y nos entregamos, no para negarlas sino para probarlas y soportarlas mejor.
INTRODUCCIÓN
Sin cesar se nos prometen intensidades. Nacemos y crecemos expuestos a la búsqueda de sensaciones fuertes que han de justificar nuestra vida. Suministradas por el rendimiento deportivo, las drogas, el alcohol, los juegos de azar, la seducción, el amor, el orgasmo, el placer o el dolor físico, la contemplación o la creación de obras de arte, la investigación científica, la fe exaltada o el compromiso exasperado, esas excitaciones repentinas nos despiertan de la monotonía, del automatismo y del tartamudeo de lo mismo, de la banalidad existencial. Porque una especie de pérdida de vitalidad amenaza sin cesar al hombre confortablemente instalado. Hubo un tiempo en el que este adormecimiento era la obsesión del soberano ocioso y satisfecho, de los reyes holgazanes que buscaban desesperadamente la diversión, de Nerón, de Calígula, o de los conquistadores adormilados en lo que se llamaba «las delicias de Capua»: la paradoja que amenazaba al hombre superior era que, triunfando, cumpliendo todos sus deseos y consiguiendo todos sus objetivos, sentía cómo se relajaba en él la tensión existencial, el vigor de sus nervios y perdía esa sensación indefinible que permite a un ser vivo valorar favorablemente la intensidad de su existencia.
A medida que se producía el crecimiento económico de Occidente, porque cada vez más los hombres saciaban su hambre, disponían de un lugar donde cobijarse y encontraban tiempo para divertirse, ese miedo del vencedor se democratizó y se transmitió a los individuos modernos frustrados por la satisfacción creciente de sus necesidades. A los hombres tranquilizados les falta el sentimiento de vivir de verdad, que atribuyen a los que compiten y sobreviven en circunstancias difíciles. Ahora bien, ese sentimiento de un despertar nervioso, cuando ya se ha perdido o está a punto de perderse, a menudo se identifica con una extraña fuerza interior, incuantificable con exactitud, pero inevitablemente reconocida por la intuición, que determina el grado de compromiso de un hombre con lo que siente. Desde fuera, siempre es posible estimar si una persona posee aquello que necesita, si su existencia es fácil o difícil, e incluso si es o no feliz. Pero nadie puede penetrar en el corazón de otro ser para determinar, en su lugar, si su sentimiento de existir es débil o fuerte. Eso no podemos quitárselo a una subjetividad: es su fortaleza inviolable. Está lo que llega a los ojos de un observador y luego la medida interna, el calibrador interno de lo que sentimos en nosotros mismos: la intensidad. Por supuesto, conocemos desde hace tiempo los signos fisiológicos, a los que está atenta nuestra especie igual que todas las demás especies de mamíferos: respiración acelerada, tamborileo del corazón, desbocamiento del pulso, contracción de los músculos, estremecimientos, rubor en las mejillas, pupilas dilatadas y una mayor tensión muscular ––el momento de la descarga de adrenalina—. Pero también está ese misterioso «grado de intensidad del sí mismo en sí», que no se deja reducir a la excitación física. Es la sensación de ser más o menos uno mismo: la misma percepción, el mismo momento, el mismo encuentro puede ser experimentado, lo sabemos bien, con mayor o menor fuerza. No es solo el contenido de una experiencia lo que produce su intensidad: un instante aparentemente anodino, un gesto dibujado mil veces, el detalle familiar de un rostro pueden irrumpir de repente y producirnos la impresión epifánica de una descarga eléctrica. Esa descarga nos expone de nuevo a la intensidad de la verdadera vida y nos saca del pantano de la rutina en que nos habíamos hundido sin darnos cuenta siquiera. Pero también un momento, mucho tiempo esperado, una buena noticia, un drama terrible o una obra de arte sublime pueden encontrarnos secretamente indiferentes. ¿Por qué? No hay una relación exacta e invariable entre lo que experimentamos y la intensidad de nuestras experiencias. Que a nuestro ser le alcance ese rayo, que nos permite tocar por un momento el grado más elevado de nuestro sentimiento de existir, es algo imprevisible. Evolucionamos del nacimiento a la muerte al compás de la modulación de esta descarga que esperamos y que tememos, que tratamos de suscitar cuando nos falta y cuya amplitud y frecuencia cada uno de nosotros valoramos a nuestra manera. La tecnología nos promete incluso medir y estudiar, gracias a las estadísticas, si no sus variaciones de intensidad, al menos sus efectos fisiológicos. La comercialización reciente de «pulseras fitness», que permiten al usuario controlar sus picos de estrés, su frecuencia cardíaca o la calidad de su sueño en tiempo real, promueve un cierto tipo de hombre moderno, lector e intérprete permanente de las variaciones cifradas de su ser. Se supone que controlamos la evolución de nuestra intensidad de vida, que va y viene, como un pequeño vehículo lanzado en bucle en una montaña rusa. Según el carácter y los intereses de cada cual, ese sentimiento trepidante puede reaparecer en el momento de recoger la apuesta de póquer en un call improbable, ganar una partida online especialmente difícil, permitirse un pico de velocidad en una carretera desierta, saltar en elástica, en caída libre, lanzarse desde lo alto de un acantilado, abrir una vía de escalada, salir a cazar, subir al escenario con un nudo en el estómago por el miedo escénico, saltarse las recomendaciones de seguridad, reunirse con los colegas excitados para discutir acerca de una insurrección, bajar a la calle a enfrentase a la policía, citarse en un aparcamiento para una pelea de fans, pero también en el momento de leer, echado en la cama, un thriller adictivo cuya cubierta posterior asegura que va a proporcionarnos un shock inédito, o en el de ver películas cada vez más gore, consumir bebidas energéticas, meterse una raya de cocaína, masturbarse, abandonarse al azar de los acontecimientos, enamorarse, intentar sentirse de nuevo sujeto de la propia vida, pero dejándose paradójicamente llevar, para desposeerse finalmente del control de sí mismo. Quizá acaba desarrollándose en cada uno de nosotros una especie de instrumento de medida, primero rudimentario y luego refinado, de nuestra intensidad de vida, cuya variación entra en nuestros cálculos de interés; somos razonables a condición, sobre todo, de sentir regularmente, y más o menos por encargo, una intensidad suficiente para sentirnos vivos.
Hace mucho que la sociedad liberal occidental lo entendió y que se dirige a este tipo de individuos. Nos ha prometido que nos convertiremos en eso: en personas intensas. O, más exactamente, en personas cuyo sentido existencial es la intensificación de todas las funciones vitales. La sociedad moderna ya no promete a los individuos otra vida o la gloria del más allá, sino solo lo que ya somos ––más y mejor—. Somos cuerpos vivos, experimentamos dolor y pena, amamos, las emociones se apoderan constantemente de nosotros, pero también buscamos satisfacer nuestras necesidades, queremos conocernos y conocer lo que nos rodea, esperamos ser libres y vivir en paz. Pues bien: lo que se nos ofrece como mejor es un desarrollo de nuestros cuerpos, una intensificación de nuestros placeres, nuestros amores, nuestras emociones, cada vez más respuestas a nuestras necesidades, un mejor conocimiento de nosotros mismos y del mundo, progreso, crecimiento, aceleración, más libertad y una paz más segura. Es la fórmula de todas las promesas modernas, que ya no sabemos realmente si tenemos que creerlas: una intensificación de la producción, del consumo, de la comunicación, de nuestras percepciones, así como de nuestra emancipación. Encarnamos desde hace algunos siglos un cierto tipo de humanidad: hombres formados más para la búsqueda de la intensificación que para la trascendencia, como lo estaban los hombres en otras épocas y culturas.
Desde nuestra más temprana edad aprendemos a querer y a desear más de lo mismo. Y, paradójicamente, aprendemos al mismo tiempo a estar al acecho de la variación, de la novedad. Tanto en un caso como en otro, se nos enseña a no esperar nada que sea absoluto, eterno o perfecto: a lo que verdaderamente se nos anima es a desear la maximización de todo nuestro ser.
No hay nada abstracto en esta fórmula: es incluso nuestra condición más concreta y más trivial. Basta oír los mensajes que se nos dirigen todos los días de los productos que hay que consumir. En el mundo contemporáneo, cualquier mínima proposición de placer es una pequeña promesa de intensidad: la publicidad no es más que el lenguaje articulado de esa embriaguez de la sensación. Lo que se nos vende no es solo la satisfacción de nuestras necesidades, es la perspectiva de una percepción aumentada y de un progreso a la vez medible e inestimable de un cierto placer sensual. El chocolate («intenso 86%»), el alcohol («vodka intenso»), los helados («Magnum intenso»), los gustos y las fragancias y los perfumes son «intensos»; y así juzgamos también las experiencias, los momentos, las caras. Por un anglicismo cada vez más frecuente, se afirma incluso de algún personaje extraordinario que es «intenso». Se dice también de todo lo que se ha ingerido y es fuerte, repentino y original. Podríamos imaginar, por tanto, que la intensidad pertenece al vocabulario dominante del mundo comercial. Pero no solo. El término tiene de sorprendente que abunda en todos los campos. Los enemigos ideológicos que se enfrentan en el escenario de nuestro tiempo tienen al menos este ideal en común: la búsqueda de una intensidad existencial. Liberales, hedonistas, revolucionarios, fundamentalistas se oponen solo quizá en el sentido que pueda tener esa intensidad que nuestra existencia necesita. La sociedad de consumo y la cultura hedonista venden intensidades de vida, pero los más radicales, que se oponen a ese tipo de sociedad, también prometen intensidad, una intensidad incuantificable esta vez y que no se comercializa, un suplemento de alma que la sociedad de los bienes materiales no estaría en disposición de proporcionar a los individuos. El heroísmo revolucionario que regularmente se opuso al universo mercantil descansaba en la defensa de la «verdaderavida» intensa, contra el cálculo egoísta de los cuerpos y de las mentes. La poesía, la canción, las voces de la revolución, los discursos críticos que han intentado promover otras formas de vida siempre han reprochado a la civilización capitalista, esa civilización del cálculo universal, su incapacidad para suscitar la experiencia de uno mismo suficientemente intensa como para ser deseable y compartible. A las promesas ilusorias de experiencias fuertes pero monetarias se han opuesto sin cesar otras «vibraciones» (las vibes de los hippies y los rastas) u otros «fuegos fatuos» poéticos. La crítica a la vida normal occidental de baja intensidad existencial es común, de Rimbaud al surrealismo, de Thoreau al movimiento hippie, de Ivan Illich a La insurrección que viene. Es habitual, incluso, que se explique la aparición de comportamientos violentos y «desviados», sea el amok o el terrorismo, por un misterioso defecto de alma en la sociedad consumista, incapaz de dar a su juventud una intensidad de vida suficientemente estimulante. Imaginamos que los jóvenes que se han ido a la yihad han dado la espalda a una sociedad lúgubre y plana, que ya no tenía ningún fulgor existencial que ofrecerles. De manera que el ideal de intensidad no es solo propio del mundo liberal, sino también del de sus enemigos. La intensidad como valor superior de la existencia es lo que, todavía entre nosotros, mejor se comparte: es nuestra condición; es la condición humana heredada, tal vez, de la Modernidad. Basta plantear esta situación común para que aquellos que se expresan a favor o en contra de la sociedad liberal, producto de la Modernidad, discutan sobre qué es lo que debería ser intenso: la satisfacción de mis necesidades o mi compromiso incondicional a favor de una idea.
Pero, tanto en uno como en otro caso, ¿en qué consiste esa extraña intensidad interior de la vida que todos nos prometen? El sentimiento de que esa intensidad no podría ser vivida por cualquier otro. La convicción, incluso huidiza, de que soy yo realmente el sujeto de eso que vivo. Después de todo, si yo no estuviera seguro de un no-sé-qué que solo me pertenece a mí, otro podría perfectamente vivir mi vida, y yo podría llevar la vida de otro: todo el mundo es reemplazable. Desde fuera, las existencias pueden parecerse unas a otras. Pero lo que las diferencia es esa certeza interior de una fuerza que solo yo puedo medir. Esa certeza de que solo me pertenece a mí es lo que se me quisiera ofrecer, predicando o dando lecciones sobre el sentimiento de la verdadera vida.
¿En qué consiste la intensidad de mi sensación? Es algo de lo que no puedo informar a los demás, pero que me asegura, por esa misma razón, que mi sensación, por lo menos, es mía. Ese carácter irreductible de la intensidad le confiere toda su importancia, y difunde un aura de misterio y de evidencia a la vez (por intensidad se entiende la medida de lo que no se deja medir, la cantidad de lo que no se deja cuantificar, el valor de lo que no se deja evaluar). La intensidad resiste al cálculo, aunque permite la atribución subjetiva de una magnitud. Mientras que la Modernidad significaba la racionalización de los conocimientos, productos e intercambios, la matematización de lo real, el establecimiento de un plan de equivalencia entre todas las cosas intercambiables en un mercado, la intensidad ha llegado a designar, como compensación, el valor ético supremo de lo que se resiste a esta racionalización: la intensidad no es estrictamente irracional, pero tampoco puede reducirse a esas figuras de la racionalidad que son la objetividad, la identificación, la división en el espacio, el número, la cantidad. Poco a poco, la intensidad ha devenido en fetiche de la subjetividad, de la diferencia, de lo continuo, de lo incontable y de la pura cualidad.
En el terreno estético, moral o político, en un principio la intensidad sirvió como valor de resistencia y de expresión de todo lo que parece singular. Ha significado el carácter único de una sensación de embriaguez o de una experiencia deslumbrante, opuesta al seccionamiento y al lascado del ser del mundo por la racionalidad calculadora, clasificatoria y normativa. Y luego la intensidad se ha convertido ella misma en una norma: la norma de una comparación de cualquier cosa no en relación con otra, sino en relación consigo misma. Midiendo todo tipo de intensidades en nuestra existencia solo tratamos de evaluar la cantidad de sí misma que expresa cualquier cosa. Es el principio de un tipo de humanidad ligada al valor existencial de lo intenso. ¿Qué es lo que nos parece más hermoso ahora? Aquello que realiza intensamente su ser. Todos hablamos ese lenguaje de la intensidad. Todos juzgamos bella a una persona que asume sus características físicas, sus rasgos de carácter, que no intenta ser otra cosa, sino que intenta «realizarse» al máximo.
Para aquellos de entre nosotros que han aceptado heredar los dos o tres últimos siglos de historia de nuestros valores, este es el ideal más profundo: un ideal sin contenido, un ideal puramente formal. Ser intensamente lo que se es.
De esa manera, la «intensidad estética» ha eclipsado lentamente el canon clásico de la belleza. Soñado en gran parte por los que hoy lo añoran, ese canon suponía la correspondencia de una imagen con un ideal preexistente. Este ideal estaba gobernado por las leyes de simetría, armonía y agrado. Todas esas leyes parecieron desde el punto de vista moderno una violencia ilegítima infligida a la autonomía de la imagen, de la música o del texto. Ya no se trataba de juzgar el valor de una obra de arte según correspondiera o no, correctamente, con la idea de lo que debía ser. No; más bien se esperaba que un trabajo produjera una experiencia inédita y abrumadora en el espectador. Pensemos en los happenings, en el accionismo vienés, en el Living Theatre. En la mayor parte de las disciplinas artísticas, el objetivo consiste ahora, sobre todo, en superar la representación por el shock de la presencia de las cosas. Al espectador le interesa menos saborear una representación que sentirse estremecido por el exceso incontrolable de presencia de lo que se manifiesta ante él. Al mismo tiempo, él mismo llega a sentirse presente un poco más y un poco mejor: se estremece al encontrar el sentido perdido del aquí y del ahora. Y poco a poco se ha impuesto la idea de que una obra debería estimarse a la luz de sus propios principios. La estética moderna ha consistido en referir en lo posible una obra o una situación a sus reglas internas más que a las convenciones impuestas desde el exterior. Desde este punto de vista, nada es en absoluto comparable con lo que es otra cosa: una cara, un paisaje, un movimiento de los cuerpos no se miden por relación a un tipo predefinido de cara, paisaje o movimiento, sino por un espíritu que se calificará de «neoclásico» o «reaccionario», que busca todavía reglas o leyes de la belleza. Indudablemente, los seres pueden ser feos, desgraciados, inarmónicos o falsos a la luz de tal o cual norma cultural. Pero hemos sabido desde hace tiempo que esas normas varían. No son eternas: se construyen, se vuelven obsoletas, perecen. Lo que aquí se considera bello no lo es allí; lo que ahora lo es quizá ayer fue considerado feo, y lo será de nuevo mañana. Occidente ha aprendido o reaprendido con el Romanticismo a apreciar lo vulgar tanto como lo bello. Lo deforme puede convertirse en agraciado, lo grotesco en sublime. No hay un criterio absoluto del valor de una obra de arte que se deba al contenido. El artista puede extraer magnificencia del horror mismo. Del hastío puede hacer surgir una especie de alborozo o euforia paradójicos. De la falsedad y de la mentira, una especie de verdad.
Entonces, ¿cómo juzgar? Solo cuenta determinar si una cosa es fuerte. Incluso la debilidad puede ser amada, alabada, celebrada, si es potentemente débil. Si la mediocridad no está mediocremente lograda en una obra encuentra su justificación. Ya no hay un criterio objetivo del sentimiento estético moderno, solo un criterio que relaciona arte y manera: que algo sea lo que sea con tal de que lo sea con intensidad.
Esta intensidad no es más que el principio de la comparación sistemática de una cosa consigo misma. Es intenso lo que, con más o menos fuerza, es lo que es. Que sea espantoso, aterrador, provocativo, exigente, excitante, emocionante, melancólico, deprimente, audaz, impactante, repugnante, criminal, de pesadilla... nada está prohibido a priori. Lo que sea la cosa en cuestión no importa, desde el momento en que es lo más y lo mejor que puede ser.
Y esta simple idea ha orientado poco a poco nuestra conciencia, no solo estética sino también ética. A lo largo de la investigación que emprendemos aquí, intentaremos convencer al lector de que ese valor de intensidad ha pasado a ser el ethos de nuestra naturaleza humana. La intensidad gobierna y orienta lo esencial de nuestra concepción de lo que podemos hacer y de lo que debemos ser. ¿Qué vale una vida? Juzgar una existencia a la luz de un modelo moral se ha convertido para muchos, especialmente a partir del siglo XVIII, en algo conformista o incluso autoritario. La emancipación de los individuos desembocó en la intuición moderna de que la ética era esa elaboración que cada cual hace desde su propio punto de vista. No se juzga el proceso de una existencia comparándola con otra, no se impone una forma de vida que debiera parecerse a otra, que serviría de modelo impuesto. Sin embargo, y pese a todo, juzgamos acerca del valor ético de una vida humana. Tratamos constantemente de evaluar nuestra propia vida. Pero solo una ley preside el diagnóstico moderno en el que el sí mismo juzga de sí mismo: que lo que ha sido hecho lo haya hecho un corazón apasionado. Con toda evidencia, quedan valores morales (la dignidad, la lealtad, el respeto...), y con relación a ellos cada uno ––según sus convicciones–– considera los actos y la existencia entera de un hombre como buenos o malos. Pero a esta moral exterior se le añade complementariamente una especie de ética interior, que se introduce en el corazón de los hombres y que se refiere al valor de una vida en sí y por sí misma. ¿Es hermosa, buena, sabia o loca? ¿Es feliz? ¿Es la vida de un criminal, de un santo, de un inquietante desecho humano, de un ser mezquino, de un hombre común…? Poco importa. El único principio admitido parece ser el siguiente: cualesquiera que hayan sido las motivaciones y las acciones de este hombre, hay que preguntarse finalmente si vivió «a fondo», según esta expresión prosaica pero que enuncia con precisión lo que a partir de ahora se espera de nosotros. En todos los ámbitos, el único pecado verdadero es no tener intensidad. Se puede haber sido mediocremente flamante. Mejor haber sido flamantemente mediocre.
Las novelas, las películas, las canciones desde hace casi dos siglos, no dicen otra cosa: «Vive como quiera que vivas; ama comoquiera que ames, pero sobre todo ¡vive y ama tanto como puedas!», porque al final nada contará más que esa intensidad vital.
Ahora bien, eso que damos por sabido nos distingue, sin embargo, de otros tipos de humanidad, que reconocían como valor supremo de la existencia la superación de esta por un estado superior (vida después de la muerte, metempsicosis, gloria, eternidad) o su apaciguamiento mediante la extinción de las intensidades variables de la vida (la iluminación, el nirvana,