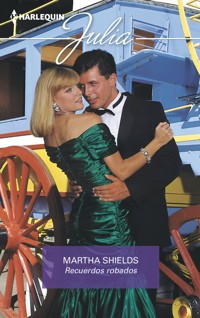2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Rick McNeal susurró al oído de la mujer herida: "Te prometo que cuidaré de tu hijo como si fuera mío. No dejaré que le ocurra nada malo, te doy mi palabra", y se acercó a ella para acariciarle la mano con suavidad. "Te creo". Rick saltó sin saber de dónde venían aquellas palabras. Entonces se volvió hacia la mujer que dormía tan profundamente. ¿Sería verdad? No, era imposible. A menos que...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Martha Shields
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La voz del amor, n.º 5477 - enero 2017
Título original: Born To Be A Dad
Publicada originalmente por Silhouette® Books.e
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-8810-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Rick McNeal pisó el freno y giró bruscamente a la izquierda, para evitar chocarse con el chico que circulaba en bicicleta en sentido contrario. El chico pasó rozando el Jeep, que derrapó en el asfalto hasta detenerse.
Rick cerró los ojos, aliviado. Gracias a Dios, lo había evitado a tiempo.
Tenía las manos agarradas al volante, entumecidas por un largo día de trabajo en Data Enterprises. Las soltó y respiró profundamente. Aquella calle no era la más concurrida de Memphis, pero aun así…
De repente, todo dio vueltas a su alrededor, cuando un coche golpeó la parte trasera del Jeep, haciendo que invadiese el carril contrario. Medio aturdido por la sacudida, Rick pudo ver a una mujer aterrorizada al volante.
Entonces se oyó el chirrido de otros neumáticos, y un gigantesco Cadillac negro chocó violentamente contra el coche, lanzándolo contra el Jeep. El impacto frontal hizo que saltaran los airbags del salpicadero, por lo que Rick perdió el control del volante. El Jeep se desplazó girando un poco más y finalmente se detuvo.
Lo primero que pensó Rick fue en dar gracias al cielo por haber salido ileso.
Lo segundo fue el chico de la bici. ¿Habría escapado al accidente?
Cuando recuperó la orientación, vio por el espejo retrovisor cómo el chico pedaleaba frenéticamente colina abajo, y cómo miraba aterrorizado por encima del hombro.
Cuando apartó la vista del espejo, vio al conductor del Cadillac salir del vehículo e inspeccionar los daños. Tenía el capó abollado y el parachoques torcido. Pero el primer coche que lo había golpeado, un modelo pequeño y antiguo, no había tenido tanta suerte.
A través de la nube de polvo que dejó el airbag, lo vio volcado sobre un costado. Había perdido un faro y el otro colgaba de un cable, todavía encendido, e iluminaba una espesa melena rubia tras el parabrisas.
La escena le resultaba horriblemente familiar.
Un accidente hace tres años, que se llevó a su mujer y al hijo que esperaban…
–¡No! –aquello no podía estar pasando de nuevo.
Intentó abrir la puerta, pero era imposible con la carrocería deformada. Se giró para empujar con las piernas, y vio que aún seguía atado con el cinturón de seguridad. Eso le había salvado la vida; una vida que no merecía ser salvada en los últimos tres años.
Finalmente consiguió abrir la puerta y se dirigió tambaleante al amasijo de metal que en nada se parecía a un coche. El suelo estaba lleno de cristales y de piezas irreconocibles, y, al acercarse, oyó música rock. La radio era lo único que todavía funcionaba.
Entonces oyó algo más siniestro. El llanto de un niño que llamaba a su madre.
Rick no sabía qué hacer. ¿Debería intentar sacarlos de allí, o esperar la ayuda?
–He llamado a una ambulancia –gritó una voz a sus espaldas–. ¿Se encuentra bien?
Rick se volvió y vio al conductor del Cadillac aproximándose. También habían aparecido muchos vecinos de aquel barrio de clase alta de Memphis.
–Estoy bien –respondió impacientemente Rick–. Pero no sé si deberíamos…
–¡Cuidado! –gritó una mujer cuando un coche deportivo apareció por la colina a toda velocidad. El joven al volante frenó de golpe y giró, lo justo para evitar chocarse con el Cadillac, pero colisionó de lleno con el otro coche y lo desplazó otros diez metros.
El pequeño automóvil se balanceó peligrosamente, pero acabó aterrizando sobre las cuatro ruedas que, por fortuna, aún seguían hinchadas.
El conductor del Cadillac había empujado a Rick a tiempo, y los dos corrieron hacia el coche.
–Tenemos que sacarlos de ahí –dijo Rick.
–¿Qué pasa si esos otros están heridos? –preguntó el conductor señalando al deportivo.
–¿Qué pasaría si esto ocurre de nuevo? –replicó Rick–. Pueden matarlos ahí dentro.
«Si es que no lo están ya», pensó.
–A muchas personas las demandan por haber provocado más daño con su ayuda –dijo el conductor dando un paso atrás.
–Entonces no me ayude –a Rick no le importaba la ley ni nada que pudiera ocurrirle. Si su vida sirviera para ayudar a los heridos del coche, la daría sin pensarlo.
El hombre le tiró de la manga.
–No puede…
–¡Eh, amigo! –gritó el joven saliendo del deportivo. Estaba sangrando por la frente–. No les vi hasta que los tuve encima.
–Vaya a ayudarlo –le dijo Rick al conductor del Cadillac, que obedeció en seguida.
El llanto era más fuerte.
Rick miró a través de la luna trasera, y vio a un crío llorando. Estaba atado a una silla especial para niños. Afortunadamente, su madre era una mujer precavida. Además, el asiento estaba cubierto con bolsas de plástico, cargadas de ropa, que amortiguaron el golpe.
Rick abrió la puerta y tiró varias bolsas al asfalto. El niño lo miró con sus ojos azules llenos de pánico y le tendió los brazos. No paraba de llorar.
–Tranquilo, hijo. No pasa nada. Todo va a salir bien.
–¡Mami! –gritó el chico–. ¡Saca a mi madre!
–¿Cómo te llamas, hijo? –preguntó Rick.
–Jo… –un sollozo le quebró la voz–. Jo… –sorbió otra vez–. Joey.
–Eres un chico valiente, Joey. Estoy orgulloso de ti –dijo Rick, y miró a una mujer de mediana edad que esperaba en el bordillo, quien se acercó presurosa a ayudar.
–Joey, ¿vas a ser valiente otra vez y vas a dejar que esta señora te cuide mientras ayudo a tu madre? No va a llevarte lejos, ¿de acuerdo?
–S… sí –balbuceó el niño, y se soltó de Rick para que lo sostuviese la mujer.
–¿Puede pedir mantas? –le preguntó Rick a la mujer. No quería que Joey viera a su madre, por si acaso…
La mujer asintió y se alejó con el chico.
Al otro lado del cristal, Rick vio a una mujer joven y esbelta desplomada en el asiento. Tenía el pelo manchado de sangre, pero los mechones eran tan largos que no dejaban ver las heridas. Parecía estar inconsciente o quizá…
No, tenía que estar viva. Por el bien de Joey. Y por el suyo propio. Si otra joven mujer había muerto por culpa suya, ya no merecería la pena seguir viviendo.
La necesidad de ayuda lo devolvió al presente. El tirador de la puerta se había desprendido, por lo que tuvo que colarse por la puerta trasera y alargar el brazo para abrir por dentro. Pero no conseguía alcanzar el abridor. Entonces oyó que la mujer gemía.
–¿Puede oírme? –preguntó Rick, que se había quedado helado–. ¿Se encuentra bien?
–Yo… –gimió de nuevo. Estaba viva, gracias a Dios.
Rick vio una manta de niño en la silla de Joey. Se envolvió la mano con ella y golpeó fuertemente el cristal de la puerta desde el interior. En ese momento otro coche apareció, pero consiguió frenar a tiempo.
–Pongan algún aviso para los coches –les gritó Rick a los hombres que miraban. Uno de ellos asintió y se alejó con otros. Luego, dio la vuelta, hasta la puerta del conductor, y deslizó el brazo por el hueco del cristal para abrir–. No se mueva –le dijo a la mujer que intentaba quitarse débilmente el cinturón–, la sacaré de aquí.
–Por… por favor –murmuró ella dejando caer la mano.
–Tranquila, señora. Estoy aquí para ayudarla –cuando le apartó suavemente el pelo de la cara, se encogió al ver el corte que tenía en la sien izquierda.
Entonces ella abrió el ojo derecho y lo miró intensamente.
–Joe… mi hijo… por favor.
–Joey está bien –dijo Rick, dispuesto a salvarla. Aquella muestra de amor hacia su hijo, así como el ruido de otros neumáticos que frenaban, apremiaron su resolución–. Ya lo he sacado del coche, pero ahora tenemos que sacarla a usted. ¿Se encuentra herida?
Pero ella debió de perder el conocimiento, porque no respondió.
Rick dudó. ¿Debería moverla?
–Aquí tiene un par de mantas –dijo un hombre que se acercaba–. ¿Cómo está?
El ruido de otro frenazo acabó por convencerlo. Había que sacarla del coche.
–Está inconsciente –le dijo al hombre–. Pero tenemos que sacarla antes de que vengan más coches.
–¿Necesita ayuda?
Aliviado, Rick agarró las mantas.
La oscuridad la llamaba, y Kate deseaba perderse en ella, lejos, muy lejos del dolor…
Pero no podía.
Joey solo la tenía a ella. Era demasiado pequeño e indefenso, y no podía abandonarlo.
Eran extraños en una ciudad extraña que iba a ser su nuevo hogar. Pero no quería pedir ayuda a nadie. No lo hacía desde que fue lo bastante mayor para cuidar de sí misma.
El ruido de sirenas y de gritos hizo que la oscuridad fuera aún más sugerente, pero por encima del tumulto, o quizá por debajo, oía una voz profunda y suave.
Se concentró en ella hasta que el dolor la devolvió a la conciencia.
–Por favor, aguante –dijo la Voz–. La ambulancia está en camino. Joey está bien…
Ella gruñó.
–¿Señora? ¿Puede oírme? ¿Cómo se llama?
El dolor podía con ella, pero tenía que aferrarse a algo que la alejara de la oscuridad.
–K… Kate.
–Kate –dijo la Voz con aprobación–. Kate. ¿qué más?
Necesitaba esa voz; era lo único que mantenía la esperanza de que su hijo estuviera bien.
Respiró profundamente, pero esa vez no permitió que el dolor la venciera.
–Burnett.
–Kate Burnett. Lo está haciendo muy bien. ¿Tengo que avisar a alguien más? Veo que lleva matricula de Madison County. ¿Hay alguien allí que deba saberlo?
Ella intentó negar con la cabeza, pero le costaba mucho esfuerzo. Se mojó los labios.
–No… no. Solo… Joe.
–¿Y el padre de Joe?
–No hay… padre. Se fue –respondió, y escuchó una maldición lejana.
–Aguante, Kate. La ambulancia está al llegar.
–No –levantó el brazo derecho y apoyó la mano sobre una pierna musculosa. Odiaba lo que iba a hacer, pero a los dieciocho años había jurado que nunca más volvería a pedir ayuda a nadie. Pero el orgullo no importaba en esos momentos. Solo importaba Joey.
Tenía que sacarlo de aquel estado. Sabía demasiado bien cómo se hacían cargo de los niños, y, desde el día en que nació, prometió que siempre estaría a su lado.
–Joey.
–Joey está bien –dijo la Voz, al tiempo que una mano sostenía las suyas–. No está herido.
–Joey –repitió ella. Consiguió abrir los ojos, pero solo veía con el derecho. El hombre que estaba arrodillado a su lado era misteriosamente atractivo. Tenía la mandíbula apretada y unas arrugas de preocupación le bordeaban los ojos marrones.
–No deje… que nadie… se lleve… a Joey…por favor.
–Tranquila, Kate –dijo él apretándole la mano–. Cuidaré yo mismo de Joey. El tiempo que haga falta. Es lo menos que puedo hacer después de…
–Señor –dijo otra voz–, si se aparta, podremos subirla a…
El hombre de la Voz asintió a alguien más y volvió a mirarla.
–Llevaré a Joey al hospital en cuanto haya hablado con la policía. No se preocupe. Estará a salvo conmigo.
–Yo… por favor… –intentó mantener agarrada la mano, pero no tenía fuerzas.
Entonces la Voz desapareció.
Los servicios de urgencia empezaron con los primeros auxilios, causándole un terrible dolor. La oscuridad volvió a tenderle los brazos y ella se dejó llevar, perseguida por un sentimiento de culpa. Había dejado a su hijo en manos de un extraño.
Le mandó un ruego silencioso al hombre de la Voz para que cuidara de Joey, y, de algún modo, supo que aquel hombre lo haría.
Rick observaba a Kate tras el cristal de la puerta. Estaba tendida en una camilla, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Baptist Hospital. Multitud de cables y tubos la mantenían conectada a diversas máquinas que rodeaban su cuerpo inmóvil.
Tenía el brazo izquierdo entablillado, con una triple fractura, y la pierna izquierda escayolada en alto. Un vendaje le cubría la mitad del rostro. Le habían rapado el lado izquierdo de la cabeza, para cerrarle la herida con dieciocho puntos, pero el médico decía que, aunque el cráneo tuviera alguna fisura, el cerebro no había sido dañado.
Pensó en Stacy, su mujer, quien había muerto en una cama similar tres años antes. Aunque las dos mujeres no se parecían en nada, Stacy tenía el cabello y los ojos negros como el carbón, había sido él quien las llevó al hospital.
«Culpa mía, culpa mía, culpa mía…»
Llevaba ocho horas escuchando el reproche. Más aun, llevaba tres años repitiéndose lo mismo; desde que la enfermera desconectó el aparato que mantenía viva a su esposa.
«Culpa mía…»
Todo el mundo: la policía, su madre, sus suegros… le habían asegurado que el accidente de Stacy no fue culpa suya, pero Kate sí estaba allí por culpa suya. Si no hubiera trabajado tan duro en la empresa de software, sus reflejos habrían visto al chico de la bici un segundo antes, y todo eso se habría evitado.
Pero no fue así. Durante los últimos tres años había estado trabajando doce, e incluso dieciocho horas al día, para intentar olvidarse de los gritos de su esposa. Era una macabra ironía: trabajar hasta la locura para mantenerse cuerdo y no sucumbir a las pesadillas…
Pero los algoritmos y los gigabytes habían provocado que otra mujer, Kate Burnett, estuviera inconsciente en el hospital.
Parecía una muñeca de porcelana, extremadamente frágil, sin vida…
¡No! Otra vez no. No podía ver cómo otra mujer moría por culpa suya.
Se había ofrecido a pagar lo que hiciera falta, pero los médicos no podían asegurarle que sobreviviera. Las heridas en la cabeza eran imprevisibles y tal vez…
«Culpa mía, culpa mía, culpa mía».
Rick se sentía impotente, pero, al menos, podía cuidar de Joey. El chico se había agarrado a él mientras la policía lo interrogaba y pensaron que se trataba de su hijo. Afortunadamente, no tuvo que mentir, pero no permitiría que nadie se lo llevara.
Joey dormía en la sala de espera, vigilado por una enfermera. Mientras estuvo despierto, le contó a Rick muchas cosas: la mudanza desde Jackson, Tennessee, hasta Memphis, el nuevo colegio al que iría, los planes para su quinto cumpleaños en junio. Rick le había comprado galletas y zumo, y el chico acabó durmiéndose contra su pecho.
Era curioso cómo los niños podían dormir, a pesar de todo.
–Lo siento –murmuró apoyándose en el cristal–. No quería hacerte daño…
«Lo sé».
La dulce voz femenina lo sobresaltó. Miró a Kate. Era su voz, sin ninguna duda. No, era la fatiga, su cansado cerebro le jugaba malas pasadas…
«Cuida de Joey. Por favor».
Sacudió la cabeza, disgustado. ¿Era aquello telepatía con una mujer en coma? A ese paso, lo siguiente que creería era que los ordenadores se enamoraban entre ellos.
Una mano se apoyó en su brazo, asustándolo.
–No puede hacer nada aquí –le dijo amablemente una enfermera–. Váyase con su hijo a casa y descanse. Haremos todo lo posible por cuidar a su señora.
–Gracias. Lo haré –en ningún momento se había molestado en decirle al personal del hospital que Kate y él no estaban casados ni comprometidos.
La enfermera sonrió y se marchó.
–Ponte bien, preciosa Kate –dijo volviéndose hacia el cristal–. Y no te preocupes por Joey. Hasta que despiertes, lo cuidaré como si fuera mi propio hijo.
«Lo sé».
La miró detenidamente. Quería creer que se estaba comunicando con él, y que lo perdonaba. Pero ella permanecía inconsciente.
Movió la cabeza y volvió a la sala de espera. Al levantar a Joey del sillón, el chico se abrazó a su cuello. Tenía la boca abierta, babeando sobre la camisa de Rick.
Pobre chico, pensó Rick poniéndole una mano en la espalda, su primera noche en una ciudad nueva, y sin su madre al lado.
–Vamos, chico –le susurró, dándole suaves palmaditas–. Los dos necesitamos una buena cama y una noche de descanso.
Capítulo 2
El olor a beicon y a café se coló en los sueños de Rick, haciéndolo despertar con una sonrisa. Debía de ser domingo, el único día en que no trabajaba y en que podía dormir.
Cuando su madre estaba en la ciudad, le preparaba un enorme desayuno, y luego iban a la igle…
Se levantó de golpe.
Eran más de las diez, y aunque Rick no había acostado a Joey en el cuarto de invitados hasta el amanecer, el chico había dormido bastante en el hospital, por lo que tendría que haberse despertado ya.
Se puso unos pantalones caqui y bajó velozmente las escaleras, pero se quedó paralizado en la puerta al ver una escena familiar.
Alice McNeal, con un vestido rojo de seda y un delantal, estaba frente al horno explicándole a Joey cuándo había que darle la vuelta a las tortitas. Joey la escuchaba fascinado desde la encimera.
Alice parecía una abuela encantadora, tal y como Rick hubiera esperado que se comportara con el hijo que perdió. Aturdido por la intromisión del recuerdo, pasó la mano por el quicio.
–¡Rick! –exclamó Joey volviéndose hacia él. El rostro le brillaba de alegría–. ¿Sabes qué? ¡La señora Alice hace unas tortas con la forma de Mickey Mouse!
Alice se giró. Ni siquiera las gafas que se ponía cuando cocinaba podían ocultar la tristeza de sus ojos, por mucho sarcasmo con el que saludara a Rick.
–Vaya, si es Rip Van Winkle…