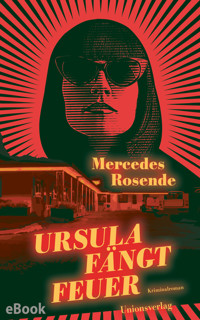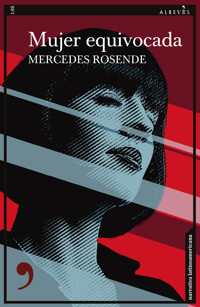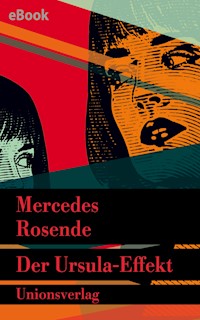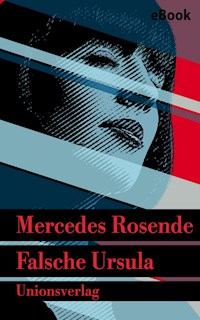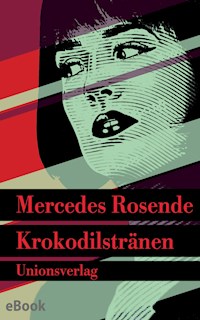Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Germán, un eterno perejil, sale de la cárcel con un encargo: el asalto a un camión blindado. Una sucesión de casualidades le depara la ayuda de Úrsula López, mujer con la que estuvo involucrado en el secuestro que lo llevó a prisión. Pero esta mujer, a la que la muerte y la gula no le son ajenas, antes necesita resolver algunas cosas. Desde un apartamento en la Ciudad Vieja espía a sus vecinos, limpia y contempla las estatuillas japonesas de la vitrina de su salón y trama una venganza. Ah, y Úrsula tiene hambre. Siempre tiene hambre. Mientras tanto, el abogado Antinucci, Ricardo el Roto y la comisaria Leonilda Lima, cada uno a su manera, se unen a este coro de pecado y de perdón. Después de Mujer equivocada, y con su ágil prosa habitual tintada de ironía, Mercedes Rosende vuelve a sorprendernos con otra historia de la incomparable Úrsula, sumergiéndonos en su particular universo, delicioso y sórdido a la vez, y cuyas andanzas se han traducido al francés, al alemán, al italiano y al inglés y que, de boca en boca, de mano en mano, reseña a reseña, se está convirtiendo, pese a sus kilos de más, a su eterna insatisfacción y a su humor —tal vez demasiado negro—, en un fenómeno en toda Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«No sé si soy escritora, me parece que soy una impostora que escribe para ser otras personas. Siempre quise ser otros, y la manera más fácil de ser un ladrón o una asesina o un policía corrupto, sin el peligro de ir a la cárcel o de que me maten, es la literatura. Así nace la vocación de escritora, ligada a esa curiosidad por la vida del otro, a las ganas de meterme en el pellejo de los demás.»
Mercedes Rosende nació en Montevideo y actualmente vive en España. Es escritora, columnista en medios escritos y Magíster en Derecho.
Sus obras publicadas son Demasiados blues (2005), que fue premio en el concurso de la Intendencia Municipal de Montevideo, La muerte tendrá tus ojos (2008 y 2022), con el que obtuvo el primer premio del Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Mujer equivocada (2011), publicada también en Argentina, Francia, Italia y Alemania, El miserere de los cocodrilos (2016), publicada en Alemania, Gran Bretaña e Italia, Qué ganas de no verte nunca más (2019), publicada en Alemania y Gran Bretaña, e Historia de mujeres feas (2020).
Por el cuento Ceremonia recibió el primer premio en el Concurso de Cuentos del Festival Buenos Aires Negra y Semana Negra de Gijón, en 2014.
Fue ganadora del premio LiBeraturpreis edición 2019, otorgado por Litprom de Frankfurt.
Germán, un eterno perejil, sale de la cárcel con un encargo: el asalto a un camión blindado. Una sucesión de casualidades le depara la ayuda de Úrsula López, mujer con la que estuvo involucrado en el secuestro que lo llevó a prisión. Pero esta mujer, a la que la muerte y la gula no le son ajenas, antes necesita resolver algunas cosas. Desde un apartamento en la Ciudad Vieja espía a sus vecinos, limpia y contempla las estatuillas japonesas de la vitrina de su salón y trama una venganza. Ah, y Úrsula tiene hambre. Siempre tiene hambre.
Mientras tanto, el abogado Antinucci, Ricardo el Roto y la comisaria Leonilda Lima, cada uno a su manera, se unen a este coro de pecado y de perdón.
Después de Mujer equivocada, y con su ágil prosa habitual tintada de ironía, Mercedes Rosende vuelve a sorprendernos con otra historia de la incomparable Úrsula, sumergiéndonos en su particular universo, delicioso y sórdido a la vez, y cuyas andanzas se han traducido al francés, al alemán, al italiano y al inglés y que, de boca en boca, de mano en mano, reseña a reseña, se está convirtiendo, pese a sus kilos de más, a su eterna insatisfacción y a su humor —tal vez demasiado negro—, en un fenómeno en toda Europa.
Lágrimas de cocodrilo
Lágrimas de cocodrilo
MERCEDES ROSENDE
Primera edición: enero de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
Título original: El miserere de los cocodrilos
© 2016, Mercedes Rosende
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
Esta edición de Lágrimas de cocodrilo se publica en acuerdo con Ampi Margini LiteraryAgency y la autorización de Mercedes Rosende
Printed in Spain
ISBN: 978-84-19615-17-6
Código IBIC: FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Oblación Abracadabra
Lóbrega rosa que tu almizcle efluvias
y pitonisa de epilepsias libias,
ofrendaste a Gonk-Gonk vísceras tibias
y corazones de panteras nubias.
Para evocar los genios de las lluvias
tragedizaste póstumas lascivias
entre osamentas y mortuorias tibias
y cabelleras de cautivas rubias.
Sonó un trueno. A los últimos reflejos
de fuego y sangre, en místicos sigilos,
se aplacaron los ídolos perplejos…
Picó la lluvia en crepitantes hilos
y largamente suspiró a lo lejos
el miserere de los cocodrilos.
JULIO HERRERA Y REISSIG
PRIMERA PARTE
I
Llegan cansadas del madrugón, del viaje, de la fila, dejan atrás la humillación de la revisión policial, entran y miran a los costados, se miran entre ellas con su aire de inútil desafío, de mala digestión, de perplejidad, de pobreza, de odio. En el galpón de la visita hay mesas y sillas de plástico dispuestas en grupos que deshacen, rehacen, que trasiegan y arrastran, que levantan y dejan caer con estrépito. Es un lugar grande, mide cincuenta metros por veinte, tiene techo de chapa acanalada que se llueve cada vez que caen cuatro gotas, piso sin revestir, paredes escritas con nombres y plegarias y canciones, pintadas con corazones y crucifijos y genitales. La única ventana muestra el patio de cemento y un cielo gris y sucio: entre ambos parece no haber horizonte. Los baños están en la pared norte, el de los hombres tiene la puerta salida de sus bisagras y arrimada, apoyada contra un lado del marco de forma que oculta poco más de la mitad del retrete. En ese sector el olor es muy denso.
Hay un policía parado en la puerta, se escarba los dientes, escupe pedazos de madera o comida.
Germán, que espera a su abogado, se ha sentado lo más lejos posible de los otros presos, contra un rincón aislado y un poco oscuro. Tiene un buzo azul que parece muy usado, canutos de barba canosa y los puños de las manos apretados. Tiene un nudo en la garganta.
Las mujeres abren viejas cajas de helado que ahora contienen guiso de fideo cucuzú o milanesas fibrosas o polenta con tuco, sacan bolsas con bananas, paquetes de yerba y de tabaco, mandarinas y limones, sobres de Jugolín. De afuera llega un ruido constante y seco, el rebote de una pelota sobre el suelo duro, adentro crecen las voces, se eleva el volumen con predominio de los agudos. El mundo es un poco peor en este sitio, piensa Germán.
Ese que viene por el corredor, el del pelo peinado a la gomina, corbata bordó y lentes Ray-Ban, ese es el doctor Antinucci. La pequeña cicatriz sobre la ceja derecha se la debe haber hecho un puño, pero eso seguro que fue hace mucho tiempo porque, alrededor de la marca, una línea equidistante entre la nariz y el cabello, la piel parece tirante y brillosa, cicatrizada hace años. No es un tipo feo ni viejo, pero da esa impresión, no sabemos por qué. Lo más llamativo son los ojos, demasiado grandes, demasiado saltones, de un color gris desvaído y de párpados carnosos. A veces se achican y se estiran, se achinan, llegan a parecer dos líneas. Ahora van escondidos detrás de los Ray-Ban oscuros, oscurísimos para la semipenumbra del lugar. Lleva un maletín que los guardias de la entrada no revisan. Nunca.
—Pase, maestro.
—Gracias, muchachos.
Germán escucha los pasos fuertes y decididos, antes de verlo oye el taconeo que suena en el corredor, levanta la vista y lo ve avanzar hacia él: parece como si en el cerebro del tipo sonara una marcha militar. El doctor Antinucci saluda con una inclinación de cabeza casi marcial, Germán ve la mano que se tiende y se dispara en un movimiento exacto, preciso, un gesto que le recuerda la forma en que salta la hoja de una navaja automática. Contrariamente a lo que él esperaba, el abogado le toma la mano de una manera laxa, apenas un contacto flácido y frío, una aguaviva que pasa, toca y se va. Antinucci acomoda la silla justo frente a él y, en un ángulo perfecto, se sienta y abre el maletín de cuero, saca una carpeta también de cuero que apoya sobre la mesa en el mismo ángulo de la silla, la abre, extrae algunas hojas. El cartapacio, piensa Germán al reconocer el lomo de cuero sobado y oscurecido que ya vio otra vez, en otra visita; el abogado lo llama el cartapacio y lo cuida como a su vida o como él cree que el tipo debe cuidar su vida. El objeto le produce un escalofrío, quién sabe por qué. Los Ray-Ban oscuros del doctor Antinucci levantan una muralla entre ambos, Germán no puede saber adónde apuntan los ojos que hay detrás, ignora si lo miran o si apenas están atentos al rito milimétrico de disponer cada hoja sobre la mesa, un lápiz y un par de lapiceras, la azul y la roja, el teléfono celular, una goma de borrar y el reloj pulsera que se saca de la muñeca y coloca detrás de todo, parado y con la esfera mirando hacia él. Germán prefiere creer que no lo mira y evita a su vez mirar esos lentes, los elude como quien esquiva una revelación que sabe que finalmente tendrá que escuchar.
Antinucci deja el portafolio en el piso, parado, perfectamente paralelo a la silla, cruza las piernas, saca un caramelo del bolsillo y empieza a pelarlo con parsimonia, se lo mete en la boca y dobla el papel en cuatro partes.
—Usted es un perejil —dice Antinucci, y pronuncia las palabras como si saboreara cada sílaba.
Sin dejar de mirarlo guarda el papel doblado del caramelo en una bolsa de plástico que va al bolsillo, saca un paquete de cigarrillos, un encendedor de marca, y enciende uno, da un par de pitadas y larga el humo en dirección a su interlocutor. Parecería que las leyes que prohíben fumar en los sitios públicos no han llegado a Guantánamo, a las prisiones turcas, ni a las cárceles uruguayas. El silencio se instala entre ellos, hace un ruido de motor envejecido. Germán querría hablar pero las palabras tropiezan y no le salen de la garganta. Mira al policía parado en la puerta que se escarba los dientes, que escupe madera o comida o ambas cosas.
—Y Sergio, su socio en el secuestro de Santiago Losada, está en alguna parte del mundo dándose la gran vida con los billetes que le sacó al tipo.
Tira la ceniza al piso, lejos de su portafolio.
—Yo le dije que iba a salir pronto. Y no me equivoqué: yo no me equivoco. Sale en pocos días.
Germán cree que debería alegrarse, sonreír, levantarse de la silla, palmearle la espalda, darle la mano o hasta un abrazo, tal vez reír a carcajadas, aplaudir. Nada de eso sucede porque no siente alegría, ni siquiera entusiasmo, apenas experimenta un alivio tenue que siente llegar de a poco. Y es que la noche de la cárcel se te mete adentro y no hay luz del día ni buenas noticias que alcancen para sacártela así, tan rápido, como quien se sacude una mancha de polvo. Apenas es un alivio.
—Increíblemente a usted lo ayudó la declaración de su secuestrado. Sí, de Losada, que le dijo al juez estas mismas palabras: que usted era un perejil. Que el otro secuestrador, Sergio, el que era empleado de la empresa de Losada, fue el cerebro de todo, el que huyó con el botín. Porque a usted lo clavó, ¿no?, lo dejó con el secuestrado y esperándolo, mientras él huía.
Germán no sabe qué espera que diga. Mientras piensa la respuesta a una pregunta que no entiende, se mira las manos, y Antinucci sigue.
—Óigame bien, ¿quiere que le cuente algo? Losada llegó a decir que usted no era mal tipo, que lo trató bien durante el secuestro y que, en definitiva, él no sufrió daños. Y como la esposa, una tal… Úrsula López, dijo no haber recibido nunca un pedido de rescate, usted terminó favorecido por los testimonios.
Germán extiende los dedos, hunde la mirada en sus manos, cree ver o adivina que los ojos de Antinucci revuelven, escrutan, buscan penetrar en su mente.
—Qué raro, eso. Dígame una cosa, ¿no me dijo que Sergio lo había convencido de secuestrar a Santiago para pedirle dinero a la esposa? ¿Y entonces?, cuando se dio cuenta de que su socio se había rajado con una plata que Santiago llevaba en el auto, ¿por qué igual no le pidió el rescate a la mujer? Ya que estaba en el baile, se supone que tenía que bailar. No entiendo, ¿para qué tuvo al tipo secuestrado tres días, si no era para pedir un rescate?
Apaga el cigarrillo en el suelo del lado opuesto al portafolio, lo pisa, lo aplasta, lo deshace con el taco del mocasín de cuero brillante. El silencio se prolonga.
—Dígame la verdad, ¿la extorsionó o no la extorsionó, a la esposa, a la mujer de Losada? Úrsula, se llama Úrsula, un nombre inolvidable. Tal vez ella se calló para no tener problemas con la justicia. Dígame honestamente, ¿la conoce o no la conoce, a esa señora?
El abogado habla, pregunta y sostiene un melón invisible entre las manos.
Germán quiere decir algo, vacila, se contiene. Detengámonos ahí un instante: habría mucho que explorar en esa vacilación. ¿Qué le sucede a Germán? ¿Miedo?, ¿inseguridad? Parecería que por alguna razón no puede hablar, o si pudiera no sabría qué versión contarle a su abogado. Antinucci se quita los lentes oscuros con un movimiento ampuloso, lento, teatral, los coloca sobre la carpeta o cartapacio, la mirada opaca se proyecta, se adhiere a un punto a la cara de Germán, que siente una presión casi física entre los ojos y la nariz. Ve que el abogado lo mira con los ojos entornados, parecen dos líneas.
—Otra cosa que no entiendo es que la Policía no haya encontrado ningún arma en el aguantadero donde tenían a Santiago Losada. ¿Usted y Sergio secuestraron a un tipo sin tener ni una, siquiera? Vamos, mire que yo no nací ayer.
Antinucci chasquea la lengua, hace una mueca con el costado de la boca, mantiene la mirada fija en Germán, que la esquiva. Por un momento el mundo se aleja, el galpón se aleja. La náusea.
—¿No dice nada? A mí me da igual. Es cosa suya, qué me importa. Este asunto no pasa de acá: procesado sin prisión, es lo que va a decir el auto judicial. Dentro de un par de años un juez dictará una sentencia, tal vez sobreseyéndolo, no me extrañaría nada. En el estado que está la justicia de este país… Ahora prepárese, esta semana se firma su libertad. Unos pocos días y, si Dios quiere, está afuera. Antes de eso lo van a trasladar al juzgado para un careo de rutina.
—¿Un careo? ¿Con quién?
—Ah, bueno, ¿ahora habla? El careo es con la esposa de Losada. Con Úrsula, Úrsula López. Lindo nombre, ¿no le parece? Por alguna razón me hace gracia. No, no va a tener problemas, como le dije, ella declaró que nunca recibió un pedido de rescate de su parte. A mí me deja dudas, pero si usted lo confirma frente al juez… Llene los formularios, firme los escritos, aquí. Y acá.
¿Y qué puede decirle él al abogado? ¿Que sí, que tenía un arma, y que no se explica cómo desapareció aquel revólver del rancho donde tenían a Santiago? ¿Que sí fue a pedirle rescate a Úrsula y que terminaron formando una extraña sociedad, ellos dos?, ¿que ella le ofreció dinero, no para que liberara a su marido sino para que lo hiciera desaparecer? Nadie lo creería de la propia esposa de un empresario como Losada, ni Germán está dispuesto a denunciarla: Úrsula fue buena gente con él, cuando salga la va a buscar y se lo va a agradecer.
Trata de no pensar, trata de no sentir la presión de los ojos de Antinucci en su entrecejo, levanta los párpados, elude la mirada de bisturí. Mira el techo del galpón, las paredes, mira a la gente.
Las mujeres de los presos siguen llegando con su aire atónito, resignado, humillado, llegan ateridas de frío, el recinto ya huele a torta frita y a ropa húmeda y a casa sin ducha. Se acomodan, ocupan las sillas, las mueven de un lado a otro, toman mate, hablan fuerte con sus voces agudas.
Allí, al costado de la puerta, el guardia habla por celular, murmura y se ríe, sigue mondándose los dientes, habla, escupe y se monda.
Germán abre la boca, primero un poco.
—¿En unos días, dijo?
—Eso dije. No se puede quejar de mi trabajo.
—En cuanto pueda, le pago.
—Va a poder pagarme muy pronto, Germán, va a tener noticias mías enseguida, hoy o mañana.
Siente un frío en la nuca, un malestar en la boca del estómago, pero ahora lo único que importa es salir de ahí. Un mes adentro, un mes, mira el patio, los montones de hojas secas que el final del otoño ha traído desde el monte. La esposa de Santiago mintió cuando dijo que no le había pedido rescate, mintió porque ella es buena gente. Sin embargo, no todo encaja, se siente confuso, piensa que en esta historia hay culpables e inocentes que no coinciden con los culpables e inocentes verdaderos.
II
Muchos años antes.
Es solo una niña asustada y hambrienta, apenas una niña parada en el lugar más oscuro del pasillo, la espalda contra la pared, los ojos cerrados, inmóvil. Gotas de sudor le humedecen la frente, el cuello, el nacimiento del pelo, tiene la respiración agitada como cuando corre, como cuando salta a la cuerda en la escuela, y un pequeño temblor en las manos. Es solo una niña y la decisión no es fácil, pero tiene hambre, siempre tiene hambre. Por fin se mueve, se inclina, sin hacer ruido se quita los zapatos de charol con hebillas plateadas, muy lento los deja en el suelo y avanza en silencio, las medias blancas se deslizan sobre el parqué encerado, unos metros más todavía, y vacila, se detiene frente a la puerta, escucha, empuja con cuidado la hoja de vaivén y asoma un poco la cabeza.
Mira desde el umbral el ambiente familiar, grande y alegre, el sol pasa entre las cortinas y hace brillar la mesa de roble, mira las alacenas de madera, los frascos de especias, la heladera. Mira la heladera. Imagina y la boca se le llena de saliva. A pesar de todo está atenta, sabe que la guardiana duerme la siesta en la habitación de servicio que está al lado de la cocina, pone atención y detecta los ronquidos cada vez más ásperos, cada vez más graves.
Es una niña hambrienta pero el miedo es muy fuerte, vacila antes de decidirse a profanar el orden confortable y doméstico de la cocina, a entrar en el territorio vedado, geografía peligrosa, en el mundo promisorio pero clausurado y excluyente para ella, vigilado por la guardiana: la mujer con delantal blanco que ahora duerme la siesta.
Piensa en comida de día y de noche, cuando se despierta y cuando se acuesta, antes de sentarse a la mesa, mientras come lo que la guardiana o Papá ponen en su plato, y, cuando termina las pequeñas porciones y se levanta, apenas aplacadas las ansias, sigue pensando en comida. Y piensa cuando está en el colegio, mientras mira la tele, cuando juega a las muñecas con su hermana Luz. Luz es delgada y la dejan comer cuanto quiere, sin embargo apenas prueba lo que le sirven. Su hermana es delgada y su Papá dice que es hermosa, como era Mamá, lo dice pero la mira a ella, que en esos momentos siente que su cuerpo ocupa demasiado espacio.
Empuja otro poco y entra, tiene miedo pero tanta hambre, escucha los ronquidos profundos y se anima, da un paso y otro y se detiene, alerta a la respiración fuerte y regular, se decide, el estómago manda al cerebro, atraviesa la cocina a pasos lentos, la punta del pie se apoya suave, ligera en el suelo, luego la otra, dos pasos más y queda frente a la heladera, la mano se le va sola, se extiende, se acerca a la manija, la tantea indecisa, la mirada vigila, mira una vez y otra a los costados, los dedos rozan la superficie cromada, tanta hambre tiene, la manito cubre el metal frío, agarra, aprieta, tira. Mucha hambre.
Abre.
Saca un pedazo de pollo y se lo lleva a la boca, los dientes se clavan, desgarran, arrancan la carne, traga, vuelve a morder, uno, dos bocados, mira el frasco de mermelada, toma un trozo de queso y lo enrolla en una feta de jamón que empuja el pollo, mastica, engulle, mira la puerta, abre el frasco de mayonesa, introduce el dedo y chupa, y otra vez el dedo al frasco, sorbe, labios, lengua, toma un pedazo de papa y lo sumerge en mayonesa, engulle, mira a su espalda, unta dulce de leche en dos dedos, la lengua chasquea, saborea, toma una albóndiga, salsa, devora, arroz, otra albóndiga, más salsa, mayonesa, labios, dientes, el dedo en la mermelada, chupa, sorbe, lengua, dedos, se da prisa y empuja, mira atrás, a la puerta, otro pedazo de pollo que traga casi sin masticar, dulce, puré, algo está mal, se apura, traga más, introduce todos los dedos en la salsa, paladar, lengua, labios, dientes, sorbe, traga, una vez, otra. La explosión de sensaciones gustativas y táctiles se congela: dedos paralizados, lengua petrificada, labios abiertos. Irrumpe un elemento discordante, auditivo, escucha pasos en el corredor, avanzan. Los conoce, son los pasos.
Escucha. Tiembla.
Gira la cabeza. La puerta de la cocina se abre con suavidad. El hombre se para en el vano y contempla a la niña.
—Úrsula.
—No, Papá.
Los deditos bajan y restriegan la salsa contra el vestido, la manga trata de limpiar la boca de mayonesa, de mermelada, de jugo de carne, de dulce de leche, cierra la puerta de la heladera con el cuerpo y apoya la espalda, quiere hundirse y desaparecer para siempre en ese frío neblinoso y blanco.
—No, Papá. Nunca más lo voy a hacer.
El hombre es alto y delgado, va vestido de traje oscuro, corbata, los zapatos lanzan un brillo negro casi feroz. Tiene un encendedor de oro en la mano derecha y una mirada acerada.
—Vení para acá, Úrsula.
—Te lo prometo, Papá.
Mira al hombre, parpadea, cierra los ojos, intenta contener las lágrimas que se deslizan entre la grasa, el jugo, el azúcar. Conoce el ritual del castigo y otra vez irrumpe el miedo, la toma por asalto, la domina. Camina un paso, evita mirarlo, se muerde los labios hasta dejarlos incoloros. Su cuarto, su cama, la cabeza le da vueltas. La cocina es un sitio claro y alegre, el sol hace brillar la gran mesa de roble, alrededor hay seis sillas con almohadones a cuadritos rojos y blancos que hacen juego con las cortinas. Mira los cuadritos, uno rojo, uno blanco, uno rojo.
—No, Papá, por favor —susurra a la nada.
Sabe lo que sucederá y empieza a sudar, el miedo la violenta, la paraliza. Escuchará los sonidos que ya conoce, el crujido lento de las suelas de los zapatos contra el piso, verá el brillo negro del cuero, él la tomará del hombro y la hará avanzar unos pasos, caminará alrededor de su hija, ella escuchará la respiración alterada, lo verá dar dos, tres vueltas. Papá la tomará del mentón, la obligará a levantar la cabeza, sabe que va a carraspear, que se aclarará la garganta. Jugará con el encendedor, la llama aparecerá y desaparecerá, cada vez más rápido. Imagina, le castañetean los dientes.
Luego él dirá: es por tu bien.
—Es por tu bien, Úrsula. Tengo que corregir tus debilidades.
Las lágrimas bajan por sus mejillas, entre la grasa, caen sobre el vestido manchado de mermelada, de carne, de babas. El padre deja el encendedor por un instante, la toma del brazo con delicadeza, la acerca a él, le levanta el mentón otra vez, con suavidad la obliga a mirarlo a los ojos. Ella apenas levanta la vista a la altura de su pecho, tiembla, y vuelve la vista al suelo, a los zapatos como espejos negros. El miedo la ataca, la embiste.
—Lágrimas de cocodrilo, hija.
—No, Papá.
Implora pero sabe que es inútil, que ni un millón de súplicas podrían conmoverlo; él ya no la escucha, la empuja con tanta levedad, la lleva hasta la puerta de la cocina, la conduce por el pasillo hasta el dormitorio, hasta la cama con la colcha de chenille rosado y el oso y las muñecas, los aparta con cuidado. Úrsula mira las sombras que empiezan a invadir el cuarto mientras su padre cierra postigos y persianas, tranca cada hoja de ventana, corre las cortinas con imágenes de hadas, tapia cada resquicio por donde pueda entrar la claridad. Ahora solo queda —por unos instantes, ella lo sabe— el triángulo de luz que se cuela por la abertura de la puerta.
—Vamos, hija.
Ella se acuesta y tiembla, se hace un ovillo. Trata de recordar las oraciones que rezaba con su madre, que solo acuden a su mente cuando siente miedo, este miedo que la invade, la ocupa, la expugna. El miedo a lo que viene ahora.
—Por favor. No lo voy a hacer más, Papá.
Solloza, entre las lágrimas ve la cara seria de su padre, el encendedor que otra vez llamea y se apaga, chasquea y explota, su ceño fruncido, los labios finos y tensos, su cuerpo alto, delgado, los zapatos de un color negro que ahora, sin la luz, es solo oscuro, opaco. Solloza, tiene miedo de lo que vendrá, y entre las lágrimas se va colando un gusto amargo en su boca, un principio de rencor pegajoso que la hace temblar más fuerte.
Escucha otros pasos que salen de la cocina, se acercan, en el pequeño triángulo de luz que deja pasar la puerta abierta aparece la silueta de la cocinera, el delantal blanco, Úrsula no ve la cara pero escucha su jadeo y cierra los ojos, adivina la sonrisa de la mujer antes de volver a abrirlos y ver la sombra que se aleja. Tiembla y se revuelve, el miedo y la rabia le agrian la saliva, la queman, la disuelven. El padre, que en esta tarde de sol todavía está vivo, saca la llave de la cerradura, se detiene unos instantes, quizá medita; tal vez todavía la perdone, piensa Úrsula en un último destello de optimismo, quizás abra las ventanas, deje pasar la luz y ella pueda salir. Sí, lo ve vacilar al lado de la puerta, Papá es bueno y ella no lo odia, apenas le tiene un poco de miedo cuando lo ve tan alto y delgado, el hombre más alto y delgado del mundo.
—Un día de castigo, Úrsula, de oscuridad y ayuno. La oscuridadparahacertefuerte, elayunoparalimpiartucuerpo. Los zapatos de un color negro que ya no brillan crujen sobre el piso de madera. El encendedor lanza fogonazos que solo iluminan los ojos acerados.
—Alicia vendrá antes de que anochezca, te traerá agua y te llevará al baño. Yo te veré a las ocho de la mañana. Tu penitencia termina a las ocho en punto de la mañana.
El padre cierra la puerta y clausura el último pedacito de ese día de sol. Úrsula escucha una vuelta de llave y después otra, todavía no quiere mirar las sombras que la rodean, se acurruca, se hace un ovillo, hunde más la cara en la almohada que se humedece con sus lágrimas, y una voz le susurra que algún día alguien tendrá que pagar por ese llanto.
III
En la cárcel todo es denso, todo provoca una mezcla de taquicardia y claustrofobia, y no es difícil entender por qué en la jerga carcelaria a este lugar lo llaman la tumba: pasillos sucios cruzados de olores, ambientes enormes, oscuros, apenas equipados con sillas chuecas y mesas sarnosas, fotos de chicas desnudas pegadas con chinches a paredes que caen en pedazos, y esa humedad que se pegotea al cuerpo, que llena los espacios vacíos de vaho o de niebla.
Y está la gente. Acá hay personas que son verdaderos Chernóbil humanos, llevan adentro un veneno silencioso y mortífero que se propaga con cada exhalación, con cada palabra que dicen, con cada acto contaminan lo que se les pone delante. Llevan el germen del mal, pudren todo lo que tocan, corrompen hasta con el aliento, con la mirada. Cada vez que ve a Ricardo, Germán siente la compulsión de huir de las fieras acorraladas. Ahora lo observa avanzar por el corredor vacío, gira la cabeza a un lado y al otro aunque sabe que es imposible escapar. La angustia y la confusión le producen mareos, náuseas, a veces desmayos, y eso es lo último que querría que le sucediera delante del Roto.
El tipo se acerca mascando algo, le sonríe, muestra el chicle entre los dientes, da una vuelta entera alrededor de Germán casi bailoteando, como un boxeador en torno a su rival, se menea y se arremanga la camisa, exhibe sus tatuajes negros, letras que forman nombres, calaveras de ojos brillantes, manchas rojas de sangre dibujada que chorrea sobre su piel.
Tiene la costumbre de acercar demasiado la boca al oído de su interlocutor.
—Vos tenés mucho ojete, Cosita —susurra contra su oreja, mastica chicle y palabras, habla y moja al que lo escucha—, mucho ojete tuviste desde que llegaste.
Germán aleja la cara pero apenas un poco, lo justo para atajar el asco. El Roto huele a agua estancada, a transpiración, a sexo mal lavado. Germán contiene la respiración, responde.
—Sí, Roto. Te la debo a vos.
El tipo escupe el chicle en la palma y queda observándolo. Habla sin sacar los ojos de la goma, le habla a la goma.
—Yo ya te dije cómo es el asunto con el capanga de la celda.
—Sí, ya entendí.
—Te lo dije, él es el que transa con la plata, se la das toda a él, él es el que cobra el alquiler del rancho, el que compra la frula y la distribuye.
—Yo le di todo lo que me dejaron encima, le di toda la guita.
Ricardo aprieta el chicle entre los dedos gruesos como morcillas, luego lo aplasta con el pulgar al vidrio de la ventana, lo oprime hasta que lo deja fino, chato como una moneda informe.
—Es lo que hay que hacer, Cosita.
—Claro, Roto. Claro.
—Y como sos un recién llegado, yo te aviso: tenés mucha suerte de que ahora ese ñato, el capanga, se esté curtiendo al Caramelero. Pero guambia, yo sé que el Caramelero no va a durar para toda la zafra. Y vos sos el nuevo.
El Roto mira al cielo, chupa aire, frunce los labios, finge que tiene cosas entre los dientes, se las remueve con la lengua. Germán capitula, como siempre.
—Si podés darme una mano… te agradezco.
—Acá no arreglás nada con dar las gracias, Cosita. Yo ya te lo dije, esta suerte no te va a salir gratis, vas a tener que pagar.
El tipo niega una y otra vez con la cabeza, la mano va hacia el bolsillo del pantalón, la mano coloca el cigarrillo entre los labios, la mano lleva el fuego sin dejar de negar con la cabeza.
—Vas a tener que pagármela, Cosita.
—Es que no tengo plata, lo que tenía se lo di…
—No seas turro. Nadie te da nada gratis acá, te dije.
Germán siente que el espanto se apodera de los músculos de su cara, la contrae en una mueca.
—Yo no… A mí no…
—¿Qué te hacés el pija, bigote de leche? Yo no quiero tu culo —habla fuerte, le escupe la oreja—, forro de mierda. ¿Me estás jodiendo, vos? Yo si quiero te empujo ahora mismo al baño.
La mano que sostiene el cigarrillo hace un gesto procaz y vuelve el cigarrillo a la boca. El tipo resopla, respira agitado. Germán lo calma.
—No te calientes, Roto.
—Es que me sacás, imbécil.
—Qué puedo hacer, decime qué puedo hacer.
Ricardo el Roto tiembla como un perro rabioso a punto de ser atacado, sus ojos, rojos como salidos de una mala fotografía, se clavan en la mirada huidiza de Germán. Su lengua es un animal encerrado que se revuelve contra los dientes.
De pronto sonríe y cambia la cara, le toma el brazo con delicadeza. Germán empieza a ver nublado a través de la angustia.
—¿Te sirvió el abogado que te pasé?
Le cuesta hacer volver el aire a sus pulmones.
—Sí, sí.
—Contame.
—Ya tuvimos dos entrevistas y…
—Es el mejor, el doctor Antinucci. Vos salís dentro de poco, ¿no?
—Me dijo que la semana que viene salgo, que…
—Entonces no vas a estar nada acá adentro. Me alegro, me alegro, Cosita. No sabés cuánto me alegro.
Mano en el hombro, palmaditas, otras sonrisas. Una que otra risotada.
El Roto ha dejado de temblar.