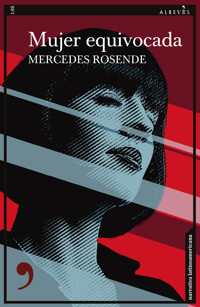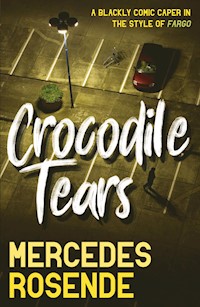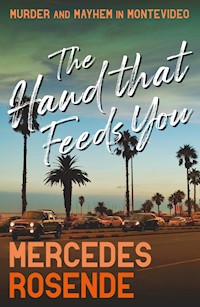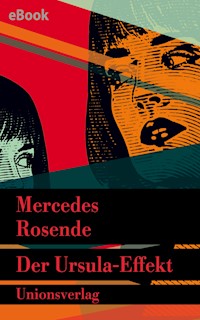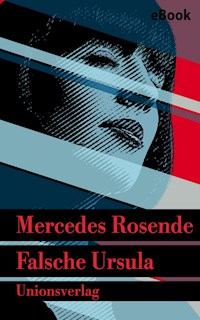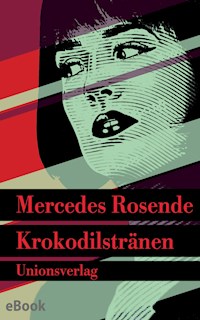Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
«Úrsula se acerca y camina más despacio, pasa por el costado, casi pegada a los conos y a la cinta amarilla, se detiene y la mira: no logra sentir nada por un muerto tan invisible. Es casi como si pasara al lado de un montón de escombros, aunque asome el zapato marrón de hombre que ahora sabe viejo y gastado. Aspira y huele: alcohol, guiso y miseria. Huele la tristeza». Mercedes Rosende teje en Qué ganas de no verte nunca más una novela negra vertiginosa y atrapante. Como caracteriza a la autora, la psicología de los personajes como Úrsula López, el abogado Antinucci, Ricardo el Roto y la comisaria Leonilda Lima, es tan sugestiva como la acción que los acompaña. En este caso, la historia se desdobla en múltiples relatos ambientados en una Montevideo oculta y poco común para los simples mortales. Intrigas, muertes, robos, corrupción, chantajes y secretos rodean a la protagonista y dan vida a esa ciudad que se mueve en las tinieblas y en un túnel que, aunque oculto, permanece en la memoria. Después de Mujer equivocada y Lágrimas de cocodrilo, las dos publicadas en Alrevés, Rosende, con su ágil prosa habitual tintada de ironía, vuelve a sorprendernos con otra historia de la incomparable Úrsula, sumergiéndonos en su particular universo, delicioso y sórdido a la vez, y cuyas andanzas se han traducido al francés, al alemán, al italiano y al inglés y que, de boca en boca, de mano en mano, reseña a reseña, se está convirtiendo, pese a sus kilos de más, a su eterna insatisfacción y a su humor —tal vez demasiado negro—, en un fenómeno en toda Europa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«No sé si soy escritora, me parece que soy una impostora que escribe para ser otras personas. Siempre quise ser otros, y la manera más fácil de ser un ladrón o una asesina o un policía corrupto, sin el peligro de ir a la cárcel o de que me maten, es la literatura. Así nace la vocación de escritora, ligada a esa curiosidad por la vida del otro, a las ganas de meterme en el pellejo de los demás.»
Mercedes Rosende nació en Montevideo y actualmente vive en España. Es escritora, columnista en medios escritos y Magíster en Derecho.
Sus obras publicadas son Demasiados blues (2005), que fue premio en el concurso de la Intendencia Municipal de Montevideo, La muerte tendrá tus ojos (2008 y 2022), con el que obtuvo el primer premio del Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Mujer equivocada (2011), publicada también en Argentina, Francia, Italia y Alemania, El miserere de los cocodrilos (2016), traducida en España como Lágrimas de cocodrilo y editada igualmente en Alemania, Gran Bretaña e Italia, Qué ganas de no verte nunca más (2019), también editada en Alemania y Gran Bretaña, e Historia de mujeres feas (2020).
Por el cuento Ceremonia recibió el primer premio en el Concurso de Cuentos del Festival Buenos Aires Negra y Semana Negra de Gijón, en 2014.
Fue ganadora del premio LiBeraturpreis edición 2019, otorgado por Litprom de Frankfurt.
Qué ganas de no verte nunca más
«Úrsula se acerca y camina más despacio, pasa por el costado, casi pegada a los conos y a la cinta amarilla, se detiene y la mira: no logra sentir nada por un muerto tan invisible. Es casi como si pasara al lado de un montón de escombros, aunque asome el zapato marrón de hombre que ahora sabe viejo y gastado. Aspira y huele: alcohol, guiso y miseria. Huele la tristeza».
Mercedes Rosende teje en Qué ganas de no verte nunca más una novela negra vertiginosa y atrapante. Como caracteriza a la autora, la psicología de los personajes como Úrsula López, el abogado Antinucci, Ricardo el Roto y la comisaria Leonilda Lima, es tan sugestiva como la acción que los acompaña. En este caso, la historia se desdobla en múltiples relatos ambientados en una Montevideo oculta y poco común para los simples mortales. Intrigas, muertes, robos, corrupción, chantajes y secretos rodean a la protagonista y dan vida a esa ciudad que se mueve en las tinieblas y en un túnel que, aunque oculto, permanece en la memoria.
Después de Mujer equivocada y Lágrimas de cocodrilo, las dos publicadas en Alrevés, Rosende, con su ágil prosa habitual tintada de ironía, vuelve a sorprendernos con otra historia de la incomparable Úrsula, sumergiéndonos en su particular universo, delicioso y sórdido a la vez, y cuyas andanzas se han traducido al francés, al alemán, al italiano y al inglés y que, de boca en boca, de mano en mano, reseña a reseña, se está convirtiendo, pese a sus kilos de más, a su eterna insatisfacción y a su humor —tal vez demasiado negro—, en un fenómeno en toda Europa.
Qué ganas de no verte nunca más
Qué ganas de no verte nunca más
MERCEDES ROSENDE
Primera edición: septiembre de 2024
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ Torrent de l’Olla, 119, Local
08012 Barcelona
www.alreveseditorial.com
Título original: Qué ganas de no verte nunca más
© 2019, Mercedes Rosende
© de la presente edición, 2024, Editorial Alrevés, S.L.
Esta edición de Qué ganas de no verte nunca más se publica en acuerdo con Ampi Margini Literary Agency y la autorización de Mercedes Rosende
ISBN: 978-84-19615-15-2
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Vigilo el crecimiento del rencorcomo quien cuida un bonsái que se mueresi uno lo deja solo un solo día.
Mi arbolito de furia,mi guillotina sin sangre,el altara la mala persona que somos todos.
En la calma chicha reverberación del ojo por ojo al acecho,cuerpo deforme del resentimiento,cuervo posado en la rama del ciprés funerario,esperandoel cruel instante feliz en que estaremos a mano.
JOSÉ EMILIO PACHECO,«El árbol del rencor»
EL ESCAPE
Úrsula no vacila: empuja a Luz, las dos entran y se cierran las fauces del túnel. Atrás quedan las tiendas iluminadas y brillantes, la ropa colorida y los televisores, un mundo de gente. Queda el sonido de la música funcional y las voces de la multitud. El miedo no desaparece, va pegado a su ropa, Úrsula lo lleva en el sudor, apretado en su garganta. Es un miedo raro, está emparentado con el vértigo, con una emoción, con el placer desconocido.
La boca del túnel se cerró y las dos se hunden en una oscuridad absoluta y tenebrosa, sin referencias: un fundido a negro unido a la ausencia de sonido. Una escena difícil de imaginar en nuestro mundo lleno de estímulos y destellos.
Luz lloró un poco en los primeros metros, algunas lágrimas cortaron su cara, pero ya no. Úrsula guardó el revólver en el bolso rosado que aprieta bajo la axila. Huele la tierra, el humus, la humedad de las raíces, huele el polvo y los minerales, el hierro, la sílice.
Afuera es invierno, un día soleado y magnífico en el que el sol calienta y brilla, nos engaña, nos hace soñar con la primavera hasta que se hacen las cuatro de la tarde.
No hablan mucho entre ellas porque necesitan todas sus fuerzas para avanzar, para ganar terreno. Las dos saben que son menos de cincuenta metros hasta la boca de salida.
Si llegan a la boca de salida.
Si no las devora la tierra.
UN MES ANTES DEL ESCAPE
I
No deja de ser gracioso que Papá esté sentado frente a mí, en su butaca, tomando un whisky en su vaso favorito, y que lleve puesto el mismo traje con el que lo enterramos. Afuera, en Montevideo, el sol invernal regaló una tregua y las madres corrieron a sacar a sus bebés en los cochecitos y a los niños de la mano; la vida que asoma, la otra cara de la moneda. Y mientras, yo estoy acá, encerrada en mi casa, hablando con un muerto.
¿Cómo sucedió? Simplemente, un día escuché la cerradura y era él. No había pasado una semana, tal vez ni habían pasado tres días desde su entierro.
Sé que ahora él se pondrá de pie y servirá otra piedra de hielo para estirar el mismo whisky. Desvío la vista porque no quiero mirarlo, veo el sol que se hunde en el río y le arranca su rojo más hermoso.
Me observará, carraspeará antes de hablar para que le preste atención, y ya me abruma pensar que empezará a recriminar mi conducta. ¿Cuál conducta? Cualquiera, todas.
No importa lo que yo haga, no importa cuánto me esfuerce por complacerlo, Papá siempre encontrará un defecto, algo para señalarme, para reprocharme. Tanto da si me otorgaron un premio por mi traducción de En busca del tiempo perdido como si acabo de robar el botín de un asalto a un transporte de caudales: para él, siempre lo habré hecho mal.
Me defiendo antes de que llegue el ataque: no me puede tomar desprevenida.
—Sí, Papá, quiero que lo sepas: esta mañana robé la plata del atraco al blindado. Llegué, tomé el control del asalto y me fui en un coche cargado con el botín.
Volverá a su butaca y me mirará en silencio, largamente; después clavará los ojos en el líquido dorado y hará tintinear los hielos contra el vidrio del vaso. Suspirará, entornará los párpados.
Levanto la barbilla y lo desafío como cuando era adolescente. Le cuento detalles que sé que lo escandalizarán.
—Fui con mi 38, le disparé al Roto, subí a Germán a la camioneta y hui con la plata. ¿Qué te parece?
No me mirará, evitará hacerlo. Yo insisto en narrarle los pormenores más escabrosos hasta que empiezo a sentirme mal, hasta que me duele la cabeza, que es la forma que tenemos de llorar los que no lloramos. Entonces cambio la táctica, bajo la voz, comienzo a explorar su lástima, su compasión.
—Quiero otra vida, Papá. Ser otra mujer.
Dejará el vaso antes de levantarse, antes de ir a la cristalera donde están sus estatuillas japonesas, y yo escucho el sonido familiar, el crujido de las suelas de los zapatos contra el piso, veo el brillo negro del cuero.
Desde que está muerto recobró el paso elástico de cuando era joven. Se detendrá frente a la gran vitrina, observará, contará una a una las trescientas veintidós figuras de marfil, porcelana, piedra, madera; una a una pasará revista a las princesas, cantantes de ópera y damas de sociedad, a los emperadores y guerreros y monjes, a los perros y conejos. Dirá que no están bien cuidadas, que no parecen estar limpias, que ve polvillo y que tendría que usar más la gamuza, las franelas que dejó en el cajón de…
Lo interrumpo.
—Ya sé en qué cajón dejaste cada cosa, y las limpio como vos me enseñaste.
Él sacudirá la cabeza, sonreirá y su sonrisa querrá decir que no soy capaz, que no soy eficiente, que no soy digna de su herencia.
—No, Papá, eso no es así, las estatuillas están bien cuidadas. Me ocupo cada domingo con los cepillos, hisopos, líquidos especiales. No me vengas con reclamos porque hoy no te voy a escuchar. La casa está tal como la dejaste, tanto que cada vez que abro la puerta y aspiro este aroma es como si inhalara el pasado, el que vos me dejaste, como si respirara todos nuestros muertos.
En la casa donde vivo hay suspiros en los rincones oscuros, crujidos en la madera del suelo, viento frío que anda entre los mármoles. La recorro y escucho voces, viejos ecos apretados entre las paredes.
Él volverá a su butaca, a su vaso de whisky. En unos minutos sacará el encendedor de oro, tal vez prenderá su pipa. Papá era un hombre exitoso, y pasó la vida esperando que yo también lo fuera, que respondiera a su idea de una vida perfecta: una mujer inteligente y delgada al lado de un hombre como él, cosmopolita y sofisticado. Y yo nunca fui delgada ni tuve a mi lado al hombre que Papá quería que tuviera.
La oscuridad de la sala está salpicada de pedacitos de Montevideo que atraviesan el vidrio de las ventanas por las noches. Lo miro y sé que él pasará a la siguiente recriminación.
—Papá, no digas eso: yo no muerdo la mano que me da de comer. Qué expresión tan infeliz acabás de usar, la mano que te da de comer. Justo vos y justo a mí, a la que dejabas sin comer, la niña que castigabas haciéndola pasar hambre y encerrada en su cuarto, para que fuera flaca como Luz o como Mamá. Justo a mí, Papá.
Otra vez los recuerdos me hacen saltar la rabia, el rencor; los dejo salir y multiplicarse, desbordarse, porque está bien que así sea. La bronca es un buen combustible para soportar esta vida. Pasan las imágenes y las memorias sin orden, porque esa es la mecánica de los recuerdos: nos aplastan sin la menor consideración por la cronología. Echo más leña al fuego, repaso los reproches que me hizo, todas las penitencias que me impuso, el hambre y la oscuridad en mi habitación. No quiero que este odio se acabe; si se acabara, podría aparecer la culpa, aparecería un dolor que sé que no puedo soportar. Prefiero este zumbido de avispas furiosas en mi cabeza.
Sí, a lo largo de la vida nos habíamos ido detestando más, nos habíamos ido pareciendo más. Ahora, desde que murió, desde que yo lo mandé a ese panteón cercado por las flores que lleva mi hermana, somos casi la misma persona.
Por un momento él asumirá una inmovilidad inquietante, una ausencia demoledora de gestos, y sus ojos se levantarán hasta quedar fijos en mí. Una sonrisa lenta se irá dibujando en sus labios.
—No, Papá, Germán no huyó con mi dinero. Dale tiempo, esto acaba de suceder, y él me va a llamar, vas a ver que me va a llamar. Es un cobarde, sí, pero es un hombre bueno, de palabra. Debe de estar complicado, no ha de ser fácil esconder tanto dinero y lidiar con sus miedos. Tarde o temprano me va a llamar, y me va a entregar mi parte de la plata. Confío en él. Vas a ver, Papá, tarde o temprano lo va a hacer.
Él seguirá ahí, callado e inmóvil, mirándome desde su sonrisa mordaz, hasta que por fin levantará el brazo y beberá un largo trago de su whisky, abstraído; y sé que mientras tanto pensará la siguiente frase para atacarme, para herirme. Sé lo que me va a decir.
—Y no, no voy a renunciar a mi fortuna. Entendelo, no voy a renunciar a la nueva vida que me espera. ¿Que es plata mal habida? Puede ser, pero yo no la robé: robé al ladrón y escapé. ¿Y sabés qué? No me importa, no me importa lo que digas.
Me mirará con desconfianza, preparará su siguiente golpe. Abrirá la boca para hablar, pero yo seré más rápida.
—¿De qué querés hablar, Papá? No quiero, ahora ya no quiero hablar contigo. Andate a la tumba, andate a criar larvas en ese agujero negro y no salgas de ahí nunca más.
Sacudirá la cabeza, bajará la vista, ensayará la pesadumbre.
—Sí, es cierto, Papá, antes te escuchaba. Y antes te tenía miedo, también, aunque no pareciera, aunque creyeras que yo era la rebelde que te desafiaba, porque ese desafío era la forma que tomaba mi miedo, la de un animal herido que ataca.
Lo miro, él seguirá ahí, tan alto y delgado, joven y lleno de vigor a pesar de la muerte, resplandecerá la mirada acerada, los zapatos lanzarán su brillo negro, casi feroz. Volverá a sacar su encendedor de oro, jugará con la llama que aparece y desaparece, cada vez más rápido. Su mirada se volverá sombría. Esa mirada que me hacía temblar.
—Cuántas ordalías ha provocado el miedo, Papá querido. Mi miedo, el que yo te tenía. Pero ya no: la muerte apaciguó tu ferocidad. Sos un cadáver más en el cementerio al que tu otra hija, Luz, lleva flores en los aniversarios.
Sí, qué suerte tiene Luz, se siente en paz con su conciencia solo con poner flores en un par de frascos de vidrio. Yo no tengo conciencia, ni buena ni mala, no tengo cuentas que saldar con los muertos ni les debo nada que ya no haya pagado. Y lo que ellos me debían se lo hice pagar.
Púdranse en el infierno, muertos queridos, y por toda la eternidad.
Lo veo ahí sentado; hay otro reproche a punto de salir de su boca y renace el fuego en mis tripas, el martilleo en mi cabeza; y aunque es solo un segundo, basta para demostrar que no es cierto que el tiempo lo cure todo. El dolor queda, siempre está ahí. ¿Por qué los hijos heredan y arrastran un legado de amargura que no les pertenece?
La oscuridad no me molesta; solo el día, que a veces es un lento viaje a la noche. Me desplazo a oscuras, de memoria por una casa que siempre es la misma. Me levanto de mi butaca y voy hacia Papá, acaricio la tela del sillón, de su sillón vacío, el tapizado bordó, el respaldo con la marca de su cabeza, la tela que nunca cambié. El amor es un diamante limpio y bruto; y aunque sea ahora, que está muerto, tendría que decirle cuánto lo extraño.
Él caminará hacia la oscuridad; lo veo irse y callo, nunca le digo nada. A veces el dique se rompe y entonces lloro, lloro toda la noche, hasta que amanece.
II
El hombre despierta en su cama, abre los párpados como el muñeco de un ventrílocuo. Siente las articulaciones agarrotadas, tiene las mejillas pálidas y hundidas, y no se atreve a mirar a los costados. Todavía es noche cerrada. Da vueltas, se acuesta boca arriba, tiene los ojos como el dos de oros.
La primera idea lo agarra por el cuello y no lo suelta: el día anterior fue el peor de su vida. Hace demasiado tiempo que todos los días son el peor día de su vida.
Se incorpora en la cama y se toma la cabeza con las dos manos, siente una masa viscosa entre los ojos. ¿Dónde dejó los analgésicos? De afuera llegan los ruidos amortiguados de una ciudad todavía dormida, que él escucha amplificados por el dolor.
Despertó muchas veces en el agujero de la madrugada en esos momentos en los que el tiempo no existe, abría los ojos y solo deseaba que pasara la hora, y si volvía a dormirse era solo entre pesadillas y sobresaltos.
Su segundo pensamiento, ya más despierto, va directo al dinero del asalto. Piensa que dejó la plata en el auto, y en su mente se desencadenan una catarata de preguntas que ayer prefirió evitar. ¿La ciudad seguirá invadida por la Policía que busca la plata del robo? ¿Qué va a hacer él con las siete bolsas de dinero? ¿Dónde las va a esconder? ¿Cómo podrá trasladarlas desde el asiento trasero del auto hasta un sitio seguro?
No puede evitar las imágenes, el recuerdo del robo al blindado: una calle de casas grises en las afueras de Montevideo, un barrio de construcciones bajas hechas en ladrillos o bloques sin revocar; la camioneta Toyota blanca y la Nissan, detenidas, a la espera de que llegue la hora. Es el momento tenso y expectante que precede al asalto al camión de caudales. Hay nerviosismo y hay impaciencia, los ánimos se vuelven duros, filosos. Ricardo, alias el Roto, está a cargo del operativo; lo increpa, lo insulta, lo amenaza, Germán ya no recuerda por qué. Él permanece en silencio, baja la cabeza: le tiene miedo.
En la calle de casas silenciosas explota un ruido de cilindrada potente, un sonido que anuncia un vehículo pesado. Germán y Ricardo se miran, giran las cabezas en una perfecta sincronía coreográfica. El camión de caudales, que llega adelantado, circula todavía a lo lejos en dirección este-oeste.
El Roto gruñe; es un sonido como el que uno hace cuando está en el dentista con la boca abierta, llena de algodones y de herramientas metálicas, y alguien le pregunta algo. Germán lo oye gritar:
—Ya viene el furgón. Se adelantó, mecagoenlagranputa.
De ahí en más sus recuerdos son hilachas: el Roto corre, hay disparos, una explosión, y el vehículo blindado arde. Un grito, otros gritos, sonidos desarticulados, rumores y quejidos que crecen. Voces adentro del camión de caudales. Esa parte la recuerda bien: Ricardo, la Calico en una mano y el calibre 38 en la otra, va derecho a la parte delantera del blindado; sin abrirla dispara una ráfaga y otra, luego una tercera aunque la primera fue suficiente para reducir a esquirlas la puerta del vehículo, para partir en dos el cuerpo del conductor y volarle la cara al acompañante. El fragor del estallido es sordo, o así le quedó grabado el sonido: como una explosión en una almohada de plumas.
Sabe que después hubo otra detonación, que él y el Roto cargaron el dinero en la camioneta; el resto de la masacre se le borra o se le confunde.
Su memoria salta al momento en que el Roto está parado frente a él y le apunta, lo insulta, está por dispararle, por ejecutarlo a sangre fría; él siente miedo y una oleada de náuseas, un sabor a metal entre los dientes. Le cuesta no perder el conocimiento, o tal vez lo pierde por un momento, y cuando abre los ojos ve a Ricardo, que ya no le apunta. Se tambalea, retrocede. Tiene una expresión extraña, los ojos fijos y muy abiertos: mira detrás de él. Y cae.
El cielo se oscurece con la velocidad de un eclipse. Germán gira en dirección a la mirada de Ricardo y ve a Úrsula; tiene un revólver en la mano, lo guarda en el bolso, saca una botellita de agua y bebe un par de tragos. Luego le dice:
—Germán, no se quede ahí parado. Apúrese, hombre. Súbase a la camioneta de una vez.
—Es que Ricardo…
—Ese hombre está muerto, seguramente, o lo estará en poco tiempo. Le apuntó, Germán, lo quiso matar a usted, ¿vio? Un traidor, es un traidor y un asesino. Yo lo conocía un poco y le aseguro que no era buena gente.
—¿Muerto, dice?
—Muertísimo, yo diría.
—¿Usted lo conocía, dice?
—Algo, casi nada. Era el novio de la empleada de mi tía Irene.
Después ella lo ayudará a subir a la camioneta donde están cargadas las bolsas con el dinero. Conducirá, saldrá de la escena, escaparán.
Más tarde, en algún sitio de la ciudad y muy lejos del lugar del asalto, trasegarán las bolsas de la plata al coche de Úrsula, un VW Gol, y cada uno se irá por su lado. Úrsula se llevará la camioneta para borrar las huellas y dejarla abandonada, Germán se quedará con el VW y el dinero. Habrán pactado reunirse en una dirección.
Él no irá.
Recuerda haber conducido horas y horas aterrorizado y enfermo, presa del miedo; horas de sufrir un ataque de pánico tras otro, un tiempo infinito sin aire, y temblando por el temor de que la Policía lo atrape y lo encarcele. Cuando ya no pueda soportarlo, Germán dejará el auto abandonado con toda su carga, estacionándolo en una calle a un par de cientos de metros de su casa, del lugar donde acaba de despertar.
Fin del día de ayer.
Mira los números verdes del despertador, son las 5.01. Un hormigueo le recorre el cuerpo y una gran pinza le aprieta la cabeza.
De la calle llega un chirrido de neumáticos, un estallido de vidrios rotos, los gritos destemplados de un borracho.
Tiene que salir de la cama y enfrentar la situación. Tiene que ir a buscar el dinero. Como en una pesadilla, piensa, por primera vez piensa en la posibilidad de que el dinero ya no esté allí, en el auto, donde lo dejó apenas tapado con una lona hace… ¿hace cuánto tiempo?
Ayer, después de conducir con las bolsas del asalto en el asiento trasero, después de sacar y tragar un número impreciso de pastillas para la ansiedad, paralizado y angustiado, agotado de dar vueltas y ya con el tanque de combustible casi vacío, solo atinó a estacionar el auto, cerrarlo y correr a su casa, echarse en la cama, dormir diez horas sin pensar en nada.
No podía razonar, tenía la cabeza llena de un ruido sordo, enloquecedor. ¿Trancó las puertas? ¿Puso la alarma? Se desespera, pasaron diez horas, sí, diez por lo menos. En ese tiempo pudo haber ocurrido casi cualquier cosa.
Y el que roba a un ladrón que acaba de robar a otro ladrón debe tener muchísimos años de perdón. No, no quiere ni pensar en esa posibilidad. Una especie de bruma envuelve sus pensamientos y los desmiembra: el dinero tiene que seguir allí; no, el dinero ya no está en el coche; sí, el dinero debe de seguir allí. Va a volverse loco. Otra vez mira el reloj y cambia de posición, se tapa hasta la cabeza e inmediatamente se destapa. Suda frío.
Vuelven las preguntas del principio. ¿Cómo sacar siete bolsas de dinero de un vehículo, cómo se mueven siete sacos sin llamar la atención? ¿Cómo transportarlas sin ayuda? ¿Y adónde? ¿Cómo encontrar un sitio seguro donde llevarlas? Y, principalmente, ¿cómo evitar a toda la Policía del país?
La náusea. El abismo insondable. El borde mismo del pánico. ¿Dónde tiene las pastillas para la ansiedad? Se siente desconsolado, consciente de su cobardía, tiene ganas de llorar. El sonido de un ladrido bronco y cercano lo perturba, lo hace incorporar, lo alerta.
Piensa: este apartamento no es seguro, la Policía sabe que vive aquí. Y el abogado que organizó el asalto, Antinucci, lo sabe también y no va a tardar en venir a buscarlo, a apretarlo para que diga dónde está la plata. ¿Cómo pudo no pensarlo antes?
Tiene que levantarse y desaparecer, llevarse el dinero a otra parte antes de que amanezca. Si es que está a tiempo. Trata de concentrarse, de poner a trabajar su cabeza.
Sale de la cama y mira alrededor, los pies fijos en el suelo. Obliga a su cuerpo a moverse, le da la orden a las piernas. Se pone de pie, la palma de una mano se apoya en las paredes y en los marcos de las puertas, la otra se apoya en la frente. Recorre el apartamento. Se le tiene que ocurrir algo.
¿Dónde están las llaves del auto? Recorre los tres ambientes todavía mareado por la modorra de los hipnóticos. Las encuentra en el baño, sobre el montón de ropa abandonada en el suelo la noche anterior.
Busca los analgésicos, se sirve un vaso de agua, los traga. Abre la llave de la ducha.
Recibe el agua que se lleva el sudor, el polvo, ayuda a atenuar el dolor de cabeza.
Cuando abandonó el vehículo no pensó en ladrones ni en vidrios rotos ni en cerraduras violentadas. No pensó en los marginales que viven allí mismo, a pocos pasos, en esa misma calle, ni en los drogadictos desesperados por su pasta base, en la corte de los milagros que pasa el invierno a la intemperie y bajo los aleros.
No pensó en nada que no fuera huir de la Policía, de los retenes en las calles, de los helicópteros en el cielo. Mentira, pensó en Úrsula y en la cita a la que él había faltado. Pensó en que la había dejado esperando en aquel garaje; pensó, como ahora también piensa en ella, en esa mujer extraña que está a medio camino entre el sentido del humor y la ira. Querría salir ya mismo a buscarla.
Se estremece, tiembla, siente fría el agua que, sin embargo, está muy caliente. Trata de imaginar que la ducha es una lluvia de verano como la que lo mojó tantas veces, y por momentos logra sentirse mejor: cierra los ojos, deja correr la lluvia de verano por su cuerpo.
Abandonó el auto de Úrsula en un sitio oscuro, una zona tomada por indigentes y adictos que viven en las veredas de las tiendas cerradas o fundidas, gente que deambula como sombras por casas en ruinas, que instala sus trapos en viejos edificios abandonados o en esqueletos de cemento que quedaron a medio construir.
Sale de la ducha, se afeita la barba de dos días, ve las ojeras, la piel flácida que cuelga en el mentón y debajo de los ojos, el color terroso del agotamiento, el pelo cada vez más escaso sobre la frente. Desde que volvió de España, hace pocos meses, debe de haber envejecido diez años. Trata de recordar si tiene café y leche, si el día anterior, antes de salir al asalto, dejó algo de pan o de manteca.
Ahora debe encontrar un lugar donde ocultar la plata. Mira por la ventana, el mismo cielo gris cetrino de hace días, las mismas calles mojadas que tienen el color de la ropa colgada en la tormenta. El monumento a Artigas, la plaza atravesada por las últimas personas que vuelven a sus casas y las primeras que van a sus trabajos.
Se le ocurre una idea, le da vueltas en su cabeza. Busca la tableta y la conecta al teclado, la enciende.
Sí, es una buena idea, casi una revelación que cruza las puertas de su entendimiento y hace aparecer un nuevo brillo en sus ojos. Busca en una página, revisa posibilidades, tiene que actuar de prisa antes de que alguien lo descubra. Tiene que salir de ahí. Encuentra la opción que esperaba, la selecciona, hace una transferencia de dinero. El sonido de un correo electrónico que confirma la operación lo llena de un sentimiento de alivio y de triunfo. Llegó el momento de actuar, se abriga, se prepara para salir.
III
Hay gente que sonríe por simpatía o para salir bien en una foto o para mostrar la belleza de sus dientes. El doctor Antinucci, que se hizo implantes para mejorar el aspecto general de su boca, luce una expresión que casi podría considerarse una sonrisa, un rictus en los labios, un gesto horizontal y extraño, extemporáneo, que no condice con el tono iracundo de sus palabras. Es una sonrisa que también parece, por sobre todo, una mueca de ira.
—Te lo cuento por enésima vez. Cuando llegó el blindado con la plata, el Roto estaba blanco de tanta merca, completamente sacado, y Germán estaba tan asustado que parecía un zombi. ¿Me entendés la situación, Clemen? El Roto empezó a dispararle a cualquiera, dejó un tendal de muertos: todos los guardias del transporte de caudales y hasta un par de vecinos que salieron a ver qué pasaba. Que en paz descansen.
—Sí, claro, que en paz descansen.
El bar es un sitio melancólico dominado por el ojo verdoso de un televisor que transmite fútbol a toda hora, como si el aparato intentara inyectar su multicolor optimismo en el gris del entorno. El inspector Clemen no sabe por qué viene siempre a este lugar entristecido, tal vez porque es el primero en abrir sus puertas cuando amanece. Escucha al abogado, se toma la cabeza con las manos.
—El Roto y Germán sacaron el dinero del camión, lo cargaron en la camioneta y entonces apareció la mujer.
—¿La mujer?
—Una mujer con un arma en la mano.
—¿Y quién es esa mujer? ¿Pudiste averiguar, Antinucci?
—No, nada hasta ahora. Es un misterio. Te sigo relatando los hechos: la mujer se acerca, apunta al Roto y le dispara. Eso no me lo contaron, yo lo vi desde la mira telescópica. Después ayuda a Germán a subir al vehículo y se van.
—Pero la ubicaste una hora después a la mina.
—Sí, la rastreé porque mandé seguir la camioneta en la que huyeron, y encontré a la mujer cuando trataba de desechar el auto. Pero ya estaba sin la plata.
—Claro, se deshicieron de las sacas y ella fue a abandonar el vehículo.
—No sé, Clemen, no sé. Cuando yo encuentro a la mina y al auto, ahí ya no había ni un puto peso. Ahora, veamos, vos habías mandado poner un GPS a la camioneta. Y de acuerdo a lo que diga el aparato, podríamos reconstruir el recorrido que hicieron y ver dónde la dejaron.
—Sí, me llegó el informe técnico: dice que hay unos diez minutos en los que se pierde la señal.
—¿Por qué se pierde?
—Te leo el informe del corte en la señal: «La mayoría de las fallas de los receptores GPS no se deben al sistema en sí, sino al entorno donde está ubicado el receptor; por ejemplo, si el receptor se encuentra en un sótano, si recibe un ataque de jammer (ruido electromagnético que puede inhibir la señal GPS), si está ubicado debajo de un parque industrial, de una gran estructura de hormigón, etcétera. También existen errores propios de los satélites». Fin. Eso es todo lo que dice.
—Bueno, o entraron a un estacionamiento o hicieron el ruido electromagnético de nosequé, o el maldito satélite que anda por el espacio falló justo en esos diez minutos en que ellos hacen desaparecer la plata. ¿Qué me decís?
—Que nos jodieron, te digo.
Mientras, en la televisión habla el candidato AA; viste jeans y camisa a cuadros, mira a los televidentes a los ojos. Se lo ve enojado, amenaza con un retorno a los tiempos aciagos si la ciudadanía no lo vota en las próximas elecciones.
—Después de iluminarme con tu informe técnico, querido Clemen, procedo a seguir con el relato de los hechos acaecidos ayer.
El inspector lo escucha y se pregunta si Antinucci no será capaz de hablar como todo el mundo. No, siempre está con esas frases rimbombantes, esas palabras que nadie entiende, mucho menos a estas horas tempranas.
—Entonces, te decía, encontré a la mujer que acababa de abandonar la camioneta, y que ya no tenía las bolsas con el dinero. La aprieto, la amenazo, y ella me dice que la guita la tiene Germán, el perejil desaparecido, y que tanto él como la plata están en un garaje en la Ciudad Vieja.
—Y vos te lo creíste.
—Ignoraré tu ironía, inspector. Continúo: vamos a ese lugar, al garaje de la Ciudad Vieja, entramos y, ¿podés creer?, la mina me hace una flor de cama: me distrae con no sé qué y se escapa por una puerta de hierro que comunica con la casa lindera. Yo trato de tirar la puerta abajo. Salgo a la calle, pongo gente a vigilar la casa de al lado; rodeamos toda la calle, finalmente logramos tirar la puerta (es de esas viejas, resisten hasta las granadas), recorremos la vivienda por la que escapó. Nadie, ahí ya no hay nadie. ¿Me lo podés creer, Clemen? No hay nadie.
—Se borró.
—Una escapista, una nueva Houdini.
—¿Una nueva qué?
—¿Cómo lo hizo? No lo sé. Un gato, solo encontramos un gato. La mujer se esfumó, se evaporó. Una de dos, o se escapó por los techos o se hizo invisible.
Clemen suspira; ahora en la pantalla habla el candidato BB, viste traje sobrio y anuncia una prosperidad instantánea no bien calce la banda presidencial sobre su pecho. El inspector piensa: los uruguayos empiezan a acostumbrarse a aceptar el realismo mágico aplicado a la política, aunque tal vez no lo piense con la expresión «realismo mágico». Mira a Antinucci, que parece esperar una respuesta o una solución a la desaparición de la mujer misteriosa. No sabe qué decirle y le dice cualquier cosa.
—En esa zona hay muchos túneles de la época de la colonia.
—Vos ves demasiadas películas.
—¿Y entonces? ¿Esto cómo sigue, Antinucci? La versión oficial es la siguiente: todos los delincuentes están muertos y toda la plata se quemó en la explosión.
El inspector Clemen, que acaba de tomarse un cappuccino con dos medialunas rellenas de jamón y queso, y siente el efecto de un reflujo ácido con gusto a café, manteca y jamón, en ese orden. Toma un sorbo de agua para sacarse el mal sabor de la boca, le hace un gesto a la camarera, que no lo ve y sigue de largo.
No sabe por qué va a ese bar; se ve, se percibe el descuido en la loza mal lavada, en el olor que golpea al acercarse a los baños. La respuesta de Antinucci no tarda nada, es inmediatamente posterior al primer reflujo.
—Y entonces hoy mismo salgo a buscar al que vive ahí, al lado del garaje. Lo cuelgo de un palo, lo picaneo y lo agarro a patadas hasta que me diga quién carajo es esa mujer.
El segundo reflujo llega con la rabia.
—Pero la puta madre que te parió, Antinucci; a ver si te entra en la cabeza: vos no podés hacer nada, nada por el momento. Estamos maniatados, tenemos que mantenernos a distancia de este caso porque hay rumores, rumores que nos involucran a vos y a mí.
—Y yo te pregunto de qué carajo hablás. ¿Cuáles rumores son esos? ¿Por qué no puedo salir a buscar a Germán ni a la gente que vive en esa casa por donde escapó la mina?
—Entendeme de una vez: empezó a correrse la voz de que vos y yo estamos metidos en el asunto del blindado. ¿Qué te parece?
—Dicen, dicen… ¿Quiénes dicen eso?
—Yo no sé de dónde salieron los chismes, no puedo estar seguro. Sé que la inspectora Lima sospecha de mí desde hace tiempo. Y para colmo, me entero de que tiene a una testigo que te vio disparar el proyectil, ese con el que reventaste el camión de caudales. Si los chismes llegan al juez de la causa, seguro que me citan a mí y te citan a vos. ¿Ahora me entendés?
El gesto horizontal de los labios de Antinucci se ensancha un poco más, los dientes relucen, blancos, perfectos, nuevitos. Clemen pasa la mirada por una foto de Gardel, por la vitrina de los sándwiches, por la puerta de los baños que dice «Baños».
—A ver si puedo discernir. La conchuda de mierda de la inspectora Lima cree que me va a llevar a juicio con el testimonio de una vieja lumpen que tiene demencia senil; para colmo, ese testimonio es su única prueba. Ja. Delira. La reviento, la hago mierda frente a cualquier tribunal.
—No es solo eso. En la Policía hay gente que sospecha de mí desde hace tiempo, gente que ahora escuchó el runrún de que vos organizaste un robo que yo apañé. Suman dos más dos, y en unos días piden mi cabeza. Y la tuya, claro.
El inspector se cubre las sienes con las manos, con los brazos, como si quisiera proteger esa parte de su cuerpo. Porque después del reflujo llega la migraña; lo sabe, es cuestión de minutos.
Antinucci cambia el tono de voz, lo hace más bajo, más circunspecto, lo reduce a un murmullo confidencial.
—Calmate, Clemen, calmate. Para tu tranquilidad puedo indagar con cautela, puedo mandar a alguien a que vaya a la casa por donde escapó la mujer y a la del perejil de Germán. Discretamente, yo puedo…
El policía estalla, mueve las manos con impaciencia, con desánimo.
—¿Cómo querés que te explique que tenemos que quedarnos quietos? La concha de tu madre, Antinucci, la operación del asalto al blindado falló, fa-lló, y estamos en peligro de que se descubra que nosotros estuvimos atrás de eso. Hay que salvar el culo, doctor.
La mueca horizontal del abogado ya no puede ensancharse más.
—Vos me querés sacar del medio, Clemen. Querés mandarme a mi casa, querés dejarme afuera del botín del blindado. Pero tengo una mala noticia: ya no es posible dejarme afuera. Yo invertí demasiado en este asunto. Entramos en el robo juntos, y juntos vamos a encontrar la plata. O juntos marcharemos con las manos esposadas.
Clemen siente un escalofrío, no sabe si por la jaqueca, que ya es un hecho, o por la amenaza del abogado. Antes de responder estudia el rictus de su cara, piensa por qué le resulta tan desagradable, y concluye que, sobre todo, porque los dientes parecen ser un par de tonos más blancos de lo necesario, un par de talles más grandes de lo necesario. Respira hondo, siente crecer la rabia, no se va a dejar amedrentar por un mafioso grandilocuente. Se escucha a sí mismo hablar fuerte, casi gritar.
—Antinucci, no me jodas, ya está decidido. Vos desaparecés por un mes. Después, ya veremos. Acá el que da las órdenes soy yo. ¿Te queda claro?
El otro respira, baja los ojos, parece intentar calmarse. Cuando habla, habla en un siseo.
—Tengo que averiguar dónde está esa guita, Clemen. Qué pasó con la plata que se llevaron Germán y la mujer. No vas a atarme de pies y manos a mí, que fui el que organizó todo, el que lo puso todo.
El inspector se pasa la mano por la frente. Las horas difíciles amenazan venir en una interminable fila india. Pensar que en este momento, a veinticuatro horas del asalto, él tendría que estar disfrutando de unas vacaciones eternas. Tendría que estar en alguna playa tomando mojitos, bañándose en aguas tropicales, y no aquí, en un bar infecto frente a su oficina, escuchando las mentiras de los candidatos e intentando calmar al energúmeno de Antinucci.
En ese momento el dolor estalla, algo se hace pedazos en su cabeza.
Se pregunta quién hizo mal las cosas. Él no, está seguro de eso. Él cumplió con su parte de mantener a la Policía alejada de la escena del robo hasta que terminó la acción. Él cumplió, piensa otra vez, y no debería tolerar que le discutan las estrategias, ni siquiera debería permitir reproches. Sin embargo, duda; ahora todos están en el mismo barco y no es tiempo de discutir ni de acusarse, no es tiempo de pelearse cuando la nave hace agua. Todavía no. Intenta sacarse el gusto agrio de la boca con otro sorbo de agua, intenta hacer razonar a su socio.
—Entendelo, el asunto se nos puede ir de las manos, mi cargo cuelga de un hilo. Estoy a un casillero de que me llame el ministro y me pida explicaciones. Y vos estás a dos casilleros de que el juez te cite a declarar. Hay que dejar pasar un tiempo. Hay que abrir un compás de espera. Calma, doctor, calma.