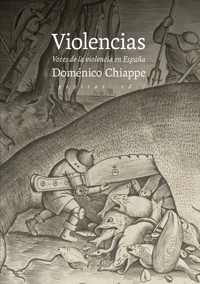9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Círculo de Tiza
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El largo viaje inmóvil sucede en Venezuela, un país marcado por la transformación de las instituciones y la sociedad para imponer un poder omnipresente. La mirada del autor combina reportajes y semblanzas que dibujan la vida de los barrios, las fiestas, la delincuencia, la policía, la violencia y la política. Los despachos de la capital, la selva amazónica, las minas de oro, el delirante funeral de Chávez en Caracas. Por las páginas de Largo viaje inmóvil desfila un pueblo que sobrevive y resiste en medio del caos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Largo viaje inmóvil
© Doménico Chiappe
De esta edición:
© Círculo de Tiza (Derecho y Revés, S. L.), 2016, Madrid
www.circulodetiza.es
© del prólogo Sergio Ramírez
© de la fotografía del autor: Vasco Szinetar
© de las fotografías del interior: Oscar B. Castillo / Fractures Collective
Primera edición: marzo de 2016
Diseño gráfico: Miguel Sánchez Lindo
Corrección: Andrés Molina
ISBN: 978-84-945719-4-7
Con la colaboración de:
www.accionlibertad.org
@accionlibertad
El arte de contar verdades
Hay diferentes puertas para entrar a un país y enterarse de sus realidades. Pueden ser las estadísticas económicas y los índices sociales, o la voz de un versado analista político, o la de un sociólogo, la de un académico. De eso tenemos todos los días en los periódicos, en las redes y en los programas de televisión que se ocupan constantemente de Venezuela. Pero no es suficiente.
Ninguna de estas puertas logrará llevarnos a la profundidad entera de un país que no pocas veces nos deja perplejos debido a sus complejidades asombrosas y a las sorpresas que nos depara. Son demasiado estrechas, y solo lograrán acercarnos a una visión o demasiado fría, o parcial, o fragmentaria, mientras que lo que siempre buscamos es la visión de conjunto, formada por diversas capas o niveles, que pueda contentar nuestro deseo de enterarnos; y al enterarnos saber, y al saber entender. Nunca vamos a darnos por satisfechos con el conocimiento volátil, o superficial, sino con aquel que nos lleve a la comprensión entera.
El largo viaje inmóvil de Doménico Chiappe es un libro compuesto por una serie de crónicas acerca de Venezuela escritas a lo largo de varios años, y que, como un friso en movimiento, ofrece al lector esa visión provocadora e inquietante que buscamos para enterarnos de lo que pasa en ese país que, al menos desde comienzos del presente siglo, ha estado intensamente en las noticias cotidianas, desde el ascenso al poder del comandante Hugo Chávez hasta su muerte, y ha seguido estando luego mientras su proyecto mesiánico entra en el ocaso, en medio de una creciente debacle que llena de desasosiego, y a la vez de esperanzas.
Asistimos a un drama cuya intensidad no podemos medir solamente a través de los índices de inflación, de los déficits provocados por el desplome del precio del petróleo, de la caída de las reservas bancarias, del caos de los tipos de cambio; ni a través de las noticias sobre el desabastecimiento de alimentos y artículos básicos de consumo, de los reportes sobre la inseguridad y la violencia, y la inevitable corrupción que ha traído consigo la centralización estatal; ni tampoco a través de las noticias sobre las medidas tan evidentemente insuficientes del gobierno para paliar la crisis, cuyo origen se encuentra en el modelo mismo que se ha intentado aplicar por tanto tiempo, con testarudez ideológica.
Y sabemos también del alcance político de esa crisis, porque la decisión democrática de los votantes en las últimas elecciones legislativas, al dar una inmensa mayoría a la oposición, en lugar de servir como una vía de entendimiento, que abra la posibilidad de un diálogo nacional para evitar el viaje hacia el abismo, lleva a los gobernantes a la insensatez de buscar a cada paso mecanismos para anular a la Asamblea Nacional.
Por las cifras y por las noticias sabemos, pero no entendemos. Estas crónicas de Doménico nos hacen descender al subterráneo de los acontecimientos, porque pasan revista de la realidad social diaria, vista en su conjunto, pero sobre todo poniendo el foco en la vida de los individuos que, como actores del drama, atrapados en la red de los acontecimientos, experimentan cada día la violencia en las calles, la represión policial, abierta y encubierta, la búsqueda desesperada de los artículos de sustento que se esfuman de los estantes.
Y en ese entramado, la lucha a muerte de una mujer, entre asaltos a balazos, por defender el derecho a un apartamento de la Misión Vivienda; misses coronadas en los concursos de belleza que son una industria nacional; los músicos juveniles vistos en la bruma de la nostalgia; ministros destituidos al apenas cambiar de despacho; el boxeador llevado al manicomio por el abuso de las drogas; el galán de las telenovelas que termina en el asilo; las historias íntimas de la vida de los policías contadas por ellos mismos, y el viaje final a la morgue de Bello Monte, que es como el descenso a los infiernos.
Es una crónica del todo, al que se penetra a través de las partes, y los procedimientos de la escritura varían. Un retrato sentimental a pluma, que nos da la imagen decisiva de Teodoro Petkoff, atrincherado primero en su periódico TalCual, resistiendo los embates del poder, y reo después de la venganza oficial con el país por cárcel; la voz de los personajes que filman a escondidas detrás de las cortinas la represión brutal contra los manifestantes en las calles; la transcripción de un diálogo de amas de casa sobre los productos que no hay en los comercios, dónde buscarlos, y cómo los intercambian entre sí, nos enseña la manera en que se tejen las redes de sobrevivencia. Pero son piezas que bien podrían ser eslabones de una novela polifónica. Voces sueltas, voces en coro, voces en contrapunto.
Y pongan atención a las crónicas del funeral de Chávez, una de ellas Largo viaje inmóvil, que da título al libro. Los puntos de vista para entrar en el comportamiento de la multitud desbordada son variados, y siempre penetrantes, y el cronista parece situarnos con él en diversos puntos del recorrido de la procesión que parece no avanzar, para que alcancemos una vista de cámara cinematográfica, unas veces metida dentro de la gente, otras desde lo alto, sostenida por una grúa; pero siempre estamos oyendo voces, que son las que nos informan, y veremos a la cauda de motociclistas dolientes buscando acercarse inútilmente al féretro.
Doménico se graduó de oceanógrafo en el Instituto Universitario de Tecnología Marina de la Isla de Margarita, lo cual me explica la virtud que tiene de poder ver debajo del agua. Porque este universo que describe es submarino, además de subterráneo, poblado de criaturas cuyas vidas nos dan las claves del mundo tan revuelto y agitado que habitan, y en el cual sobreviven, en espera de mejores tiempos.
Y al lado se encuentra su oficio periodístico ejercido por varios años en diversos medios de Caracas, donde aprendió el arte de la crónica es su sentido más moderno, y más útil a las necesidades del lector: la crónica que es la totalidad, alcanzada a través de la diversidad.
Y también es novelista, lo que explica que el arte de contar ficciones lo aplique al arte de contar verdades, prestando a la crónica procedimientos de la novela, solo para que resulte más atractiva, algo que consigue con creces en este libro.
Sergio Ramírez
Lluvia de la callelluvia sobre mi ciudadlluvia que tumba los cerroslluvia que me enterrará
La mujer de las heridas abiertas
A qué huele Caracas. La mezcla de carburante y aceite quemado de su enorme y viejo parque automotor es la colonia con que se perfuma una ciudad hermosa y maltratada. Como a una mujer a la que golpean todos los días, la belleza está oculta bajo una capa de deformidad, mugre y vergüenza. Caracas tiene casi seis millones de habitantes censados y mil novecientos kilómetros cuadrados. Sin embargo, las cifras son inciertas. El valle donde se asentó la ciudad primigenia en 1567 está rodeado de cerros conquistados por el aluvión de gente sin recursos que construyó o compró o alquiló alguna de las casas levantadas sin orden, pero casi siempre con materiales nobles, en las laderas, a veces escarpadas, otras de descenso suave, que miran hacia El Ávila, la montaña que sirve de rosa de los vientos: mucho antes de que se inventara el GPS, cuando un caraqueño quería saber sus coordenadas aproximadas alzaba la mirada y buscaba El Ávila, siempre en el norte.
Este cerro de dos mil novecientos metros de altitud es el rostro amoratado de esa mujer sometida. Pudiendo ser un monte de verde perpetuo, gracias a la protección de la ley de parques nacionales desde 1958, su flora lucha contra un historial de incendios que ocurren por decenas cada verano. A principios de año, cuando la sequía tropical marca algo parecido a un cambio de estación, columnas de fuego se levantan en algunos de los lomos de este triángulo de tierra, de forma semejante a un volcán dormido. El hedor a motor de cuatro tiempos entonces parece exaltado por el de vegetación quemada y el viento puede acercar hasta el interior de los hogares las virutas negras y grises que deja la llama a su paso.
La complejidad y particularidad de la capital de Venezuela se debe a la topografía concedida por El Ávila: desde la montaña bajan cauces de agua, conocidos como «quebradas», que atraviesan de norte a sur el valle y se unen a un río más grande, el Guaire, que recorre la ciudad de este a oeste. Las quebradas y un amplio lindero a cada lado fueron protegidas por las leyes, como zonas verdes no urbanizables. Estos terrenos podrían haber sido jardines idílicos de esta ciudad de clima primaveral pero, debido a las migraciones hacia la ciudad, las áreas desocupadas cedieron ante mínimas casas rurales de bloques de ladrillo visto y techos de zinc, conocidas como «ranchos», arracimadas más con intuición que ordenamiento en «barrios», que conquistaron el corazón de la ciudad. Esa es la particularidad de Caracas con respecto a otras ciudades latinoamericanas, donde estos asentamientos están en la periferia y conforman un cinturón de pobreza: está cercada pero también infiltrada. Son pocas las ventanas desde las que no se ve el testimonio de la desigualdad social.
Me crie en esta ciudad. Llegué a Caracas cuando tenía cuatro años y mis primeros recuerdos están asociados a su luminosidad y al caótico serpenteo de sus calles. Y, de una forma más animal, a su olor a plomo y carburante. Desde la ventana de mi última residencia aquí, en una urbanización llamada Lomas del Club Hípico, que era en realidad un pomposo nombre para una vieja carretera en cuyo empinado margen se habían levantado dos torres, podía observar, a lo lejos, la silueta completa de El Ávila y, de noche, el collar de luces de la Cota Mil. Era como una fotografía de esa mujer en su juventud feliz. Sin embargo, de cerca, podía notar sus heridas, algunas cicatrizadas, otras recientes. A la izquierda, las quintas con sus techos de teja roja y jardín, en un cuadriculado y ordenado espacio, mientras a mi derecha se encontraba la profundidad del barrio Santa Cruz, con fama de ser uno de los más peligrosos de Caracas. Un paisaje dicotómico, como el propio país. Ambos lados estaban separados por un muro. No había forma de traspasarlo. Del lado de Santa Cruz, las casas anárquicas llegaban hasta la propia pared, usándola como fondo del rancho.
Podía escuchar a mis vecinos. En su ruido convivíamos. La vista puede ser fácilmente engañada. Mirar hacia un lado, correr la cortina, fijar la mirada en El Ávila. Pero el oído es un sentido que se deja invadir. Los fines de semana el volumen se elevaba por encima de una bulla que parecía ruido blanco y se hacían nítidas las voces y la música. Predominaba el vallenato, y desde un rancho convertido en bar o discoteca podía escucharlo a todo volumen desde la tarde del viernes hasta la madrugada del lunes. Sin parar.
Adentrada la noche, sobre las voces se imponía el grito. La pelea. El dolor. Tengo grabados los lamentos que acallaban el bullicio. Pocas sirenas de la autoridad. Desde allí suelen ser los vecinos, como pueden, los que trasladan a los heridos hasta el hospital. Aprendí a distinguir el sonido seco del disparo del eco de la pirotecnia. Cada fin de semana, la tragedia se colaba a mi habitación.
Ahora regreso a la ciudad donde me crie, donde crecí, de donde proviene la mayor parte de mis recuerdos.
Enterrador
La extensión total del campo santo es de doscientas ochenta hectáreas, de las que están explotadas ciento diez. César Herrero señala los linderos invadidos del cementerio, las casas de ladrillo visto y techos de zinc que colonizan las áreas verdes. Al norte, el barrio Santa Eduvigis; al sur están el Primero de Mayo y el Barrio Setenta; al noroeste, Acuro. Herrero camina con un bastón de madera, cojea de la pierna izquierda.
—Trabajo aquí por tradición familiar. Mis abuelos llegaron en la década de los cuarenta. Yo comencé con ocho años a limpiar tumbas. En 1984, después de ir y venir en varios trabajos, me quedé.
Herrero es «asesor» de la cooperativa, que llegó a tener cuatrocientos sesenta afiliados y ahora, dice, reúne menos de doscientos. Es el hombre al que señalan los demás trabajadores del cementerio para contar la historia del lugar. Herrero avanza por las calles de concreto blanco, anchas y descuidadas.
—Aquí están enterrados desde el más pobre hasta el más rico.
Herrero tiene sesenta y dos años, mide un metro sesenta, luce bigote oscuro, faz morena con gafas de montura metálica clara, cabello cano. Viste una limpia camisa blanca y pantalones negros. Se detiene y entra en el área de las tumbas. Se acerca a una gran escultura blanquecina, que se eleva sobre las demás y compite con las ramas asilvestradas de un árbol.
—Es una obra de arte.
Junto al nombre del difunto Francisco Alvizio, una firma de autor: G. Ciocchetti. Roma. 1938. El escultor Giuseppe Ciocchetti se dedicó a la escultura sacra y funeraria en un estudio romano que en 1933 colaboró con el partido fascista, según se encuentra en una referencia del Museo dei Bozzetti. Después de unos cuantos minutos de caminata, Herrero se detiene en otra tumba. Se lee: General Anacleto Clemente Bolívar. Ilustre prócer de la independencia.
—Es el tío del Libertador.
En la placa dice que murió en 1836. La escultura principal estaba rodeada por cuatro sillones tallados en mármol y con grandes patas de león. Faltan tres.
—Se los han robado.
Entre lápidas y estatuas existe una centena catalogada como «obra de arte protegida por el Estado». Allí se sientan visitantes a leer el tabaco, a hacer ritos de brujería. El enterrador César Mayorga, veinteañero vestido con franela y bluyín, confirma que allí se profanan las tumbas: «Los paleros las roban para hacer sus cuestiones». La gente deambula entre las anchas y sucias calles del cementerio; algunos a pie, otros en moto. Como Herrero, Mayorga también trabaja en el cementerio desde niño, cuando limpiaba las tumbas a cambio de la «voluntad». Además de enterrador se emplea como piquero: con un pico rompe el planchón de cemento y exhuma cadáveres cuando el nicho familiar está lleno. Saca el féretro, extrae los restos, los coloca en una «huesera», que es una vasija pequeña que se vuelve a enterrar, mientras que el carapacho (ataúd) se arroja a la basura. Entonces queda espacio para nuevos enterramientos.
Mayorga camina hasta las tumbas más visitadas del cementerio. La de María Francia está llena de libros y cuadernos, ofrendas de alumnos de colegio y universidad, que pidieron aprobar a la antigua profesora. Si ella cumple, ellos también. Cada libro, útil escolar o cuaderno expuesto a la intemperie y convertido en manojo de hojas amarillentas e indóciles es el certificado de una fe, la de quienes creyeron que María Francia podía ayudarles. Cerca de allí, a quince metros, se encuentra otra de las tumbas más visitadas, la del malandro Ismael, en cuya cabecera hay un modesto altar, de un metro de alto y color azul eléctrico. A su lado se levanta un habitáculo abierto de cuatro columnas pintadas de celeste, con techo de zinc, suelo de baldosas blancas, dos bancos de cemento coloreados de alegre amarillo, barandas de separación. De espaldas al sol del atardecer hay varias estatuillas similares: un joven blanco delgado, con gorro de béisbol ladeado como un rapero, un mechón de cabello oscuro que escapa sobre la frente, lentes de sol, cigarrillo sostenido en una boca de labios finos, manos en los bolsillos, camisa manga larga, botas y una pistola en el cinturón, atrapada en el costillar izquierdo con el mango hacia atrás: es zurdo. En los seis iconos que destacan por su tamaño, alineados de lado a lado de la tumba, hay una excepción. Una de las esculturas del malandro Ismael es diestro, pues la pistola, aunque está en el mismo lado, tiene la cacha hacia el ombligo. Es decir, se utiliza con la mano derecha. En esta estatua la piel es oscura como la de un mulato, no lleva gorro ni gafas y, en vez de elegante y pintoresca camisa, usa una camiseta sin mangas. A sus pies, frescas flores amarillas, rojas, blancas. Esta tarde, un hombre moreno, de gruesos y flácidos brazos, con camiseta celeste, vaqueros negros, zapatos deportivos, reloj de correa plástica roja, está sentado en uno de los bancos. Fuma un tabaco. Aspira con fuerza, suelta el humo, de vez en cuando mira las cenizas. Cuando se levanta, llega otro hombre, alto y esquelético, que viste de blanco, sin camisa pero con chaqueta de traje, y una tela celeste amarrada en la cabeza. En la diestra tiene una escoba; en la otra, una botella. Dice que cuida la tumba. Agacha la cabeza para colocarse bajo el techo del malandro Ismael. En la sombra se queda de pie, se recuestade uno de los pilares, escoba y botella en mano. Espera una propina.
Las figuras están debajo de tres carteles que cuelgan del techo, junto a una bandera de Venezuela. En una se lee: «Chamo Ismael. Gracias por estar con». La frase se interrumpe por otro cartel que lo tapa: «Bienvenidos a la corte calé/ corte malandra/ epa, mi gente, qué pasa/ Dios me los bendiga, a todos los presentes/ el que venga a pedir con fe, yo le daré/ respete lo ajeno y deje todo como está/ esta es mi zona/ Ismael Sánchez». Abajo, una foto de un metro de altura, con una mujer de mediana edad, con el cabello recogido, que posa junto al altar, hace esquina con otra foto de alguno de los barrios de Caracas, donde se lee:«Gracias por los favores concedidos». Los nichos de los lados han sido inutilizados. En ese espacio vacío y depauperado se erige una cruz en la que han clavado un cartón con una inscripción: «Petróleo». Unas flores de plástico lucen nuevas a su lado. La tarde se acerca a su final. Herrero regresa a la cooperativa. Afuera, un Chevette negro tiene la puerta abierta para que se escuche la música de Gilberto Santa Rosa a todo volumen. Señala con la boca a uno de los hombres, y sin sonreír dice: «Está de cumpleaños».
La miliciana que enrejará su casa
Lunar en la nariz, dientes blancos y parejos, piel morena, cabello alisado cortado hasta los hombros, Zuge Betancourt vivía en un refugio para damnificados, en una antigua comandancia de policía en el barrio de Cotiza, cuando le notificaron cuál de los ciento noventa y dos apartamentos de un edificio del barrio San José, en Caracas, le correspondía. Con veintinueve años esperaba por una casa de la Misión Vivienda, que llegó días antes de las elecciones del 7 de octubre de 2012. Su hogar de bloques de la parroquia La Vega se había desmoronado en septiembre de 2010, seis días después de nacer Valentina Astrid, su única hija. Una vez que supo cuál era el número de su vivienda, se mudó de inmediato, a pesar que el edificio seguía en construcción y de que apenas existían las paredes de su apartamento. «Dejé a la niña en el refugio con mi madre y me mudé en obras negras. Olía a cemento, dormí en el piso. Se advertía que una comuna de El Recreo arriba vendría a invadir. Yo solo salía de la casa para darme un baño rápido. El mismo día de las elecciones, llegaron. A la cabeza iban mujeres con niños en brazos. Atrás los hombres, que pateaban las puertas hasta que cedían. Nosotros llamamos a los colectivos e impedimos el paso. Yo también me había ganado mi casa, no iba a permitir que me la quitaran», recuerda Betancourt.
Durante los comicios, el personal de la constructora no estaba en el edificio inconcluso, pero los impactos de las balas tuvieron que ser reparados de las paredes. «En esos días de emergencia y elecciones hubo disparos en los pasillos, dicen que también muertos», confirma Darly Albarrán, técnico en Construcción Civil de veinticuatro años, que trabaja con la empresa encargada de la obra, Enzocam. La construcción comenzó en junio de 2012 y en abril del siguiente año, seis meses después de aquellas elecciones, todavía no se ha finalizado la entrega de viviendas: falta la cocina en algunos apartamentos. Albarrán espera que estén listas en un par de semanas, y así poder dejar el hotel de la avenida Fuerzas Armadas donde vive desde que llegó a Caracas y volver para sacar la licenciatura de Ingeniería en Barinas, el estado llanero de donde es la constructora y donde nació ella.
La comunidad, ahora pacificada y organizada, cuenta con un portavoz por planta. En el décimo piso está Betancourt, que hizo el servicio militar obligatorio con la esperanza de ser contratada en el Ejército pero, después de un año sin salario, desistió. Luego se enroló en las milicias bolivarianas. «Tengo el patriota [uniforme] en la casa», dice. De la mano de su hija, camina al ascensor. «Este no habla, pero el de la otra torre, sí», dice mientras aprieta el número diez. Recuerda la delincuencia y el desorden que existía en el edificio, durante los primeros meses. «Le hemos metido el pecho», dice. «Les poníamos denuncias. Porque el primer año estamos a prueba y pueden quitarte la casa. Ya no es como antes, en que llegaron a amenazarnos. Aquí ahora hay normas estrictas. Estamos organizados en el Comité Multifamiliar de Viviendas».
—El creativo corre o se encarama —dice.
—¿El creativo?
—Sí, el malandro.
—¿Por qué le dices creativo?
—Porque inventa mucho. Siempre está viendo qué hace.
La casa, como todas las de la Gran Misión Vivienda, tiene sesenta y dos metros cuadrados. Está decorada con gorros rojos sobre el televisor y pegatina en el vidrio con Chávez y los hermanos Castro. El televisor sintoniza Venezolana de Televisión. Su hija juega con un inquieto perro negro de pequeño tamaño. En medio del salón, una máquina de coser industrial marca Siruba y varias telas marrones. Es costurera pero trabaja como teleoperadora en el departamento de reclamación del servicio móvil de una telefónica. Los muebles, que también reparte el gobierno, todavía no han llegado. Las autoridades han ofrecido una nueva remesa para el día siguiente. A las cuatro de la madrugada llegarán los destinados a las familias de la séptima, octava y novena planta. Betancourt todavía tendrá que esperar.
El día que se anunció la muerte de Chávez, en la mente de Betancourt despertaron los fantasmas de la invasión. «Salí al pasillo, donde otros vecinos también lloraban. De pronto, recapacité y advertí que debíamos estar alertas, porque los escuálidos vendrían a invadirnos», dice Betancourt. En los largos pasillos de la torre se ven las puertas protegidas por rejas. «Yo no he podido ponerlas. Apenas tengo un mes trabajando», dice quien por toda protección colocó una pegatina de los Tupamaro, en su lánguida y blanca puerta. Una advertencia eficaz. Aunque no nació en la era del chavismo, el colectivo sí ratificó su tendencia de milicia urbana. Financiados por el gobierno, se ha convertido en una institución paraestatal, en una más de las fuerzas de seguridad del partido de gobierno. A sus miembros se les puede ver en actos oficiales, junto a policías y militares, con sus gruesas chaquetas negras cerradas hasta el cuello a pesar del calor. Con el nombre del colectivo bordado en la espalda, el atuendo hinchado indica que hay algo más que ropa debajo.
Los Tupamaro fueron un grupo civil que extendía su influencia en el barrio 23 de Enero. A mediados de los noventa se habían consolidado como una asociación que recibía aproximadamente 60.000 dólares anuales de subvenciones de la alcaldía de Caracas, a través de una entidad llamada Fundarte, en ese tiempo en manos de Aristóbulo Istúriz, un político que luego apoyó la candidatura de Chávez. Para recibir esos fondos se registraron en 1993 bajo el nombre de Coordinadora Cultural Simón Bolívar. A finales de 1997 me reuní con uno de sus dirigentes principales, Juan Contreras, un sospechoso habitual para las autoridades, que llegaron a allanar su hogar hasta cuarenta veces en un mismo año. La entrevista se realizó en un local grande y casi vacío en una de las lomas del 23 de Enero. Acudí solo, en mi propio vehículo, hasta un colegio abandonado al lado del bloque 4. En el camino se leían frases de Simón Bolívar pintadas en las paredes. Por ejemplo: «Nosotros seremos más fuertes cuando estemos más unidos» y algún grafiti del Che Guevara.
A Contreras y su grupo los acusaban de haber apoyado a Chávez en el golpe de febrero de 1992:
—No tenemos relación con los bolivarianos —desmentía Contreras.
Se decía que colaboraban en secuestros, en colocación de explosivos, en asesinatos.
—Los informantes de la policía son los narcotraficantes de la parroquia —volvía a refutar.
Que eran dueños de un pequeño arsenal:
—En el 23 de Enero hay muchas armas, pero están en manos individuales.
Que imponían su ley a punta de pistola: