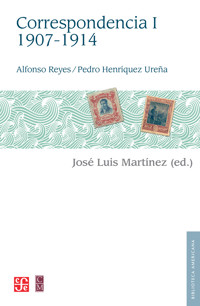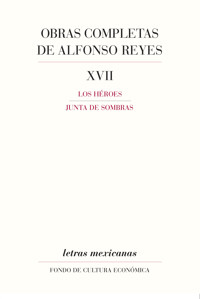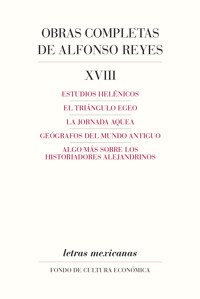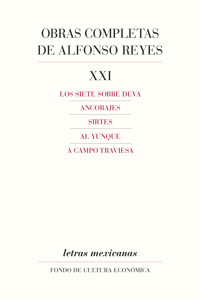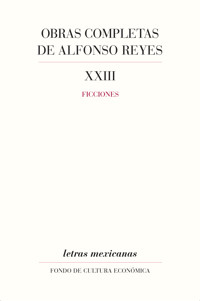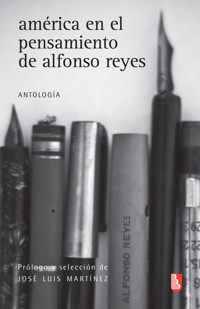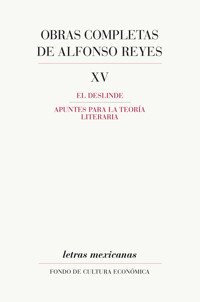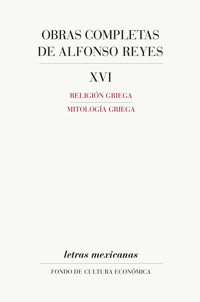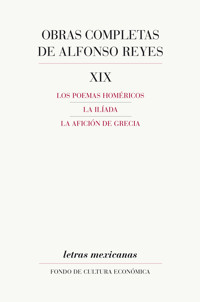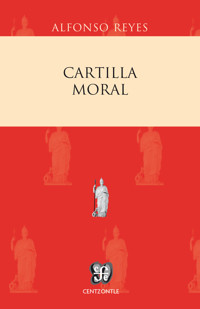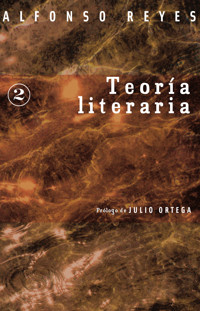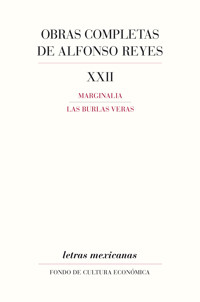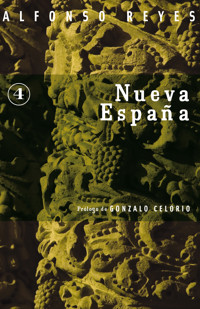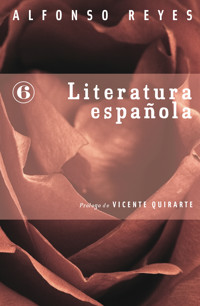Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Centzontle
- Sprache: Spanisch
Las mesas de plomo reúne una serie de artículos en torno a la historia y los problemas del periodismo: desde los precursores ingleses, en el siglo XVII, hasta algunos temas periodísticos del nuevo continente, sin escasear las referencias a España, Francia, Estados Unidos e Hispanoamérica, y los distintos géneros de publicaciones lo mismo noticiosas que literarias o políticas, salpicado todo con la gracia anecdótica que caracteriza la escritura de Alfonso Reyes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ALFONSO REYES
LAS MESAS DE PLOMO
Primera edición, 1957 Primera edición electrónica, 2017
Diseño de portada: NOMBRE APELLIDO
D. R. © AÑO, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5480-9 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
LAS MESAS DE PLOMO
I. Los precursores ingleses
II. El periodista Daniel Defoe
III. Los ensayistas del siglo XVIII
IV. El periodismo inglés en el siglo XIX
1. El desarrollo industrial
2. El siglo del progreso
3. The Times
4. Algunas evoluciones importantes
V. Inglaterra y los Estados Unidos
VI. Dos aspectos recientes
1. Un panorama americano en 1918
2. Un punto de vista inglés por 1918
VII. Páginas complementarias escritas años más tarde
1. Generalidades
2. Orígenes del periodismo español
3. El periodismo literario español en el siglo XVIII
4. El periodismo de la España romántica
5. El primer periódico porteño. (Primer artículo)
6. El primer periódico porteño. (Segundo artículo)
LAS MESAS DE PLOMO
I. Los precursores ingleses
TODA historia del periodismo alude, in mente, como a un prototipo, al periodismo de lengua inglesa. Éste se halla tan al centro del cuadro, que su solo examen nos conduce hasta las cuestiones más palpitantes. Pero antes de llegar a lo más importante del asunto, conviene que recordemos lo más curioso.
John Chamberlain —corresponsal de sir Dudley Carleton, que era embajador del rey Jacobo I— puede considerarse como el abuelo simbólico de los periodistas ingleses. Sus cartas dan una pintura de la vida londinense a principios del siglo XVII. Como él, había otros privados, escogidos entre la gente de letras, cuya misión era mantener a los gobernantes al tanto de los sucesos y rumores. En estos remotos orígenes, el periodismo, si así se le puede llamar desde entonces, ni era público ni se valía de la imprenta. Las cosas comienzan siempre por no ser lo que son. El género se confunde aquí con los albores de la literatura política moderna.
Pero no sólo los gobernantes, también los simples mortales se han interesado en todo tiempo por las noticias. En torno a los grandes hechos de armas, como la victoria de los ingleses sobre los franceses en Azincourt (año de 1415), se había producido una efervescencia epistolar —“cartas de noticias”, “cartas de inteligencia”— que es ya como el verdadero embrión del periodismo. Y aquí, en los orígenes del periodismo, se reflejan las vicisitudes postales de la época.
Después se imprimen unos romances o unos como romances en que se da cuenta de los últimos acontecimientos patéticos, género de que todavía quedan rastros —puesto que no es privativo de Inglaterra, sino que Inglaterra nos sirve como ejemplo general del proceso— en los pliegos de “aleluyas”, “tragedias” y “relaciones” de España y en los “corridos” de México. Y por 1622 comienzan a circular pequeñas crónicas impresas, llamadas “novelas”, y “corantos”, inspiradas en otras semejantes que habían empezado ya a publicarse en el continente. Así las de Archer y Bourne. Éstas no llevan ningún nombre o enseña especial, porque el nombre sólo aparece con la competencia, para distinguir unas publicaciones de otras. Los “corantos” no eran más que simples papeles de noticias, sin la menor pretensión de comentario editorial. Las más de las veces se reducían a meras traducciones de las noticias continentales.
Puede decirse que, durante el siglo XVII, la prensa inglesa tiene dos enemigos natos: la Iglesia y el Estado. Aquélla teme de la prensa la propagación de los errores; a éste le amedrentan las probables incitaciones sediciosas. Ben Jonson, uno de los padres del teatro inglés, cuya poco airosa conducta en la guerra de los Países Bajos había sido revelada por uno de aquellos “corantos”, ridiculiza en sus farsas a los autores de relaciones y crea en torno a ellos un mal ambiente que tardó algún tiempo en disiparse.
Entre unos y otros azares, los “corantos” quedan definitivamente prohibidos por los años de 1641 a 1642; pero les suceden los diurnalls, o semanarios de noticias, que se compraban por algo menos de dos reales y que, aunque se llamaban “libros”, sólo constaban de 16 páginas. Entre los nombres que solían adoptar, abunda el de Mercurio, mensajero celeste; y así hay el Mercurio Cándido, el Mercurio Áulico, el Mercurio Académico, el Mercurio Bélico, el Mercurio Cívico, el Mercurio Británico, el Mercurio Pragmático, el Melancólico, el Dogmático, el Frenético, y hasta alguno en lengua francesa, como Le Mercure Anglois. Claro que también salieron algunos “anti-Mercurios”. (Aún vive, en París, la revista Le Mercure de France; en Santiago de Chile, el diario El Mercurio.)
Es la época en que, al margen de las persecuciones, el periodismo se va definiendo como una profesión, y comienzan a dictarse leyes de imprenta sobre la propiedad de los nombres distintivos, castigos a los falsificadores y otros puntos semejantes. Aparecen ya las principales funciones del periódico: hay el noticiero, hay el corresponsal de guerra, y no falta el precursor de nuestro moderno editorialista, el cual a menudo escribe en verso.* Estos “libros” estaban sometidos a la censura, y sus deficiencias se suplían merced a las cartas de noticias llegadas por el mismo correo.
El nombre más representativo de este periodo es el de Samuel Pecke, el primero que publicó noticias genuinamente inglesas, lo cual suponía una organización totalmente nueva, y era cosa completamente distinta de los antiguos “corantos” traducidos. Samuel Pecke tenía un puestecito en el pórtico de Westminster; padeció la fatalidad de las falsificaciones, y no pudo menos de ser encarcelado algunas veces. Como periodista, trataba de ser muy imparcial: era un hombre honrado; pero como no era muy erudito, confundía el hebreo con el griego.
Entre los poetas satíricos del periodismo, John Berkenhead merece mención como antecesor del español Luis de Tapia o el mexicano Pepe Navas (Elizondo). Se pasó buena parte de su vida burlándose de la mala literatura parlamentaria. La maniobra monarquista contra los parlamentos asoma por todas partes, y muchos periódicos parecen comulgar con la sentencia que Dillingham puso al frente del suyo: Dieu nous donne les Parlyaments briefe, Rois de vie longue. Este Dillingham —que era editorialista nato y director de opinión— tuvo que sufrir las consecuencias de sus virtudes: dicen que la cárcel no se inventó para el primer delincuente, sino para el primer crítico.
Tampoco faltan los prevaricadores que se pasan de un partido a otro con mayor o menor provecho. Fue Henry Walker el más notable de todos: pirata literario al servicio de Cromwell, aprisionado sucesivamente por los lores y por los comunes, rimador repentista más afortunado que los otros, y tan audaz que arrojaba sus folletos a la carroza del rey para obligarlo a leerlos. Se disfrazaba con distintos seudónimos, sabía valerse de sus protectores y acabó por “crearse una posición”.
Pero más culpable que éste es Marchamont Nedham, por lo mismo que era hombre de extracción superior y de educación más esmerada. Da pena recordar su amistad con el sagrado Milton. Los enemigos de Nedham hablan de su abominable conducta, y acaban pidiendo que “se le arroje al mar metido en un saco, con un gallo, un mono y una serpiente, propios emblemas de su triplicidad política”.
Los periodistas —a lo menos el Rota Club, cuyo nombre parece anunciar ya a los rotarios— se reunían en el café llamado La Cabeza del Turco. El célebre secretario Pepys pagó un día su cuota de un duro por pertenecer al Club y frecuentar a tan interesantes personas. Allí conoció a Henry Muddiman, con quien entra el periodismo inglés en una nueva era. Y Pepys advirtió que Muddiman era hombre muy ilustrado y sutil, aunque al pronto le pareció algo picaro porque, viviendo de las noticias del Parlamento, no se cansaba de murmurar del Parlamento entre sus amigos. Pronto pudo convencerse de que no le faltaba razón a Muddiman.
Muddiman es el fundador de The London Gazette (1665), que llega hasta nuestros días. Era poco amigo de controversias y no dejó odios; se conformaba con dar bien sus noticias, y pronto disfrutó el privilegio del correo gratuito para él y para todo el que quisiera enviarle informaciones: de él data la “tribuna pública”. Sus cartas de noticias, no sometidas a la censura del periódico, circulaban libremente dentro de cierta esfera social y servían de complemento a las informaciones de la Gazette. Ésta, erigida en institución permanente, vino a sustituir a los numerosos “libros” suprimidos por Cromwell, y contribuyó en mucho para devolver su crédito al oficio. Antes de cerrarse el siglo, se declara la libertad de imprenta, y con ella empieza el periodismo moderno.
Roger L’Estrange era un periodista político de fuste, aunque como recopilador de noticias se quedaba muy atrás de Muddiman. Luchó por la restauración de Carlos II y llegó a ser censor de la prensa. Entre sus deberes oficiales y sus campañas públicas —que alguna vez lo obligaron a refugiarse en Holanda— le quedaba tiempo para traducir los Sueños de Quevedo. Con The Observator, reforma el aspecto de los periódicos e inventa el editorial dialogado, de que llegó a usar hasta el fastidio. Tras de haber recibido honores y desempeñar cierta misión en Escocia, la revolución lo hace aprisionar, y desde entonces cambia su vida. Su esposa murió arruinada por el juego; los hijos le salieron ingratos. Y entonces, perdidas las influencias, transformado en un modesto librero, empieza su más importante obra literaria, comentando y traduciendo fábulas antiguas y libros franceses y españoles. Así acabó este gran luchador y hombre de negocios. Sus intentos y sus realizaciones quedaban propuestos como ejemplo a los que habían de seguirle. En él se inspira principalmente el famoso Daniel Defoe al fundar The Review, hija más o menos inmediata de The Observator. Pero Defoe merece capítulo aparte.
Durante la época de la rebelión, se nota el progreso visible de la lengua inglesa en los periódicos, lo cual se atribuye en mucho a los correctores, que eran personas de considerable distinción (¡ay!). Y entretanto, llegamos al siglo XVIII, y la prosa ha aprendido ya a correr con una singular ligereza, olvidando acaso el “tranco senequista” del siglo anterior, como decía burlescamente lord Shaftesbury (the Senecan amble).