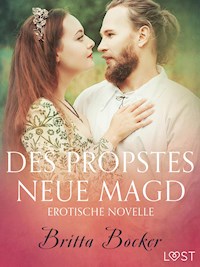Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"La condesa viuda Anna von Silfverhuus había pasado años y años casada con un hombre desinteresado en ella. Ahora, con el fallecido, la condesa podría dejar atrás su vida anterior y empezar de nuevo en la ciudad de Estocolmo: con todas sus atracciones culturales y sus hombres interesantes. ¿Podría la condesa conocer un nuevo amor? ¿O conocer muchos nuevos amantes?"En esta edición especial te damos 4 historias apasionantes ambientadas en la época romántica del siglo XIX:Las pasiones de la condesa viudaLa sirvienta del pastorSecretos eróticos de una carteraLa liberación de la viuda del conde -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Britta Bocker
Las pasiones de la condesa viuda - y otros cuentos
LUST
Las pasiones de la condesa viuda - y otros cuentos
Translated by Begoña Romero Garcia and Adrián Vico Vazquez
Cover image: Shutterstock
Copyright © 2021 Britta Bocker and LUST, an imprint of SAGA Egmont, Copenhagen.
All rights reserved ISBN: 9788726775150
1st ebook edition, 2021 Format: Epub 2.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
La sirvienta del pastor
Desde que su esposa gobernaba la casa con mano de hierro, nadie podía reprocharle al pastor que no cumpliese con sus obligaciones. Trabajaba sin descanso de la mañana a la noche, y jamás se negó a echarle una mano a quien se la pidiese. Muchos se apiadaban de él, a sabiendas de que no tenía un hogar feliz al que regresar tras aquellas arduas jornadas de trabajo. En verano, con las ventanas de la casa pastoral abiertas, se podía oír a la enfurecida esposa gritarle con dureza al marido. ¿Cómo se podía ser tan asqueroso como para entrar en el salón con los zapatos sucios?
La señora Andersson había fregado el suelo justo antes de marcharse a casa. ¿Quién se iba a encargar ahora de limpiar aquella porquería? Porque no pretendería que las delicadas manos de su mujer entrasen en contacto con la inmunda agua de fregar… ¡Tenía razón su madre cuando le decía que no se casara con él! Era tan guarro y tan soso que la estaba volviendo loca y, para más inri, no le mostraba ningún tipo de consideración. Ella, tan sensible como era, parecía ser la última de sus preocupaciones. Con el transcurso de los años, la vida del pastor no mejoró en absoluto. Al contrario, su esposa se volvió aún más resentida e iracunda.
Uno de los asuntos que más le gustaba echarle en cara es que no hubiese sido capaz de darle un hijo. Desde su punto de vista, no cabía la menor duda de que la culpa era toda de él. Las mujeres de su familia habían sido siempre muy fértiles, y estaba convencida de que, con cualquier otro hombre, a estas alturas tendría ya un montón de niños de los que sentirse orgullosa. El pastor nunca se atrevía a llevarle la contraria, pues solo hubiese servido para enfurecerla todavía más. De haberlo hecho, seguramente le hubiese echado en cara que, si no era madre todavía, era muy probablemente porque no se habían vuelto a acostar desde el primer año de casados.
Cada vez que se aproximaba a su esposa con la intención de mantener relaciones, ella se apartaba mirándolo con asco, como si fuese un loco salvaje a punto de atacarla y cometer una violación. A pesar de haber hecho el amor durante un año, no se había quedado embarazada, así que le había dejado bien claro que no tenía intención alguna de seguir soportando tales obscenidades. Ahora comprendía que había estado perdiendo el tiempo con el hombre equivocado y nunca en la vida le iba a perdonar el no haberle dado descendencia.
Al principio, el pastor se había sentido decepcionado. Si bien las relaciones maritales estaban lejos de transportarle al séptimo cielo, al menos lograba alcanzar el orgasmo y, aunque no le resultaban especialmente excitantes, podría haber sido bastante peor. Ella se limitaba a apartar el camisón lo estrictamente necesario para que su marido la penetrase y luego se quedaba inmóvil como una plancha de madera mientras él la embestía con movimientos monótonos, una y otra vez, hasta alcanzar el clímax. Apenas le daba oportunidad de recuperar el aliento antes de apartarlo de su lado y acostarse dándole la espalda. Después de unos cuantos intentos, al pastor se le quitaron las ganas y el valor de volver a insistir y, a partir de aquel momento, se metía en la cama lo más sigilosamente posible y se iba a dormir de espaldas a su esposa.
En cierta ocasión, después de quince años de casados, ella hizo un amago de acercamiento. La señora Berg, una de sus amigas, acababa de ser madre a los cuarenta años y aquello le dio un atisbo de esperanza. Cuando el matrimonio se fue a la cama aquella noche, el pobre pastor se llevó un susto de muerte al verla levantar las sábanas y anunciarle que estaba dispuesta a darle otra oportunidad. Deseaba acostarse con él. Más concretamente, quería que plantase en ella su simiente una vez más. Tal decisión cogió completamente desprevenido al pastor, que no supo cómo actuar. Hacía años que el cuerpo de su mujer no le provocaba excitación.
Intentó desesperadamente resucitar el miembro viril a fuerza de frotar, pero sin demasiado éxito. Aunque logró reducir ligeramente la flaccidez, la erección no era lo suficientemente fuerte como para penetrar en la vagina sin lubricar de su esposa. Después de sucesivos intentos, acabó tirando la toalla, completamente exhausto y empapado en sudor. En un ataque de ira, su esposa lo obligó a abandonar el dormitorio y aquella noche no le quedo más remedio que dormir en el sofá. Después de tan amarga experiencia, ninguno de los dos volvió a intentar encender la llama de la pasión. Para compensar por la falta de estimulación erótica en su propio hogar, el pastor empezó a buscar consuelo en los furtivos y apasionados encuentros sexuales de los demás, y fue así como empezó su incursión en el voyerismo.
Observar a la gente a escondidas le excitaba de tal modo que era capaz de llevarle al orgasmo por medio de la autoestimulación. Una resplandeciente mañana de verano, de camino a los establos, descubrió al mozo de cuadra y a la ayudanta de cocina en el pajar. Habían dejado la puerta del granero abierta de par en par y, concentrados ambos en alcanzar el orgasmo, no le vieron llegar ni oyeron cómo se acercaba. Rápidamente, el pastor retrocedió un par de pasos, de tal modo que quedó oculto tras la puerta. No le resultaba posible marcharse sin delatar su presencia, así que permaneció allí de pie.
Hasta sus oídos llegaban los gemidos de los jóvenes y los golpecitos rítmicos del mozo al embestir con fuerza el coño de la muchacha que, a juzgar por los sonidos, se encontraba empapado. El pastor notó cómo su propio miembro se le endurecía dentro de los pantalones. Con una excitación que iba en aumento, al final no pudo evitar desabrocharse los pantalones para liberar aquella fuerza explosiva que contenían y llevar a cabo la tarea a la que su esposa se negaba. Parapetado tras la puerta, vio temblar las nalgas del mozo antes de los profundos empujones finales, al tiempo que notaba cómo su propio orgasmo se iba aproximando. La muchacha lanzó un gritito y golpeó la pila de heno con la mano para luego tumbarse de espaldas, relajándose con un profundo suspiro.
Entre risas, el mozo extrajo la polla ablandada del empapado sexo de la muchacha. Esta se incorporó, en dirección a las escaleras que descendían hasta el establo, y él le dio un buen cachete en el trasero que la hizo reír y bajar a toda prisa por las escaleras, perseguida por el mozo. El pastor pudo por fin salir de su escondite sin ser visto por los amantes. A partir de aquel día, cuando necesitaba un poco de inspiración para masturbarse, el pastor solía esconderse a tiempo en el pajar y, sin ser visto, observar a los sirvientes que retozaban en el heno.
No tardó en descubrir que la hora siguiente al ordeño de las vacas era el momento más popular. Quizás se debiese a que a los sirvientes les excitaba tirar de las largas y suaves ubres de las vacas para extraer el líquido blanquecino. A él, personalmente, pensar en las ubres de las vacas le producía cosquillas en la entrepierna, aunque aquello no le bastaba. En ocasiones se despertaba en mitad de la noche con una fuerte erección, y anhelaba una buena sesión de sexo con una mujer hermosa y dispuesta a ello. Tenía unos celos terribles del mozo de cuadra, que tenía otras compañeras además de la ayudante de cocina. Una mañana, la cocinera, riendo alegremente, subió al pajar en busca de un lugar donde esconderse.
El pastor tuvo miedo a ser descubierto, pero entonces se oyó el ruido de fuertes pisadas que se acercaban y la muchacha se tumbó apresuradamente en el mismo lugar donde se encontraba, tapándose con la paja lo mejor que pudo. El mozo entró y gritó con discreción:
—Agnes, querida, ¿dónde estás? ¡Quiquiriquí, este gallito viene a por ti!
El pastor distinguió una vez más la risa amortiguada y excitada de la cocinera y, al escuchar un chillido, comprendió que el muchacho había logrado encontrar a su presa. Tras una sesión de besos sonoros, oyó al mozo gemir a viva voz y se asomó con cautela para descubrir lo que estaba sucediendo. Lo que vio le cortó la respiración: de rodillas frente al muchacho, la cocinera daba la impresión de estar muy ocupada devorando la gigantesca polla tiesa del mozo, al que no parecía importarle en absoluto. Con las manos sobre la cabeza de la muchacha como si tratase de mantenerla en aquella posición, emitió un rugido y echó la cabeza hacia atrás al tiempo que su cuerpo se estremecía como si le estuviesen dando calambres.
La cocinera procedió a extraer aquella polla recién explotada de la boca. Sonriendo tenuemente, le lamió el menguante miembro viril mientras un hilillo de líquido le resbalaba por un lado de la cara. El pastor estaba loco de excitación; no tenía la menor idea de que se pudiesen mantener relaciones sexuales de aquella manera.
Un buen día, el pastor descubrió que la señorita Mogren, la directora del coro, mantenía frecuentes encuentros clandestinos con el cuidador de la iglesia en el piso de arriba, junto al órgano. Ambos se quedaban rezagados después de los ensayos del coro, poniendo como excusa que la señorita Mogren tenía que ensayar en el órgano y echar un vistazo a la colección de partituras con el fin de seleccionar nuevas canciones para el coro. La versión oficial era que el señor Frid, el cuidador de la iglesia, esperaba impacientemente a que ella terminase para poder cerrar la iglesia e irse a casa. Pero como descubrió el pastor, la realidad era bien distinta. Junto al órgano había un enorme armario, lo suficientemente grande como para poder esconderse en su interior.