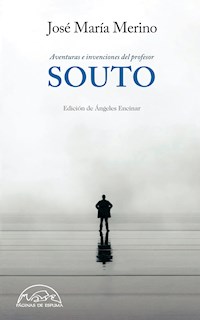7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"Este es un libro literario y no sociológico ni histórico -¿pero cómo se podría llamar "histórico" a lo que todavía no ha sucedido?- y además que, según él, ese futuro, visto desde nuestro pasado, no puede dejar de ofrecer una maciza simultaneidad temporal. Lo importante, y sigue hablando él, es que podamos barruntar las grandes líneas del clima sentimental y moral dominante, porque lo cierto es que en esos años futuros no habrá grandes cambios, sino una profundización cada vez mayor en aspectos que ya están presentes en nuestro tiempo, y todos ellos se recogen, según él, en los textos de este libro". Eduardo Souto Dentro de doscientos, trescientos, quinientos años, el ser humano tendrá colonias en Luna, en Marte, en Venus... y las máquinas se habrán desarrollado hasta extremos asombrosos, pero eso que ahora llamamos "sector público" será cada vez más endeble, continuará creciendo la exaltación de ciertos fundamentalismos, habrá fuertes restricciones energéticas y seguirá deteriorándose el equilibrio biológico del planeta Tierra, lo que producirá, paradójicamente, grandes beneficios empresariales. Surgirán nuevas profesiones -polinizadores, guardianes del agua, coordinadores de diversos tipos de robots...- pero también seguirá habiendo fútbol, peritos de seguros y buscadores de antigüedades tales como los libros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
José María Merino
Las puertas de lo posible
José María Merino, Las puertas de lo posible
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-578-1
© José María Merino, 2008
© De la fotografía de cubierta, Douglas Ghostydac, 2008
© De esta portada, maqueta y edición, Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 101
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editortial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
¡Nos encontramos sobre el promontorio más elevado de los siglos!... ¿Por qué deberíamos cuidarnos las espaldas, si queremos derribar las misteriosas puertas de lo imposible? El Tiempo y el Espacio murieron ayer. Nosotros vivimos en el absoluto, porque hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente.
Filippo Tommasso Marineti,
Prólogo Prof. Dr. Eduardo SoutoMiscatonic University
Como es bien conocido entre los especialistas, el único viaje reciente en el tiempo, ejecutado precisamente en el cronomóvil Cthulu de esta Universidad, se llevó a cabo el último día de diciembre de 2001. Antes se habían realizado dos viajes, el del Anacronópete de Enrique Gaspar y Rimbau (1887) y el del Time Machine de Herbert George Wells (1895).
El viaje del Cthulu permitió recoger bastante información sobre el mundo a lo largo de los próximos quinientos o seiscientos años: datos, cifras e imágenes, ya que no muestras físicas, que este tipo de experimentos aún no tolera. Entre la información disponible se pudieron grabar, con medios accesibles a las técnicas de nuestro tiempo, varios testimonios de la vida cotidiana en diferentes momentos de ese devenir, sobre todo en determinados ambientes laborales.
Hace veinte años que conozco a José María Merino y le propuse que tradujese al relato literario esos testimonios reunidos por los sabios viajeros del Cthulu. Me consta que asumió el encargo con mucho interés, y doy fe de que el resultado es bastante fiel a los datos originales, al menos en la perspectiva del contexto social y tecnológico. No obstante, Merino, que ha imaginado unas cuantas tramas, lógica licencia de narrador, ha tenido sobre todo que emplear el repertorio verbal que utilizamos en nuestra época, mucho más prolijo que el que corresponderá a los tiempos relatados. Sin duda es una de las desventajas de la anacronía. Empero, con buen criterio, ha respetado varios vocablos característicos, cuyo significado voy a explicar en el glosario que sigue al texto del libro. También creo que ha sido un acierto por su parte seleccionar ejemplos de la vida y de la labor de diferentes profesionales del futuro, porque ello permite una panorámica humana más ilustrativa en los aspectos sociales.
Ante mi propuesta de ordenar los relatos cronológicamente, Merino ha optado por ser muy difuso en ese extremo, de modo que el lector no llegue a advertir los diferentes tiempos del futuro en que las historias expuestas transcurren. Su pretendida justificación está en que este es un libro literario y no sociológico ni histórico –¿pero cómo se podría llamar «histórico» a lo que todavía no ha sucedido? –y además que, según él, ese futuro, visto desde nuestro pasado, no puede dejar de ofrecer una maciza simultaneidad temporal. Lo importante, y sigue hablando él, es que podamos barruntar las grandes líneas del clima sentimental y moral dominante, porque lo cierto es que en esos años futuros no habrá grandes cambios, sino una profundización cada vez mayor en aspectos que ya están presentes en nuestro tiempo, y todos ellos se recogen, según él, en los textos de este libro.
Sólo me cabe añadir que hay un relato de la exclusiva cosecha e invención de Merino –La historieta de su vida– que no transcurre en ese futuro que es el escenario temporal de todos los demás. También debo señalar que en otro de los relatos –El viaje inexplicable– introduce a un personaje de ficción llamado «profesor Souto», acaso como un homenaje dedicado a mi persona pero que no puedo comprender, sin aclarar de ninguna manera que los espacios novelescos a los que se alude pertenecen a El Quijote, La montaña mágica, La ventisca, Huckleberry Finn, Crimen y castigo, Torquemada en la hoguera y La Ilíada. Se me puede objetar que este es un libro de ficción y carece de las exigencias de lo académico, pero hay aspectos en el juego de la invención literaria que no me parece del todo correcto desatender, como los hay en el estudio académico que no conviene transgredir, dicho sea con los debidos respetos.
Tampoco me parece aceptable no citar a los poetas autores de los versos que se utilizan con tanto desparpajo en Ese Efe Can: yo he podido detectar algunos de Juana de Ibarborou, de Oliverio Girondo, de Pablo Neruda, de Gustavo Adolfo Bécquer, pero para mi consternación Merino se ha negado a facilitarme más pistas, de lo que quiero dejar aquí constancia, por puro pundonor profesional.
Licencias, por no decir caprichos, del autor, que también es el único responsable del título, Las puertas de lo posible (Cuentos de pasado mañana). También durante un tiempo pensó titular al libro Cuentos futuristas, pero dice que lo descartó para no infundir error con un término que fue acuñado para definir algunos aspectos del arte, la literatura y la actitud moral y estética de principios del siglo xx, lo que no le ha impedido traer al libro, como título, una frase de la cita inicial, fragmento del manifiesto futurista de Marineti, aunque dándole la vuelta.
En fin, el caso ha sido no atender mis sugerencias, pues como título yo le había propuesto el de Crónicas distópicas, que incluye un neologismo cuyo sentido se contrapone al concepto de utopía en cuanto… «sistema optimista, que aparece como irrealizable en el momento de su formulación». Así, la distopía sería un sistema pesimista. Pero Merino piensa que lo que en la mayor parte de este libro se refleja, completamente realizado en ese futuro que espera a los habitantes del planeta Tierra, aún podría ser peor.
Va a resultar que Merino no es pesimista: él dice que continuar intentando hacer literatura en los tiempos que corren es una buena muestra de tal actitud.
Él sabrá.
Providence, 27 de marzo de 2008
Ese Efe Can
Ahora ya casi nadie sabe lo que eran los Ese Efe Can. Más que palabras, hasta parece la simulación ridícula de un resoplar y de un chasquido. Vulgarmente se los conocía como Divanes. Fueron unos modelos de ordenadores muy utilizados para tratar ciertas enfermedades psíquicas o conductas de quienes podían generar algún tipo de fricciones colectivas o problemas sociales: por ejemplo, los adictos al juego o al soma en las primeras etapas del cuelgue, la gente que utilizaba poco la tarjeta de crédito, o que no acudía nunca a las actividades religiosas de su comunidad cultural, los poco interesados por las competiciones deportivas... También asistían a personas con problemas estrictamente individuales: con sentimiento de culpa, o con inseguridad sexual, o con desorientación publicitaria, ese tipo de asuntos.
Nosotros éramos sus conservadores. Conservador de Ese Efe Can, nunca he querido que se me considere de otra manera, aunque ya nadie recuerde lo que era eso. A mí me parece que suena bien. Una profesión casi tan respetable como la de los médicos. También te llamaban doctor muy a menudo, aunque no tuvieses el título. Te lo llamaban los pacientes, siempre un poco asustados cuando iban a entrar en los divanes, antes de que se los comiesen, como decíamos entre nosotros, o cuando salían y les poníamos las batas para devolverlos al vestuario, «estoy un poco aturdido, doctor», «no veo ni oigo bien, doctor», solían decir, muy respetuosos, y te lo llamaban los parientes al interesarse por su tratamiento: «doctor, cómo sigue el cero doscientos trece pe, nosotros la llamamos Elisa, ya lleva tres días dentro», «doctor, por favor, que le pongan un poquito de euforizante a nuestro hijo Poli, quiero decir al cero cinco tres ocho be, si es posible».
Había un conservador cada cincuenta divanes, y la verdad es que daban bastante trabajo, te pasabas la jornada en el observatorio, siguiendo en las pantallas la evolución de los pacientes de tu recinto. Estaban las pantallas que correspondían a cada diván, con todos los indicadores de cada caso, y estaban las pantallas que mostraban el calendario de altas y bajas, y las de datos estadísticos. Era un oficio para gente ordenada, con sentido del tiempo, capacidad de reacción rápida y buena memoria.
Aquel modelo de ordenadores, los divanes, había resultado un éxito, y en un tiempo máximo de cinco días, el noventa por ciento de los pacientes que habían entrado en ellos salía curado o muy restablecido: los que habían enfriado su piedad recuperaban la devoción, los que tiraban poco de la tarjeta de crédito empezaban a utilizarla con menos escrúpulos, quienes habían comenzado a caer en la ludopatía o en los chutes excesivos de soma se libraban del enganche, y a los que habían mostrado desinterés por las competiciones deportivas no solo les empezaba a gustar el fútbol, sino que veían también con agrado otros espectáculos deportivos. Y así con casi todos.
El invento y la instalación de los Ese Efe Can fue consecuencia de los problemas presupuestarios de muchos años, décadas y décadas, en el sistema federal de la salud. Cada vez había más gente con problemas psicológicos, como ahora, y el tratamiento personalizado a través de facultativos humanos resultaba demasiado costoso, porque se necesitaban muchos especialistas. Al parecer, llegó un momento en que aquel tinglado apenas podía financiarse por medio del gasto público, de manera que empezaron a excluirse de la atención médica obligatoria los casos que no presentaban verdadera gravedad. Al fin, la mayoría de los enfermos, las anomalías corrientes, quedaron fuera de la cobertura sanitaria pública, y únicamente eran atendidos, por ejemplo, esos adolescentes que torturan y asesinan a sus compañeros, los antropófagos solitarios, los coleccionistas de cabezas humanas, en fin, las personas aquejadas de fuertes patologías de la conducta y excesivamente dañinas para los demás. De modo que solo la gente con muchísimo dinero podía pagarse un tratamiento corriente, y no digamos extraordinario, y la barrera económica hacía que la clientela resultase tan reducida, que hasta las universidades más selectas y privadas comenzaron a plantearse si merecía la pena conservar la pura especialidad psíquica como rama de la medicina.
En los inicios del siglo pasado, un psicomédico del Estado de Girona llamado Froy Lan, tuvo una idea y llevó a cabo un proyecto nuevo. Desde la consideración de que la mayoría de las dolencias mentales estaban muy generalizadas y tenían un nivel patológico no demasiado grave, imaginó que podía intentarse tratarlas por medio de unidades informáticas especializadas, programadas para ese nivel básico de patologías, el más común, sin necesidad de que debieran intervenir directamente facultativos humanos.
Al parecer, no resultó difícil construir un modelo de ordenador ajustado a las enfermedades mentales primarias, las menos agresivas y más extendidas entre la población. La máquina, capaz de establecer con los pacientes una comunicación verbal y de ir orientando la relación mediante pautas curativas, tenía información y destrezas médicas suficientes como para llevar a cabo un tratamiento, incluida la administración de medicinas y la inducción al sueño en ciertos períodos.
Aquel ordenador recibió un nombre definitivo que recogía, por lo que contaban, homenajes a relevantes médicos mentales clásicos: Ese Efe Can. Lo más ingenioso resultó su configuración: una gran estructura dividida en dos piezas, creo que la llamaban bivalva, constituida en su parte inferior por un hueco amplio y mullido, y en la superior por una cubierta ajustable a aquel en todo su perímetro, que se abría y cerraba como una caja.
El objeto era muy voluminoso, pues llevaba dentro de sí los instrumentos necesarios, no solo para comunicarse con el paciente, sino para darle la medicina, suministrarle el suero alimentario y ocuparse de los aspectos precisos para su higiene y bienestar. Los pacientes venían del vestuario cubiertos solo con una bata, se la quitaban, siempre algo desazonados ante aquella especie de boca refulgente, se acostaban dentro, el diván se cerraba con suavidad sobre ellos, y comenzaban las rutinas del tratamiento.
Los divanes funcionaron sin fallos durante más de ochenta años, renovando sus programas en un par de ocasiones, para adecuarse a las modificaciones de aquellas manías, nunca demasiado patológicas, de la gente que podían tratar. Tuvieron mucho éxito, como he dicho, pues casi todos los pacientes se sentían claramente mejor tras el proceso curativo que experimentaban en su interior.
Yo tuve la mala suerte de que me tocase a mí la primera avería. Ya no recuerdo el número ni el nombre del paciente, pero sí el diván, el último de la hilera de la derecha, uno cuya cubierta se teñía de la luz de la puerta de salida del recinto y que yo llamaba «el caramelo». A los otros les daba el número que les correspondía: en el recinto que yo cuidaba cuando sucedió aquello estaba la letra De, los llamaba los Des, del de cero uno al de cincuenta. Imaginaos una sala de más de quinientos metros cuadrados, con los divanes ordenados en hileras de cinco y filas de diez, y la cabina de observación enfrente, elevada unos palmos sobre el nivel del suelo.
Cuando llegué aquella mañana, al revisar las pantallas, comprendí que se estaba produciendo algo anómalo. El paciente del de cincuenta, aquel diván que brillaba al fondo como un caramelo, tenía que ser dado de alta a mediodía, pero no había ninguna señal de preparativos, como debía corresponder al protocolo.
A veces, aunque no con demasiada frecuencia, ocurrían pequeños fallos de información en las pantallas, como si los ordenadores sufriesen olvidos de ciertos detalles, siempre insignificantes. Por eso no le di importancia, seguro de que la señal aparecería de un momento a otro. Sin embargo, se fue acercando el momento del alta, el nuevo paciente debía de estar ya en espera para ser ingresado en el diván, y las indicaciones seguían sin mostrarse.
Esperé todavía un rato, hasta que empecé a ponerme nervioso. Era responsabilidad mía afrontar el primero aquella irregularidad, de modo que, más allá del nivel de información del ordenador, con el que habitualmente me comunicaba, accedí a su zona de trabajo, una acción que no recordaba haber tenido que llevar a cabo más de dos o tres veces en mi vida profesional. Entré allí pues y le recordé, por escrito y de palabra, que el tiempo de tratamiento de aquel paciente había concluido. «Caramelo», hablé mientras escribía, «¿qué pasa contigo esta mañana? Vomítalo ya de una vez, tienes que comerte al siguiente». Como comprenderéis, los Conservadores teníamos un código propio, técnico, para comunicarnos con los divanes.
El diván de cincuenta tardó unos instantes en responder, pero al final lo hizo, también por escrito y de palabra: «Solicitud denegada», dijo y señaló, como si yo fuese un intruso y no su conservador.
«Vamos, pedazo de psicocibermédico», escribí, pues ese nombre tan raro les habían dado a los Ese Efe Can, «pedazo de psicocibermédico, deja de quedarte conmigo, vomita el bicho de una vez, vas a cargarte el calendario ¿qué pasa contigo hoy?». Yo mantenía un tono bromista para disimular mi preocupación.
«Solicitud denegada», repitió, y no conseguí sacarle nada más.
Así comenzaron los problemas, pues a la hora del alta de aquel paciente, el Ese Efe Can de cincuenta permanecía cerrado, y la información que suministraba mantenía la rutina de los procedimientos respiratorios, alimentarios, excretores y medicamentosos, como si allí nada debiera cambiar.
Por cada diez conservadores, había un psicomédico titular. En mi hospital era una doctora llamada Lozana. Me puse en comunicación con ella para contarle el caso y llegó al poco tiempo, pero sus intentos de conseguir que aquel diván concluyese el tratamiento del paciente que albergaba y lo diese de alta, resultaron igualmente infructuosos. También entró en su nivel de trabajo, también mantuvo un aire de confianza, pero el ordenador ya ni siquiera se dignaba responder.
Es fácil decir que la solución sería desconectar el diván y extraer al paciente, pero el asunto no podía resultar tan sencillo. Los divanes del Estado de La Mancha, nuestra área federal, estaban conectados directamente entre sí, y existía además una conexión indirecta, a través de complicados procedimientos de traducción, entre todos los divanes del mundo, pues se había pensado que la experiencia de cada uno serviría para enriquecer la de los demás, e ir perfeccionando sucesivamente el sistema general. Por eso la brusca segregación de cualquiera de ellos podía afectar, aunque fuese en muy pequeña medida, al equilibrio del sistema. Había que intentar desentrañar la causa del incidente, y resolverlo logrando que el propio ordenador afectado cumpliese correctamente sus protocolos de funcionamiento. Desconectarlo de la red debería ser el último recurso.
La doctora Lozana cambió entonces la manera de enfocar el asunto. En lugar de seguir exigiendo a de cincuenta que concluyese el tratamiento de aquel paciente, se puso a estudiar el historial. El paciente era un joven guardián del agua, que sufría la depresión propia de la soledad de su primer año de trabajo en una cuenca. Ese tipo de gente suele entretener su aislamiento con labores manuales y aficiones curiosas, lo que no impide que, como otros trabajadores solitarios, necesiten ayuda de los médicos con cierta frecuencia. Este era aficionado a ponerle música electrónica a esas formas expresivas de siglos pasados que llamaban poemas, y que localizaba en los estratos arcaicos de la Red, Ciberia, Ciberlandia, o como os dé la gana llamarlo.
La doctora pudo comprobar que alguna de esas canciones había aparecido en las conversaciones entre de cincuenta y su joven paciente. El ordenador había hecho recordar al joven poemas que hablaban sobre todo del amor, pero no del amor corriente, usual, sino de un amor apasionado, del amor como fuerza irracional, como una especie de delirio posesivo. Nunca en mi vida había yo conocido expresiones como aquellas, y me asombraron por su exceso. Todavía recuerdo algunas:
¡Yo quiero tus ojos,
tu voz y tu boca,
y tu alma y tu carne
toda, toda, toda!
Qué barbaridad. Otra decía:
Su sed, en una súplica suprema,
me pidió toda, ¡toda!, y por saciar
su devorante sed fui toda suya…
Pero él me dijo: ¡más!
Todavía me queda alguna:
Como se arranca el hierro de una herida
su amor de las entrañas me arranqué,
aunque sentía al hacerlo que la vida
me arrancaba con él.
Y recuerdo otro fragmento de un poema muy extraño, que seguro que se me ha quedado en la memoria por su misma rareza:
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
Lo que estaba dormido sobre tu alma.
Posesión absoluta, deseos totales, eso era lo que expresaban aquellas canciones, y yo estaba tan sorprendido, que la doctora Lozana, que parecía haber descubierto en ellas algo muy interesante, se echó a reír. «Antes, esa manera de sentir estaba más extendida entre la gente», dijo. «Claro», repuse yo, «no había tantos entretenimientos como ahora. Por lo que dicen, ni siquiera existía la tele».
Luego me atreví a opinar que tal vez aquellas expresiones tan raras o violentas habían inducido algún daño en la lógica formal de de cincuenta, pero la doctora me respondió que no era probable, y supe entonces que, desde los años de su primera construcción, los ordenadores Ese Efe Can recibían, entre la información necesaria para poder analizar los casos de sus pacientes, muchos de aquellos antiguos poemas, donde se podían rastrear los indicios de diversas patologías.
«Al contrario», añadió la doctora, «puede que sea precisamente el eco de esas palabras e imágenes lo que ha creado el problema, no su novedad».
Aquella jornada terminó sin que el dichoso Ese Efe Can hubiese soltado a su paciente, y vinieron más doctores, y otros expertos, a estudiar el caso. Lo único que parecía tranquilizarlos era que el ordenador continuaba alimentando al joven guardián del agua, y manteniéndolo en buenas condiciones físicas con su habitual meticulosidad, aunque se pudo advertir que había introducido algún tipo de modificaciones en los medicamentos habituales, de efecto más sedante de lo que debía corresponder a las dosis ordinarias.
Pudo comprobarse también que entre el diván y el joven seguían produciéndose las rutinas del tratamiento, porque tras siete horas de sueño la máquina despertó al paciente y comenzó a hablar con él con el típico: «Feliz vigilia, tenemos otra sesión». Sin embargo, lo que le dijo luego sorprendió a la doctora y a sus acompañantes, y tampoco yo lo pude entender: algo así como que su vientre sabía más que su cabeza y tanto como sus muslos, y luego añadió otras palabras incomprensibles: «cuando dos cuerpos se unen para amar, se quema más despacio la soledad de la tierra».
La conversación que habían mantenido el diván y su paciente en aquel tiempo de consulta, y la que volvieron a tener unas horas más tarde, estuvo llena de curiosas declaraciones y extrañas palabras, hambre de amar, corazones en brasas, estremecimientos del hondo sentir, anhelos de cósmicas nupcias. Si la máquina le había hablado al joven paciente del sabor de sus muslos, este le contestó con algunas alabanzas a las aguas densas de sus ojos, a su boca de espesor carnal, al temblor palpitante de sus senos.
Aquella misma tarde, el equipo observador se atrevió a hacer un diagnóstico, pero tenía como base una hipótesis tan disparatada, que ni los propios especialistas se atrevían a creérselo del todo: de cincuenta parecía manifestar una fuerte atracción sentimental hacia su joven paciente, y este le respondía con extraño fervor, como si ambos se hubiesen enamorado de esa manera enfermiza, salvaje, que era costumbre entre los antiguos.
Me marché a descansar bastante más tarde de lo habitual. Entonces vivíamos mucho mejor que ahora. Fijaos que mi apartamento tenía sala multiuso, cocina y baño, treinta y cinco metros cuadrados en total, nada menos, pero al llegar no pude relajarme ante las imágenes deportivas de la telepared, como era mi costumbre, porque aquella extraña rebelión de un ordenador con el que llevaba colaborando más de quince años, casi un amigo, aunque se tratase de una máquina, hacía que me sintiese muy desasosegado, como si una parte de mi propio cuerpo hubiese dejado de responder a los estímulos de mi voluntad.
Aquella noche dormí mal, y cuando regresé al día siguiente supe que las cosas no habían mejorado, y que la relación amorosa entre de cincuenta y el joven paciente había continuado intensificándose. «Un idilio tórrido, como los de los poemas», me dijo la doctora Lozana, con un guiño que solo pude descifrar cuando conocí los resultados del análisis de ciertas muestras orgánicas.
El problema se hacía cada vez más grave, decían, no porque pudiese peligrar la integridad del paciente, a quien el diván seguía cuidando con el esmero de una máquina bien programada, sino porque la situación, el embeleso en que el joven estaba sumido, su rara entrega, su dependencia del ordenador, podían acabar agravando la depresión que había sido causa de su internamiento, cuando al fin se lo liberase.
Aquella misma tarde, ante la imposibilidad de forzar al ordenador para que recuperase sus pautas ordinarias de funcionamiento, la comisión de doctores y expertos decidió apagarlo. Yo me ocupé de ir cerrando los circuitos, para desactivarlo y desconectarlo de la red, y os prometo que al hacerlo sentía un enorme malestar, como si estuviese haciendo daño a una persona de carne y hueso. Pero al fin quedó apagado e inerte, y pudimos abrirlo, extraer al joven paciente de su interior, e irlo haciendo salir, poco a poco, de la somnolienta postración en que se hallaba. Cuando despertó del todo preguntó por su amada Filis, así decía, «mi amada Filis», y daba tales muestras de desorientación que debieron hospitalizarlo en la zona de accidentados.
De cincuenta permaneció desconectado mientras se revisaban sus circuitos y mecanismos, y en la primera inspección no se detectó ninguna anomalía. Ya no dio tiempo para analizarlo con más detenimiento: todo lo que había ocurrido en él había pasado a la información de los demás divanes del recinto y del sistema hospitalario del área, y del mundo, a través de la retícula que los enlazaba, y una semana después, otro Ese Efe Can del hospital se negó a dejar salir a su paciente, una mujer adicta a la lectura de aquellas antiquísimas unidades de entretenimiento en forma de texto impreso en un libro que se llamaban novelas. También fue un caso de amor enloquecido, y a este segundo siguieron tantos, que en seis meses toda la estructura de la salud mental por medio de divanes se había desmoronado.
Una vez desactivados, los Ese Efe Can fueron destruidos. A mi me quedaban todavía muchos años para jubilarme, y los pasé destinado en los archivos de la doctora Lozana. Nuestra confianza llegó a ser muy grande, y hasta le ayudé a recopilar ese tipo de poemas que, al parecer, habían llamado tanto su atención a partir del enamoramiento entre de cincuenta y el joven guardián del agua.
Tuvimos mucha intimidad, como digo, pero nunca pude comprender muy bien qué encontraba en aquellos viejos textos que hablaban de sentimientos desaforados. «Ay cuerpo, quién fuera eternamente cuerpo», exclamaba, evocando uno de ellos, «Oh, escándalo de miel de los crepúsculos», decía, o se ponía recitar:
Tómame ahora que aún es sombría
esta taciturna cabellera mía.
o expresiones de esas que no se olvidan:
se perforan, se incrustan, se acribillan,
se remachan, se injertan, se atornillan,
se derriten, se sueldan, se calcinan,
se desgarran, se muerden, se asesinan
nada menos.
Yo me quedaba mirándola, y ella se echaba a reír. «Conservador, eres mucho menos sensible que cualquier ordenador básico», decía. Nunca hubiera podido imaginarme que aquella mujer fuese tan primitiva. Pero eso son cosas muy personales.
En cuanto a esas patologías psicológicas primarias, las autoridades decidieron volver al sistema anterior, es decir, excluirlas de la actividad sanitaria federal, y establecer ciertas medidas preventivas: la imposición de fuertes multas a todos los autores de extravagancias sociales o individuales, y el incremento del número de policías en todos los Estados.
Así vamos tirando, como sabéis.
Audaces
1
Ruiz despertó muy pronto y se puso el telecasco, para ver la final de los Universales, que en aquellos momentos iba a empezar a disputarse en Montreal. Se encontraba lleno de optimismo, pues la noche había sido magnífica: Irina, que dormía a su lado, estuvo muy amorosa, sus abrazos fueron singularmente dulces, había habido entre los dos mucha complicidad risueña.
Un día de descanso, tu pareja plácidamente dormida junto a ti tras una noche apasionada, masticas una deliciosa galleta de soma, tu telecasco te transmite la imagen poderosa de los equipos mientras van saliendo al rectángulo verde, cuando termine el partido abrazarás otra vez a tu chica, a mediodía os iréis al parque de las lagunas a beber unas birras y a comer unas burgas. Por muy modesta que pueda parecer, esta es una forma de la felicidad.
No se habían sorteado todavía las porterías, cuando la imagen del campo de juego fue sustituida por la del rostro mofletudo, sonrosado, de Eli Peres. Ruiz se sobresaltó: «¿qué quieres a estas horas?», preguntó, molesto. «¿Estás despierto ya?». «Estoy viendo la final», repuso Ruiz, secamente. «Imposible, todavía no ha empezado». «Dime qué quieres de una divina vez». «Lo siento, pero tienes un trabajo urgente que hacer».
Ruiz protestó. Aquel era un día de descanso, y le correspondía la guardia al joven Poldo. «He dicho que lo siento. No hemos sido capaces de localizarlo, y tú eres el primer suplente». De tal modo puede estropearse una jornada que se presentaba tan prometedora. Irina rebulló, murmuró algo. «¿Cuál es el trabajo?», preguntó Ruiz. «Un viejo se ha escapado de un campo, Serenidad Tres, en Las Atómicas» «Antes voy a ver el partido», aseguró Ruiz, desafiante. «Te repito que es urgente. Al parecer, también ha desaparecido un robot».
Estas incumbencias son lo peor de un trabajo mal pagado e incómodo de realizar, que le obliga a uno a desplazarse inesperadamente a lugares tan poco atractivos como debía de ser ese campo. El rectángulo verde se extendía otra vez, completo, en su mente, pero el aviso continuaba resonando en la zona más precavida de su conciencia.
Una mano de Irina tiró de su brazo. Ruiz puso el telecasco en la función de grabar, asumiendo que vería el partido en otro momento, y se lo quitó con rabia. Irina le preguntó qué pasaba. Estaba muy guapa, los ojos tan oscuros sobre la piel blanca, el cuello tan fino sobre aquel torso de senos todavía rotundos.
–Tengo que salir. No encuentran al imbécil de Poldo, que estaba de guardia, y yo soy el suplente. Nos han fastidiado el día. Estas son las rentas de tener una mierda de trabajo.
Muchas veces se quejaba de su trabajo de perito en una aseguradora. En su juventud, después de la formación escolar, había tenido poco arranque, había sido demasiado acomodaticio, no se había atrevido a separarse de su ciudad ni de su familia, y un tío suyo, que también trabajaba como perito en la misma aseguradora, le había convencido de que aquel era un trabajo tan bueno como cualquier otro, y además sin peligro de que se acabase: «siempre habrá seguros, porque siempre habrá propietarios y accidentes», decía.
Había seguido el consejo de su tío, se había hecho especialista en valorar los posibles costes de los daños para informar las pólizas de una compañía de seguros, y se encontraba con que, después de trabajar para ella durante casi veinticinco años, seguía pagando la hipoteca de un apartamento de veinte metros cuadrados, con vistas al patio de vecindad, cuyos únicos lujos eran la cabina higiénica hermética, el microcalentador por ultrasonido y una depuradora de aire.
–¿Te va a llevar mucho tiempo?
¿Cómo podía saberlo? Primero tendría que desplazarse hasta Las Atómicas, en el tercer cinturón urbano, luego llegar al campo y enterarse del asunto, y acaso empezar inmediatamente las gestiones.
Del mismo modo que los hoteles, los hospitales, los acuartelamientos, los colegios y otras instituciones que albergaban gente, aseguraban los clientes, los pacientes, los soldados, los escolares, los residentes, los campos de viejos no solo protegían las instalaciones frente a los posibles riesgos, sino también a quienes en ellos se albergaban, para prevenir el resultado de los pleitos que los familiares planteaban cuando sucedía con ellos cualquier incidente impropio del funcionamiento cotidiano y regular de la entidad. Y que un anciano pudiese desaparecer del lugar de su residencia reglamentaria era, desde luego, bastante anómalo. Aquello podía salirle caro a la compañía.
–No lo sé, intentaré estar contigo a la hora de comer, te avisaré de lo que sea, pero hazte a la idea de que igual ya no nos vemos hasta el próximo descanso.