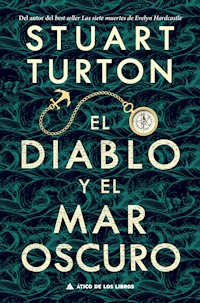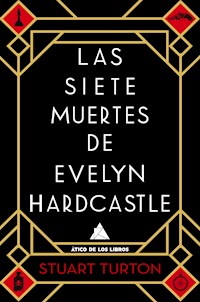
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una extraordinaria mezcla de Agatha Christie, Atrapado en el tiempo, Origen y Black Mirror Lo que comienza como una celebración termina en tragedia. Los Hardcastle han organizado una fiesta en Blackheath, su casa de campo, para anunciar el compromiso de su hija pequeña, Evelyn. Al final de la noche, cuando los fuegos artificiales estallan en el cielo, la joven es asesinada. Pero Evelyn no morirá una sola vez. Hasta que Aiden Bishop, uno de los invitados, no resuelva su asesinato, el día se repetirá constantemente, siempre con el mismo triste final. La única forma de romper este bucle es identificar al asesino. Pero cada vez que el día comienza de nuevo, Aiden se despierta en el cuerpo de un invitado distinto. Y alguien está decidido a evitar que Aiden escape de Blackheath. Ganador del Premio Costa Finalista del prestigioso CWA Gold Dagger Award "Complejo, fascinante y sorprendente. Te dejará con la boca abierta." The Times "Dejarse llevar por el libro es una experiencia única. Tiene un final deslumbrante." The Guardian "Asombrosa, sumamente original e inteligente. Ojalá la hubiera escrito yo." A. J. Finn, autor de La mujer en la ventana "El lector no ha leído ninguna novela tan original como esta." Financial Times "Este libro se convertirá en una película muy pronto, pongo la mano en el fuego." Sunday Express
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
CONTENIDOS
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Agradecimientos
Sobre el autor
LAS SIETE MUERTES DE EVELYN HARDCASTLE
Stuart Turton
Traducción de Lorenzo F. Díaz
LAS SIETE MUERTES DE EVELYN HARDCASTLE
V.1: mayo de 2019
Título original: The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle
© Stuart Turton, 2018
© de la traducción, Lorenzo F. Díaz, 2018
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2019
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: David Mann
Ilustraciones de cubierta: iStockphoto/Shutterstock
Corrección: Isabel Mestre
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-17743-25-3
IBIC: FA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Las siete muertes de Evelyn Hardcastle
Una extraordinaria mezcla de Agatha Christie, Atrapado en el tiempo, Origen y Black Mirror
Lo que comienza como una celebración termina en tragedia. Los Hardcastle han organizado una fiesta en Blackheath, su casa de campo, para anunciar el compromiso de su hija pequeña, Evelyn. Al final de la noche, cuando los fuegos artificiales estallan en el cielo, la joven es asesinada.
Pero Evelyn no morirá una sola vez. Hasta que Aiden Bishop, uno de los invitados, no resuelva su asesinato, el día se repetirá constantemente, siempre con el mismo triste final.
La única forma de romper este bucle es identificar al asesino. Pero cada vez que el día comienza de nuevo, Aiden se despierta en el cuerpo de un invitado distinto. Y alguien está decidido a evitar que Aiden escape de Blackheath.
Ganador del Premio Costa
Finalista del prestigioso CWA Gold Dagger Award
«Complejo, fascinante y sorprendente. Te dejará con la boca abierta.»
The Times
«Dejarse llevar por el libro es una experiencia única. Tiene un final deslumbrante.»
The Guardian
«Asombrosa, sumamente original e inteligente. Ojalá la hubiera escrito yo.»
A. J. Finn, autor de La mujer en la ventana
«El lector no ha leído ninguna novela tan original como esta.»
Financial Times
«Este libro se convertirá en una película muy pronto, pongo la mano en el fuego.»
Sunday Express
A mis padres, que me lo dieron todo y no pidieron nada.
A mi hermana, la primera y la más feroz de mis lectores,abejorros incluidos.
Y a mi esposa, cuyo amor, apoyo y recordatorios para que mirase de vez en cuando por encima del teclado hicieron que este libro sea mucho más de lo que creí que llegaría a ser.
La invitación
Queda cordialmente invitado a la celebración en la casa Blackheath de su baile de disfraces.
Cortesía de sus anfitriones, la familia Hardcastle:
Lord Peter Hardcastle y lady Helena Hardcastle
y
su hijo, Michael Hardcastle, y
su hija, Evelyn Hardcastle
— Invitados destacados —
Edward Dance, Christopher Pettigrew y Philip Sutcliffe, abogados de la familia
Grace Davies y su hermano, Donald Davies,miembros de la alta sociedad
Comandante Clifford Herrington, oficial naval (retirado)
Millicent Derby y su hijo, Jonathan Derby,miembros de la alta sociedad
Daniel Coleridge, apostador profesional
Lord Cecil Ravencourt, banquero
Jim Rashton, agente de policía
Dr. Richard (Dickie) Acker
Dr. Sebastian Bell
Ted Stanwin
— Personal principal de la casa —
El mayordomo, Roger Collins
La cocinera, la señora Drudge
La primera doncella, Lucy Harper
El jefe de los establos, Alf Miller
El pintor residente, Gregory Gold
El ayuda de cámara de lord Ravencourt,
Charles Cunningham
La dama de compañía de lady Evelyn Hardcastle,
Madeline Aubert
Rogamos a los invitados que tengan la amabilidad de no mencionar a Thomas Hardcastle ni a Charlie Carver, dado que los trágicos acontecimientos relacionados con ellos siguen afligiendo grandemente a la familia.
1
Primer día
Lo olvido todo mientras camino.
—¡Anna! —grito, y cierro la boca de golpe por la sorpresa.
Tengo la mente en blanco. No sé quién es Anna ni por qué la llamo. Ni siquiera sé cómo he llegado aquí. Estoy en un bosque y me protejo los ojos de la llovizna. El corazón me late con fuerza, apesto a sudor y me tiemblan las piernas. Debo de haber corrido, pero no recuerdo por qué.
—¿Cómo he…?
Me quedo sin habla cuando me veo las manos. Son huesudas, feas. Las manos de un desconocido. No las reconozco en absoluto.
Al sentir la primera punzada de pánico intento recordar algo más sobre mí: un familiar, mi dirección, mi edad, cualquier cosa, pero no consigo acordarme de nada. Ni siquiera de un nombre. Todos los recuerdos que tenía hace unos segundos se han desvanecido.
La garganta se me cierra, mi respiración es ruidosa y rápida. El bosque da vueltas a mi alrededor, motas negras entintan mi visión.
Cálmate.
—No puedo respirar —digo entre jadeos; la sangre ruge en mis oídos mientras me desplomo en el suelo y mis dedos se hunden en el barro.
Respira, solo tienes que calmarte.
Encuentro consuelo en esta voz interior, una fría autoridad.
Cierra los ojos, escucha al bosque. Recomponte.
Obedezco a la voz y cierro los ojos con fuerza, pero lo único que oigo es mi resuello aterrado. Durante un tiempo prolongado aplasta a los demás sonidos, pero despacio, muy despacio, abro un agujero en el miedo y eso permite que otros ruidos lleguen hasta mí. Gotas de lluvia al golpear las hojas, ramas que crujen sobre mi cabeza. A mi derecha hay un arroyo y, en los árboles, cuervos con alas que restallan en el aire al alzar el vuelo. Algo se arrastra entre los arbustos, un golpeteo de patas de conejo pasa lo bastante cerca como para tocarlo. Entretejo uno a uno todos esos nuevos recuerdos hasta obtener cinco minutos de pasado en los que envolverme. Suficientes para contener el pánico, al menos por ahora.
Me pongo en pie con torpeza y me sorprende lo alto que soy, lo lejos que parezco estar del suelo. Me tambaleo un poco y me sacudo las hojas húmedas de los pantalones; por primera vez, me fijo en que visto esmoquin y que tengo la camisa salpicada de barro y vino tinto. Debía de estar en una fiesta. Tengo los bolsillos vacíos y no llevo abrigo, así que no puedo haberme alejado demasiado. Es tranquilizador.
A juzgar por la luz, es por la mañana, así que he debido de pasar toda la noche aquí fuera. Nadie se viste para pasar la velada a solas, lo cual significa que debe de haber alguien que ya sabe que he desaparecido. Seguramente, más allá de esos árboles, haya una casa que despierta alarmada, ¿y quizá grupos de búsqueda que tratan de encontrarme? Exploro los árboles con la mirada, en cierto modo con la esperanza de ver a mis amigos salir de entre el follaje para escoltarme de vuelta a casa con palmadas en la espalda y bromas amables, pero las ensoñaciones no me sacarán de este bosque y no puedo demorarme aquí esperando un rescate. Estoy tiritando, me castañetean los dientes. Necesito caminar, aunque solo sea para conservar el calor, pero no veo nada aparte de árboles. No tengo forma de saber si me dirijo hacia la ayuda o si me alejo torpemente de ella.
Desorientado, vuelvo a la última preocupación del hombre que fui.
—¡Anna!
Sea quien sea esa mujer, es la razón evidente por la que estoy aquí fuera, pero no consigo imaginármela. ¿Será mi mujer, o mi hija? Ninguna de las dos cosas me parece correcta, pero algo en ese nombre tira de mí. Siento cómo intenta guiar mi mente hacia alguna parte.
—¡Anna! —chillo, más por desesperación que por esperanza.
—¡Ayúdame! —grita una mujer en respuesta.
Me vuelvo, buscando la voz, mareándome, atisbando entre distantes árboles una mujer con un vestido negro, corriendo para salvar la vida. Segundos después veo a su perseguidor tras ella, que aparece con estrépito entre el follaje.
—Tú, para —grito, pero mi voz es débil y cansada; queda pisoteada bajo sus pasos.
El shock me deja clavado en el sitio, y los dos casi han desaparecido cuando les doy caza, corriendo tras ellos con un apresuramiento que no había creído posible en mi dolorido cuerpo. Aun así, no importa lo mucho que corra, siempre están por delante de mí.
El sudor me corre por la frente, mis ya débiles piernas se vuelven más pesadas, hasta que ceden y me arrojan cuan largo soy contra el suelo. Me revuelvo entre las hojas y me incorporo a tiempo de encontrarme con su grito. Inunda el bosque, cortante por el miedo, silenciado por un disparo.
—¡Anna! —llamo desesperado—. ¡Anna!
No obtengo respuesta, solo el apagado eco del sonido de la pistola.
Treinta segundos. Ese fue el tiempo que dudé al verla y esa es la distancia a la que estaba cuando fue asesinada. Treinta segundos de indecisión, treinta segundos con los que abandonar a alguien por completo.
A mis pies hay una rama gruesa y la cojo, la balanceo para probar, me consuelo con el peso y la áspera textura de la corteza. No me servirá de mucho contra una pistola, pero es mejor que explorar el bosque con las manos desnudas. Sigo jadeando, temblando tras la carrera, pero la culpa me empuja hacia el grito de Anna. Aparto unas ramas bajas temiendo hacer demasiado ruido, buscando algo que en realidad no quiero ver.
Una ramita se quiebra a mi izquierda.
Dejo de respirar y escucho intensamente.
Vuelve a oírse el sonido, pasos aplastando hojas y ramas, trazando un círculo hasta situarse detrás de mí.
Se me hiela la sangre, me quedo paralizado donde estoy. No me atrevo a mirar por encima del hombro.
El chasquido de ramas se acerca, hay una suave respiración casi detrás de mí. Me fallan las piernas, la rama se me cae de las manos.
Rezaría, pero no recuerdo las palabras.
Un aliento cálido me toca el cuello. Huelo alcohol y cigarrillos, el olor de un cuerpo sin lavar.
—Al este —carraspea un hombre, que deja caer algo pesado en mi bolsillo.
La presencia retrocede, sus pasos se retiran dentro del bosque mientras yo me desplomo, pego la frente al suelo, aspiro el olor a hojas húmedas y podredumbre, con lágrimas surcándome las mejillas.
Mi alivio es lastimoso, mi cobardía, lamentable. Ni siquiera he podido mirar a los ojos a mi atormentador. ¿Qué clase de hombre soy?
Todavía pasan unos minutos antes de que mi miedo se derrita lo suficiente como para poder moverme e incluso entonces me veo forzado a apoyarme contra un árbol cercano para descansar. El regalo del asesino se agita en mi bolsillo, meto la mano en él temiendo lo que podría encontrar y saco una brújula plateada.
—¡Oh! —digo sorprendido.
El cristal está agrietado; el metal, arañado; las iniciales SB, grabadas en la parte inferior. No sé lo que significan, pero las instrucciones del asesino eran claras. Debo usar la brújula para ir al este.
Miro al bosque con culpabilidad. El cuerpo de Anna debe de estar cerca, pero me aterra cuál podría ser la reacción del asesino si lo encuentro. Quizá estoy vivo por eso, porque no me he acercado más. ¿De verdad quiero poner a prueba los límites de su clemencia?
Suponiendo que sea eso.
Miro durante un buen rato la temblorosa aguja de la brújula. Ya no hay muchas cosas de las que esté seguro, pero sé que los asesinos no muestran clemencia. Sea cual sea su juego, no puedo fiarme de su consejo y no debería seguirlo, pero si no lo hago… Vuelvo a buscar en el bosque con la mirada. Todas las direcciones parecen iguales, árboles sin fin bajo un cielo lleno de rencor.
¿Cómo de perdido tienes que estar para dejar que el diablo te guíe a casa?
Así de perdido, decido. Justamente así de perdido.
Me separo del árbol, dejo la brújula plana en mi mano. Anhela el norte, así que me encamino al este, contra el viento y el frío, contra el mundo.
La esperanza me ha abandonado.
Soy un hombre en el purgatorio, ciego a los pecados que me persiguieron hasta aquí.
2
El viento aúlla, la lluvia arrecia y martillea a través de los árboles para rebotar en el suelo, hasta la altura del tobillo, mientras sigo la brújula.
Al ver un fogonazo de color entre la penumbra, vadeo en esa dirección y encuentro un pañuelo rojo clavado a un árbol, supongo que es la reliquia de algún juego infantil olvidada hace tiempo. Busco otro, y lo localizo a poca distancia, luego otro más, y otro. Me tambaleo entre ellos, avanzando entre la lobreguez hasta que llego al borde del bosque, donde los árboles ceden paso a los terrenos de una amplia mansión georgiana, con su fachada de ladrillo rojo sepultada en hiedra. Por lo que puedo adivinar, está abandonada. El largo camino de grava que lleva a la puerta principal está cubierto de malas hierbas y los recuadros de césped a ambos lados son un pantanal con flores que se marchitan en los bordes.
Busco alguna señal de vida, mi mirada deambula en las oscuras ventanas hasta que veo una débil luz en el primer piso. Debería sentir alivio, pero aun así titubeo. Tengo la sensación de haber tropezado con algo dormido, que esa luz incierta es el latido de una criatura vasta y peligrosa e inmóvil. ¿Por qué iba a regalarme esta brújula un asesino, si no es para conducirme hasta las fauces de algún mal mayor?
Pensar en Anna me empuja a dar el primer paso. Perdió la vida por esos treinta segundos de indecisión y ahora vuelvo a titubear. Me trago los nervios, me enjugo la lluvia de los ojos y cruzo el césped para subir por los escalones de la puerta principal. La golpeo con la furia de un niño, gastando mis últimas fuerzas en la madera. En ese bosque ha pasado algo terrible, algo que todavía puede castigarse si consiguiera despertar a los ocupantes de la casa.
Desgraciadamente, no puedo.
Pese a golpear la puerta hasta la extenuación, nadie abre.
Ahueco las manos y presiono la nariz contra los altos ventanales de ambos lados, pero las vidrieras están llenas de suciedad, lo que reduce el interior a una mancha amarilla. Las golpeo con la palma de la mano y retrocedo para estudiar la fachada de la casa en busca de otra entrada. Entonces veo la cadena de la campanilla, oxidada y enredada en la hiedra. La libero y le doy un buen tirón, y sigo tirando hasta que algo se agita tras las ventanas. La puerta se abre y aparece un individuo de aspecto adormilado y apariencia tan extraordinaria que por un momento nos quedamos parados, mirándonos boquiabiertos. Es bajo y deforme, arrugado por el fuego, que le ha marcado media cara. Un pijama que le viene muy grande cuelga de su esqueleto de percha, una bata raída color pardo se aferra a sus hombros disparejos. Apenas parece humano, un remanente de alguna especie previa perdida en los pliegues de nuestra evolución.
—Oh, gracias al cielo, necesito su ayuda —digo, recobrándome.
Él me mira, boquiabierto.
—¿Tiene teléfono? —vuelvo a probar—. Hay que llamar a las autoridades.
Nada.
—¡No se quede ahí parado, ser demoníaco! —grito, sacudiéndolo por los hombros, antes de pasar por su lado y entrar en el vestíbulo. Me quedo atónito cuando mi mirada repasa la sala. Todas las superficies están deslumbrantes, el mármol ajedrezado refleja un candelabro de cristal engalanado con docenas de velas. Espejos enmarcados se alinean en las paredes, una escalera ancha con una adornada barandilla se eleva hacia una galería, una estrecha alfombra roja desciende por las escaleras como la sangre de un animal sacrificado.
Al fondo de la sala se oye un portazo y aparecen media docena de criados salidos de las profundidades de la casa, llevan ramos de flores rosas y púrpuras, su aroma prácticamente cubre el olor de la cera caliente. Las conversaciones se interrumpen cuando se fijan en la pesadilla jadeante de la puerta. Se vuelven hacia mí uno a uno, todos contienen el aliento. Por unos instantes, el único sonido es el goteo de mis ropas en el bonito suelo limpio.
Plinc.
Plinc.
Plinc.
—¿Sebastian?
Un hombre rubio y apuesto con un jersey de cricket y pantalones de lino baja trotando los escalones de dos en dos. Parece tener unos cincuenta años, aunque la edad lo ha dejado más decadentemente arrugado que cansado y gastado. Se dirige hacia mí sin sacar las manos de los bolsillos, trazando una línea recta entre los silenciosos criados, que se apartan a su paso. Tiene la mirada tan fija en mí que dudo que note su presencia.
—Mi querido amigo, ¿qué diablos le ha pasado? —pregunta con el ceño arrugado por la preocupación—. Lo último que vi…
—Debemos llamar a la policía —digo, agarrándole los antebrazos—. Han asesinado a Anna.
A nuestro alrededor brotan susurros de sorpresa.
Él frunce el ceño al mirarme y dirige un rápido vistazo a los criados, que se han acercado un paso más.
—¿Anna? —pregunta con voz apagada.
—Sí, Anna. Le dieron caza hasta matarla.
—¿Quién?
—Alguien vestido de negro. Hay que llamar a la policía.
—Pronto, pronto, pero antes vayamos a su habitación —dice con tono tranquilizador mientras me lleva hacia las escaleras.
No sé si es el calor de la casa o el alivio de encontrar un rostro amigo, pero empiezo a sentirme débil y tengo que usar la barandilla para no tropezar mientras subimos los escalones.
Una vez arriba nos saluda un reloj de pared de mecanismo oxidado y segundos que se vuelven polvo en su péndulo. Es más tarde de lo que creía, casi las diez y media de la mañana.
Pasillos a ambos lados conducen a alas opuestas de la casa, pero el del ala oeste está bloqueado por una cortina de terciopelo clavada apresuradamente al techo. Un pequeño cartel sujeto a la tela proclama la zona «en decoración».
Impaciente por descargarme del trauma de la mañana, vuelvo a sacar el tema de Anna, pero mi samaritano me calla negando con la cabeza de forma conspiradora.
—Esos condenados criados desprestigiarán sus palabras por toda la casa en medio minuto —dice bajando tanto la voz como para recogerla del suelo—. Será mejor que hablemos en privado.
Se aleja de mi lado en dos zancadas, pero yo apenas puedo caminar en línea recta, mucho menos seguirle el ritmo.
—Mi querido amigo, tiene un aspecto espantoso —dice, al notar que me he rezagado.
Me coge del brazo y me guía por el pasillo, posando la mano en mi espalda, presionando los dedos contra mi columna. Aunque es un simple gesto, noto su urgencia mientras me conduce por un pasillo en penumbra con dormitorios a ambos lados y doncellas limpiando dentro. Debieron de repintar las paredes hace poco porque los vapores hacen que me lloren los ojos, y a medida que avanzamos hay más pruebas de una restauración apresurada. En los maderos del suelo hay diferentes salpicaduras, alfombras dispuestas para disimular y amortiguar el chirrido de las juntas. Han colocado sillones orejeros para disimular las grietas de las paredes, mientras que cuadros y porcelanas intentan distraer la vista de las desmoronadas cornisas. El deterioro es tan grande que semejante ocultamiento parece un gesto fútil. Han alfombrado una ruina.
—Ah, esta es su habitación, ¿verdad? —dice mi acompañante mientras abre una puerta cerca del final del pasillo.
Un aire frío me abofetea la cara, lo que me revive un poco, pero él se adelanta para cerrar la ventana por la que el viento entra a chorros. Yo lo sigo y entro en una habitación agradable, con una cama con dosel situada en el centro; su regio aspecto queda ligeramente desinflado por el flácido dosel y las harapientas cortinas cuyos pájaros bordados se desintegran por las costuras. En la parte izquierda de la habitación se ha colocado un biombo y, entre sus paneles, se vislumbra una bañera de hierro. Aparte de eso, el mobiliario es escaso, apenas hay una mesita de noche y un gran armario junto a la ventana, ambos astillados y ajados. Prácticamente, el único objeto personal que veo es una Biblia del rey Jacobo en la mesita, de cubiertas gastadas y páginas con las esquinas dobladas.
Mientras mi samaritano forcejea con la rígida ventana, me paro a su lado y, por un instante, el paisaje aparta de mi mente todo lo demás. Estamos rodeados por un denso bosque, cuyo verde manto no rompe ningún pueblo o camino. Nunca habría encontrado este lugar sin la brújula, sin la amabilidad de un asesino, pero no consigo deshacerme de la sensación de que me han atraído a una trampa. Después de todo, ¿por qué iba a matar a Anna y perdonarme a mí, si no media algún plan ulterior? ¿Qué puede querer de mí ese demonio que no pudiera conseguir en el bosque?
Mi acompañante cierra la ventana con un portazo, me indica un sillón junto a una chimenea apagada y, tras pasarme una toalla blanca del armario, se sienta en el borde de la cama y cruza una pierna sobre la otra.
—Empiece desde el principio, viejo amigo —dice.
—Este no es el momento —digo, aferrándome a un brazo del sillón—. Contestaré a todas sus preguntas en el momento debido, pero ¡primero tenemos que llamar a la policía y registrar el bosque! Hay un loco suelto.
Parpadea al mirarme de arriba abajo, como si pudiera encontrar la verdad en los pliegues de mi ropa manchada.
—Me temo que no podemos llamar a nadie; no tenemos línea —dice, frotándose el cuello—. Pero podemos registrar el bosque y enviar a un criado al pueblo si encontramos algo. ¿Cuánto tardará en cambiarse? Tiene que enseñarnos dónde sucedió.
—Bueno… —Retuerzo la toalla en las manos—. Es difícil. Estaba desorientado.
—Descríbalo, entonces —dice mientras tira de la pernera del pantalón y descubre el calcetín gris del tobillo—. ¿Qué aspecto tenía el asesino?
—No le vi la cara, llevaba un abrigo negro.
—¿Y esa Anna?
—También vestía de negro —digo. Me sonrojo cuando caigo en la cuenta de que no tengo más información—. Yo… Bueno, solo sé su nombre.
—Perdone, Sebastian, supuse que sería una amiga suya.
—No… —balbuceo—. O sea, puede. No estoy seguro.
Mi samaritano se inclina hacia delante con una sonrisa de confusión y con las manos colgando entre las rodillas.
—Creo que me he perdido algo. ¿Cómo puede usted saber su nombre, pero no estar seguro…?
—He perdido la memoria, maldita sea —lo interrumpo. La confesión golpea el suelo que nos separa—. Si no puedo recordar mi nombre, mucho menos el de mis amigos.
El escepticismo se instala en sus ojos. No lo culpo; todo esto me resulta absurdo incluso a mí.
—Mi memoria no tiene nada que ver con lo que presencié —insisto, aferrándome a los jirones de mi credibilidad—. Vi cómo perseguían a una mujer, luego gritó y la calló un disparo. ¡Hay que batir ese bosque!
—Ya veo. —Hace una pausa, se sacude una pelusa de la pernera. Sus siguientes palabras son una ofrenda, cuidadosamente elegida y todavía más cuidadosamente depositada ante mí—. ¿Hay alguna posibilidad de que las dos personas que vio fueran amantes? ¿Quizá jugaban en el bosque? El sonido que oyó pudo ser el de una rama al romperse, o incluso el pistón de un encendido.
—No, no, ella pidió ayuda, estaba asustada —digo. La agitación hace que me levante de un salto de la silla, la toalla sucia cae al suelo.
—Por supuesto, por supuesto —dice, tranquilizador, observando cómo camino de un lado a otro—. Le creo, mi querido amigo, pero la policía es muy meticulosa en estas cosas y disfruta haciendo que los de clases superiores parezcan idiotas.
Lo miro impotente, ahogándome en un mar de tópicos.
—Su asesino me dio esto —digo al acordarme de pronto de la brújula, que saco del bolsillo. Está manchada de barro, lo que me obliga a limpiarla con la manga—. Tiene letras en el dorso —digo, señalándolas con un dedo tembloroso.
Él mira la brújula con ojos entornados y la gira de forma metódica.
—SB —dice despacio, mirándome.
—¡Sí!
—Sebastian Bell. —Hace una pausa, sopesando mi confusión—. Es su nombre, Sebastian. Son sus iniciales. Esta es su brújula.
Mi boca se abre y se cierra, ningún sonido brota de ella.
—Debo de haberla perdido —acabo diciendo—. Quizá la cogió el asesino.
—Quizá —asiente.
Es su amabilidad la que me deja sin respiración. Cree que estoy medio loco, que soy un idiota borracho que ha pasado la noche en el bosque y ha vuelto desvariando. Pero, en vez de enfadarse, me compadece. Eso es lo peor. La ira es sólida, tiene peso. Puedes golpearla con los puños. La compasión es una niebla en la que perderse. Me dejo caer en el sillón, acuno la cabeza en las manos. Hay un asesino suelto y no tengo manera de convencerlo del peligro.
¿Un asesino que te enseñó el camino a casa?
—Sé lo que he visto —digo.
Ni siquiera sabes quién eres.
—Estoy seguro de que es así —dice mi acompañante, confundiendo la naturaleza de mi protesta.
Miro al vacío y solo pienso en una mujer llamada Anna que yace muerta en el bosque.
—Mire, descanse un poco —dice y se levanta—. Yo preguntaré en la casa, veré si falta alguien. Puede que así sepamos algo.
Su tono es conciliador, pero práctico. Por muy amable que esté siendo conmigo, no puedo confiar en que su duda resuelva algo. En cuanto salga de aquí, dirigirá algunas preguntas con poco entusiasmo al personal, mientras Anna yace abandonada.
—Vi a una mujer a la que asesinaron —digo y me pongo en pie débilmente—. Una mujer a la que debí ayudar, y si tengo que recorrer hasta el último centímetro de este bosque para demostrarlo, lo haré.
Él me sostiene la mirada durante un segundo, su escepticismo cede ante mi certeza.
—¿Por dónde empezará? —pregunta—. Ahí fuera hay miles de acres de bosque y, pese a sus buenas intenciones, apenas puede llegar a las escaleras. Sea quien sea esta Anna, ya está muerta y su asesino habrá huido. Deme una hora para organizar una partida de búsqueda y preguntar al personal. Alguien en esta casa debe de saber quién es y adónde fue. La encontraremos, se lo prometo, pero debemos hacerlo como es debido. —Me aprieta el hombro—. ¿Puede hacer lo que le pido? Una hora, por favor.
Las objeciones me ahogan, pero tiene razón. Necesito descansar, recuperar fuerzas y, por muy culpable que me sienta por la muerte de Anna, no quiero entrar en ese bosque solo. Apenas conseguí salir de él antes.
Me someto con un débil asentimiento.
—Gracias, Sebastian —dice—. Le han preparado el baño. ¿Por qué no se limpia un poco? Me encargaré de que llamen al médico y pediré a mi mayordomo que le prepare algo de ropa. Descanse un poco, nos encontraremos en la sala de estar a la hora del almuerzo.
Debería preguntarle por este lugar antes de que se vaya, cuál es mi propósito aquí, pero estoy impaciente por que empiece a hacer preguntas y así poder continuar la búsqueda. Ahora ya solo parece haber una cuestión importante, y para cuando encuentro las palabras con que hacerla, ya ha abierto la puerta.
—¿Tengo familia en la casa? —pregunto—. ¿Alguien que pueda estar preocupado por mí?
Me mira por encima del hombro, receloso y compasivo.
—Es soltero, viejo amigo. No tiene familia aparte de una tía chiflada en algún lugar que le administra las finanzas. Tiene amigos, por supuesto, entre ellos yo, pero, sea quien sea esa Anna, nunca me la había mencionado antes. A decir verdad, no le he oído decir su nombre antes de hoy.
Avergonzado, le da la espalda a mi decepción y desaparece por el frío pasillo. El fuego se agita inseguro cuando la puerta se cierra detrás de él.
3
Salto de la silla antes de que desaparezca la corriente de aire, abro los cajones de la mesilla y busco entre mis posesiones alguna mención a Anna, cualquier cosa que demuestre que no es producto de una mente alterada. Por desgracia, la habitación resulta ser notablemente poco habladora. Aparte de una cartera que contiene unas pocas libras, el otro objeto personal que encuentro es una invitación grabada en oro con una lista de invitados por delante y un mensaje detrás escrito con un trazo elegante.
Lord ylady Hardcastle solicitan el placer de su compañía en el baile de máscaras para celebrar el regreso de su hija, Evelyn, de París. La celebración tendrá lugar en la casa Blackheath el segundo fin de semana de septiembre. Debido a que Blackheath está aislada, se organizará el transporte hasta la casa para todos los invitados desde el cercano pueblo de Abberly.
La invitación está dirigida al doctor Sebastian Bell, un nombre que no reconozco inmediatamente como mío. Mi samaritano lo mencionó antes, pero verlo escrito, junto con mi profesión, me resulta algo más perturbador. Ni me siento como un Sebastian ni mucho menos como un médico. Una sonrisa burlona asoma a mis labios.
Me pregunto cuántos de mis pacientes seguirán confiando en mí cuando me acerque a ellos con el estetoscopio al revés.
Devuelvo la invitación al cajón. Centro mi atención en la Biblia de la mesita y paso las páginas, que están muy gastadas. Hay párrafos subrayados, palabras marcadas con un círculo de tinta roja, aunque no tengo ni idea de lo que significan. Esperaba encontrar una nota o una carta escondida dentro, pero la Biblia está vacía de revelaciones. La aferro con ambas manos y hago un torpe intento de rezar, esperando poder reanimar cualquier fe que pudiera haber tenido alguna vez, pero la empresa parece una locura. Mi religión me ha abandonado junto con todo lo demás.
Ahora es el turno del armario y, aunque los bolsillos de mi ropa no me proporcionan nada, bajo un montón de sábanas encuentro un baúl de viaje. Es un vejestorio precioso, con el maltratado cuero envuelto en pulidas bandas de hierro, un pesado candado que protege su contenido de ojos indiscretos. Tiene una dirección de Londres, presumiblemente la mía, escrita en la etiqueta, aunque no despierta ningún recuerdo.
Me quito la chaqueta y cargo con el baúl hasta el suelo de madera, el contenido tintinea con cada movimiento. Se me escapa un susurro de excitación mientras presiono el botón del cierre, que se transforma en un gemido al descubrir que la maldita cosa está cerrada. Tiro de la tapa, una vez, dos, pero no cede. Vuelvo a mirar en los cajones y en el armario, y hasta me tumbo en el suelo para buscar bajo la cama, pero allí no hay nada aparte de polvo y bolitas de matarratas.
La llave no está en ninguna parte.
El único lugar donde no he mirado es en la zona que hay alrededor de la bañera, y rodeo el biombo como un poseso. Casi me sobresalto al ver que al otro lado acecha una criatura de mirada enloquecida.
Es un espejo.
La criatura de mirada enloquecida parece tan avergonzada como yo por esta revelación.
Doy un titubeante paso para examinarme por primera vez y mi decepción aumenta. Solo ahora, mirando a ese hombre tembloroso y asustado, caigo en la cuenta de las expectativas que tenía de mí. Más alto, más bajo, más delgado, más gordo, no sé cuáles, pero no esa figura desabrida del cristal. Con pelo castaño, ojos castaños y ninguna barbilla digna de mención, soy cualquier rostro entre la multitud, la forma que tiene Dios de llenar los huecos.
Me canso enseguida de mi reflejo y sigo buscando la llave del baúl, pero allí no hay nada aparte de unos artículos de aseo y una jarra de agua. Quienquiera que fuera antes, parece que me aseé antes de desaparecer. Estoy a punto de aullar de frustración cuando me interrumpe una llamada en la puerta, toda una personalidad que se manifiesta en cinco animados golpeteos.
—Sebastian, ¿está ahí? —dice una voz bronca—. Soy Richard Acker, soy médico. Me han pedido que lo examine.
Abro la puerta para encontrarme al otro lado con un enorme bigote gris. Es una visión notable, con las puntas curvándose fuera del borde de la cara a la que van teóricamente unidas. El hombre que hay detrás tiene sesenta y tantos, es completamente calvo, con una nariz protuberante y ojos inyectados en sangre. Huele a brandy, pero con alegría, como si cada gota hubiera caído con una sonrisa.
—Cielos, tiene usted un aspecto espantoso —dice—. Y esa es mi opinión profesional.
Pasa por mi lado aprovechando mi confusión, arroja su maletín negro sobre la cama y echa un buen vistazo a su alrededor, fijándose especialmente en mi baúl.
—Una vez tuve uno de estos —dice mientras pasa una mano cariñosa por la tapa—. Lavolaille, ¿verdad? Cuando yo estaba en el ejército, me llevó a Oriente y me trajo de vuelta. Dicen que uno no debería fiarse de un francés, pero no habría podido hacer nada sin sus maletas. —Le da una patada de prueba y hace una mueca cuando su pie rebota contra el obstinado cuero—. Debe de llevar ladrillos en él —dice, inclinando la cabeza hacia mí, expectante, como si hubiera alguna respuesta coherente a semejante afirmación.
—Está cerrado —balbuceo.
—¿No encuentra la llave, hummm?
—Yo…, no. Doctor Acker, yo…
—Llámeme Dickie, todo el mundo me llama así —dice animoso mientras se acerca a la ventana para mirar fuera—. La verdad es que nunca me ha gustado ese apodo, pero no consigo librarme de él. Daniel dice que ha sufrido usted un infortunio.
—¿Daniel? —pregunto, aferrándome a la conversación mientras esta se aleja de mí.
—Coleridge. El tipo que lo encontró esta mañana.
—Sí, claro.
El doctor Dickie observa mi desconcierto.
—Pérdida de memoria, ¿eh? Bueno, no se preocupe, vi unos cuantos casos en la guerra y lo recordaban todo al cabo de un día o así, lo quisiera o no el paciente.
Me empuja hacia el baúl y me obliga a sentarme en él. Me inclina la cabeza y me examina el cráneo con la ternura de un carnicero, lanzando una risita cuando hago una mueca.
—Oh, sí, tiene un buen chichón ahí atrás. —Hace una pausa mientras piensa—. Debió de golpearse la cabeza en algún momento de anoche. Supongo que fue entonces cuando todo se derramó, por así decirlo. ¿Algún otro síntoma, dolor de cabeza, náuseas, esas cosas?
—Hay una voz —digo, algo avergonzado por admitirlo.
—¿Una voz?
—En mi mente. Creo que es mi voz, solo que, bueno, está muy segura de las cosas.
—Ya veo —dice pensativo—. Y esa… voz, ¿qué dice?
—Me da consejos. A veces comenta lo que hago.
Dickie camina a uno y otro lado detrás de mí, tirándose del bigote.
—¿Ese consejo es, cómo lo diría, abierto? Nada violento, nada perverso.
—En absoluto —digo, molesto por la inferencia.
—¿Y la oye ahora?
—No.
—El trauma —dice bruscamente, alzando un dedo en el aire—. Eso es lo que será. Es muy corriente, la verdad. Alguien se golpea la cabeza y empiezan a pasarle todo tipo de cosas raras. Ve olores, saborea sonidos, oye voces. Suele pasarse en uno o dos días, un mes como mucho.
—¡En un mes! —digo, girando en el baúl para mirarlo—. ¿Cómo voy a arreglármelas así durante un mes? Igual debería ir a un hospital.
—Por Dios, no, los hospitales son lugares horribles —dice, espantado—. Barren el malestar y la muerte hasta los rincones, las enfermedades se enroscan en las camas con los pacientes. Acepte mi consejo y vaya a dar un paseo, examine sus pertenencias, hable con amigos. Anoche lo vi compartiendo una botella con Michael Hardcastle, varias botellas, de hecho. Fue toda una noche, por lo que parece. Él debería poder ayudarlo y, recuerde lo que le digo, una vez que recupere la memoria dejará de oír esa voz. —Hace una pausa y chasquea la lengua—. Me preocupa más ese brazo.
Nos interrumpe una llamada en la puerta. Dickie la abre antes de que yo pueda protestar. Es el ayuda de cámara de Daniel, con la ropa planchada que me había prometido. Al notar mi indecisión, Dickie coge la ropa, despide al mayordomo y la extiende en la cama para mí.
—Bueno, ¿por dónde íbamos? —dice—. Ah, sí, ese brazo.
Sigo su mirada hasta encontrar manchas de sangre regulares en la manga. Sin más preámbulos, me arremanga para descubrir feos cortes y carne desgarrada. Parecen haber formado costra, pero mis esfuerzos recientes debieron de reabrir las heridas. Tras doblarme uno a uno mis dedos rígidos, saca de su bolsa una pequeña botella marrón y unas vendas y me limpia las heridas antes de untarlas con yodo.
—Son heridas de cuchillo, Sebastian —dice con tono preocupado. Su buena disposición se convierte en cenizas—. Y son recientes. Parece que alzó el brazo para protegerse, así.
Me hace una demostración con un gotero de su maletín de médicos golpeándose violentamente el antebrazo, alzado ante su rostro. Su reconstrucción basta para ponerme la piel de gallina.
—¿Recuerda algo de anoche? —dice mientras me venda el brazo con tanta fuerza que siseo de dolor—. ¿Alguna cosa?
Empujo mis pensamientos hacia mis horas perdidas. Al despertar supuse que se había perdido todo, pero ahora me doy cuenta de que no es así. Siento mis recuerdos fuera de mi alcance. Tienen forma y peso, como muebles amortajados en una habitación a oscuras. Solo he extraviado la luz para poder verlos.
Suspiro y niego con la cabeza.
—No recuerdo nada. Pero esta mañana vi una…
—Una mujer asesinada —interrumpe el doctor—. Sí, me lo dijo Daniel.
La duda tiñe cada palabra, pero me anuda el vendaje sin dar voz a sus objeciones.
—En cualquier caso, tiene que informar a la policía de inmediato —dice—. El que hizo esto intentaba causarle un daño significativo.
Coge su maletín de la cama y me estrecha torpemente la mano.
—Una retirada estratégica, muchacho, eso es lo que se requiere aquí —dice—. Hable con el encargado de las cuadras, debería poder prepararle un transporte hasta el pueblo y, una vez allí, podrá hablar con la policía. Mientras tanto, probablemente sea mejor que mantenga el ojo avizor. Este fin de semana hay veinte personas alojadas en Blackheath, y llegarán treinta más para el baile de esta noche. La mayoría de ellos no están por encima de quien hace este tipo de cosas, y si usted los ha ofendido…, bueno —Niega con la cabeza—, le aconsejo que vaya con cuidado.
Sale de la habitación y yo me apresto a coger la llave del aparador para cerrar la puerta tras él, mis manos temblorosas requieren varios intentos para meter la llave en la cerradura.
Hace una hora me consideraba el juguete de un asesino atormentado, pero ajeno a cualquier peligro físico. Rodeado de gente, me sentía lo bastante a salvo como para insistir en que recuperáramos el cuerpo de Anna del bosque e iniciáramos la búsqueda de su asesino. Ya no es así. Alguien ha intentado quitarme la vida y no tengo ninguna intención de permanecer aquí lo bastante como para que vuelva a intentarlo. Los muertos no pueden esperar que los vivos salden las deudas que puedan tener con ellos y, sea lo que sea lo que le debo a Anna, tendré que pagárselo a distancia. Cuando me reúna con mi samaritano en la sala de estar, seguiré el consejo de Dickie y solicitaré un transporte para regresar al pueblo.
Es hora de que vuelva a casa.
4
El agua se derrama por los bordes de la bañera mientras me desprendo rápidamente de la segunda piel de barro y hojas que me cubre. Inspecciono mi cuerpo rosa recién frotado en busca de cicatrices o marcas de nacimiento, cualquier cosa que pueda despertar un recuerdo. Debo estar abajo en veinte minutos y no he averiguado nada más de Anna desde que pisé los escalones de Blackheath. Atacar el muro de ladrillos de mi mente ya era frustrante cuando quería ayudar con la búsqueda, pero ahora mi ignorancia podría pulverizar toda la empresa.
Para cuando termino de lavarme, el agua de la bañera está tan negra como mi estado de ánimo. Siento desaliento mientras me seco con la toalla e inspecciono las prendas planchadas que dejó el ayuda de cámara. Su selección de ropa me parece bastante puritana, pero, al contemplar las alternativas del armario, enseguida comprendo su dilema. La ropa de Bell —pues en verdad sigo sin poder reconciliarnos— consiste en varios trajes idénticos, dos chaquetas para cenar, ropa de caza, una docena de camisas y unos cuantos chalecos. Todos en diferentes tonos de gris y negro, insulsos uniformes de lo que por ahora parece ser una vida extraordinariamente anónima. La idea de que este hombre pudiera haber inspirado a alguien a cometer un acto violento se está convirtiendo en lo más extravagante de los acontecimientos de la mañana.
Me visto rápidamente, pero tengo los nervios tan a flor de piel que necesito una respiración honda y una palabra severa para obligar a mi cuerpo a ir hacia la puerta. El instinto me impele a llenarme los bolsillos antes de salir, mi mano se mueve hacia el aparador solo para detenerse inútilmente en el aire. Intento recoger posesiones que no están allí y que ya no recuerdo. Debe de ser una rutina de Bell, una sombra de mi antigua vida que sigue presente. El impulso es tan fuerte que me siento condenadamente raro al retirar la mano vacía. Por desgracia, lo único que conseguí recuperar del bosque fue esa maldita brújula, pero no la veo por ninguna parte. Debió de llevársela mi samaritano, el hombre al que el doctor Dickie llamó Daniel Coleridge.
La inquietud me asalta cuando salgo al pasillo.
Solo tengo una mañana de recuerdos y no puedo conservar ni esos.
Un criado que pasa me indica la sala de estar, que resulta encontrarse al otro extremo del salón, unas puertas más allá del vestíbulo de mármol por el que entré esta mañana. Es un lugar desagradable, la madera negra y las cortinas escarlata recuerdan a un desmesurado ataúd, el fuego de carbón arroja al aire un humo oleoso. Hay una docena de personas congregadas allí y, pese a los aperitivos fríos dispuestos en la mesa, la mayoría de los invitados están desplomados en sillones de cuero o parados junto a las ventanas emplomadas, mirando con tristeza al terrible tiempo, mientras una doncella con manchas de mermelada en el mandil se mueve sin problemas entre ellos, depositando platos sucios y vasos vacíos en una enorme bandeja de plata que apenas puede sostener. Un hombre rechoncho con traje de caza de tweed verde se ha sentado en el pianoforte de la esquina y toca una canción obscena que solo ofende por lo inepto de su interpretación. Nadie le presta mucha atención, aunque se esfuerza para corregir eso.
Ya es casi mediodía, pero no veo a Daniel por ninguna parte, así que me atareo inspeccionando los diferentes decantadores del mueble bar sin la menor pista de lo que pueden ser o de lo que me gusta. Acabo sirviéndome algo marrón y me vuelvo para mirar a mis compañeros invitados, esperando algún fogonazo de reconocimiento. Si alguna de esas personas es responsable de las heridas de mi brazo, su irritación al verme sano y salvo debería resultarme evidente. Y asumo que mi mente no conspirará en mi contra para mantener en secreto su identidad en el supuesto de revelarse. Suponiendo, claro está, que mi mente pueda encontrar algún modo de distinguirlas. Casi todos los hombres son matones gritones de rostro hinchado ataviados de tweed para la caza, mientras que las mujeres visten sobriamente falda, camisa de lino y cárdigan. A diferencia de sus escandalosos maridos, departen en voz baja y me buscan por el rabillo de los ojos. Tengo la sensación de ser observado de forma subrepticia, como un ave exótica. Es terriblemente inquietante, pero supongo que comprensible. Daniel no ha podido hacer averiguaciones sin revelar de paso mi estado. Ahora soy parte del entretenimiento, me guste o no.
Me centro en mi bebida e intento distraerme escuchando a escondidas las conversaciones circundantes, con una sensación semejante a meter la cabeza en un rosal. La mitad de ellos se queja y la otra mitad escucha las quejas. No les gustan las habitaciones, la comida, la indolencia del servicio, el aislamiento ni el hecho de no haber podido llegar hasta aquí con sus coches (aunque el cielo sabrá cómo habrán podido encontrar el lugar). Pero, sobre todo, reservan su ira para la ausencia de una bienvenida por parte de lady Hardcastle, que aún no ha aparecido pese a que muchos de ellos llegaron anoche, algo que parecen haberse tomado como un insulto personal.
—Discúlpeme, Ted —dice la doncella, intentando pasar junto a un hombre en la cincuentena. Es corpulento y tiene la piel quemada por el sol bajo su escasa mata de pelo rojo. El traje de caza se tensa alrededor de un cuerpo grueso que tiende a la gordura, su rostro está iluminado por unos brillantes ojos azules.
—¿Ted? —dice furioso, agarrándola por la muñeca y apretando lo bastante fuerte como para provocar una mueca de dolor—. ¿Con quién diablos te crees que hablas, Lucy? Para ti soy el señor Stanwin, ya no estoy abajo con las ratas.
Ella asiente, aturdida, mirándonos en busca de ayuda. Nadie se mueve, hasta el piano se muerde la lengua. Me doy cuenta de que todos tienen miedo de este hombre. Para mi vergüenza, yo no soy mucho mejor. Me quedo paralizado, observando este intercambio por el rabillo de mis entornados ojos, deseando desesperadamente que su vulgaridad no se desvíe hacia mí.
—Suéltela, Ted —dice Daniel Coleridge desde la puerta.
Su tono de voz es firme, frío. Retumba con repercusiones.
Stanwin resopla por la nariz y mira a Daniel por sus estrechados ojos. No hay competición que valga. Stanwin es achaparrado y sólido y escupe veneno. Pero hay algo en la actitud de Daniel, con las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada, que detiene a Stanwin. Quizá tema ser atropellado por el tren que Daniel parece estar esperando.
Un reloj tamborilea su valor y marca la hora.
Stanwin suelta a la doncella con un gruñido y se marcha pasando junto a Daniel, musitando algo que no consigo oír.
La sala respira, el piano vuelve a oírse, el heroico reloj continúa sonando como si no hubiera pasado nada.
Los ojos de Daniel nos estudian uno a uno.
Incapaz de afrontar su escrutinio, contemplo mi reflejo en la ventana. En mi rostro hay desagrado, asco ante los interminables defectos de mi carácter. Primero, el asesinato en el bosque, y ahora esto. ¿Cuántas injusticias me permitiré ignorar antes de reunir el valor para intervenir?
Daniel se acerca, es un fantasma en el cristal.
—Bell —dice en voz baja, posando una mano en mi hombro—. ¿Tiene un momento?
Encorvado por el peso de mi vergüenza, lo sigo hasta el estudio contiguo con los ojos de todos clavados en mi espalda. Es un lugar todavía más oscuro, la hiedra sin podar amortaja las ventanas emplomadas, oscuros cuadros al óleo absorben la poca luz que consigue atravesar el cristal. Hay un escritorio colocado con vistas al prado, y parece recién abandonado, una estilográfica derrama tinta en un pedazo de papel secante, hay un abrecartas a su lado. Uno solo puede imaginar qué misivas se escriben en un ambiente tan opresivo.
En la esquina opuesta, junto a una segunda puerta, hay un joven que también viste traje de caza mirando por el altavoz de un fonógrafo, preguntándose claramente por qué el disco giratorio no arroja ningún sonido a la habitación.
—Un semestre en Cambridge y ya se cree Isambard Kingdom Brunel —dice Daniel, haciendo que el joven alce la mirada desde su desconcierto. No tendrá más de veinticuatro años, con cabellos negros y rasgos amplios y achatados que dan la impresión de que tiene la cara apretada contra un cristal.
—Belly, condenado idiota, aquí estás —dice, estrechándome la mano al tiempo que me da palmadas en la espalda. Es como verse atrapado en un cepo cariñoso.
Examina mi rostro expectante, sus ojos verdes se estrechan ante mi falta de reconocimiento.
—Entonces es cierto, no recuerdas nada —dice, dirigiendo una mirada rápida a Daniel—. ¡Diablo con suerte! Vamos al bar para que pueda presentarte a una resaca.
—Las noticias viajan rápido en Blackheath —digo.
—El aburrimiento es un terreno muy llano —dice—. Soy Michael Hardcastle. Somos viejos amigos, aunque supongo que ahora la mejor descripción es recientes conocidos.
No hay ni un asomo de decepción en esa declaración. De hecho, parece divertido. Incluso al primer encuentro, resulta evidente que a Michael Hardcastle le entretienen muchas cosas.
—Michael se sentó a su lado anoche en la cena —dice Daniel, que retoma la inspección que Michael había hecho del gramófono—. Ahora que lo pienso, posiblemente por eso salió y acabó golpeándose en la cabeza.
—Sígale la corriente, Belly, seguimos esperando a que algún día diga algo gracioso por accidente —dice Michael.
Hay una pausa instintiva para mi réplica, el ritmo del momento se desploma bajo el peso de su ausencia. Por primera vez desde que desperté esta mañana, siento añoranza por mi antigua vida. Echo de menos conocer a estos hombres. La intimidad de esta amistad. Mi pena tiene un reflejo en el rostro de mis compañeros, un silencio incómodo cava una trinchera entre nosotros. Con la esperanza de recobrar al menos parte de la confianza que debimos compartir una vez, me arremango para mostrarles los vendajes que me cubren el brazo, la sangre ya ha empezado a traspasarlos.
—Ojalá me hubiera golpeado la cabeza —digo—. El doctor Dickie cree que alguien me atacó anoche.
—Mi querido amigo —exclama sobresaltado Daniel.
—Esto es por esa maldita nota, ¿verdad? —dice Michael, siguiendo mis heridas con los ojos.
—¿De qué hablas, Hardcastle? —pregunta Daniel, alzando las cejas—. ¿Estás diciendo que sabes algo de esto? ¿Por qué no lo dijiste antes?
—No es gran cosa —dice Michael con timidez, hurgando en la gruesa alfombra con la punta del pie—. Una doncella trajo una nota a la mesa durante la quinta botella de vino. Lo siguiente que sé es que Belly se excusaba e intentaba recordar cómo funcionan las puertas. —Me mira avergonzado—. Quise ir con usted, pero fue inflexible en que tenía que ir solo. Supuse que iba a reunirse con alguna que otra mujer, por lo que no insistí, y esa fue la última vez que lo vi hasta ahora.
—¿Qué decía el mensaje? —pregunto.
—No tengo la menor idea, viejo amigo, no lo leí.
—¿Recuerdas a la doncella que os la llevó, o si Bell mencionó a una mujer llamada Anna? —pregunta Daniel.
Michael se encoge de hombros mientras el recuerdo envuelve su rostro.
—¿Anna? Me temo que no me suena. En cuanto a la doncella, bueno… —Hincha las mejillas, lanza un largo resoplido—. Vestido negro, delantal blanco. Oh, maldita sea, Coleridge, sé razonable. Hay docenas de ellas, ¿cómo puede un hombre acordarse de sus caras?
Nos dirige una mirada impotente, Daniel la recibe negando disgustado con la cabeza.
—No se preocupe, muchacho, llegaremos al fondo de esto —me dice, apretándome el hombro—. Y tengo una idea de cómo.
Se acerca a un mapa de la finca enmarcado en la pared. Es un dibujo arquitectónico, la lluvia lo ha tocado y amarilleado en los bordes, pero es un bonito retrato de la casa y los alrededores. Resulta que Blackheath es una enorme finca con un cementerio familiar al oeste y un establo al este, un serpenteante camino hasta un lago con una caseta para barcas junto a la orilla. Aparte del camino de coches, que es una carretera que se dirige en línea recta hasta el pueblo, todo lo demás es bosque. Tal como sugiere la vista desde las ventanas de arriba, estamos solos entre los árboles.
Un sudor frío hormiguea en mi piel.
Yo tenía que desaparecer en ese terreno, como lo hizo Anna esta mañana. Estoy buscando mi propia tumba.
Daniel me mira al sentir mi inquietud.
—Un lugar solitario, ¿verdad? —murmura, golpeando un cigarrillo que ha sacado de un estuche de plata. Cuelga de su labio inferior mientras busca un mechero en los bolsillos.
—Mi padre nos trajo aquí cuando se hundió su carrera política —dice Michael, que enciende el cigarrillo de Daniel y coge uno para él—. El viejo se consideraba un hacendado. Por supuesto, la cosa no salió como esperaba.
Alzo una ceja inquisitiva.
—Mi hermano fue asesinado por un tal Charlie Carver, uno de nuestros guardabosques —dice Michael con calma, como si recitara el resultado de las carreras.
Horrorizado por haber olvidado algo tan horrendo, balbuceo una disculpa.
—Lo… Lo siento, eso debió de ser…
—Hace muchísimo tiempo —interrumpe Michael, con una pizca de impaciencia en la voz—. Diecinueve años, de hecho. Yo solo tenía cinco cuando sucedió y, la verdad, apenas lo recuerdo.
—A diferencia de la mayoría de la prensa amarillista —añade Daniel—. Carver y un amigo se emborracharon hasta enloquecer y encontraron a Thomas cerca del lago. Casi lo ahogaron en él y remataron el trabajo con un cuchillo. Tenía unos siete años. Ted Stanwin llegó a la carrera y los espantó con una escopeta, pero Thomas ya estaba muerto.
—¿Stanwin? —pregunto, luchando para que la sorpresa no asome a mi voz—. ¿El patán del almuerzo?
—Oh, yo no diría eso en voz demasiado alta —dice Daniel.
—El viejo Stanwin está muy bien considerado por mis padres —añade Michael—. Era un simple guardabosques cuando intentó salvar a Thomas, pero padre le regaló una de nuestras plantaciones de África como agradecimiento y el fulano hizo fortuna.
—¿Qué fue de los asesinos? —pregunto.
—Cogieron a Carver —dice Daniel, que derrama ceniza en la alfombra—. La policía encontró bajo los maderos del suelo de su cabaña el cuchillo que usó, junto con una docena de botellas de brandy robadas. Nunca cogieron a su cómplice. Stanwin afirma que le dio con la escopeta, pero nadie se presentó con una herida en el hospital local y Carver se negó a delatarlo. Lord y lady Hardcastle daban una fiesta ese fin de semana, así que pudo ser alguno de los invitados, pero la familia fue inflexible en que ninguno conocía a Carver.
—Fue un mal asunto para todos —dice Michael con un tono monótono; su expresión es tan negra como las nubes que se amontonan en las ventanas.
—¿Así que el cómplice sigue libre? —pregunto, con el miedo arrastrándose por la columna vertebral. Un asesinato hace diecinueve años y un asesinato esta mañana. No puede ser una coincidencia.
—Hace que uno se pregunte para qué está la policía, ¿verdad? —comenta Daniel, que luego guarda silencio.
Mis ojos buscan a Michael, que mira hacia la sala de estar. Se está vaciando a medida que los invitados se dirigen al vestíbulo, llevándose las conversaciones consigo. Incluso desde aquí oigo el remolinante e hiriente enjambre de insultos dedicados a cualquier cosa, desde el estado decrépito de la casa a la borrachera de lord Hardcastle y a la actitud fría de lady Hardcastle. Pobre Michael, no puedo imaginar cómo debe sentirse uno cuando se ridiculiza tan abiertamente a su propia familia, y encima en su propia casa.
—Mire, no hemos venido a aburrirlo con viejas historias —dice Daniel, rompiendo el silencio—. He preguntado por Anna. Me temo que no hay buenas noticias.
—¿Nadie la conoce?
—No hay nadie que se llame así entre los invitados o el personal —dice Michael—. Y, lo que es más, no falta nadie en Blackheath.
Abro la boca para protestar, pero Michael alza la mano para callarme.
—Nunca me deja acabar, Belly. No puedo organizar una partida de búsqueda, pero esa gente saldrá de caza dentro de diez minutos. Si me da una vaga idea de dónde despertó esta mañana, me aseguraré de ir en esa dirección y de mantener los ojos abiertos. Saldremos quince personas, así que hay muchas probabilidades de que veamos algo.
La gratitud me inunda el pecho.
—Gracias, Michael.
Me sonríe a través de una nube de humo de cigarrillo.
—Nunca lo he visto salirse de madre, Belly, ni se me ocurre que lo pueda estar haciendo ahora.
Miro el mapa, ansioso por hacer mi parte, pero no tengo ni idea de dónde vi a Anna. El asesino me señaló al este y el bosque me empujó hacia Blackheath, pero solo puedo adivinar cuánto tiempo caminé o dónde pude empezar. Respiro hondo y me confío a la providencia al tocar el cristal con la yema del dedo mientras Michael y Daniel miran por encima de mi hombro. Michael asiente, frotándose la barbilla.
—Se lo diré a los amigos. —Me mira de arriba abajo—. Será mejor que se cambie. Saldremos enseguida.
—No voy a ir —digo con la voz estrangulada por la vergüenza—. Tengo que… No puedo…
El joven se remueve incómodo.
—Vamos…
—Use la cabeza, Michael —interrumpe Daniel, posando una mano en mi hombro—. Mire lo que le han hecho. El pobre Bell apenas consiguió salir del bosque, ¿por qué querría volver? —Suaviza el tono—. No se preocupe, Bell, encontraremos a su chica desaparecida y al hombre que la asesinó. Ahora está en nuestras manos. Quédese lo más lejos posible de este asunto.
5
Estoy junto a la ventana emplomada, medio oculto por las cortinas de terciopelo. En el camino de coches, Michael se relaciona con los demás hombres. Todos jadean bajo los gruesos abrigos, con la escopeta apoyada en el interior del codo, riendo y charlando, el aliento se condensa al escapar de sus labios. Libres de la casa para disfrutar de una matanza, parecen casi humanos.
Las palabras de Daniel eran consoladoras, pero no pueden absolverme. Debería estar fuera con ellos, buscando el cuerpo de la mujer a la que fallé. En vez de eso, huyo. Lo menos que puedo hacer es soportar la vergüenza de ver cómo se alejan sin mí.
Junto a la ventana pasan perros tirando de correas que sus dueños forcejean para sujetar. Las dos escandaleras se funden, cruzando el prado hacia el bosque, justo en la dirección que le indiqué a Daniel, aunque no veo a mi amigo entre ellos. Supongo que se unirá al grupo más tarde.
Espero a que el último de ellos desaparezca entre los árboles antes de volver a comprobar el mapa de la pared. Si es correcto, los establos no están muy lejos de la casa. Seguro que encuentro allí al jefe de los establos. Él podrá preparar un carruaje para ir al pueblo y allí coger un tren que me lleve a casa.
Me vuelvo para ir a la sala de estar y encuentro el paso bloqueado por un enorme cuervo negro.
El corazón me da un vuelco, y yo también, contra el aparador, arrojando al suelo fotos de familia y objetos de todo tipo.
—No hace falta que se asuste —dice la criatura, que da medio paso para salir de entre las sombras.
No es un pájaro. Es un hombre vestido como un médico medieval de la peste, sus plumas son un gabán negro, el pico pertenece a una máscara de porcelana, y brilla a la luz de una lámpara cercana. Supongo que es un disfraz para el baile de esta noche, aunque eso no explica por qué lleva un atuendo tan siniestro en pleno día.