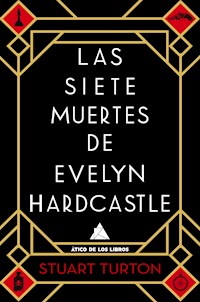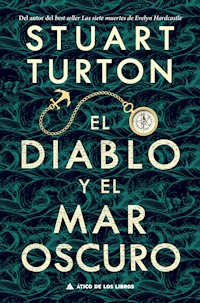
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un crimen imposible, un demonio y un viaje maldito. Corre el año 1634 y Samuel Pipps, el detective más famoso del mundo, está prisionero en el Saardam rumbo a Ámsterdam, donde se enfrenta a un juicio y a la horca. Junto a él viajan su fiel amigo, Arent Hayes, decidido a probar la inocencia de Pipps, y Sara Wessel, la esposa del gobernador general de Batavia, en las Indias Orientales. Súbitamente, una serie de misteriosos sucesos desconcierta a la tripulación y a los pasajeros: un extraño símbolo aparece en una vela, un leproso fallecido ronda por el barco y varios animales aparecen sacrificados. Y, por si fuera poco, una voz aterroriza a los pasajeros entre las sombras con una terrible profecía: van a ser testigo de tres milagros diabólicos. El primero, una persecución inverosímil; el segundo, un robo inconcebible; el tercero, un asesinato imposible de cometer. Con Pipps entre rejas, Arent y Sara tendrán que resolver solos el misterio que amenaza con enviarlos a todos a las profundidades del océano. La novela perfecta para los amantes de Sherlock y Master and Commander, del autor ganador del Costa Award a la primera novela por Las siete muertes de Evelyn Hardcastle. "Una obra que aúna con excelencia lo mejor de las novelas de William Golding y sir Arthur Conan Doyle." Val McDermid "Una magistral novela histórica repleta de misterio: original, llena de giros argumentales, adictiva y terriblemente cautivadora […]. ¡Un triunfo de la literatura!" Will Dean "Esta magnífica novela tiene un misterio tras otro, amor, aventuras y personajes fascinantes." Nicholas Sparks "El mundo de Turton cobra vida y atrapa al lector desde la primera página; los guiños y giros de la trama se multiplican hasta la impactante revelación final. Irresistible." The Guardian "Una brillante novela de misterio. Los amantes de los acertijos imposibles deben leerla." Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
El diablo y el mar oscuro
Stuart Turton
Traducción de Isabel Fuentes
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Prólogo
Relación de pasajeros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Una disculpa a la historia
Agradecimientos
Sobre el autor
Página de créditos
El diablo y el mar oscuro
V.1: noviembre de 2020
V.1.1: diciembre de 2020
Título original: The Devil and the Dark Water
© Stuart Turton, 2020
© de la traducción, Isabel Fuentes García, 2020
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2020
Todos los derechos reservados.
Diseño de cubierta: David Mann
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 9978-84-18217-20-3
THEMA: FA
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
El diablo y el mar oscuro
Un crimen imposible, un demonio y un viaje maldito
Corre el año 1634 y Samuel Pipps, el detective más famoso del mundo, está prisionero en el Saardam rumbo a Ámsterdam, donde se enfrenta a un juicio y a la horca. Junto a él viajan su fiel amigo, Arent Hayes, decidido a probar la inocencia de Pipps, y Sara Wessel, la esposa del gobernador general de Batavia, en las Indias Orientales.
Súbitamente, una serie de misteriosos sucesos desconcierta a la tripulación y a los pasajeros: un extraño símbolo aparece en una vela, un leproso fallecido ronda por el barco y varios animales aparecen sacrificados. Y, por si fuera poco, una voz aterroriza a los pasajeros entre las sombras con una terrible profecía: van a ser testigos de tres milagros diabólicos. El primero, una persecución inverosímil; el segundo, un robo inconcebible; el tercero, un asesinato imposible de cometer. Con Pipps entre rejas, Arent y Sara tendrán que resolver solos el misterio que amenaza con enviarlos a todos a las profundidades del océano.
La novela perfecta para los amantes de Sherlock y Master and Commander, del autor ganador del Costa Award a la primera novela por Las siete muertes de Evelyn Hardcastle.
«Una obra que aúna con excelencia lo mejor de las novelas de William Golding y sir Arthur Conan Doyle.»
Val McDermid
«Una magistral novela histórica repleta de misterio: original, llena de giros argumentales, adictiva y terriblemente cautivadora […]. ¡Un triunfo de la literatura!»
Will Dean
«Esta magnífica novela tiene un misterio tras otro, amor, aventuras y personajes fascinantes.»
Nicholas Sparks
«El mundo de Turton cobra vida y atrapa al lector desde la primera página; los guiños y giros de la trama se multiplican hasta la impactante revelación final. Irresistible.»
The Guardian
«Una brillante novela de misterio. Los amantes de los acertijos imposibles deben leerla.»
Publishers Weekly
Para Ada
Ahora tienes dos años y estás dormida en tu cuna. Eres muy extraña y nos haces reír mucho. Cuando leas esto, serás otra persona completamente distinta. Espero que aún seamos amigos. Espero ser un buen padre. Espero no cometer muchos errores y que me perdones lo que haya hecho. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero siempre me esfuerzo.
Te quiero, pequeña. Esto es para ti. Para la persona en que te conviertas.
Prólogo
En 1634, la Compañía Unida de las Indias Orientales era la empresa de comercio más rica de la época. Sus puestos comerciales se extendían por toda Asia y El Cabo, en Sudáfrica. El más rentable era Batavia, en Indonesia, que enviaba macia, pimienta, especias y sedas a Ámsterdam a bordo de su flota de galeones Indiaman.
El viaje duraba ocho meses y estaba plagado de peligros.
Los océanos eran, en su mayor parte, territorio desconocido, y las herramientas de navegación, muy rudimentarias. Solo existía una ruta conocida entre Batavia y Ámsterdam, y los barcos que se apartaban de ella se perdían con frecuencia. Incluso los que seguían fielmente la «caravana» estaban a merced de las enfermedades, las tormentas y los piratas.
Muchos de los que se embarcaban en Batavia no llegaban nunca a Ámsterdam.
Relación de pasajeros destacados y de la tripulación a bordo del Saardam con destino a Ámsterdam, confeccionada por el chambelán Cornelius Vos
Dignatarios
Gobernador general Jan Haan, su esposa, Sara Wessel, y su hija, Lia Jan
Chambelán Cornelius Vos
Capitán de la guardia Jacobi Drecht
Creesjie Jens y sus hijos Marcus y Osbert Pieter
Vizcondesa Dalvhain
Pasajeros destacados
Predicador Sander Kers y su pupila, Isabel
Teniente Arent Hayes
Oficiales del Saardam
Primer Mercader Reynier van Schooten
Capitán Adrian Crauwels
Primer oficial Isaack Larme
Tripulación destacada
Contramaestre: Johannes Wyck
Condestable: Frederick van de Heuval
El prisionero Samuel Pipps
1
Arent Hayes aulló de dolor cuando una piedra golpeó su corpulenta espalda.
Otra silbó cerca de su oreja; una tercera lo alcanzó en la rodilla y se tambaleó, lo que arrancó las burlas de la masa despiadada que buscaba en el suelo más misiles con que acribillarlo. La guardia de la ciudad los contenía, mientras sus labios babeantes escupían insultos, con los ojos negros de maldad.
—Protégete, por lo que más quieras —imploró Sammy Pipps por encima del estruendo. Sus cadenas brillaban al sol mientras avanzaba a trompicones por el suelo polvoriento—. Es a mí a quien quieren.
Arent era el doble de alto y la mitad de ancho que la mayoría de los hombres de Batavia, incluido Pipps. Aunque no estaba preso, había colocado su enorme cuerpo entre la multitud y su amigo, mucho más pequeño, ofreciéndoles tan solo una rendija a través de la que atacar a su objetivo.
Antes de la caída de Sammy, los llamaban el oso y el gorrión. Ahora más que nunca eran unos motes adecuados.
Llevaban a Pipps de las mazmorras al puerto, donde un barco los transportaría a Ámsterdam. Cuatro mosqueteros los escoltaban, pero se mantenían a distancia, por temor a convertirse también en dianas.
—Me pagas para protegerte —rugió Arent, se limpió el sudor polvoriento de los ojos y trató de calcular cuánto les quedaba para llegar a un lugar seguro—. Y lo haré hasta que no pueda hacerlo más.
El puerto quedaba detrás de unas enormes puertas, al otro extremo del paseo central de Batavia. En cuanto se cerraran tras de sí, estarían a salvo del gentío. Por desgracia, seguían en la cola de una larga procesión que se movía lentamente, aplastada por el calor. Las puertas parecían igual de lejanas que cuando habían abandonado la asfixiante humedad de la mazmorra a mediodía.
Una piedra cayó a los pies de Arent y ensució sus botas de polvo seco. Otra rebotó en las cadenas de Sammy. Los vendedores ambulantes las vendían a la gente a cambio de dinero.
—Maldita Batavia —gruñó Arent—. Esos desgraciados no toleran los bolsillos vacíos.
En un día normal, esa gente estaría comprando a los panaderos, a los sastres, a los zapateros, a los encuadernadores y a los fabricantes de velas que se alinean en el paseo. Sonreirían y se reirían, se quejarían del calor infernal, pero bastaba que se encadenase a un hombre y lo ofrecieran para atormentarlo para que el alma más dócil se entregara al demonio.
—Quieren mi sangre —argumentó Sammy, que trató de apartar a Arent—. Ponte a salvo, te lo suplico.
Arent miró hacia abajo, a su aterrorizado amigo, cuyas manos empujaban su pecho, sin el menor resultado. Tenía los rizos oscuros aplastastados contra la frente, y los pómulos afilados eran de color púrpura por las palizas propinadas durante el cautiverio. Sus ojos marrones, habitualmente irónicos, estaban muy abiertos y desesperados.
Incluso maltratado, era un bastardo atractivo.
Por su parte, Arent llevaba el cráneo rapado y tenía la nariz chata por los golpes. Alguien le había arrancado un pedazo de la oreja derecha en una pelea, y unos torpes latigazos de años atrás le habían dejado la larga cicatriz que cruzaba su cuello y su mentón.
—Estaremos a salvo en cuanto lleguemos a los muelles —dijo Arent, tozudo, levantando la voz por encima de los vítores que se oían en el desfile.
El gobernador general Jan Haan encabezaba la procesión montado en un semental blanco, con un peto abrochado por encima del jubón, y la espada repiqueteando contra su cintura.
Hacía trece años que había comprado el pueblo en nombre de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Tan pronto como los nativos firmaron el contrato, lo quemó hasta los cimientos, y con las cenizas trazó las nuevas carreteras, los canales y edificios de la ciudad que ocuparía su lugar.
Batavia era el puesto comercial que mayores beneficios procuraba a la Compañía, y Jan Haan volvía a Ámsterdam para unirse al consejo director de la Compañía, los enigmáticos Caballeros 17.
Mientras su caballo trotaba por el paseo, el gentío lloraba, lo vitoreaba y estiraba las manos hacia él, tratando de tocarle las piernas. Arrojaban flores y decían fervientes bendiciones a su paso.
Él los ignoraba con la barbilla erguida y los ojos fijos al frente. De nariz aguileña y calvo, a Arent le hacía pensar en un halcón colgado de un caballo.
Cuatro esclavos jadeantes pugnaban por seguir su ritmo. Arrastraban un palanquín dorado donde llevaban a la esposa y la hija del gobernador general, y una doncella arrebolada correteaba tras él y se abanicaba a causa del calor.
Detrás de ellos, cuatro mosqueteros de piernas arqueadas sostenían las esquinas de una pesada caja que contenía la Locura. El sudor les chorreaba por la frente, les cubría las manos y las hacía resbaladizas. A menudo se les caían las esquinas y el miedo se pintaba en sus rostros. Sabían que si el trofeo del general se dañaba, el castigo sería terrible.
Una amalgama desordenada de cortesanos y aduladores, administrativos de alto rango y favoritos de la familia, trotaba tras ellos; sus años de conspiraciones se habían visto recompensados por la oportunidad de pasar una tarde incómoda observando la partida del gobernador de Batavia.
Distraído por sus observaciones, Arent no se percató de que había un hueco entre él y su protegido. Una piedra silbó y le dio a Sammy en la mejilla, lo que desató un reguero de sangre, saludado con vivas de la gente.
Arent perdió los estribos, recogió una piedra y la arrojó al atacante, con tal furia que le dio en el hombro y lo abatió. La muchedumbre chilló ultrajada y se abalanzó sobre los guardas que trataban de contenerlos.
—Buen tiro —murmuró Sammy apreciativamente, y bajó la cabeza para evitar la lluvia de piedras que caía sobre ellos.
Cuando llegaron a los muelles, Arent cojeaba, y todo su enorme cuerpo le dolía. Sammy tenía moratones, pero no había sufrido más daños. Aun así, soltó un grito de alivio al abrirse las puertas frente a ellos.
Al otro lado había un laberinto de grúas y cuerdas enrolladas, altas pilas de barricas y pollos que chillaban en canastas de mimbre. Los cerdos y las vacas los miraban alicaídos, mientras los estibadores gritaban y cargaban las mercancías en barcazas que se balanceaban al borde del agua, listas para ser transportadas hasta los siete galeones Indiaman anclados en el resplandeciente puerto. Las velas se desenrollaban y los mástiles quedaban desnudos, parecidos a cucarachas muertas con las patas al aire, pero pronto cada galeón contaría con trescientas almas entre pasajeros y tripulación.
La gente agitaba sus bolsas de monedas en los transbordadores que iban de aquí para allá, y empujaban hacia delante cuando alguien gritaba el nombre de su barco. Los niños jugaban al escondite entre las cajas, o se aferraban a las faldas de sus madres, mientras los padres miraban furiosos al cielo, para obligar a la fiera extensión azul a liberar una nube.
Los pasajeros más pudientes estaban apartados, rodeados por sus criados y sus costosas maletas. Rezongaban bajo las sombrillas, se abanicaban fútilmente y sudaban bajo lazos de seda.
La procesión se detuvo y las puertas empezaron a cerrarse tras ellos, con lo que apagaban el sonido de rebuzno de la masa.
Unas pocas piedras más alcanzaron las cajas y, al fin, el ataque terminó.
Arent exhaló un largo suspiro, se dobló en dos con las manos sobre las rodillas y el sudor le cayó de la frente al suelo polvoriento.
—¿Estás malherido? —preguntó Sammy, inspeccionando un corte en la mejilla de Arent.
—Estoy bastante borracho —gruñó Arent—. Por lo demás, no demasiado mal.
—¿Confiscó la guardia mi caja de alquimia?
Había miedo en su voz. Entre sus numerosos talentos, Sammy era un hábil alquimista, y en su caja tenía las tinturas, los polvos y pociones que había elaborado para ayudarse en su trabajo deductivo. Le había llevado años crearlos con ingredientes que tardaría mucho en reemplazar.
—No, la cogí de tu habitación antes de que registraran la casa —dijo Arent.
—Bien —aprobó Sammy—. Hay ungüento en una jarrita. La de color verde. Aplícatela a las heridas cada mañana y cada noche.
Arent arrugó la nariz, disgustado.
—¿Es la que huele a orina?
—Todas huelen así. No es un buen ungüento si no huele a orina.
Un mosquetero se acercó desde el embarcadero y llamó a Sammy. Llevaba un sombrero traqueteado con una pluma roja, y la desgastada visera le tapaba los ojos. Una mata de pelo rubio y sucio le caía sobre los hombros, y la barba le cubría parte de la cara.
Arent lo examinó con aprobación.
La mayor parte de los mosqueteros de Batavia formaban parte de la guardia del gobernador. Relucían, saludaban y dormían con los ojos abiertos, pero el uniforme harapiento de este hombre indicaba que había sido soldado de verdad. Tenía manchas de sangre seca en el peto azul, acribillado de agujeros de espadazos y de disparos, zurcidos una y otra vez. Sus bombachos rojos le llegaban a la rodilla, y dejaban a la vista un par de piernas morenas y peludas asaeteadas de picaduras de mosquito y de cicatrices. De su bandolera pendían frascos de cobre llenos de pólvora que chocaban con las bolsitas de cerillas de salitre.
Al llegar frente a Arent, el mosquetero entrechocó los pies con elegancia.
—Teniente Hayes, soy el capitán de la guardia Jacobi Drecht —dijo, y se apartó una mosca de la cara—. Estoy a cargo de la guardia del gobernador general. Viajaré con ustedes para garantizar la seguridad de la familia. —Drecht se dirigió a los mosqueteros que los escoltaban—. Al barco, muchachos. El gobernador general quiere que el señor Pipps esté a buen recaudo en el Saardam antes de que…
—¡Escuchad! —ordenó una voz rasgada desde arriba.
Parpadearon contra el brillo del sol y estiraron los cuellos, siguiendo la voz de las alturas.
Una figura cubierta de harapos grises estaba en pie sobre una pila de cajas. Sus manos y su rostro, envueltos en vendas manchadas de sangre, dejaban un estrecho hueco a los ojos.
—Un leproso —murmuró Drecht, disgustado.
Arent dio un paso atrás instintivamente. Desde su niñez, le habían enseñado a temer a la gente leprosa, cuya mera presencia bastaba para traer la ruina a todo un pueblo. Una mera tos, hasta el roce más leve, significaba una muerte horrenda y lenta.
—Matad a esa criatura y quemadla —mandó el gobernador general desde la cabeza de la procesión—. No se permiten leprosos en la ciudad.
Se produjo una conmoción entre los mosqueteros, que se miraron entre ellos. La figura estaba demasiado lejos para alcanzarla con las picas, los mosquetes ya se habían cargado en el Saardam y ninguno tenía un arco.
Ajeno al pánico que causaba, los ojos del leproso escudriñaban a cada persona que tenía a sus pies.
—Sabed que mi amo —su mirada vagó hasta posarse en Arent y sacudió el corazón del mercenario— viaja a bordo del Saardam. Es el señor de las cosas ocultas; de las cosas desesperadas y oscuras. Os ofrece esta advertencia de acuerdo con las antiguas leyes. El cargamento del Saardam es un pecado, y todos los que suban en el buque serán aplastados sin piedad. Este barco no llegará a Ámsterdam.
Con la última palabra, el borde de su túnica empezó a arder.
Los niños gimieron. La multitud soltó una exclamación y gritó horrorizada.
El leproso no profirió ni un sonido. El fuego ascendió por su cuerpo hasta envolverlo completamente en llamas.
No se movió.
Ardió en silencio, con los ojos clavados en Arent.
2
Como si de repente fuera consciente de las llamas que lo consumían, el leproso empezó a azotar su túnica.
Se tambaleó hacia atrás, se cayó de las pilas de cajas y se derrumbó en el suelo con un golpe sordo y nauseabundo.
Arent agarró un barril de cerveza y recorrió la distancia que lo separaba del infortunado con unas zancadas. Arrancó la tapa con las manos y arrojó el líquido sobre el fuego.
Los harapos sisearon, el olor de carbón invadió su nariz.
El leproso se retorcía en su agonía y clavaba las uñas en el suelo embarrado. Sus antebrazos estaban terriblemente quemados, y tenía la cara tostada. Solo sus ojos seguían siendo humanos; las pupilas salvajes, enloquecidas por el dolor, miraban en todas direcciones el azul que lo rodeaba.
Un grito se abrió paso por su boca abierta, pero la garganta no emitió ningún sonido.
—Es imposible —murmuró Arent.
Miró a Sammy, que luchaba contra sus cadenas para ver mejor.
—Tiene la lengua cortada —gritó Arent, en un intento de hacerse oír por encima del griterío.
Una dama se acercó a Arent y se quitó el gorrito de encaje, que dejó en manos del mercenario, revelando los alfileres enjoyados que relucían entre sus rizos cobrizos. En el momento en que la prenda estuvo en manos de Arent, una doncella alborotada se lo arrancó. Trataba de proteger a su dueña con la sombrilla mientras la urgía a regresar al palanquín.
Arent miró hacia atrás.
Con las prisas, la dama había desgarrado la cortinilla con el gancho y dos grandes cojines de seda habían caído al suelo. Dentro, una joven de rostro ovalado los observaba a través de la tela rasgada. Tenía el pelo y los ojos negros, un reflejo simétrico del gobernador general, que permanecía erguido encima del caballo y observaba a su esposa con desaprobación.
—¿Mamá? —llamó la joven.
—Un momento, Lia —replicó la dama, arrodillada al lado del leproso, ajena a que su traje marrón estuviera sobre agallas de pescado.
—Voy a tratar de ayudarlo —le dijo con amabilidad—. ¿Dorothea?
—Señora —respondió la doncella.
—Mi vial, por favor.
La doncella rebuscó en su manga y extrajo una pequeña botella, que destapó y entregó a la dama.
—Esto le ayudará con el dolor —dijo ella al leproso, y lo colocó sobre sus labios entreabiertos.
—Son harapos de leproso —advirtió Arent, cuando las mangas abullonadas del vestido se acercaron de forma peligrosa a su paciente.
—Lo sé —contestó ella brevemente, mientras observaba con atención una espesa gota del líquido que se acercaba al borde del vial—. Es usted el teniente Hayes, ¿verdad?
—Puede llamarme Arent.
—Arent. —Paladeó el nombre como si poseyera un sabor extraño—. Me llamo Sara Wessel. —Hizo una pausa—. Sara es suficiente —añadió, en imitación a su escueta respuesta.
Sacudió ligeramente el vial y desplazó la gota hasta la boca del leproso. Este se lo tragó con dolor, luego se estremeció y se calmó. Su angustia cesó mientras sus ojos se desenfocaban.
—¿Es usted la esposa del gobernador general? —preguntó Arent, incrédulo. La mayoría de nobles que conocía no saldrían de un palanquín ni aunque estuviera en llamas, y mucho menos para ayudar a un extraño.
—Y usted es el criado de Samuel Pipps —replicó ella, airada.
—Yo… —Vaciló, desorientado por su enojo. Inquieto por haberla ofendido, cambió de tema—. ¿Qué le ha dado?
—Algo para el dolor —respondió, y cerró el tapón de corcho del vial—. La base son plantas locales. Yo lo tomo de vez en cuando. Me ayuda a dormir.
—¿Podemos hacer algo por él, señora? —preguntó la doncella, que tomó el vial de su ama y lo colocó de nuevo en la manga—. ¿Quiere que vaya a buscar su surtido de curas?
Solo un idiota lo intentaría, pensó Arent. Una vida de combate le había enseñado de qué miembros se podía prescindir para vivir y qué heridas lo despertarían cada noche retorciéndose de agonía hasta matarlo un año después de la batalla. La carne podrida del leproso ya era bastante mala, pero no se curaría de las quemaduras. Con cuidados constantes sobreviviría un día o una semana, pero, a veces, la supervivencia no vale el precio que uno paga por ella.
—No, gracias, Dorothea —dijo Sara—. No creo que sea necesario.
Sara se levantó e indicó a Arent que la siguiera donde nadie pudiera oírlos.
—No hay nada que hacer —susurró—. Nada excepto caridad. ¿Podría…? —Tragó saliva, al parecer avergonzada por su siguiente pregunta—. ¿Alguna vez ha matado a un hombre?
Arent asintió.
—¿Puede hacerlo sin causar dolor?
Arent asintió de nuevo y se ganó una breve sonrisa de gratitud.
—Lamento no tener la fortaleza de espíritu para hacerlo yo misma —se disculpó ella.
Arent se abrió paso a través del círculo susurrante de observadores, hacia uno de los mosqueteros que custodiaba a Sammy, y le pidió su espada con un gesto. Mudo de horror, el joven soldado se la entregó sin protestar.
—Arent —dijo Sammy, e indicó a su amigo que se acercara—. ¿Has mencionado que el leproso no tenía lengua?
—Cortada —confirmó Arent—. Hace tiempo, según creo.
—Tráeme a Sara Wessel cuando hayas terminado —pidió Sammy, turbado—. Este asunto requiere nuestra atención.
Cuando Arent regresó con la espada, Sara se arrodilló al lado del desdichado leproso, y alargó las manos para tomar la suya, pero se dio cuenta a tiempo.
—No tengo los conocimientos suficientes para curarlo —admitió con dulzura—. Pero puedo ofrecerle una huida sin dolor, si lo desea.
La boca del leproso se abrió, y emitió gemidos. Las lágrimas anegaron sus ojos, y asintió.
—Me quedaré con usted. —Miró por encima del hombro a la joven que los observaba desde el palanquín—. Lia, ven, por favor —dijo, y alargó la mano hacia ella.
Lia se bajó del palanquín. No tendría más de doce o trece años, pero ya era muy alta; el vestido le caía de manera extraña, como una segunda piel de la que aún no se había librado.
Un gran murmullo la saludó a medida que la procesión se movía para observar su llegada. Arent estaba entre los curiosos. A diferencia de su madre, que iba a la iglesia cada mañana, a Lia rara vez se la veía fuera de casa. Se rumoreaba que su padre la ocultaba por vergüenza; Arent contempló cómo caminaba vacilante hacia el leproso, y resultaba difícil adivinar de qué debería avergonzarse. Era una muchacha bonita, quizá más pálida de lo común, como si hubiera brotado de la luna y de las sombras.
Mientras Lia se acercaba, Sara miró un momento a su esposo, algo nerviosa. Este permanecía erguido sobre su caballo, con la mandíbula levemente apretada. Arent sabía que era la mayor furia que mostraría en público. Por las muecas de su rostro, era obvio que quería que regresaran al palanquín, pero la maldición de la autoridad es no admitir jamás que se ha perdido.
Lia llegó al lado de su madre, y Sara le apretó la mano para tranquilizarla.
—Este hombre sufre —explicó con dulzura—. Está sufriendo, y el teniente Hayes va a poner fin a ese sufrimiento. ¿Lo entiendes?
Los ojos de la chica se agrandaron, pero asintió dócilmente.
—Sí, mamá —respondió.
—Bien —dijo Sara—. Tiene mucho miedo y no es algo a lo que deba enfrentarse solo. Nosotras lo velaremos; le ofreceremos nuestro valor. No debes apartar la mirada.
El leproso retiró de su cuello un pedacito quemado de madera, de bordes dentados. Lo apretó contra el pecho y cerró los ojos.
—Cuando quiera —le indicó Sara a Arent, que de inmediato atravesó el corazón del leproso con la espada. El hombre arqueó la espalda y se puso rígido. Luego se relajó, y la sangre manó debajo de su cuerpo. A la luz del sol, resplandecía, y en ella se reflejaban las tres figuras frente al cuerpo inerte del leproso.
La chica agarró con fuerza la mano de su madre, pero no le faltó valor.
—Muy bien, querida mía —la reconfortó Sara, y le acarició la suave mejilla—. Sé que no ha sido agradable, y has sido muy valiente.
Mientras Arent limpiaba la hoja de la espada en un saco de avena, Sara se quitó uno de los alfileres enjoyados del cabello, y un rizo rojo se liberó de su peinado.
—Por la molestia —le dijo, y se lo ofreció.
—Si tiene que pagar por ella, no es gentileza —respondió, y dejó la reluciente joya en su mano mientras devolvía la espada al soldado.
La sorpresa se mezcló con confusión en el rostro de Sara y su mirada siguió fija en él un momento. Como si no quisiera que la sorprendieran observando de forma tan descarada, llamó de inmediato a dos estibadores sentados sobre una pila de velas deshilachadas.
Saltaron como si los hubieran picado, y se alisaron los cabellos cuando estuvieron lo bastante cerca.
—Vendan esto, quemen el cuerpo y procuren que sus cenizas reciban una sepultura cristiana —ordenó Sara, que depositó el alfiler en la palma callosa más cercana—. Hay que darle en la muerte la paz que la vida le negó.
Ambos intercambiaron una mirada aviesa.
—Esta joya puede sufragar el funeral y los vicios a los que quieran entregarse este año, pero me aseguraré de que alguien les vigile —advirtió, con un tono agradable—. Si este pobre hombre termina con los indeseables, más allá de las murallas de la ciudad, ustedes serán colgados. ¿Está claro?
—Sí, señora —murmuraron, mientras se tocaban los gorros con respeto.
—¿Le importaría concederle un minuto a Sammy Pipps? —intervino Arent, que estaba al lado del capitán de la guardia, Jacobi Drecht.
Sara miró de reojo a su esposo, y estaba claro que trataba de calibrar su disgusto. Arent simpatizó con ella. Jan Haan podía encontrar defectos en una mesa puesta de gala, así que ver a su esposa andar por el barro como una cualquiera le resultaría insoportable.
Ni siquiera la miraba a ella, sino a Arent.
—Lia, vuelve al palanquín, por favor —dijo Sara.
—Pero, mamá —se quejó Lia, en un susurro—. Es Samuel Pipps.
—Sí —convino.
—¡Samuel Pipps!
—Desde luego.
—¡El gorrión!
—Un apodo que seguro que le encanta —replicó cáustica.
—Podrías presentarme.
—No está presentable, Lia.
—Mamá…
—Hoy ya has tenido suficiente —la cortó Sara, y convocó a Dorothea con un gesto de su barbilla.
En los labios de su hija se formó otra protesta, pero la doncella la tomó del brazo con suavidad, animándola a alejarse.
La gente se apartaba del camino de Sara a medida que se acercaba al prisionero, que arreglaba su jubón manchado.
—Su leyenda lo precede, señor Pipps —saludó ella, con una reverencia.
Tras su reciente humillación, la inesperada alabanza pareció desconcertar a Sammy, que vaciló al saludarla. Trató de inclinarse, pero las cadenas hacían el gesto ridículo.
—Dígame, ¿por qué desea hablar conmigo? —preguntó Sara.
—Le imploro que postergue la partida del Saardam —dijo—. Por favor, considere la advertencia del leproso.
—Me pareció un loco —admitió ella, sorprendida.
—Oh, sin duda lo estaba —asintió Sammy—. Pero fue capaz de hablar sin lengua y de trepar a un montón de cajas con un pie tullido.
—Me fijé en lo de la lengua, pero no en el pie —miró el cuerpo—. ¿Está usted seguro?
—Aún quemado, se ve claramente su impedimento a través de las vendas. Necesitaba una muleta para andar, y eso quiere decir que no podía trepar esas cajas sin ayuda.
—Entonces, ¿no cree que actuara solo?
—No, y tengo más motivos de preocupación.
—Por supuesto —suspiró ella—. ¿Por qué iba la preocupación a viajar sola?
—Observe sus manos —continuó Sammy, ignorando el comentario—. Una está muy malherida y quemada, pero la otra está casi intacta. Si mira con atención, notará un golpe bajo la uña de su dedo pulgar, y que este se ha roto al menos tres veces, por eso está torcido. Los carpinteros suelen tener ese tipo de heridas, especialmente los carpinteros de ribera, que deben lidiar con el movimiento inestable del barco mientras trabajan. Me fijé en que tenía las piernas arqueadas, otro rasgo habitual en los marineros.
—¿Crees que era carpintero en uno de los barcos de esta flota? —aventuró Arent, y miró los siete buques anclados en el puerto.
—No lo sé —respondió Sammy—. Todos los carpinteros de Batavia deben de haber trabajado en un Indiaman en un momento u otro. Si tuviera libertad para inspeccionar el cuerpo, quizá podría responder a esa pregunta con mayor precisión, pero…
—Mi marido jamás lo liberará, señor Pipps —lo interrumpió Sara rápidamente—. En caso de que esa sea su próxima petición.
—No lo es —repuso él, con las mejillas ruborizadas—. Sé cómo piensa su marido, y sé que no prestará oídos a mi preocupación. Pero sí lo hará si viene de usted.
Sara se removió incómoda, cambiando el peso de pie, y contempló el puerto. Los delfines jugaban en el agua, saltaban y se retorcían en el aire para después desaparecer bajo la superficie sin apenas salpicar.
—Por favor, señora. Debe convencer a su marido de que postergue la partida de la flota mientras Arent investiga este asunto.
Arent se sobresaltó al oírlo. No había investigado un caso desde hacía tres años. En la actualidad, se mantenía alejado de esas cuestiones. Su misión consistía en proteger a Sammy y aplastar a cualquier bastardo al que él señalara.
—Las preguntas son espadas y las respuestas, escudos —persistió Sammy, aún con la mirada fija en Sara—. Se lo suplico: protéjase. En cuanto el Saardam se haga a la mar, será demasiado tarde.
3
Bajo el ardiente cielo de Batavia, Sara Wessel seguía la procesión, y sentía las penetrantes miradas de los cortesanos, los soldados y los sicofantes en su persona. Caminaba como una mujer condenada: con los hombros erguidos, la mirada baja y los puños apretados a ambos lados. La vergüenza enrojecía su rostro, aunque muchos pensaron que se debía al calor.
Por alguna razón, miró a Aren por encima del hombro. No era difícil de ver, pues sacaba una cabeza al hombre más alto del grupo. Sammy le había pedido que inspeccionara el cuerpo, y examinaba los andrajos del leproso con un largo palo que se había utilizado para llevar cestas.
Al sentir la mirada de Sara sobre él, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Avergonzada, Sara giró la cabeza hacia delante.
El maldito caballo de su marido relinchó y golpeó el suelo con furia a medida que se acercaba. No se llevaba bien con el animal. A diferencia de ella, le gustaba estar debajo de su marido.
La idea dibujó una sonrisa malévola en su rostro, y aún luchaba por disimularla cuando llegó hasta el gobernador. Le daba la espalda, con la cabeza inclinada, mientras conversaba en susurros con Cornelius Vos.
Vos era el chambelán de su marido, su consejero principal y uno de los hombres más poderosos de la ciudad. No era nada obvio, pues manejaba el poder sin el menor carisma o vigor. No era alto ni bajo, ni ancho ni delgado, y su pelo, de color barro, cubría una cara ajada desprovista de algún rasgo destacable, excepto los luminosos ojos verdes que siempre miraban por encima del hombro a su interlocutor.
Su ropa era humilde, sin ser andrajosa, y la llevaba con tal aire de desesperanza que uno esperaría que las flores se marchitaran a su paso.
—¿Han subido mi cargamento personal? —preguntó el gobernador general, ignorando a Sara.
—El primer mercader se ha ocupado de eso, mi señor.
No hicieron ninguna pausa ni dieron muestras de percatarse de su llegada. Su marido no soportaba que lo interrumpieran y Vos le había servido el tiempo suficiente para saberlo.
—¿Y se ha organizado todo para garantizar el secreto? —preguntó.
—El capitán de la guardia Drecht lo ha supervisado personalmente. —Los dedos de Vos bailaron en sus costados, traicionando sus cálculos internos—. Lo cual nos lleva al segundo cargamento de importancia, señor. ¿Dónde quiere que guardemos la Locura durante nuestro viaje?
—En mis dependencias; es el lugar más apropiado —declaró su marido.
—Por desgracia, la Locura es demasiado grande, señor —respondió Vos, retorciéndose las manos—. ¿Puedo sugerir la bodega de carga?
—No pienso almacenar el futuro de la Compañía como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia.
—Pocos saben qué es la Locura, señor —continuó Vos, momentáneamente distraído por los remos de un transbordador que se acercaba, surcando el agua—. Y no saben que la llevamos a bordo del Saardam. La mejor manera de protegerla quizá sería actuar como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia.
—Una idea inteligente, pero la bodega de carga me parece un lugar demasiado expuesto —repuso su marido.
Se quedaron en silencio mientras reflexionaban sobre el asunto.
El sol golpeaba la espalda de Sara, y espesas gotas de sudor se formaban en su frente, caían por sus mejillas y se mezclaban con los polvos blancos que Dorothea le aplicaba con abundancia para disimular las pecas. Ansiaba ajustarse la ropa, quitarse los fruncidos del cuello y arrojar la tela húmeda lo más lejos posible, pero a su marido le molestaba que se moviera con inquietud tanto como no soportaba que lo interrumpieran.
—¿Y el almacén de pólvora, señor? —sugirió Vos—. Está cerrado a cal y canto, y vigilado, y nadie creería que algo tan valioso como la Locura pudiera guardarse allí.
—Espléndido. Ocúpate de todo.
Mientras Vos se dirigía a la multitud, el gobernador general se volvió hacia su mujer.
Tenía veinte años más que Sara, con una cabeza en forma de lágrima, calva excepto por un mechón de pelo oscuro que conectaba sus grandes orejas. La mayoría llevaba sombrero para evitar el duro sol de Batavia, pero su marido creía que le confería un aspecto ridículo. En consecuencia, su cráneo brillaba con un bermejo furioso, y la piel saltaba y se acumulaba en los pliegues de su cuello.
Bajo las cejas aplastadas, dos ojos azules la observaban mientras se rascaba la larga nariz. Cualquier apreciación lo calificaría de hombre feo; pero, a diferencia del chambelán Vos, él sí irradiaba poder. Cada palabra que salía de su boca parecía grabada para la historia; cada mirada contenía un sutil reproche, una invitación a medirse con él y descubrir que no se estaba a su altura. Por el mero hecho de vivir, se consideraba un manual de instrucciones de buena educación, disciplina y valor.
—Mi esposa —dijo en un tono que podía considerarse agradable.
Acercó una mano a la cara de Sara y ella se apartó. Apretó el pulgar contra su mejilla y limpió un grumo de polvo de maquillaje y sudor con brusquedad.
—El calor es duro contigo.
Ella se tragó la ofensa y bajó la mirada.
Llevaban quince años casados y podía contar con los dedos de una mano las veces que había sido capaz de sostener su mirada.
Eran ojos inyectados en tinta, idénticos a los de Lia, excepto que en su hija resplandecían llenos de vida. Los de su marido estaban vacíos, como dos agujeros oscuros por los que su alma hubiera escapado.
Lo había sentido la primera vez que se habían visto, cuando a ella y sus cuatro hermanas las llevaron, de la noche a la mañana, a su salón en Rotterdam, como un paquete de carne enviado desde el mercado. Las había entrevistado una tras otra y había escogido a Sara. Su propuesta había sido minuciosa y había enumerado a su padre los beneficios de la unión. En resumen, disfrutaría de una preciosa jaula dorada y todo el tiempo del mundo para admirarse entre las barras.
Sara había llorado durante el camino de regreso a casa y le había suplicado a su padre que no la enviara lejos de su familia.
De nada sirvió. La dote era demasiado grande. No sabía que la habían criado y engordado como una ternera, le habían enseñado buenos modales y le habían dado una buena educación para venderla.
Se había sentido traicionada, pero entonces era muy joven. Ahora comprendía mejor el mundo. La carne no tenía elección: la colgaban del gancho asignado.
—Tu exhibición ha sido inapropiada —la riñó en voz baja, con una sonrisa para sus cortesanos, que se acercaban para no perderse una palabra.
—No era una exhibición —murmuró ella, desafiante—. El leproso sufría.
—Se estaba muriendo. ¿Crees que hay una pomada para eso? —Su voz era lo bastante baja como para aplastar a las hormigas que correteaban a sus pies—. Eres impulsiva, insensata, tozuda y de corazón blando. —Pronunció los insultos como habían arrojado las piedras contra Samuel Pipps—. Esas cualidades se perdonan cuando se es joven, pero tu juventud ya ha quedado atrás.
No prestó atención a lo que seguía; no le hacía falta. Eran reproches que conocía bien, las gotas de lluvia antes de la furia de la tormenta. Nada de lo que pudiera decir ahora cambiaría nada. Su castigo vendría después, cuando estuvieran a solas.
—Samuel Pipps cree que nuestro barco está amenazado —soltó de repente.
Su marido frunció el ceño. No era habitual interrumpirlo.
—Pipps está encadenado —declaró.
—Solo sus manos —lo contradijo—. Sus ojos y sus facultades siguen libres. Afirma que el leproso había sido carpintero, que posiblemente trabajó en la flota que nos devolverá a Ámsterdam.
—Los leprosos no pueden trabajar en los Indiaman.
—Quizá la enfermedad se manifestó cuando llegó a Batavia.
—A los leprosos los ejecutan y los queman, de acuerdo a mi decreto. En la ciudad no se tolera su existencia. —Sacudió la cabeza, irritado—. Te has dejado convencer por los delirios de un loco y un criminal. No hay ningún peligro. El Saardam es un buen barco y tiene un buen capitán. No hay buque más sólido en la flota. Por eso lo escogí.
—Pipps no habla de maderas sueltas —replicó ella, bajando la voz—. Teme un sabotaje. Todo el que embarque correrá peligro, incluida nuestra hija. Ya perdimos a nuestros pequeños. ¿De verdad soportarías…? —Inspiró profundamente, y se obligó a calmarse—. ¿No sería más prudente hablar con los capitanes de la flota antes de soltar amarras? Al leproso le faltaba la lengua y tenía un pie tullido. Si sirvió bajo las órdenes de alguno de ellos, sin duda lo recordarán.
—¿Y, entretanto, qué pretendes que haga? —preguntó él, y señaló con el mentón los centenares de almas que sudaban bajo el sol. La procesión había logrado situarse lo bastante cerca para escucharlos sin hacer el menor ruido—. ¿Debería ordenar a la gente que regrese al castillo por las palabras de un criminal?
—Confiabas en Pipps cuando le hiciste venir de Ámsterdam para que recuperase la Locura.
Sus ojos se entrecerraron peligrosamente.
—Por el bien de Lia —insistió ella, sin miedo—. ¿Podemos, al menos, alojarnos en otro buque?
—No. Viajaremos a bordo del Saardam.
—Solo Lia, pues.
—No.
—¿Por qué? —Su tozudez la frustraba tanto que no reparó en su ira—. Otro barco será igual de bueno. ¿Por qué estás tan obcecado en viajar…?
Su marido le propinó un bofetón con el dorso de la mano y dejó una marca roja en su mejilla. Entre los cortesanos se levantó un coro de exclamaciones y risitas.
La mirada furiosa de Sara habría hundido un barco anclado en el puerto, pero el gobernador general la sostuvo con tranquilidad y sacó un pañuelo de seda de su bolsillo. La furia que se había acumulado en su interior había desaparecido.
—Ve a buscar a nuestra hija para que podamos embarcar como una familia —dijo, y se limpió el maquillaje blanco de la mano—. Nuestra vida en Batavia ha llegado a su fin.
Sara apretó los dientes y se volvió hacia la multitud.
Todo el mundo la observaba, con susurros y risas nerviosas, pero ella solo miraba el palanquín.
Lia la observaba detrás de las cortinas rasgadas con su rostro impenetrable.
Maldito sea, pensó Sara. Maldito sea.
4
Los remos subían y caían, y el sol hacía resplandecer las gotas de agua a medida que el transbordador avanzaba a través de las agitadas aguas azules del puerto hasta el Saardam.
El capitán de la guardia Jacobi Drecht, en el centro del barco, sentado en un banco a horcajadas, se limpiaba distraídamente con los dedos copos de pescado seco de su barba rubia.
Se había quitado el sable de la cintura y lo sostenía sobre las rodillas. Era una buena arma, con una delicada cestilla de metal que protegía la empuñadura. La mayoría de los mosqueteros llevaban picas y mosquetes, o bien hojas herrumbrosas robadas a los cadáveres en los campos de batalla. La suya era una espada de noble, demasiado buena para un humilde soldado, y Arent se preguntó de dónde la había sacado y por qué no la había vendido.
La mano de Drecht reposaba ligera sobre la vaina y, de vez en cuando miraba suspicaz al prisionero, pero el conductor del transbordador era del mismo pueblo, y hablaban entre ellos de los jabalíes cazados en los bosques y de las tabernas que habían visitado.
En la proa, con las cadenas envolviéndole como serpientes, Sammy manoseaba angustiosamente los grilletes oxidados. Arent no había visto nunca a su amigo tan abatido. En los cinco años que habían trabajado juntos, Sammy había sido inaguantable, había perdido los estribos con facilidad, se había mostrado amable y perezoso, pero jamás derrotado. Era como ver al sol caer del cielo.
—En cuanto embarquemos, hablaré con el gobernador general —propuso Arent—. Lo haré entrar en razón.
Sammy sacudió la cabeza.
—No te escuchará —dijo, con voz hueca—. Y cuanto más me defiendas, más difícil te resultará alejarte de esto cuando me hayan ejecutado.
—¡Ejecutado! —exclamó Arent.
—Esa es la intención del gobernador general al llegar a Ámsterdam —resopló Sammy—. Si es que llegamos.
De manera instintiva, Arent buscó con la mirada el transporte en el que viajaba el gobernador general. Estaba a unas brazas delante de ellos, con su familia protegida bajo un toldo con cortinas. Una brisa movió las delicadas telas y reveló la cabeza de Lia en el regazo de su madre. El gobernador general estaba sentado a cierta distancia.
—Los Caballeros 17 jamás lo permitirán —sostuvo Arent, recordando la estima en la que los directores de la Compañía de las Indias Orientales tenían a Sammy—. Eres demasiado valioso.
—El gobernador general parte hoy para tomar asiento en el consejo de dirección. Está seguro de poder convencer a los demás.
Su transbordador pasó entre dos barcos. Los marineros, colgados de las jarcias, escupían bromas soeces entre los buques. Alguien orinaba por la borda, y el chorro amarillento pasó muy cerca.
—¿Qué sucede, Sammy? —preguntó Arent—. Recuperaste la Locura, como te pidieron. Celebraron un banquete en tu honor. ¿Por qué entraste después en el despacho del gobernador general como un héroe y saliste cubierto de cadenas?
—Le he dado mil vueltas, pero no lo sé —respondió el otro, desesperado—. Me exigió que confesara, pero cuando le dije que no tenía ni idea de lo que tenía que confesar, se puso hecho una furia y me arrojó a las mazmorras hasta que cambiase de idea. Y por eso te suplico que me dejes en paz.
—Sammy…
—Algo que hice durante este caso ha desatado la ira del gobernador contra mí, y, al no saber de qué se trata, no puedo protegerte de las consecuencias —interrumpió Sammy—. Pero ten por seguro que, cuando haya acabado conmigo, nuestras buenas obras no contarán para nada, y nuestra posición en la Compañía Unida de las Indias Orientales se borrará de un plumazo. Soy veneno para ti, Arent Hayes. Mi conducta fue temeraria y arrogante, y por eso me castigan. No pienso agravar mi fracaso arrastrándote en mi ruina. —Se inclinó hacia adelante y miró con fiereza a Arent—. Regresa a Batavia y deja que por una vez sea yo quien te salve la vida.
—Acepté tu dinero y prometí que te defendería del peligro —respondió Arent—. Tengo ocho meses por delante para evitar que te conviertas en un festín de cuervos, y pienso cumplir mi misión.
Sammy negó con la cabeza y se hundió en un silencio derrotado, encorvando los hombros.
La barcaza se acercó a la crujiente extensión del Saardam. El casco emergía del agua como una enorme muralla de madera. Solo habían pasado diez meses desde que abandonara Ámsterdam, pero ya era una nave anciana, con la pintura verde y roja deslucida, y las planchas de madera retorcidas por la travesía por el helado Atlántico y los cálidos trópicos.
Que algo tan enorme pudiera flotar era un prodigio de ingeniería próximo a la brujería, y Arent se sintió empequeñecer en su presencia. Alargó la mano y deslizó los dedos por las ásperas planchas. Había una sorda vibración en la madera. Trató de imaginar qué habría al otro lado: la madriguera de cubiertas y escaleras, los rayos de sol perforando la oscuridad. Un barco de ese tamaño necesitaba cientos de almas para navegar y era capaz de transportar otros tantos pasajeros. Todos estaban en peligro. Encadenado, maltratado y herido, Sammy era el único que podía ayudarlos.
Arent trató de formular ese pensamiento con la máxima elocuencia de la que era capaz.
—Alguien trata de hundir este barco, y yo nado igual que un saco de piedras. ¿Hay alguna posibilidad de que te espabiles y hagas algo al respecto?
Sammy le sonrió.
—Con esa lengua tuya convencerías a un ejército de que te siguieran a un precipicio —dijo, sarcástico—. ¿Encontraste algo al registrar el cuerpo del leproso?
Arent sacó un pedazo de cáñamo arrancado de un saco en el muelle. En su interior se encontraba el colgante que el leproso sujetaba cuando Arent lo mató. Estaba demasiado quemado para distinguir ningún detalle.
Sammy se inclinó para observarlo con atención.
—Está partido por la mitad —comentó—. Aún se ven los bordes dentados de la partición.
Reflexionó un momento y, luego, se giró hacia el capitán de la guardia Drecht. Su voz exudaba autoridad a pesar de las cadenas.
—¿Alguna vez ha estado de servicio en un Indiaman?
Drecht lo miró parpadeando, como si la pregunta fuera una cueva oscura en la que no quería entrar.
—Así es —contestó por fin.
—¿Cuál es la manera más rápida de hundirlo?
Drecht arqueó una tupida ceja rubia y señaló a Arent con la cabeza.
—Que su amigo le pegue un puñetazo al casco.
—Hablo en serio, capitán —insistió Sammy.
—¿Por qué? —preguntó el otro, suspicaz—. Su destino no es placentero, pero no le permitiré que arrastre al gobernador general al infierno.
—Mi futuro está en manos de Arent, y eso significa que ya no me preocupa —respondió Sammy—. Sin embargo, se ha proferido una amenaza contra este barco. Me gustaría asegurarme de que no hay nada de qué preocuparse.
Drecht miró a Sammy y, luego, a Arent.
—¿Es esa su intención realmente, teniente? ¿Por su honor?
Arent asintió, y Drecht contempló los barcos de alrededor. Frunció el ceño y se ajustó la bandolera. Los frasquitos de cobre tintinearon.
—Una chispa en la bodega de la pólvora —dijo, tras una larga pausa—. Así es como yo lo haría.
—¿Quién vigila esa bodega?
—Un condestable, tras una puerta cerrada —respondió Drecht.
—Arent, necesito que averigües quién tiene acceso a esa sala y cualquier agravio que pueda tener ese condestable —pidió Sammy.
A Arent le animó volver a oír una nota de entusiasmo en la voz de su amigo. La mayor parte del tiempo investigaban robos y asesinatos, crímenes ya cometidos, fáciles de resolver. Era como si llegaran a un teatro al final de la representación y tuvieran que deducir la trama con los fragmentos de guion descartados y los restos de la utilería que permanecía en el escenario. Pero ahora se enfrentaban a un crimen que aún no se había cometido, y tenían la posibilidad de salvar vidas, en lugar de vengarlas. Por fin tenían un caso digno del talento de Sammy. Esperaba que fuera suficiente para distraerlo hasta que Arent lograra que lo liberaran.
—Necesitará permiso del capitán Crauwels —interrumpió Drecht, que se limpió una gota de agua de mar de la pestaña—. Solo podrá entrar con su venia. Y no es fácil de obtener.
—Entonces empieza con eso —le indicó Sammy a Arent—. En cuanto hayas hablado con el condestable a cargo de la vigilancia de la bodega, intenta identificar al leproso. Lo consideraré una víctima.
—¿Víctima? —se burló Drecht—. Pero si era él quien no dejaba de maldecirnos a nosotros.
—¿Cómo? Le habían cortado la lengua. Lo único que hizo fue darnos una imagen a la que mirar mientras otra voz profería las amenazas. No sabemos si el leproso participaba en la añagaza o no, aunque estoy seguro de que no trepó por esas cajas él solo, ni se prendió fuego a sí mismo. Sus manos no se movieron de su costado hasta que se arrojó al suelo, y todos vimos su pánico mientras las llamas lo consumían. No sabía lo que le iba a suceder, y eso convierte su muerte en un asesinato atroz. —Una pequeña araña trepaba por las cadenas de Sammy y este le ofreció su mano de puente y dejó que se arrastrara hasta el banco—. Por eso Arent va a averiguar el nombre del leproso, a hablar con los amigos que tuviera y descubrir qué hizo en las últimas semanas. A partir de esos fragmentos, comprenderemos qué lo llevó hasta esa pila de cajas, de quién es la voz que oímos y por qué anuncia un destino aciago a todos los que estamos a bordo del Saardam.
Arent se removió, dócil.
—No estoy seguro de si seré capaz de hacer todas esas cosas, Sammy. Quizá podamos encontrar…
—Hace tres años que me pediste que te enseñara mi arte y te convertí en mi aprendiz —interrumpió Sammy, irritado por la reticencia de su amigo—. Creo que ha llegado el momento de actuar como tal.
Las viejas discusiones brotaban entre ambos como burbujas venenosas en un pantano.
—Pero lo dejamos —terció Arent, acalorado—. Sabemos que no puedo hacer lo mismo que tú.
—Lo que pasó en Lille no fue un fracaso del intelecto, Arent, sino un error de temperamento. Tu fuerza te ha hecho impaciente.
—No fallé a causa de mi fuerza.
—Fue un solo caso, y entiendo que mermara tu confianza…
—Un hombre inocente estuvo a punto de morir.
—Suele pasarles a los hombres inocentes —sentenció Sammy—. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuánto te costó aprenderlos? Te he observado estos últimos años. Sé todo lo que puedes detectar. Todo lo que eres capaz de retener. ¿Qué llevaba Sara Wessel durante nuestro encuentro esta mañana? De pies a cabeza. Dímelo.
—No lo sé.
—Por supuesto que lo sabes —insistió, y se rio ante la mentira instintiva de Arent—. Eres un hombre tozudo. Podría preguntarte cuántas patas tiene un caballo y negarías haber visto uno en toda tu vida. ¿Y qué haces con toda esa información?
—Mantenerte con vida.
—Vuelves a las andadas, confías en tu fuerza cuando lo que necesitamos ahora es tu mente. —Levantó las pesadas cadenas—. Mis recursos son limitados, Arent, y hasta que sea libre de poder hacer mis pesquisas, quiero que tú protejas el barco. —El transbordador chocó con el casco del Saardam, y el conductor lo situó en paralelo—. Y no dejaré que ningún bastardo me ahogue antes de que el gobernador general me mande a la horca.
5
Las barcazas se arremolinaban alrededor del Saardam, cruzando el agua en una larga cadena, como hormigas que se cernían sobre un buey muerto. Cada una rebosaba de pasajeros agarrados a la única bolsa de viaje que podían llevar. Gritaban para que arrojasen las escaleras de cuerda, y los marineros en lo alto se burlaban y fingían con grandes aspavientos que no las encontraban, o hacían oídos sordos a sus peticiones.
Los oficiales del Saardam les permitían las chanzas a la espera de que el gobernador general y su familia embarcaran en la popa del barco. Ningún pasajero subiría hasta que estuvieran cómodamente instalados.
Una plancha de madera sujeta por cuatro cabos elevaba lentamente a Lia al barco, mientras Sara la miraba desde abajo, con las manos entrelazadas, aterrorizada por la idea de que su hija cayera o que las cuerdas se rompieran.
Su marido ya había subido, y ella sería la última.
Al embarcar, como en todo lo demás, la etiqueta exigía que ella fuera la cosa menos importante de su propia vida.
Cuando le llegó el turno, Sara se sentó en la plancha, se agarró a la cuerda y se rio al subir por los aires con el viento removiendo sus ropas.
Era una sensación emocionante.
Dando patadas al aire, contempló Batavia al otro lado de la extensión de agua.
En los últimos trece años, desde el fuerte, había visto la ciudad extendiéndose como mantequilla a su alrededor. Parecía enorme desde ese lugar privilegiado. Una prisión de callejuelas y tiendas, mercados y almenas.
Pero, a esta distancia, parecía solitaria; sus calles y canales se aferraban entre sí, y daba la espalda a la costa como si temiera ser devorada por la jungla. Nubes de humo de turba salían de los tejados; pájaros de brillantes colores sobrevolaban la ciudad, a la espera de descender sobre los restos de comida que los mercaderes abandonaban tras recoger sus mesas y tenderetes.
Con una punzada, Sara se dio cuenta de que echaría de menos ese lugar. Cada mañana, Batavia se despertaba con un grito, cuando los árboles temblaban y los loros emergían chillando de sus ramas y llenaban el aire de color. Amaba ese coro, igual que amaba el extraño y lírico lenguaje de los nativos y los enormes calderos de guiso picante cocinados en la calle, de noche.
En Batavia había nacido su hija y habían muerto sus dos hijos. Allí se había convertido en la mujer que ahora era, para bien y para mal.
La plancha depositó a Sara en el puesto de mando del barco, a la sombra del enorme mástil principal. Los marineros ascendían por las jarcias como arañas, tiraban de los cabos y tensaban los nudos, mientras los carpinteros alisaban los tablones abombados y los grumetes calafateaban y aplicaban la brea, procurando no ganarse una reprimenda.
Sara encontró a su hija en la barandilla con vistas al resto del barco.
—Es asombroso, ¿no ? —dijo Lia con admiración—. Pero hacen tanto esfuerzo innecesario. —Señaló a un grupo de marineros que se esforzaban por depositar el cargamento a través de una trampilla en la bodega, como si el Saardam fuera una bestia que precisara alimentos antes de emprender el viaje—. Con una buena polea y una vigueta, tardarían la mitad de tiempo. Podría diseñar una, si les…
—No lo harán. Nunca —interrumpió Sara—. Disimula tu inteligencia, Lia. Estamos rodeadas de hombres que no lo tomarán a bien, por buenas que sean tus intenciones.
Lia se mordió el labio, decepcionada, y observó la ineficaz polea.
—Es un detalle muy pequeño. ¿Por qué no puedo…?
—Porque a los hombres no les gusta que los hagan sentir estúpidos, y no hay otra manera de sentirse cuando tú hablas —interrumpió Sara, acariciando el rostro de su hija, y deseó calmar la confusión que veía en sus ojos—. La inteligencia es un tipo de fortaleza, y no aceptarán a una mujer más fuerte que ellos. Su orgullo no se lo permitirá, y el orgullo es lo que más valoran. —Movió la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas—. No es algo que sea fácil de comprender. Simplemente, las cosas son así. Has vivido protegida en el fuerte, rodeada de gente que te quería y que temía a tu padre, pero ya no tenemos esa protección en el Saardam. Este lugar es peligroso. Hazme caso y piensa antes de hablar.
—Sí, mamá —aceptó Lia.
Sara suspiró y la abrazó, con dolor en su corazón. Ninguna madre querría decir a su hija que fuera menos de lo que era en realidad, pero no tenía sentido animarla a que se arrojara a un arbusto de espinas.
—Te prometo que no será así por mucho tiempo. Pronto estaremos a salvo y viviremos a nuestro gusto.
—¡Esposa mía! —gritó el gobernador general desde el lado opuesto de la cubierta—. Quiero presentarte a alguien.
—Vamos —dijo ella, y entrelazó su brazo con el de Lia.
Su marido hablaba con un hombre sudoroso y entrado en carnes, con el rostro surcado de venas. Tenía los ojos aguados e inyectados en sangre. Evidentemente, se había despertado tarde y no había cuidado su aspecto. Aunque vestía a la moda, los lazos estaban mal anudados, y tenía la camisa de algodón metida solo en un costado. No llevaba polvos ni perfume, que le hubieran ido muy bien.
—Este es el mercader principal Reynier van Schooten, el encargado de nuestro viaje —comentó el gobernador general.
El desagrado palpitaba bajo las palabras de presentación.
Van Schooten miró a Sara sin ambages, la puso en una balanza, la pesó, la evaluó y le asignó un precio, como si fuera una res.
—Pensaba que el capitán era quien estaba al frente de nuestro barco —dijo Lia.
Van Schooten clavó sus pulgares en el cinturón, del que rebosaba un abdomen perfectamente redondo, e hizo acopio de los restos de orgullo que le quedaban.
—No en un buque mercante, mi señora —explicó—. La tarea de nuestro capitán se limita a asegurar que nuestro barco llegue a Ámsterdam sano y salvo. Yo soy responsable de todo lo demás.
Solo de todo lo demás, pensó Sara. Como si hubiera una ambición mayor para un barco que evitar que se hundiera.
Sin embargo, así era.
El Saardam era un buque mercante que ondeaba bajo la bandera de la Compañía Unida de las Indias Orientales, y eso significaba que el principal interés del viaje era el beneficio. No importaba que arribaran a buen puerto si el cargamento se estropeaba, o si las negociaciones en El Cabo se llevaban con torpeza. El Saardam podía entrar en el puerto de Ámsterdam cargado de cadáveres, y los Caballeros 17 lo calificarían de éxito si las especias no se habían humedecido durante el trayecto.
—¿Desea que le muestre nuestro barco? —ofreció Reynier van Schooten, que extendió el brazo hacia Lia y se aseguró de exhibir sus enjoyados anillos. Por desgracia, no eran distracción suficiente para no advertir la marca de sudor de su axila.
—Mamá, ¿quieres visitar el barco? —preguntó Lia; le dio la espalda al mercader e hizo una mueca de repugnancia.
—Mi esposa y mi hija se familiarizarán con el barco más tarde —interrumpió el gobernador general con impaciencia—. Querría ver mi cargamento.
—¿Su cargamento? —La confusión dejó paso a la comprensión—. Ah, sí. Le acompañaré personalmente.
—Bien. Hija, estás en el camarote número tres —señaló vagamente una pequeña puerta a su espalda—. Querida esposa, tú estás en el seis.
—En el camarote número cinco, mi señor —corrigió el mercader principal, con expresión compungida—. Lo cambié.
—¿Por qué?
—Bueno… —Van Schooten se movió incómodo. La sombra de las jarcias daba la sensación de que estuviera apresado en una red—. El camarote número cinco es más confortable.
—Tonterías. Son todos iguales. —El gobernador general estaba furioso de que una orden suya, por pequeña que fuera, se hubiera alterado—. Dije específicamente que quería el camarote número seis.