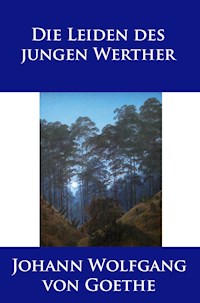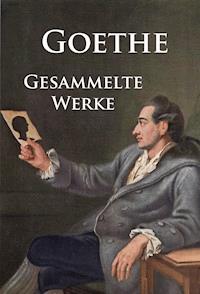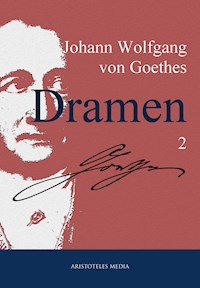1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Johann Wolfgang von Goethe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
«Para ver y para pensar me puse en camino» —escribe nuestro protagonista— «no me está permitido pernoctar bajo el mismo techo durante más de tres días».LOS AÑOS ITINERANTES DE WILHELM MEISTER, versión definitiva de 1829, es una de esas obras que ponen muy a prueba la paciencia del lector, mezclando poemas, cartas, relatos y listas de aforismos dentro de la novela.Goethe moriría en 1832, pero básicamente su ideal de formación quedó plasmado en estas páginas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
«Para ver y para pensar me puse en camino» —escribe nuestro protagonista— «no me está permitido pernoctar bajo el mismo techo durante más de tres días».
LOS AÑOS ITINERANTES DEWILHELMMEISTER, versión definitiva de 1829, es una de esas obras que ponen muy a prueba la paciencia del lector, mezclando poemas, cartas, relatos y listas de aforismos dentro de la novela.
Goethe moriría en 1832, pero básicamente su ideal de formación quedó plasmado en estas páginas.
Johann Wolfgang von Goethe
Los años itinerantes de Wilhelm Meister
Título original: Wilhelm Meisters Wanderjahre, oder Die Entsagenden
Johann Wolfgang von Goethe, 1829
LIBRO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
LA HUIDA A EGIPTO
A la sombra de una imponente roca estaba sentado Wilhelm, estaba en un lugar sobrecogedor y privilegiado, un lugar en el que el empinado sendero que llevaba por aquellos montes se arqueaba y se precipitaba abruptamente a lo hondo. El sol aún estaba a buena altura e iluminaba las copas de los pinos hincados en el abismo rocoso que se abría a sus pies. Estaba anotando algo en su pizarra, cuando Félix, que andaba trepando por allí, se acercó a él con una piedra en la mano.
—¿Cómo se llama esta piedra, padre? —preguntó el niño.
—No lo sé —repuso Wilhelm.
—¿No será oro lo que brilla tanto? —dijo aquél.
—No, no lo es —contestó éste—, y ahora recuerdo que la gente suele llamarlo oro de gato[1].
—¿Oro de gato? —dijo el niño sonriendo—. ¿Por qué?
—Probablemente porque es falso y piensan que los gatos son falsos también.
—Lo tendré en cuenta —dijo el niño guardando la piedra en una mochila de cuero. Sacando acto seguido algo más, preguntó—: ¿Qué es esto?
—Un fruto —respondió el padre— y a juzgar por su superficie escamosa debe de estar emparentado con las piñas.
—Pero no parece una piña, es redonda.
—Vamos a preguntarle a los cazadores. Ellos conocen el bosque y todos sus frutos, saben sembrar, plantar y esperar, luego dejan que crezcan los tallos y se hagan tan altos como puedan.
—Los cazadores lo saben todo, ayer el guía me mostró cómo un ciervo había atravesado el camino. Me hizo volver sobre mis pasos para que viera la pista, como ellos lo llaman, entonces vi claramente marcadas en el suelo dos pezuñas. Debía de ser un ciervo muy grande.
—Ya noté cómo le consultabas al guía.
—Él sabe mucho aunque no es cazador. A mí me gustaría ser cazador. Es bien bonito pasar el día en el bosque escuchando el canto de los pájaros y saber cómo se llaman y dónde ponen sus nidos, cómo se les roban los huevos o los polluelos, cómo se los alimenta y cómo se atrapa a los más adultos. Todo eso es muy divertido.
Apenas hubo dicho todo esto, por el empinado sendero que bajaba a sus pies, se produjo una singular aparición. Dos niños hermosos como el día y vestidos con vistosas chaquetillas, que uno hubiera tomado por camisas cortas anudadas iban bajando dando un salto tras otro. Wilhelm tuvo la oportunidad de observarlos con detenimiento, cuando ellos se detuvieron, se apoyaron en la pared y le echaron una mirada. En la cabeza del mayor de ellos se agitaban unos rizos tupidos y rubios tan atractivos que obligaban a dedicarles la primera mirada; luego se fijó en sus ojos de un azul claro y finalmente en su buena figura. El menor que parecía más un amigo que un hermano del otro estaba adornado por una cabellera marrón y fina que descansaba sobre sus hombros y cuyo color parecía reflejarse en sus ojos.
No había tenido tiempo de acabar la contemplación de aquellos dos seres singulares que habían aparecido de la naturaleza, cuando una voz masculina que parecía salir de una de las esquinas de una roca gritó con seriedad, pero amigablemente:
—¿Por qué estáis ahí detenidos? No nos cortéis el paso.
Wilhelm miró hacia arriba y si haber visto a aquellos niños le había sorprendido, lo que ahora se ofreció ante sus ojos le llenó de asombro. Un hombre recio y vigoroso de estatura mediana, vestido con ropa cómoda, de tez morena y cabellos negros descendía por el sendero con energía y con precaución a la vez, iba guiando por sus riendas a un asno, que primero mostró su cabeza de animal bien alimentado y bien cuidado y luego dejó ver la bella carga que portaba. Se trataba de una mujer delicada y encantadora que iba sentada sobre una confortable silla colocada sobre el lomo del animal. Envuelto en el manto azul que vestía llevaba a una criatura de unas pocas semanas de edad a la cual apretaba contra su pecho y de la que cuidaba con solícita atención. El guía hizo lo que los niños: nada más ver a Wilhelm se detuvo. El asno acortó el paso, pero como la pendiente era abrupta, a los viajeros no les fue posible detenerse y Wilhelm contempló asombrado como desaparecían tras el muro rocoso.
Era lo natural. Nada podía ser más natural. Era precisamente esa extraña visión la que lo había arrancado de sus reflexiones. Lleno de curiosidad se puso en pie, y miró en los adentros del abismo por si volvía a ver algo. Y justo cuando estaba a punto de descender para saludarlos, vino Félix junto a él y le dijo.
—Padre, ¿no podría ir yo con esos niños a su casa? Quieren llevarme consigo. Tú también debes venir. Me lo ha dicho el hombre. Ven, allí abajo nos aguardan.
—Hablaré con ellos —repuso Wilhelm.
Los encontró en un lugar donde la pendiente era menos severa y entonces su mirada quiso apoderarse de aquellas maravillosas imágenes que tanto habían atraído su atención. Sólo llegado ese momento pudo observarlos con detalle. El hombre, joven y robusto, llevaba un hacha bruñida así como una larga y tambaleante escuadra de hierro colgadas de la espalda. Los niños empuñaban manojos de cañas que parecían palmas; y si así se asemejaban a los ángeles, además llevaban a rastras pequeños cestitos con alimentos lo que los hacía parecidos a los habituales recaderos que iban de un lado a otro de la sierra. Como también la madre llevaba bajo su manto azul una túnica color rosa pálido, a nuestro amigo le parecía tener realmente ante sus ojos, la huida a Egipto, que tantas veces había visto en cuadros[2].
Se intercambiaron saludos y como Wilhelm, asombrado y absorto, no podía articular palabra, dijo el hombre joven:
—Nuestros hijos se han hecho buenos amigos al instante. ¿Quiere usted comprobar con nosotros si también puede surgir una buena relación entre los adultos?
Wilhelm pensó por unos instantes su respuesta y dijo:
—El aspecto de su pequeño grupo familiar despierta confianza y simpatía aunque también, y no quiero dejar que pase un momento más sin confesárselo, me provoca curiosidad y un vivo deseo de conocerlos a ustedes mejor. Pues nada más verlos a ustedes, la primera pregunta que a uno se le ocurre es si ustedes son auténticos viajeros o por el contrario son seres espirituales que se dedican a deparar el gozo de dar vida con su agradable aparición a estas inhóspitas montañas.
—Entonces, vengan con nosotros a nuestra morada —dijo aquél.
—Sí, sí, vengan con nosotros —exclamaron los niños.
—Vengan con nosotros —dijo la mujer dejando por un momento de dedicarle toda su tierna atención a la criatura para mirar a Wilhelm.
Sin titubear dijo Wilhelm:
—Siento no poder acompañarlos ahora mismo. Al menos esta noche tengo que pasarla ahí arriba en la casa de aduanas. He dejado allí mi abrigo, mis documentos, y todo lo demás sin haberlo empacado y de un modo descuidado. Sin embargo, para demostrarles que deseo aceptar su invitación, les dejo a mi Félix en prenda. Mañana estaré con ustedes. ¿Está muy lejos su morada de aquí?
—Antes de la puesta de sol estaremos en nuestro hogar —dijo el carpintero— y desde la casa de aduanas hasta allí hay hora y media de camino. Su hijo aumentará el tamaño de nuestra familia durante esta noche y mañana le esperamos a usted.
El hombre y el animal se pusieron en marcha. Wilhelm miró a Félix sintiendo complacencia por verlo en tan buena compañía. Se puso a compararlos con los dos ángeles con los que tanto contrastaba. No era muy alto para su edad, pero era robusto, ancho de pecho y de hombros, en su naturaleza había una singular mezcla de señorío y solicitud. Ya había empuñado un ramo de palma y un cestito con lo que parecía replicar a los otros dos. Ya parecía que la comitiva iba a desaparecer detrás de una pared de roca, cuando Wilhelm reunió todas sus fuerzas para gritar:
—¿Cómo preguntaré cómo encontrarlos?
—Pregunte por San José —se oyó desde la lejana profundidad, y toda la imagen desapareció tras una sombra de tonos azules. Un canto piadoso y polifónico resonó en la lejanía y Wilhelm creyó distinguir la voz de su hijo Félix.
Se puso a escalar y se demoró en su camino hasta la caída de la noche. El firmamento, que más de una vez había desaparecido de su vista durante su escalada, volvió a iluminarlo y todavía era de día cuando llegó a su albergue. Una vez más volvió a disfrutar del panorama que le ofrecían las montañas y se retiró a su habitación, donde, tomando la pluma, estuvo escribiendo durante parte de la noche.
WILHELM A NATALIE
He llegado finalmente a la cima, a la cima de estas montañas que nos imponen un alejamiento más severo y dilatado que todo el territorio que nos separa. Mi sentir me dice que permanecemos en la proximidad de aquellos que amamos mientras que haya corrientes que, surgiendo de nuestro interior, nos lleven a ellos. Aún hoy puedo imaginar que esta rama que dejo caer en este arroyo del bosque podría ir hacia ti y dentro de poco podría arribar a tu jardín. Del mismo modo a nuestro espíritu le resulta más sencillo ir cuesta abajo para hacer llegar sus imágenes y a nuestro corazón para verter sus sentimientos. Sin embargo, me temo que allá abajo se levanta un dique a nuestra imaginación y a nuestra sensibilidad. Sin embargo es muy posible que lo que esté diciendo sea el resultado de una prematura inquietud, pues, ¿por qué ha de ser allí todo diferente que aquí? ¿Qué podría separarme de ti, de ti, para quien estoy llamado a pertenecer por la eternidad? ¿Qué podría separarme, a pesar de que un destino extraño me haya sellado el cielo cuando tan próximo me hallaba a cruzar su umbral? Voy a tener serenidad para esperar, mas nunca la habría alcanzado si tu boca no me la hubiera procurado, si tus labios no hubiesen actuado en aquel decisivo momento. Hasta me habría podido liberar si no se hubiera tejido el perenne lazo que nos une por un tiempo concreto y por la eternidad. Mas me parece que estoy olvidando que no debo hablar de esto. No quiero conculcar los dulces votos que te prometí cumplir. Esta cumbre será el último lugar en el que pronuncie la palabra separación. Mi vida ha de ser un tránsito. He de cumplir las especiales obligaciones que le corresponden al que está en tránsito y he de superar pruebas exclusivamente destinadas para mí. Cuántas veces me sonrío cuando vuelvo a leer las condiciones que la Asociación[3] me ha impuesto y que yo mismo he asumido. Hay algunas normas que respeto y otras que transgredo; pero tanto para tomarme ciertas libertades como para volver al camino lo más válido para mí es este pliego, este documento de mi última confesión, de mi última absolución, de hecho me resulta mucho más válido a este efecto que una estricta conciencia. Gracias a que me vigilo, mis errores no se precipitan unos tras otros como las aguas de un torrente.
Sin embargo, quisiera confesarte de buen grado que con frecuencia me admiro de esos maestros y guías de la humanidad que sólo les instan a sus pupilos a obligaciones exteriores y mecánicas. Así hacen la vida sencilla a ellos y a sus semejantes. Pues precisamente esa parte de mis obligaciones, que antes me parecía la más ardua y la más caprichosa, es la que ahora observo con más facilidad y con más agrado.
No me está permitido pernoctar bajo el mismo techo durante más de tres días consecutivos. Una vez que he abandonado un cobijo, el siguiente debe hallarse al menos a una milla del que dejé. Estos imperativos están pensados para que los años de mi vida sean años itinerantes y para evitar que no se despierte en mí ni la más mínima intención de afincarme en ningún lugar. Me he plegado tan bien a esta obligación, que ni siquiera he tenido necesidad de apurar mi estancia en un lugar. De hecho esta es la primera vez que me quedo, la primera que duermo hasta una tercera noche en la misma cama. Desde aquí te envío algo de lo que he percibido, contemplado y asimilado, y de aquí partiré a la casa de una singular familia, de una sagrada familia casi habría que decir. Sobre ella leerás más en mi diario. Ahora, salud, dejo en este momento la escritura con el sentimiento de que quiero decirte algo, algo que siempre me digo y me repito, pero que no quiero decir ni repetir hasta que tenga la suerte de ponerme a tus pies y de llorar todas estas privaciones que estoy sufriendo mientras te beso las manos.
A la mañana siguiente.
Ya todo está preparado. El guía mete la talega con mi ropa en el canasto que lleva a las espaldas. Todavía no ha salido el sol, de todas las gargantas emerge la niebla, pero, allá arriba, el cielo está despejado. Bajamos a los oscuros valles, que el sol que estará sobre nosotros no tardará en iluminar. Déjame enviarte un suspiro más. Déjame volver a acompañar tu recuerdo de una lágrima. Estoy resueltamente decidido. Ya no vas a escuchar más quejas, sólo vas a tener noticias de lo que le ocurra al viajero. Sin embargo ahora que quiero cerrar la escritura se entremezclan en mi mente miles de pensamientos, deseos, esperanzas y proyectos. Afortunadamente me están apremiando. El guía me está llamando y el hospedero está arreglando la habitación en mi presencia. Se comporta como si ya me hubiera marchado. Me recuerda a esos herederos codiciosos que no ocultan al moribundo los preparativos que ultiman para repartirse sus bienes.
CAPÍTULO SEGUNDO
SAN JOSÉ II
El viajero, siguiendo los pasos de su guía, ya había dejado tras de sí las escarpadas rocas, ya transitaba por una región de relieve más moderado. Después de ir siempre avanzando pasando por bosques en muy buen estado y agradables praderas, llegaron a una pendiente desde la que se podía divisar un valle cultivado con esmero y rodeado de colinas. Había enclavado en éste un monasterio, que llamaba la atención. El edificio estaba aproximadamente en su mitad reducido a ruinas y en su otra mitad bien conservado.
—Esto es San José —dijo el guía—, es triste que una iglesia tan bella se encuentre en ese estado. Se pueden ver columnas y pilares bien conservados entre la maleza y los árboles y sin embargo hace años que esta iglesia es un montón de ruinas.
—Por el contrario el monasterio todavía tiene un buen aspecto —repuso Wilhelm.
—Cierto. En el edificio habita un administrador que dirige la explotación de la hacienda y recoge rentas y diezmos.
Mientras iban diciendo estas palabras, habían cruzado una puerta abierta y habían accedido a una amplia plaza rodeada de edificios sólidos y bien conservados, lo cual hacía intuir que se hallaban en el lugar de morada de una serena comunidad. De pronto vio a su Félix y a los dos ángeles del día anterior en torno a un cesto detrás del que estaba una rústica y fornida mujer. Tenían la intención de comprar cerezas, y Félix que siempre llevaba algo de dinero consigo estaba regateando el precio. Aquello le permitió hacer de anfitrión siendo huésped, repartió generosamente fruta entre sus dos amigos de juegos. Al padre de estos le resultaba agradable pasear por aquellos bosques incultos y musgosos en los que de pronto aparecían acá o allá brillantes frutos llenos de belleza. La vendedora dijo que ella traía aquellas frutas de un gran huerto lo que le permitía ponerles un precio aceptable, ese que a los compradores les había parecido un tanto elevado. Los niños dijeron que el padre vendría pronto e invitaron a Wilhelm a pasar a la sala para que allí descansara.
Qué sorprendido se sintió Wilhelm cuando los niños lo llevaron a ese lugar que llamaban la sala. Directamente desde la plaza nuestro viajero entró por una gran puerta, lo que le hizo acceder a una muy pulcra y bien conservada capilla, la cual, tal como estaba comprobando en este momento había sido destinada a uso doméstico de la vida cotidiana. En una de las alas había una mesa, un sillón, varias sillas y bancos, en la otra ala había un aparador tallado que contenía loza de colores, jarras y vasos. No faltaban ni los armarios, ni los baúles. Todo estaba tan ordenado que no le parecía al invitado propio de la vida doméstica y cotidiana. La luz caía de una ventana alta situada en uno de los laterales. Sin embargo lo que más excitó la imaginación del viajero fueron unas pinturas de colores realizadas sobre la pared. Las pinturas estaban debajo de los ventanales y se encontraban a media altura, eran como tapices que se sucedían uno a otro en las tres partes de la capilla y descendían hacia el zócalo que cubría el resto visible de los muros. Las pinturas representaban la historia de San José. Aquí se le veía ocupado como carpintero, allá se encontraba con María y un lirio brotaba de la tierra situada entre ambos mientras que algunos ángeles revoloteaban sobre sus cabezas. Otro fresco representaba la boda, otro la salutación angélica. En otro aparecía San José malhumorado, habiendo abandonado la azuela y pensando en abandonar a su esposa. En el siguiente, sin embargo, se le aparecía el ángel en sueños y su estado variaba. Más tarde contemplaba con recogimiento al neonato en el portal de Belén y lo adoraba. El fresco inmediatamente siguiente era una imagen de una belleza maravillosa. Se veían en él varias piezas de madera tallada las cuales habían de ser ensambladas, lo curioso era que dos de estas piezas habían formado por azar una cruz. El niño se había quedado dormido sobre la cruz, la madre estaba sentada a su lado y lo observaba con un amor profundo, mientras el padre putativo hacía un alto en su trabajo para no turbar el sueño del niño[4]. Poco después quedaba representada la huida a Egipto. Esta pintura le hizo sonreír al viajero, pues con ésta veía en la pared una reproducción de la escena viva de la que ayer había sido testigo.
No estuvo mucho tiempo abandonado a sus consideraciones pues el anfitrión entró en la morada. Wilhelm reconoció inmediatamente en él al que el día anterior conducía la santa caravana. Se saludaron con la mayor de las cordialidades e intercambiaron unas palabras. Sin embargo, la atención de Wilhelm se mantuvo centrada en las pinturas. El anfitrión notó el interés de su huésped y dijo sonriendo:
—Sin duda que le maravilla la concordancia y armonía de este edificio con sus habitantes, esos que ayer conoció. Sin embargo ésta es aun más singular de lo que pueda suponerse: ha sido el edificio lo que ha configurado a los habitantes. Y es que si lo inanimado puede recibir vida, también puede producirla.
—Oh, sí —contestó Wilhelm—. Me sorprendería que el espíritu que durante tantos siglos y con tanta energía actuara en estas yermas montañas y atrajera a sí un cuerpo tan poderoso de edificios, posesiones y privilegios y a cambio ha difundido una variada instrucción por el lugar, desde estas ruinas no hubiese imbuido de fuerza vital a un ser vivo. Pero no nos perdamos en generalidades y cuénteme su historia para que así sepa cómo es posible que sin ningún tipo de juegos y de artificios han conseguido representar el pasado y han conseguido que aquello que pasó vuelva a suceder.
En el preciso instante en el que Wilhelm esperaba escuchar la respuesta de boca de su anfitrión, una amigable voz que procedía de la plaza llamó a José. El anfitrión dejó de hablar y fue hacia la puerta.
«Así que también se llama José» —se dijo Wilhelm a sí mismo—. «Esto es extraño, muy extraño, pero más lo es aún que represente la vida del santo con su vida misma». Inmediatamente miró a la puerta y vio a la madre de Dios del día anterior hablando con su marido, la mujer echó a andar hasta la casa de enfrente.
—María se me olvidaba decirte algo.
«Así que también se llama María. Parece como si no me faltara nada para haber retrocedido dieciocho siglos en el tiempo». Comenzó a pensar en aquel valle severamente cerrado en el que se encontraba. Las ruinas y la calma y un maravilloso sentimiento tradicional se apoderó de él. Ya era hora de que el anfitrión y sus hijos entraran. Estos últimos le pidieron a Wilhelm que diera un paseo con ellos, mientras el anfitrión atendía algunos quehaceres pendientes. Recorrieron las ruinas de aquella iglesia tan rica en columnas, cuyos dinteles y muros parecían estar sostenidos por el viento y el aire. Unos árboles muy crecidos y antiguos habían hundido sus raíces bajo el dorso de los muros y en sociedad con la hierba, las flores, el musgo representaban audazmente jardines en el aire. Un sendero de suave trazado corría paralelo a un vivaz arroyo y subido a un promontorio situado a cierta altura el viajero pudo ver el edificio y el lugar de su ubicación con más detenimiento, todo le resultaba más interesante pues cada vez le llamaba más la atención la armonía de sus habitantes y el entorno.
Una vez habían regresado en aquella piadosa sala encontraron la mesa puesta. Ocupando la cabecera había un sillón en el que se sentó la madre de familia. Junto a ella puso un alto cesto sobre el que se sentó el hijo pequeño, el padre se sentó a la izquierda y Wilhelm a la derecha. Los tres niños se colocaron en el extremo opuesto. Una anciana criada sirvió una muy bien cocinada comida. También los instrumentos para comer y para beber aludían a un mundo pasado. Los niños dejaron que se mantuviera una conversación en la que Wilhelm no dejaba de contemplar a su santa anfitriona.
La reunión se disolvió después de terminada la comida. El anfitrión llevó a su huésped a un umbrío lugar de las ruinas, el cual era un lugar elevado desde el que se podía observar la agradable vista del valle y la cumbre de montañas situadas más abajo. Montañas de fértiles laderas y de lomos boscosos que se sucedían unas a otras.
—Es lícito que satisfaga su curiosidad, tanto más cuando yo intuyo que usted es un hombre que sabe tomar en serio los sucesos maravillosos siempre y cuando estén sólidamente fundamentados. Este lugar sagrado del que usted está viendo los restos, estaba dedicado a la Sagrada Familia y fue en su tiempo un lugar de peregrinación debido a que tuvieron lugar en éste diversos milagros. La iglesia estaba dedicada a la madre y al hijo. Hace ya algunos siglos que está derruida. La capilla dedicada al santo padre putativo se ha conservado, al igual que la parte del monasterio convertida en vivienda del administrador. Hace mucho tiempo que recibe las rentas un noble secular, el cual es representado aquí arriba por un administrador. Ese administrador soy yo, hijo del administrador anterior que a su vez también sucedió a su padre en el cargo.
»San José desde hace ya mucho tiempo no es adorado aquí eclesiásticamente, pero había sido tan generoso con nuestra familia, que no es extraño encuentre un gran placer en consagrarme a él. De ahí también que en el bautismo fuera llamado José y que eso de algún modo condicionara mi vida. Cuando crecí acompañaba a mi padre en sus viajes en los que iba recogiendo las rentas, pero prefería seguir a mi madre que daba limosnas según sus posibilidades y que era conocida por su buena voluntad y sus buenas acciones en todo el entorno serrano. Me mandaba ir tan pronto allí como allá a llevar algo, a solicitar algo, a cuidar de alguien y yo me encontraba muy a gusto en este tipo de acciones piadosas.
»Sin duda la vida en la montaña tiene algo que podríamos llamar más humano que la vida en las llanuras. Los habitantes viven más cerca entre sí y al mismo tiempo están más alejados, las necesidades son menores, pero más apremiantes. El hombre está más a expensas de sí mismo y necesita estar seguro de sus brazos y de sus piernas. El trabajador, el guía, el porteador, todos se reúnen en una persona: también cada uno está más cerca del otro, lo encuentra con más frecuencia y vive llevando a cabo tareas en común.
»Como yo era joven y todavía mis hombros no estaban capacitados para llevar mucha carga encima, decidí cargar los fardos que me estaban encomendados en un pollino con el cual subía y bajaba los senderos escarpados. En la montaña se guarda un mayor respeto al asno que en la tierra llana en la que aquel cuyo arado es tirado por caballos desprecia al que usa bueyes. Además yo sentía aun menos reparos en servirme de mi asno, desde el momento en que en la capilla había visto que ese animal había alcanzado el honor de llevar en su grupa a la madre de Dios. Entonces aquella capilla no estaba en el estado en el que se encuentra hoy en día. Entonces era un almacén, casi una cuadra. Allí había leña, varas, aperos, toneles, escalas y un sinfín de objetos acumulados. Afortunadamente las pinturas se encontraban a cierta altura y el zócalo servía para preservarlas. De niño ya me entretenía encaramándome a lo alto del montón de leña para mirar las pinturas y desde allí miraba los frescos que nadie podía explicarme muy bien. Me bastaba saber que el santo cuya vida estaba representada allá arriba era mi padrino y con sentir que lo quería como si fuese un tío mío. Crecí y como una de las condiciones para desempeñar el cargo de administrador era saber un oficio, conforme al deseo de mis padres tuve que aprenderlo, pues ellos deseaban que fuera heredero de su cargo.
»Mi padre era tonelero y construía todo aquello que tenía relación con este oficio, lo cual le producía buen provecho a él y a otros. Sin embargo, yo no pude decidirme a seguirlo. Mi vocación me impulsaba de un modo irresistible a la profesión de la carpintería, la cual había visto representada tan exactamente desde que era pequeño en las pinturas de la vida de mi santo. Manifesté mis deseos y afortunadamente nada se puso en contra de mí. E incluso fueron bien acogidos pues en la hacienda eran necesarios en muchas ocasiones los servicios de un carpintero y además en nuestro país en los que tan numerosos son los bosques esta profesión permitía dedicarse a la ebanistería y hasta la talla en madera. Sin embargo, lo que más confirmó mi resolución fue una pintura que por desgracia casi se ha borrado totalmente. Tan pronto como le cuente lo que representa, usted podrá descifrarla cuando se la muestre. San José había recibido el encargo de hacerle un trono nada menos que al rey Herodes[5]. El trono debía estar situado entre dos columnas previamente indicadas. San José tomó cuidadosamente las medidas de altura, anchura y profundidad y se puso a trabajar en la talla del trono. Pero qué sorprendido y qué inquieto quedó cuando vio que el lujoso trono que había hecho era demasiado alto y no suficientemente ancho. Como bien se sabe, el rey Herodes no era muy amigo de las bromas y el piadoso carpintero estaba lleno de temor. El niño Jesús, acostumbrado a acompañar a su padre a todas partes y a llevarle humildemente las herramientas como si se tratara de un juego de niños, notó los apuros de su padre y lo socorrió. El niño le dijo a su padre adoptivo que tomase el trono por uno de sus lados, él asió el otro lado y ambos empezaron a tirar del trono en ambas direcciones. De un modo muy sencillo y cómodo, como si fuera cuero, el trono se estiró y se ajustó perfectamente al lugar para el mayor de los consuelos del maestro que quedó tranquilo y para plena satisfacción del rey.
»Aquel trono todavía podía verse cuando yo era niño, y en los restos de uno de sus laterales usted podrá notar que no se había ahorrado ningún esfuerzo en la labor de talla, así como que un carpintero de nuestros días se vería en un grave aprieto si tuviera que atender un encargo de esta categoría. Esto no me arredró en mis intenciones, sino que vi el oficio por el que sentía vocación bajo una luz tan noble, que no descansé hasta que mis padres no me pusieron bajo la custodia de un maestro que trabajaba por la vecindad y tenía empleados a muchos oficiales y aprendices. De ese modo permanecí en la cercanía de mis padres y continué la vida que hasta entonces había llevado, mientras que en las horas de descanso y en los días de fiesta proseguí llevando a cabo los encargos caritativos que me hacía mi madre.
LA VISITACIÓN
—Así transcurrieron algunos años más —continuó el narrador—. Pronto comprendí cuáles eran las ventajas de aprender un oficio. Y mi cuerpo formado por el trabajo fue capaz de afrontar todo lo que puede exigirse a un carpintero. Junto a las tareas propias de mi oficio continué con los antiguos servicios que le hacía a mi madre, o, para ser más exactos, que le hacía a los enfermos y a los necesitados. Continué haciendo rutas por la sierra en compañía de mi pollino, hacía el reparto puntualmente luego compraba a buhoneros y a comerciantes las provisiones que nos hacían falta en casa y las traía aquí cargadas en mi animal. Mi maestro estaba contento conmigo y mis padres también. En mis excursiones ya había tenido el placer de ver casas construidas por mí y también alguna que había adornado. He de decir que los trabajos de labra de maderos, que la talla de formas sencillas, que todo el pirograbado de figuras finas, aquellos barnizados de algunas hendiduras, por medio de los cuales una casa de montaña cobra un aspecto alegre, me eran encargados especialmente a mí, porque había adquirido una habilidad excepcional, tal vez debido a que tenía ante mis ojos el trono del rey Herodes con todos sus adornos.
»Entre las personas a las que mi madre dispensaba una atención preferente estaban las jóvenes que fueran a dar a luz, tal y como pude comprobar poco a poco. En ese caso los encargos que se me encargaba hacer tenía que cumplirlos de un modo casi secreto. Jamás me comunicaba directamente con la interesada, sino que todo había de hacerse a través de una buena mujer que no vivía muy adentrada en el valle y que era llamada la señora Elisabeth. Mi madre se hallaba en constante contacto con ella, pues también estaba experimentada en el arte de salvar la vida a los recién nacidos y ya había escuchado por otras personas en más de una ocasión que algunos de los rústicos montañeses debían la vida a estas dos mujeres. El secreto con el que siempre Elisabeth me recibía, las contestaciones lacónicas que daba a mis preguntas enigmáticas que yo transmitía sin comprender, me llenaban de devoción por ella, y su casa extremadamente limpia y ordenada me hacía pensar que me hallaba en una especie de santuario.
»Mientras tanto mi conocimiento y mi actividad artesanal me habían procurado bastante influencia en la familia. Al igual que mi padre como tonelero se había hecho proveedor de bodegas, así me ocupaba yo de los tejados, de los anaqueles y de las reparaciones de partes dañadas de viejos edificios. Especialmente sabía cómo volver a hacer útiles ciertos graneros y armazones de madera para el uso humano. Y apenas aprendí a hacer esto comencé a ordenar y a restaurar mi querida capilla. En pocos días, la capilla estuvo casi tal y como ahora usted puede verla, para lo que tuve que esforzarme en reformar las partes que faltaban o que estaban dañadas y eran de trabajo de talla. A lo mejor se piensa usted que las hojas de la puerta de entrada son de época antigua, sin embargo le diré que han sido hechas con mi propia mano. Me he pasado varios años tallándolas después de haber armado aquellos sólidos tablones de roble. Todo aquello que hasta la fecha no había sido dañado o no se había visto borrado, subsiste hoy intacto y yo ayudé al maestro vidriero en la construcción de una vivienda nueva para él a cambio de que hiciera unas vidrieras para mi capilla.
»Si aquellas pinturas y el recuerdo de la vida de los santos había mantenido viva mi imaginación, las impresiones se grabaron mucho más fuertemente en mí cuando pude valorar aquel lugar como un santuario, pasar allí los días, especialmente en verano y poder pensar acerca de todo lo que se me viniera a la cabeza. Sentía deseos irresistibles de imitar a aquellos santos, pero como no es fácil tener las experiencias que desarrollaron en sus vidas, quise empezar por abajo y asemejarme a ellos en cosas pequeñas, tal y como de hecho había empezado mediante el uso del animal de tiro. Como ya no me podía satisfacer aquella pobre criatura de la que me había servido hasta entonces, me busqué un portador mucho mejor y le mandé construir una albarda especial que sirviera para montar y para llevar la carga. También me procuré un par de canastos nuevos y adorné el cuello de aquel ser de orejas largas con cuerdecillas de colores, bolitas y borlas entremezcladas con campanillas, de tal modo que casi quedó en condiciones de compararse a su modelo del muro.
»La guerra o mejor dicho las consecuencias de la guerra se habían hecho notar en nuestro territorio. Algunos peligrosos vagabundos, una canalla infame, habían formado bandas que aquí y allá llevaban a cabo actos violentos y licenciosos. Gracias a la buena organización de nuestra milicia campesina, gracias a sus batidas y a su presta vigilancia, el peligro fue rápidamente vencido, pero de nuevo se recayó en la relajación, y cuando menos se esperaba volvió la violencia.
»Hacía tiempo ya que nuestra provincia estaba en paz, cuando un día recorriendo los lugares de costumbre, al cruzar un claro del bosque al borde de un foso me encontré a una mujer sentada o más bien yaciente. Parecía dormida o quizá desvanecida. Corrí a su lado procuré ayudarla. Cuando abrió sus bellos ojos y miró arriba, exclamó vivamente: “¿Dónde está? ¿Lo ha visto usted?”. “¿A quién?” —pregunté—. “A mi marido”. Teniendo como tenía aspecto de niña me sorprendió aquella contestación de la desconocida. De ahí que resolviese redoblar mis cuidados. Supe que los dos viajeros, marido y mujer deseando evitar el rodeo que daba el camino principal habían tomado un atajo a pie. En las cercanías habían sido atacados por individuos armados, su marido los había alejado con su florete y ella, no habiendo podido seguirlo, se había quedado en aquel lugar. Me pedía constantemente que la dejara allí y que fuera a buscar a su marido. Ella se puso de pie, lo cual me permitió comprobar que se hallaba en un estado que requeriría pronto de la ayuda de mi madre y de la señora Elisabeth. Estuvimos discutiendo durante cierto tiempo, pues insistí en ponerla a salvo, mientras que ella en primer lugar quería tener noticias de su esposo. Todos mis esfuerzos probablemente habrían sido estériles si no hubiese aparecido en aquellos momentos una patrulla de nuestra milicia que se había movilizado otra vez ante la reaparición de actos violentos y habían hecho una ronda por el bosque. Informé a la patrulla de lo que había sucedido, acordamos lo correspondiente con aquélla, determinamos el lugar del reencuentro y así se resolvió el asunto. Rápidamente escondí mis canastos en una cueva que se encontraba muy cerca y de la que en muchas ocasiones me había servido como lugar de parada, convertí la albarda en cómoda silla y, no sin una singular emoción, ayudé a aquella bella carga a auparse a mi dócil animal, el cual ya conocía el camino y se dispuso a llevarnos a casa.
»Usted ya comprenderá cómo se encontraba mi espíritu en aquel momento sin que yo necesite extenderme mucho en explicaciones. Había encontrado realmente aquello que durante tanto tiempo había buscado. Era como si estuviera soñando o más bien soñaba que acababa de salir de un sueño. Esta figura celestial que mis ojos veían flotar y agitarse ante aquel fondo verde de árboles, se me aparecía como un sueño que se asemejaba a la visión producida por el recuerdo de los frescos de la capilla. Pronto aquellas imágenes se convirtieron en sueños que se diluían en una bella realidad. Le pregunté algo, me contestó con suavidad y amabilidad tal y como le correspondía a una distinguida aflicción. A menudo cuando llegábamos a algún alto desde donde se podía divisar el panorama, me pedía que parásemos, que mirara, que escuchara. Me lo pedía con tanta gracia, con una mirada tan profunda e implorante bajo sus pestañas negras y largas, que hacía todo lo que estaba en mi mano por complacerla. Incluso en un momento llegué a encaramarme en un pino situado en un claro, desnudo y privado de ramas. Nunca había sido mejor recibida una obra de artesanía de las mías, nunca había sentido más alegría en aquellas cumbres adquiriendo cintas y paños de seda en fiestas y ferias. Sin embargo en esta ocasión no obtuve premio; tampoco arriba vi ni escuché nada. Finalmente ella misma me pidió que bajara haciendo con su brazo gestos muy enérgicos; cuando al bajar, deslizándome por el tronco, me desprendía de éste y caí desde una altura considerable, ella gritó, mas luego, al ver que estaba ileso, una dulce sonrisa se apoderó de su rostro.
»Qué puedo decir de los cientos de atenciones que le dispensé para hacerle agradable el viaje y entretenerla. Pero, por otra parte, ¿cómo podría hacerlo? La cualidad de las auténticas atenciones es que en un instante hacen un todo de nada. Según mis sentimientos, las flores que le traía, las vistas lejanas que le mostraba, las montañas y los bosques que le mostraba eran tesoros tan valiosos que yo le quería regalar para establecer entre nosotros una relación íntima, esa que se intenta lograr habitualmente por medio de regalos.
»Ya me había ganado para toda la vida cuando llegamos ante la puerta de Elisabeth, aquella buena mujer, y sentí de un modo doloroso aquella separación. Recorrí con una mirada todo su cuerpo, me incliné como si tuviera que apretar la cincha y besé el zapato más bello que nunca había visto, aunque sin que ella lo notara. La ayudé a desmontar, subí la escalera y dije junto a la puerta: “Señora Elisabeth, tiene una visita”. La buena mujer salió mientras que aquella belleza subía por las escaleras con distinguida aflicción y una dignidad llena de pena, luego abrazó amigablemente a mi noble anciana y se dejó llevar por ella al mejor de los cuartos de su casa. Se encerraron allí y yo me quedé con mi asno junto a la puerta de entrada de la casa como aquel que ha portado mercancías valiosas, las ha descargado y sigue siendo igual que antes un poco arriero.
LA VARA DE LIRIO
«Dudaba si debía irme, pues quedé indeciso acerca de lo que debía hacer. Sin embargo, en aquel instante la señora Elisabeth me apremió a que fuera a buscar a mi madre para que fuera cuanto antes a su casa e igualmente a recorrer la región para conseguir noticias acerca del marido de la desconocida. “María te lo suplica” —dijo ella—. “Puedo hacer una pregunta” —repuse—. “No viene al caso” —dijo la señora Elisabeth—. Me separé de ellas y pasado poco tiempo ya estaba en nuestra casa, mi madre estaría preparada para bajar aquella misma tarde a asistir a la joven desconocida. Yo luego bajé al llano con la esperanza de que el funcionario local pudiera darme información precisa. Sin embargo él se encontraba lleno de dudas y, como me conocía, me pidió que pasara la noche en su casa. Aquella noche se me hizo interminablemente larga y en todo momento tuve a aquella bella figura ante mis ojos, la veía subida al animal y mirándome de un modo doliente y amigable. En cada uno de los momentos de aquella noche tuve la esperanza de obtener noticias. Deseaba que aquel buen marido siguiera con vida, sin embargo me gustaba también la idea de que ella fuera viuda. Llegó la patrulla que había hecho averiguaciones y de los rumores cambiantes que habían podido oír se infería con certeza que el coche se había salvado, pero que el marido de la joven había muerto a consecuencia de las heridas recibidas. También supe que después de acordarlo, algunos miembros de la patrulla habían marchado a darle la triste noticia a la señora Elisabeth. Así que como no tenía ya nada que hacer ni ninguna cuenta que rendir, sentí una enorme impaciencia que me impulsó a cruzar montes y bosques hasta llegar a su puerta. Era de noche, la casa estaba cerrada, vi luz en las habitaciones y vi sombras por detrás de las cortinas. Yo estaba sentado en un banco siempre dispuesto a llamar a la puerta, pero al mismo tiempo siempre inhibido de hacerlo por diferentes consideraciones.
»Sin embargo, no quiero molestarlo a usted contándole con detalle cuestiones que no tienen el más mínimo interés fuera del estrictamente personal. En fin, a la mañana siguiente no se me dejó penetrar en la casa. Se conocía la triste noticia y ya no era necesaria mi presencia en la casa, se me mandó con mi padre y a desempeñar mi trabajo. No se contestó a mis preguntas, se quería que estuviera lejos de allí.
»Durante ocho días estuve así, hasta que la señora Elisabeth me dijo: “Entra sin hacer ruido, amigo mío, pero acércate a ella con confianza”. Me llevó a un pulcro cuarto en una de cuyas esquinas vi a mi bella sentada a través de las colgaduras entreabiertas del dosel de su cama. La señora Elisabeth estaba justo entre la madre y yo y entonces me vino a la memoria la vara de lirio que brota de la tierra entre María y José como testimonio de una relación pura. Desde ese momento, me sentí atenazado por el latir de mi corazón, estaba seguro de cuál era mi propósito y de que tendría fortuna. Podía tratarla con libertad, podía hablar con ella, podía disfrutar de su celestial mirada, tomar al niño en mis brazos y besarlo cariñosamente en la frente. “Cuánto le agradezco el aprecio que le tiene a este huérfano”. Me dijo la madre. Yo sin pensármelo y con toda viveza dije: “Si usted lo desea, ya no es huérfano”.
»La señora Elisabeth, más lista que yo, tomó al niño en sus brazos y supo cómo hacer para que me fuera de allí.
»Todavía me sigue regocijando recordar aquellos momentos cuando me veo obligado a hacer alguna ruta por nuestras montañas y nuestros valles. No me he olvidado ni del más mínimo detalle, pero le ahorraré a usted el relato de éstos. Pasaron unas cuantas semanas, María ya se había recuperado. Yo podía verla con relativa frecuencia. Mi relación con ella era una sucesión de favores y atenciones. Sus posibilidades económicas le permitían elegir una casa donde quisiera. En un principio se quedó durante algún tiempo con la señora Elisabeth, después nos visitó varias veces para agradecernos a mi madre y a mí nuestros favores. Yo me hacía la ilusión de ser en parte causa de sus visitas. Eso que había querido decirle y no me había atrevido a decir, me vino al habla de un modo muy especial y amoroso cuando la llevé a la capilla, la cual había convertido ya en una sala habitable. Le mostré y le expliqué las pinturas, una detrás de otra y al hablarle de las obligaciones del padre adoptivo, lo hice con tanto entusiasmo y corazón, que sus ojos se llenaron de lágrimas y no pude acabar con mi interpretación de las pinturas. Estaba seguro de contar con su cariño, aunque no tenía tanta arrogancia como para pensar que se le hubiera diluido el recuerdo de su marido. La ley obliga a las viudas a permanecer un año de luto, y sin duda ésta es una época que sirve para comprender todos los cambios que se producen en el alma humana y que es necesaria para mitigar las impresiones dolorosas producidas por una gran pérdida. Se ve marchitar las flores y se ve caer las hojas, pero también se ve cómo maduran los frutos y cómo nuevos brotes prosperan. La vida también pertenece a los vivos y el que vive debe estar también sujeto a los cambios.
»Hablé entonces con mi madre del asunto que tanto le importaba a mi corazón. Ella me reveló lo dolorosa que había sido para María la muerte de su marido y cómo sólo se había recuperado gracias a la idea de que tenía que vivir para su hijo. No había quedado oculta mi inclinación para aquellas dos mujeres y ya María se había acostumbrado a la idea de vivir con nosotros. Todavía pasó algún tiempo en una casa vecina, mas luego se mudó a nuestra casa y durante un tiempo vivimos como prometidos del modo más virtuoso y más feliz. Finalmente nos casamos. No nos abandonó el sentimiento primero que nos había unido. Las obligaciones y las alegrías del padre adoptivo y del padre se aunaron y así nuestra familia aumentó y superó en número a aquella que le había servido de modelo, sin embargo las virtudes de aquel modelo, su fidelidad y su pureza de sentimientos fueron preservadas y ejercidas por nosotros. Decidimos conservar de buen talante nuestro parecido exterior con el modelo al que nos habíamos asemejado fortuitamente, pero con el que tan de acuerdo nos encontrábamos en el sentimiento: pues aunque hoy todos somos buenos andarines y recios porteadores, el animal de carga sigue estando junto a nosotros y nunca deja de llevarnos algo cuando nos es preciso resolver algún asunto en estos montes o en estos valles. Tal y como nos vio usted ayer, somos conocidos en toda la región. Y estamos orgullosos de que nuestra conducta consista en comportarnos de tal modo que las santidades que hemos tomado como modelo no se avergüencen de nosotros.
CAPÍTULO TERCERO
WILHELM A NATALIE
Acabo de escribir una historia casi fabulosa que he escuchado de un hombre de bien y he recogido para que tú puedas disfrutarla. Si éstas no sean enteramente sus palabras, si he mezclado mis impresiones con las suyas, es por la afinidad que siento con él. ¿La veneración que él siente por su mujer no se parece a la que yo siento por ti? y ¿el encuentro de estos dos amantes no tiene algo en común con el nuestro? He de decir que lo envidio por llevar en su asno esa carga doblemente preciosa y por franquear todas las noches con su familia el portón de su monasterio. Lo envidio por no estar separado de sus seres queridos, de los suyos. Sin embargo no me atrevo a quejarme de mi suerte, pues te he prometido callar y soportar tal y como tú te lo has impuesto a ti misma.
»He de pasar por alto muchos de los bellos rasgos de la existencia de estas personas piadosas y felices, pues ¡cómo podría llegar a describir esto! He pasado aquí dos días deliciosos, pero está amaneciendo el tercero y he de pensar en emprender de nuevo el camino.
»Hoy he tenido una pequeña discusión con Félix, pues casi me hace quebrantar uno de los buenos propósitos que te manifesté. Se tratará tal vez de un error, una desgracia o un destino del que tengo la culpa, pero los seres que me rodean tienden a imponerme cargas nuevas antes de que me dé cuenta de ello. No quiero que un tercero se convierta en compañero de este viaje. Queremos ser sólo dos y tenemos que seguir siendo sólo dos y me parece que se está formando un lazo nuevo que no me resulta nada agradable.
»A los niños de la casa, con los que Félix jugaba, se había unido un niño pobre muy despierto que se prestaba a todo lo bueno y lo malo del juego y se supo ganar pronto el favor de Félix. Yo noté que Félix quería convertir a aquél en compañero para el resto del viaje. El muchacho es conocido en estos alrededores, debido a lo despierto y vital que es, suele ser bien recibido en general y es habitual que reciba limosnas. Sin embargo a mí no me gusta. Le pedí a José que lo alejara de nosotros. Lo hizo, pero esto desagradó profundamente a Félix y provocó que hubiera una escena.
»Entre tanto he hecho un descubrimiento que me resultó agradable. En una de las esquinas de la capilla o de la sala había una caja llena de piedras, que Félix, el cual en sus andanzas por las montañas se ha hecho aficionado a los minerales, revolvía constantemente. Realmente son piedras muy notorias y llamativas. Nuestro anfitrión le dijo al niño que podía llevarse cuantas quisiera. Aquellas eran los restos de una colección que le había mandado un desconocido hacía tiempo. Lo llamaba Montan, y ya podrás imaginarte la alegría que me produjo escuchar aquel nombre bajo el que viajaba uno de mis mejores amigos, ese hombre a quien debemos tantos favores[6]. He pedido información acerca del tiempo y las circunstancias de su estancia aquí con la esperanza de encontrarlo durante mi viaje.
La noticia de que Montan se encontraba por las inmediaciones, le hizo pensar a Wilhelm. Llegó a la conclusión que no debía dejar en manos del destino el volver a encontrarse con un amigo tan valioso y le preguntó a su anfitrión si sabía adonde había dirigido sus pasos. Nadie tenía ni la menor idea, y sin embargo Wilhelm estaba decidido a seguir su ruta tal como había planeado desde un primer momento. En esto Félix le dijo:
—Si mi padre no fuera tan obstinado seguro que encontraríamos a Montan.
—¿De qué manera? —preguntó Wilhelm.
—Ayer el pequeño Fitz me dijo que creía presentir la llegada del señor que traía tan bellas piedras consigo y que entendía tanto sobre las mismas.
Después de unos cuantos intercambios de palabras, Wilhelm decidió hacer aquel intento y decidió hacerle más caso al muchacho sospechoso. Éste fue rápidamente encontrado, le dijeron de qué se trataba, y él les pidió un mazo, una barra de hierro y un excelente martillo junto a un pequeño saquito, todo lo cual le daba un aspecto de minero.
El camino que tomaron era ascendente y estaba trazado por una de las laderas de la montaña. Los niños iban saltando de roca en roca. Fitz, apoyándose en su bastón o en piedras, cruzando arroyuelos y manantiales iba avanzando sin necesidad de reparar en los pasos que daba y miraba tan pronto a la izquierda como a la derecha. Como Wilhelm y especialmente el guía, cargados con los equipajes, no podían avanzar tan rápido los niños recorrían varias veces el mismo camino avanzando y retrocediendo, cantando y silbando. La forma de algunos extraños árboles despertó la atención de Félix que por primera vez conoció el alerce y el pino cembro y que se sintió atraído por las maravillosas gencianas. Y así este fatigoso viaje no dejó de ser entretenido en el tránsito de uno a otro punto del mismo.
De pronto Fitz se detuvo y prestó atención. Hizo una señal a sus compañeros de viaje y les dijo:
—¿No han oído ustedes golpes?
—Sí, los estamos escuchando.
—Los está dando Montan o alguien que nos dará noticias suyas.
Siguiendo el ruido, que se repetía de tiempo en tiempo, se encontraron en un claro del bosque y vieron una empinada, alta y desnuda piedra cuya cima se elevaba sobre las copas de los árboles y los dejaba a mucha distancia. En lo alto de la roca distinguieron la silueta de una persona. Estaba demasiado alejada como para ser reconocible. Inmediatamente los muchachos se dispusieron a subir a la roca. Wilhelm los fue siguiendo con dificultades e incluso con peligro. Los muchachos llegaron pronto a la cima y Wilhelm pudo escuchar un grito de júbilo.
—Es Jarno —le dijo Félix a su padre. Y el propio Jarno fue quien se aproximó al borde de la cima dio la mano a su amigo y lo ayudó a subir. Los dos amigos se abrazaron y se saludaron llenos de entusiasmo bajo aquel cielo libre y puro.
Apenas hubieron dejado de abrazarse, Wilhelm empezó a sentirse atacado de vértigo, no tanto por sí mismo, como por los niños a quienes vio suspendidos en el abismo. Jarno notó esto y les instó a todos a que se sentaran.
—No hay nada más natural que sentir vértigo —afirmó Jarno— cuando de pronto se extiende un gran panorama ante nuestros ojos y al mismo tiempo sentimos nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Sin embargo, no se siente en ningún lugar un placer más genuino que allá donde sentimos vértigo.
—¿Son ésas las grandes montañas que hemos escalado hoy? —dijo Félix—. ¡Qué pequeños somos! Oh, aquí —prosiguió hablando— hay algo más de oro de gato, ¿acaso lo hay por todas partes?
—Hay mucho y en muchos lugares —dijo Jarno—. Y como veo que sigues preguntando mucho por estas cosas, te diré que en este momento te encuentras en la sierra más antigua y sobre la roca más antigua del mundo.
—¿Acaso el mundo no se hizo de un golpe? —preguntó Félix.
—Difícilmente —respondió Montan—, las cosas grandes tardan en hacerse.
—Allí abajo todo está formado por un tipo de piedra diferente y allá por otro y más allá por otro distinto. —Dijo Félix mientras iban bajando por un monte, alejándose de otro y aproximándose a la llanura.
Era un bello día y Jarno quería que se detuvieran para ver con detalle el panorama. Allí permanecieron contemplando muchos picos que eran parecidos a los que ya habían encontrado. Había una sierra de altura media que se remontaba a las alturas, pero que no llegaba a alcanzarlas. Más allá todo se iba haciendo cada vez más llano, allí se mostraban figuras cada vez más extrañas. Finalmente también eran visibles los lagos y los ríos y una amplia zona de tierra cultivada parecía extenderse como un mar. Si la vista se retraía, ésta penetraba en pavorosos abismos que, atravesados por saltos de agua, confluían laberínticamente.
Félix no se cansaba de hacer preguntas y Jarno las contestaba complaciente. Sin embargo Wilhelm pudo comprobar que el maestro no era siempre exacto ni sincero en las contestaciones. Por eso, cuando los muchachos continuaron con su escalada, Wilhelm le dijo a su amigo.
—Las contestaciones que les has dado a los niños no son las que hubieses dado a ti mismo.
—Uno nunca habla consigo mismo como realmente piensa, y es una obligación para con los demás decir sólo aquello que los demás pueden entender. Mantener la atención de los niños, indicarles un nombre, hablarles de una característica es lo mejor que se puede hacer por ellos. No tardarán en preguntar por las causas.
—No tienen nada que comprender —repuso Wilhelm— la variedad de los fenómenos confunde a cualquiera y es más cómodo en lugar de desarrollarlos, preguntar rápidamente: «¿de dónde procede esto?» y «¿adónde va?».
—Y sin embargo, —repuso Jarno— con los niños sólo se pueden ver las cosas superficialmente y sólo se puede hablar con ellos de un modo superficial sobre los procesos y los fines.
—La mayoría de los seres humanos —dijo Wilhelm— permanecen en ese estado toda la vida y no alcanzan esa magnífica época en la que nos parece vulgar y común lo que puede ser comprendido.
—Se la puede bien llamar época magnífica, pues se trata de un período intermedio entre la desesperación y la idolatría.
—Ocupémonos del niño —dijo Wilhelm— quien sobre todo me interesa. Ahora resulta que se ha aficionado mucho a los minerales ¿No podrías darme algunas nociones suficientes para que le satisfaga su curiosidad al menos durante cierto tiempo?
—Eso no tiene sentido —dijo Jarno— en cada uno de los nuevos aspectos de la vida hay que empezar como si uno fuera un niño, hay que emplear un interés apasionado en el asunto, primero conformarse con lo superficial para luego con fortuna acceder al núcleo.
—Mas entonces —señaló Wilhelm—, dime cómo has llegado a todos esos conocimientos e intuiciones, pues no hace mucho tiempo que saliéramos para nuestros respectivos viajes.
—Amigo mío —repuso Jarno— nos hemos de resignar, si no para siempre, sí durante algún tiempo. Lo primero que tiene que hacer una persona cabal en estas circunstancias es empezar una nueva vida. Los nuevos objetos no son suficientes para ella; éstos sólo le sirven de distracción; la persona exige una nueva totalidad y quiere situarse en el centro.
—¿Por qué escoger la más solitaria de todas las inclinaciones posibles?
—Precisamente porque ésta es la más solitaria. He querido evitar a los hombres, porque no podría hacer nada por ellos y porque ellos impedirían que hiciera algo por mí mismo. Si son felices, exigen que se les respete su necedad. Si son desgraciados, se les debe salvar sin tener en cuenta esta estupidez y no hay nadie que nos pregunte nunca a nosotros si uno está feliz o es desgraciado.
—No creo que sea tan mala la situación de los hombres —dijo Wilhelm sonriendo.
—No quiero quitarte tus ilusiones —dijo Jarno—. Sigue tu camino, oh, tú, segundo Diógenes. Que tu lámpara no se apague ni siquiera en los días claros. Allí abajo hay un nuevo mundo para ti, pero me apuesto a que en ese mundo todo será igual que en el antiguo que hemos dejado a nuestras espaldas. Si no puedes buscarte una pareja y pagar las deudas, para ellos no eres nadie.
—De todos modos, me parecen más divertidos que tus estáticas rocas.
—De ninguna manera, pues éstas al menos son incomprensibles.
—Tú buscas una excusa —dijo Wilhelm— pues no es tu estilo tratar con cosas que no puedes llegar a comprender. Sé sincero y dime qué has encontrado de interesante en ese mundo estático.
—Es muy difícil hablar de todas las inclinaciones y especialmente sobre ésta. —Se detuvo un tanto a pensar y dijo—: Las letras pueden ser algo bello y sin embargo pueden ser algo incapaz de expresar los sonidos; los sonidos son algo a lo que no podemos renunciar y sin embargo no son suficientes para transmitir el auténtico sentido, al final nos aferramos a las letras y al sonido y la cuestión no sería mejor que si renunciáramos a ellos. Lo que transmitimos, lo que nos es comunicado sólo es lo más común, aquello que no merece la pena.
—Sigues eludiendo la pregunta, ¿qué es lo que te reportan todas estas rocas y estas piedras?
—Y si yo considerara que todos estos cortados y estas grietas son como letras que intento descifrar, con las que intento crear palabras e intento leer, ¿tendrías tú algo en contra?
—No, pero me parece un vocabulario demasiado extenso.
—Es menos amplio de lo que tú te crees. Basta conocerlo como se conocen otros. La naturaleza tiene sólo una forma de escritura, y yo no necesito descifrar rasgos vanos. Aquí no he de temer lo que me pasaría si estuviera aplicado en leer lo que pone un pergamino, y una vez que lo hubiera descifrado viniera un crítico y me asegurase que el documento es apócrifo.
Wilhelm, su amigo, contestó sonriendo:
—No faltará quien critique tu forma de lectura.
—Precisamente por eso no hablo con nadie de ésta, y por eso, porque te aprecio, pondré término a este intercambio de palabras engañosas y huecas.