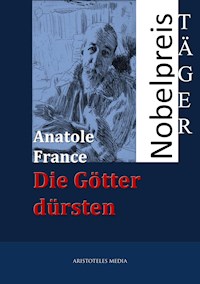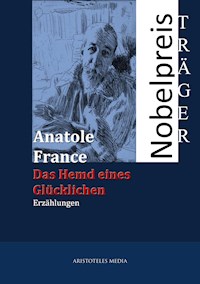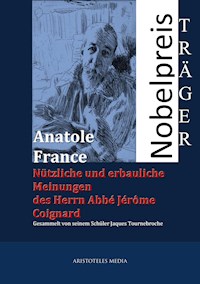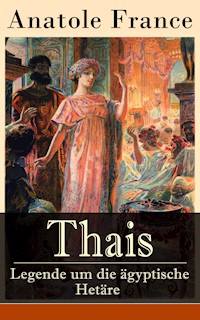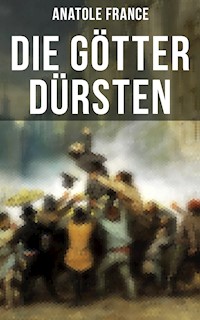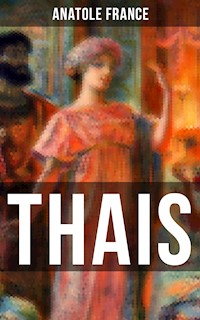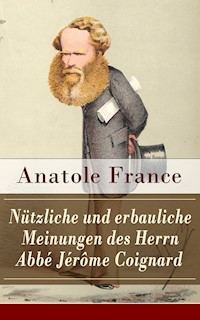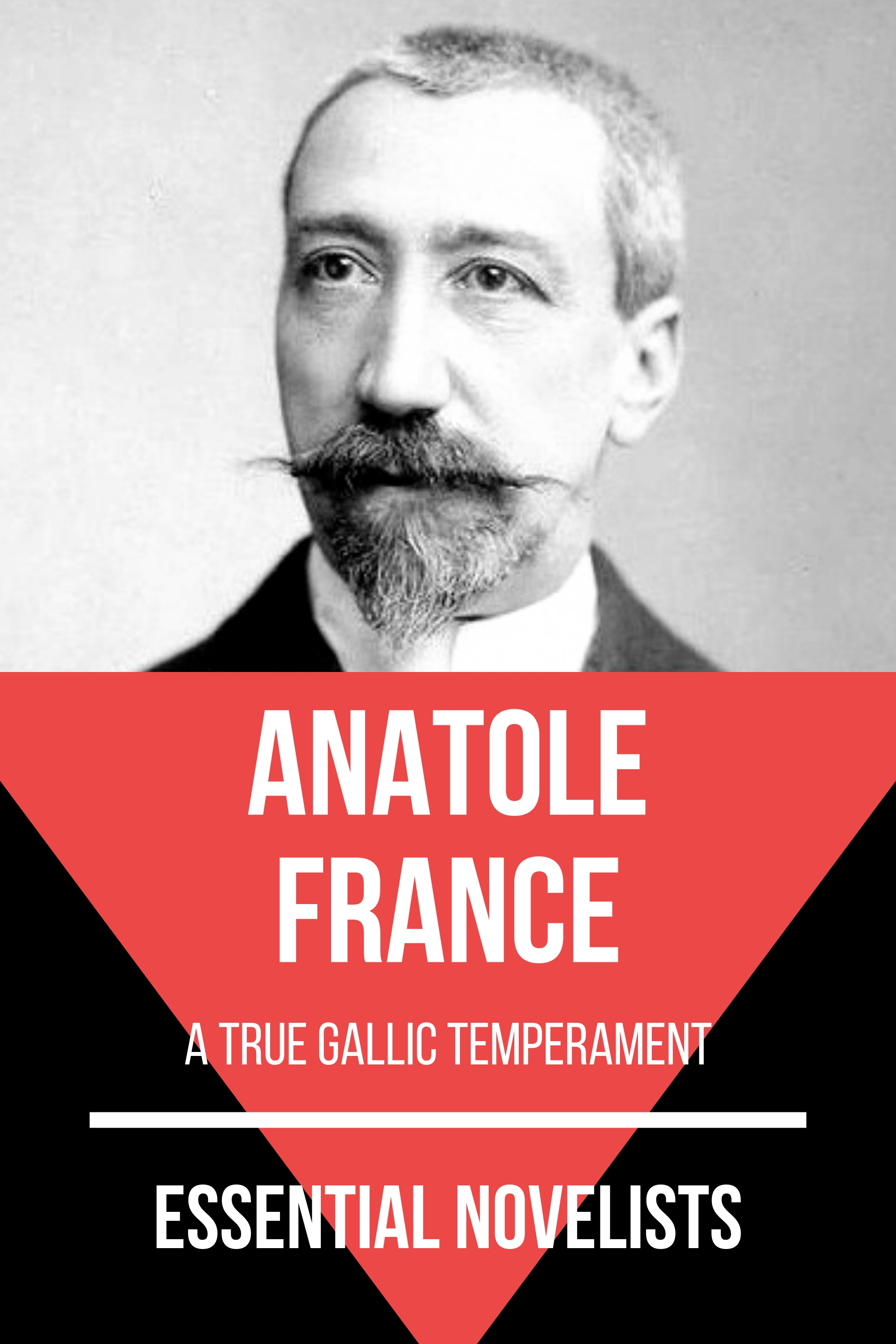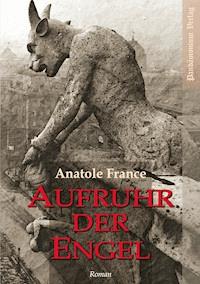1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los Dioses Tienen Sed es una profunda exploración del fanatismo, la justicia y las tensiones ideológicas en el contexto de la Revolución Francesa. Anatole France examina los efectos del fervor revolucionario a través de la vida de Évariste Gamelin, un joven pintor jacobino cuya devoción a la causa lo lleva a convertirse en un implacable juez del Tribunal Revolucionario. La novela cuestiona la rigidez de las convicciones extremas y la transformación del idealismo en violencia, ofreciendo una visión crítica sobre el poder y la moral en tiempos de crisis. Desde su publicación, Los dioses tienen sed ha sido reconocida por su aguda crítica al radicalismo y su detallada reconstrucción histórica. Su exploración de temas universales como la corrupción del idealismo, los peligros del absolutismo moral y el conflicto entre justicia y compasión ha consolidado su lugar como una obra fundamental de la literatura francesa. Con personajes complejos y una narración envolvente, la novela sigue resonando con los lectores, proporcionando una mirada profunda sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la razón en períodos de cambio. La relevancia perdurable de la obra radica en su capacidad para iluminar los dilemas éticos y políticos que emergen en tiempos de revolución. Al examinar la intersección entre convicciones personales y dinámicas sociales, Anatole France invita al lector a reflexionar sobre las consecuencias del fanatismo y la difícil búsqueda del equilibrio entre ideales y humanidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anatole France
LOS DIOSES TIENEN SED
Título original:
“Les dieux ont soif”
Sumario
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
LOS DIOSES TIENEN SED
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
PRESENTACIÓN
Anatole France
1844 - 1924
Anatole France fue un escritor francés y una de las figuras literarias más destacadas de finales del siglo XIX y principios del XX. Conocido por su estilo elegante, su ironía sutil y su aguda crítica social, France exploró en sus obras temas como la justicia, la hipocresía política y la fragilidad humana. A lo largo de su carrera, escribió novelas, ensayos y cuentos, consolidándose como un influyente pensador de su tiempo. En 1921, recibió el Premio Nobel de Literatura en reconocimiento a su destacada contribución a las letras francesas.
Infancia y educación
Anatole France nació en París en el seno de una familia modesta; su padre era librero, lo que le permitió crecer rodeado de libros y desarrollar desde temprano un profundo interés por la literatura. Estudió en el Collège Stanislas, una institución católica, donde recibió una educación clásica basada en humanidades. Su amor por la historia y la filosofía influyó notablemente en su obra posterior, dotándola de un tono erudito y reflexivo.
Carrera y contribuciones
France comenzó su carrera literaria como crítico y ensayista antes de dedicarse plenamente a la ficción. Su estilo, marcado por la ironía y el escepticismo, le permitió abordar con profundidad cuestiones políticas y sociales. Entre sus novelas más célebres se encuentran Thaïs (1890), una historia ambientada en el Egipto helenístico que explora la tensión entre ascetismo y deseo, y El crimen de Sylvestre Bonnard (1881), que le otorgó reconocimiento y el prestigioso premio de la Academia Francesa.
En Los dioses tienen sed (1912), una de sus obras más importantes, France retrata la brutalidad de la Revolución Francesa a través de la historia de un joven pintor convertido en un implacable juez revolucionario. La novela critica los excesos ideológicos y el fanatismo, mostrando la fragilidad de los valores humanos en tiempos de crisis.
Impacto y legado
A lo largo de su vida, Anatole France fue una figura influyente en los círculos intelectuales de Francia. Defensor del racionalismo y el humanismo, se opuso a la intolerancia y participó activamente en el caso Dreyfus, apoyando públicamente al oficial injustamente acusado. Su compromiso con la justicia y la verdad consolidó su reputación no solo como escritor, sino también como un pensador comprometido con su tiempo.
El legado de France perdura en la literatura mundial. Su escritura, elegante y perspicaz, sirvió de inspiración para autores posteriores y sigue siendo un referente en la crítica social y política. Aunque su popularidad disminuyó con el auge de nuevas corrientes literarias, su obra continúa siendo estudiada y valorada por su profunda ironía y su capacidad de diseccionar las contradicciones de la sociedad.
Anatole France falleció en 1924 a los 80 años, dejando un vasto legado literario. A pesar de que su estilo fue posteriormente criticado por algunos modernistas, su contribución a la literatura sigue siendo innegable. Su obra, en la que se conjugan la historia, la sátira y la reflexión filosófica, mantiene su relevancia en el análisis de las dinámicas humanas y sociales.
Su influencia se extiende más allá de la literatura; su aguda crítica de la hipocresía política y su compromiso con la justicia siguen resonando en el pensamiento contemporáneo. France legó una visión lúcida y penetrante del mundo, recordándonos la importancia de la razón y el escepticismo en tiempos de incertidumbre.
Sobre la obra
Los Dioses Tienen Sed es una profunda exploración del fanatismo, la justicia y las tensiones ideológicas en el contexto de la Revolución Francesa. Anatole France examina los efectos del fervor revolucionario a través de la vida de Évariste Gamelin, un joven pintor jacobino cuya devoción a la causa lo lleva a convertirse en un implacable juez del Tribunal Revolucionario. La novela cuestiona la rigidez de las convicciones extremas y la transformación del idealismo en violencia, ofreciendo una visión crítica sobre el poder y la moral en tiempos de crisis.
Desde su publicación, Los dioses tienen sed ha sido reconocida por su aguda crítica al radicalismo y su detallada reconstrucción histórica. Su exploración de temas universales como la corrupción del idealismo, los peligros del absolutismo moral y el conflicto entre justicia y compasión ha consolidado su lugar como una obra fundamental de la literatura francesa. Con personajes complejos y una narración envolvente, la novela sigue resonando con los lectores, proporcionando una mirada profunda sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la razón en períodos de cambio.
La relevancia perdurable de la obra radica en su capacidad para iluminar los dilemas éticos y políticos que emergen en tiempos de revolución. Al examinar la intersección entre convicciones personales y dinámicas sociales, Anatole France invita al lector a reflexionar sobre las consecuencias del fanatismo y la difícil búsqueda del equilibrio entre ideales y humanidad.
INTRODUCCIÓN
I
Rubén Darío describe en un libro singular Los Raros, el apasionante tránsito del siglo XIX al siglo XX, aquel universo ideológico-artístico, convulsionado por “naturalistas, decadentes y estetas, parnasianos y diabólicos, ibsenistas y neomísticos, prerrafaelistas y tolstoyanos, wagnerianos y anarquizantes cultivadores del yo” que tuvo en París su centro de irradiación. “Raro” es, para el gran poeta, el bohemio decadente, el artista refinado que, en su búsqueda de la belleza, lucha por la afirmación de su singularidad, de su aristocraticismo espiritual. El “raro” habrá de enfrentarse, así, a la masa envilecida, a las convenciones, a veces a las injusticias de una sociedad industrial que, al consagrar lo feo, lo vulgar, le rechaza a su vez. Este es el mundo en el que se inicia como escritor Anatole France, seudónimo de Anatole-François Thibault, nacido el 6 de abril de 1844 en París, hijo de un “bouquiniste”, cuyo establecimiento del 19 Quai Malaquais estaba especializado en la Revolución del 89. Allí se acumulaban libros, periódicos, documentos. Allí acudían historiadores y curiosos, algunos contemporáneos del gran acontecimiento, todavía vivo. El pasado estará siempre presente en la obra y en la vida, inseparables, de France, desde su rechazo estético del presente:
“La buena época, hijo mío, son todas las épocas, salvo la nuestra. En literatura, la buena época acaba con Nodier; en pintura con Ingres. En cuanto a los muebles no se ha hecho uno solo que sea bonito después del Consulado.
— ¿Condena usted nuestra época en bloque?
— Sí, en bloque. La República es el reino de la fealdad. Vea usted sus escuelas, sus cuarteles, sus prefecturas, sus estatuas. En fealdad es infalible”.
(Jean-Jacques Brousson: Anatole France en zapatillas.)
Anatole France comienza su carrera literaria dentro del grupo parnasiano, influido por Leconte de Lisle (Poemas antiguos), “el pontífice del Parnaso, el vicario de Hugo” (Darío) y por Chénier (Yambos). Publica Poémes dorés (1873), Noces corinthiennes (1876) y permanecerá siempre fascinado por el mundo clásico, por la tradición griega y latina: Homero, Horacio, “ese Voltaire de la corte de Augusto”, y Virgilio, “yo admiraba bajo los velos de la poesía esas visiones profundas de los orígenes de la tierra (…) Virgilio presta a su Sileno el lenguaje de Lucrecio y de los griegos alejandrinos”. Más adelante la biblioteca de su “hotel” del 5 Villa Saïd — donde vive, ya divorciado, desde 1894 — se verá presidida, aunque también ocupen lugares de honor terracotas de Juana de Arco y de Rabelais, por una Venus mutilada, la “Santa Patrona de la casa”, en expresión del escritor, de mármol de Paros, erguida sobre un pedestal movible, cuyo giro permitía contemplar plenamente la morbidez de la diosa: “Una piedra impasible y dulce, el torso dorado de una mujer reinaba en medio del salón”, escribe Jean Guéhenno. Brotteaux, el antiguo arrendador de contribuciones, de noble ascendencia, representación del propio France en Los dioses tienen sed — Pierre Nozière, Jean Servien, Jérôme Coignard, Monsieur Bergeret, simbolizarán en otras novelas la visión del mundo del escritor — lleva siempre en su bolsillo de su vieja casaca, un Lucrecio, ajada la primorosa encuadernación, raspado el escudo, último resto de sus antiguas riquezas. En su lectura encontrará el ánimo necesario para soportar los días aciagos de la Convención y poder llegar con temple sereno a la plaza del Trono Caído, lugar en el que se alzaba la guillotina. France será el último de los clásicos:
“Un día, el postrero de nuestros descendientes exhalará, sin odio y sin amor, el último aliento humano en el cielo enemigo. La tierra seguirá su movimiento de rotación y, a través de los espacios silenciosos, llevará sobre su helada superficie las cenizas humanas, los poemas de Homero y los residuos augustos de los mármoles griegos” (El jardín de Epicuro).
Mas también vive en el escritor la tradición francesa, la que hunde sus raíces en el clasicismo, la renacentista, la ilustrada. La de Rabelais, “es nuestro mayor escritor porque es el más alegre”, la de Racine, “¡El mejor, el más querido de los poetas!”, la de Voltaire… con su búsqueda de la perfección formal, su amor a la vida, a la libertad de espíritu. Detestaba, en cambio, a Rousseau, a Chateaubriand, a Víctor Hugo.
Última influencia: una cultura cristiana, rechazada por intolerante y enemiga del placer, por contraria a la ciencia, en la que France, influido inicialmente por Comte, entusiasta de Darwin, creía. Pero cuyo influjo es muy vivo en la obra de un escéptico, que le debe, quizás, a su angustia última:
“En un mundo donde se han extinguido los faros de la fe, el mal y el dolor pierden su significado y sólo aparecen como burlas odiosas y siniestras farsas” (El jardín de Epicuro).
“No hay en el mundo entero criatura tan desgraciada como yo. Me creen feliz: no lo he sido una sola hora, un solo día” (Jean-Jacques Brousson, op. cit.).
Aunque confiesa que sus gustos le inclinaban al siglo xviii y al Consulado, Villa Saïd rebosaba de vírgenes, santos y relicarios medievales: “Ya voy estando harto — dirá irónicamente — de este baratillo eclesiástico”. Y quien consideraba “el cielo de los teólogos invadido por vanos fantasmas”, quien veía en Luzbel “el símbolo de la insatisfacción humana”, supo dar una renovada belleza a viejas hagiografías, escribió páginas emocionadas sobre las monjas de clausura y amó las antiguas catedrales, las vírgenes góticas, “ondulosas y gráciles cual lirios”, a Santa Juana de Arco, “la heroína que salvó Francia”, y a San Luis, el rey “que administraba justicia con benevolencia debajo de la encina de Vincennes”.
II
Crítico literario en “Le temps”, las crónicas semanales de Anatole France, La vie à Paris (1886), La vie littéraire (1887-1896), han sido comparadas por su calidad con las de Sainte-Beuve. Reconoce el valor de los escritores de su época y del pasado, aun cuando no fueran de su gusto (Chateaubriand, Hugo), y si bien cometió errores — desdeñó a Rimbaud — fue capaz de rectificar, a veces hasta el entusiasmo, como le ocurrió con Verlaine o Mallarmé. Mientras tanto, irá desarrollando una fecunda trayectoria de narrador, a la que la relación apasionada con Mme. Armand de Caillavet, iniciada en la madurez del escritor (1888) y que sólo concluye veintidós años después, con la muerte de aquella, dará carne y sangre. El crimen de Silvestre Bonnard (1881), premiada por la Academia; El libro de mi amigo (1885); Baltasar (1889); Thaïs (1890); El figón de la reina Patoja (1893); El lirio rojo (1894); los cuatro volúmenes de la “Historia contemporánea” (El olmo del paseo - 1897; El maniquí de mimbre -1897; El anillo de amatista - 1899; Monsieur Bergeret en París - 1901), su obra maestra; Pierre Nozière (1899); La isla de los pingüinos (1908); Los dioses tienen sed (1913); La rebelión de los ángeles (1914); La vida en flor (1922)… le llevarán a alcanzar los más altos honores: la Legión de Honor (1884), la Academia francesa (1896) y, por fin, el Premio Nobel de Literatura, obtenido en 1921, tres años antes de su muerte, sentida como duelo nacional.
La obra de France se desarrolló en un primer momento al margen del acontecer de su época, para reflejar más tarde, en correspondencia con la evolución del escritor, el mundo social y político de la III República francesa. Crítico, no sin ambigüedad — en la “Vogue parisienne” publica un poema en honor de Napoleón III — del II Imperio, contempla con espanto la “locura furiosa de la Commune” que agitó de nuevo los fantasmas del 93, y cerró los ojos ante la más dura represión que había conocido seguramente la historia de Francia. Aquel conservador habrá de sentirse atraído más adelante por el movimiento del general Boulanger, “síndico de los descontentos”, oscilante de la izquierda a la derecha, que, encarnando el patriotismo francés, estuvo a punto de llevar de nuevo al país por el camino del cesarismo.
La influencia de Mme. Caillavet será decisiva. Rompe su matrimonio, abandona su seguridad mediocre de su puesto de bibliotecario en el Senado, polemiza con Bourget y Brunetiére, Thaïs recibe el rechazo de la crítica religiosa… “el escritor reacciona duramente. El hogar, la familia, la patria, el ejército, las virtudes domésticas y sociales que suscitan valor, heroísmo, espíritu de sacrificio, esos tesoros tradicionales (…) va a rechazarlos, reniega de ellos, los arruina. Cinco años más tarde, nada queda en pie” (Jacques Suffel). Por entonces — 22 de diciembre de 1894 — el capitán Alfred Dreyfuss, artillero comisionado en el Estado Mayor del Ejército, era condenado, por traidor, a deportación y reclusión perpetua.
Empieza el “affaire Dreyfuss”, el “Affaire”, “el asunto judicial más vasto, más dramático, más fecundo en acontecimientos que se haya visto. Iba a mudar la faz de las cosas y fueron muy pocos los hombres que entonces lo sospecharon” (Bainville). El 13 de mayo de 1898, Zola publicaba en “L’Aurore littéraire, artistique, sociale”, con el título de “Yo acuso”, un violento artículo “Letre à Monsieur Faure, président de la République”, defendiendo la inocencia de Dreyfuss, y la consciente culpabilidad del tribunal militar que lo había condenado, con la complicidad de las autoridades militares y civiles. El gesto de Zola constituyó para France “un acto revolucionario de una potencia incomparable”, que incidió profundamente en la historia de Francia. Fue un violento conflicto entre “intelectuales” — el término surge entonces para designar un “status”, el del hombre que, como creador o transmisor, pertenece al mundo de la cultura, pero que asume su participación en la política, ámbito de la ideología, para defender unos determinados valores.
Se lucha en la prensa, en los salones, que “lejos de haber periclitado en relación con el siglo de las luces, continúan ocupando un lugar estratégico en la orientación de los itinerarios mundanos” (Ory-Sirinelli), y así los había “antidreyfusistas”, como el de Mme. Adam, dominado por Paul Bourget, o el de la condesa de Loaynes, relacionado con Jules Lemaitre, y “dreyfusistas” tales como los de Mme. de Caillavet, Mme. Strauss y marquesa Arconati-Visconti. El enfrentamiento llegará hasta la calle. Anatole France se compromete plenamente. Ya en el primer texto que “L’Aurore” publica, apoyando el escrito de Zola, aparece, junto con la de Proust — en listas sucesivas irán apareciendo las de Magnard, Gide, Peguy, Martonne… — la firma del escritor. Devuelve, junto con Salomon Reinach, su condecoración, cuando borraron a Zola de las listas de la Legión de Honor. Reflejará el “Affaire” en Monsieur Bergeret en París, plenamente dedicado al mismo, y en un texto corto, L’affaire Crainquebille (1901), ilustrado por Steinlen. Se enfrenta a sus compañeros de la Academia casi totalmente antidreyfusista. Participa en actos públicos. Deriva, en fin, al socialismo. El propio France nos describe su trayectoria al conmemorar, en 1904, la muerte de Zola: “El “affaire” Dreyfuss rindió a nuestro país el inestimable servicio de presentar y descubrir, poco a poco, las fuerzas del pasado y las fuerzas del porvenir; de un lado el autoritarismo burgués y la teocracia católica; del otro, el socialismo y el libre pensamiento”. El escéptico deviene militante:
“¿Quién sostendrá — reflexiona Bergeret — que en la sociedad actual los órganos corresponden a las funciones y que todos los miembros son nutridos en razón del trabajo útil que producen? ¿Quién sostendrá que la riqueza está justamente repartida? ¿Quién puede creer, en fin, que la iniquidad habrá de durar?” (Monsieur Bergeret en París).
El futuro ha de contemplar la realización de una utopía socialista, que se viene ya cumpliendo con fuerza creciente:
“Un día vendrá — dirá el profesor de latín — en que el patrono, sensible a la belleza moral, se convierta en un obrero más entre los obreros liberados, en que no habrá salario, sino participación de bienes. La gran industria, como la vieja nobleza a la que sustituyó y a la que imita, ha de hacer su noche del 4 de agosto. Abandonará sus ganancias controvertidas y sus privilegios amenazados (…) En mi República no habrá beneficios ni salarios y todo pertenecerá a todos.
— Papá, eso es colectivismo, dijo Pauline, con tranquilidad.
— Los bienes más preciosos, respondió M. Bergeret, son comunes al conjunto de los hombres y lo fueron siempre. El aire y la luz pertenecen en común a cuanto respira y ve la claridad del día (…) y en nuestra sociedad misma ¿no ves que los bienes más dulces o más espléndidos, caminos, ríos, bosques antaño reales, bibliotecas, museos, pertenecen a todos? (…) La propiedad colectiva, a la que se teme como a un monstruo lejano, nos rodea ya bajo mil formas familiares. Espanta cuando se la anuncia, mas ya nos estamos beneficiando de las ventajas que proporciona” (Monsieur Bergeret en París).
En Londres, en 1913, proclama rotundamente su nueva fe:
“Yo soy socialista porque el socialismo es la justicia, soy socialista porque el socialismo es la verdad que habrá de salir del régimen de salario, como éste salió de la servidumbre. La esclavitud, en efecto, dijo un día Bernard Shaw, la esclavitud ha alcanzado su punto culminante en nuestra propia época, bajo la forma del libre trabajo asalariado. Nosotros vamos hacia otros sistemas, vamos hacia el colectivismo. Esclavitud, salariado, colectivismo, tal es la serie necesaria de las formas económicas. En fin, soy socialista por una razón más delicada y particular. Lo soy porque encuentro placer en serlo”.
En 1917 participa en mítines de apoyo a la Revolución rusa, y después de la escisión de Tours — diciembre de 1920 — se aproxima al naciente Partido Comunista. Cuando muere en 1924 — numerosas delegaciones socialistas asistieron a las exequias — Anatole France era la figura más representativa del bloque de izquierdas en Francia, como Barrés, muerto un año antes, había simbolizado el de derechas.
III
Los dioses tienen sed, título tomado de Camille Desmoulins, aparece en 1912, y es quizás, a despecho de errores históricos de detalle, la gran novela de la Revolución francesa. Libro de plena madurez, “el autor conduce su exposición con mano firme, ocultando la ironía para adoptar un tono grave, vehemente en ocasiones. Lo que de excesivamente preciosista, cincelado, por así decirlo, había en su arte, deja paso a un estilo de mayor amplitud. La obra es cálida, sensible (…)” (Jacques Suffel). Mas lo que llama especialmente la atención del historiador es la medida en que Los dioses tienen sed se separa de la concepción radical, marxista, de la revolución, lo cercana que resulta, pese a las posiciones políticas del autor, de las interpretaciones actuales, abiertamente antijacobinas.
Cuando se publica la novela se han extinguido ya los ecos de la conmemoración de la Revolución francesa. El primer centenario, celebrado en 1889, había tenido lugar en un ambiente de inquietud. Había que defender la República, es decir, la igualdad ante la ley, las libertades, el sufragio universal, el estado laico, frente al movimiento revisionista del general Boulanger. Se trataba entonces de velar por el legado revolucionario frente a los partidarios de la tradición, de la autoridad monárquica. Mas la celebración fue inevitablemente selectiva: “El gran descubrimiento de los años jubilares — advierte Mona Ozouf — es que el objeto conmemorado no es homogéneo, que la Revolución francesa no es una evidencia sino un problema (…) La paradoja de estas celebraciones tendidas a lo homogéneo es, en primer lugar, que deben renunciar al relato ligado; este pondría inevitablemente en evidencia el tiempo entrecortado del decenio revolucionario, sus rupturas dramáticas, mientras que la conmemoración quiere meter por todas partes una trabazón eufórica”. Lo que se celebra entonces es el comienzo de la Francia liberal. A quien se exalta es a Danton. Lo que no debe recordarse es el terror, la guillotina. A quién hay que olvidar es a Robespierre. En definitiva, con Sadi Carnot III, un politécnico descendiente en línea directa de las glorias del Año II y de la vieja guardia del 48, como presidente, “la tradición revolucionaria se había pulido, suavizado, reducido a las proporciones de un 1789 para ingenieros, con su conmemoración en la Galería de máquinas de la Exposición Universal” (Bainville). Se impone, pues, una tradición liberal vinculada a aquel año, al concepto de una revolución conclusa en sus principios fundamentales.
En 1912, fecha de publicación de Los dioses tienen sed, la tradición monárquica ha incrementado su fuerza en los medios intelectuales, a través de la “Acción francesa”, de Charles Maurras cuya “Encuesta sobre la Monarquía” se empezó a publicar en 1900, en la “Gazette de France”. La monarquía “tradicional, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada”, ámbito de expresión del nacionalismo, aparece como el “reverso de una República”, heredera de la Revolución (P. Nora). La Revolución francesa, que rompió la continuidad histórica de Francia e instauró el principio igualitario, será entendida como una inmensa catástrofe para el país. A la vez, la interpretación socialista, marxista, de la Revolución muestra ya su fuerza. En mayo de 1889, “Partido obrero” decía: “La Revolución francesa es permanente. Es de eterna actualidad (…) porque las causas que la producen están, para siglos todavía, en el corazón del hombre”. Continuidad, por tanto, pero también futuro. En 1902, Jean Jaurès ha publicado su Historia socialista de la Revolución francesa, abriendo ésta a un porvenir que será su culminación. Y unos años después, en 1917, Revolución francesa y Revolución rusa habrán de fundirse en una misma matriz ideológica. Un hombre se eleva ahora, Robespierre. Un período también, el Terror, legitimado por la dictadura del proletariado. En 1920, un historiador universitario, Mathiez, publica su folleto “El bolchevismo y el jacobinismo”. Leámosle: “Jacobinismo y bolchevismo son, con igual título, dos dictaduras de clase, que operan con los mismos medios: el terror, la requisa y los impuestos, y se proponen un fin semejante, la transformación de la sociedad, y no sólo de la sociedad rusa o de la sociedad francesa, sino de la sociedad universal”.
Los dioses tienen sed se vincula inequívocamente a la interpretación liberal de la Revolución francesa, y aún va más allá, al acercarse a la tradición conservadora, en su rechazo radical del Terror, su inmisericorde visión del jacobinismo, de Robespierre, su condena final de la misma idea de revolución. Hay en Anatole France una aguda percepción cercana a Cochin, de aquellos fenómenos en los que hoy día vemos una prefiguración del totalitarismo. Los clubs jacobinos extienden por todo el país su red manipuladora, identificando el poder del Estado con el club, el Comité de Salud Pública con el poder del Estado, Robespierre con el Comité de Salud Pública. En definitiva, la dictadura, primero del aparato, después de un hombre. Évariste Gamelin, el protagonista de la novela, pintor discípulo de David, juez del Tribunal Revolucionario, espíritu noble y apasionado, incapaz, sin embargo, de resistir la presión de los acontecimientos:
“(…) iba todas las tardes al Club Jacobino, que se reunía en la antigua capilla dominica de la calle Honoré (…) En el Club de Robespierre dominaba la prudencia administrativa y la seriedad burguesa”.
“Desde que faltó el “Amigo del Pueblo”, Évariste se ajustaba a las ideas de Maximilien, muy arraigadas entre los jacobinos y que desde allí se extendían por toda Francia entre las mil sociedades afiliadas (…) allí se asentaba sin pompa y ejercía por la palabra el mayor de los poderes del Estado; gobernaba la ciudad el imperio; dictaba sus decretos a la Convención”.
La acción política se entiende como la realización de una verdad, intelectualmente descubierta, de donde le viene su carácter rígidamente voluntarista, que lleva, tanto al desprecio de un pueblo incapaz de distinguir sus verdaderos intereses, como al rechazo de cualquier condicionamiento por lo concreto. En este reino de la abstracción, de la organización y de la ideología se sobrevalora el discurso como instrumento de transformación de la realidad:
“Robespierre pronunció con voz clara un discurso elocuente contra los enemigos de la República, hirió con argumentos metafísicos y terribles a Brissot y a sus cómplices, habló mucho, con variedad y armonía; se remontó a las celestes esferas filosóficas (…) Évariste le oyó y le comprendió. Hasta entonces había creído que la Gironda procuraba la restauración de la Monarquía o el triunfo de los parciales de Orléans (…) pero aquella voz serena le descubrió verdades más puras y sutiles; concibió una metafísica revolucionaria que elevaba su espíritu sobre groseras contingencias y lo protegía contra los errores de los sentidos en regiones de certidumbres inquebrantables. Todas las cosas se ofrecen por sí mismas alteradas y confusas; presentan los acontecimientos tanta complejidad que nos desorientamos al juzgarlos. Robespierre lo simplificaba todo; sutilizaba el bien y el mal en fórmulas claras y sencillas. Federalismo. Indivisibilidad. En la unidad y la indivisibilidad estaba la salvación; en el federalismo, la condenación. Gamelin sentía el profundo goce de un creyente que descubre la palabra redentora y la palabra execrable. En lo sucesivo, el Tribunal revolucionario — como el eclesiástico de otros tiempos — juzgaría el crimen absoluto y el crimen verbal”.
Mas, ¿cómo edificar un mundo nuevo, de seres autónomos, libres del despotismo, si los individuos buscan sus fines particulares, contrarios al interés público? Hay, pues, que regenerarlos, transformarlos en ciudadanos, mediante la imposición de la igualdad, sin la que no puede existir la voluntad general. El sistema político no será tanto el gobierno de las leyes, cuanto el régimen ético de los hombres virtuosos. De esta obsesión unitaria surge “una lógica de la dicotomía, orientada a la búsqueda de lo opuesto, que debe ser excluido”. La culminación de este proceso es el terror. En 1793, los jacobinos actúan como un verdadero partido político que monopoliza el poder decisorio de diferenciar al amigo del enemigo. La violencia terrorista, iniciada ya en septiembre del 91, con las matanzas de presos en las cárceles de París, culmina en el 94: matanzas masivas — hombres, mujeres y niños — justificadas por decreto, en la Vendée; ley del 22 prairial (10 de junio), que suprime cualquier tipo de garantías procesales a los acusados; “Gran Terror” en París (11 de junio-26 de julio); y no termina sino con la caída de Robespierre el 9 Thermidor (27 de julio). El Terror se funda, en último término, en el intento de conseguir una unanimidad donde no existe:
“Durante una interminable audiencia del Tribunal sumergido en el ambiente caluroso de la sala, Évariste Gamelin cierra los ojos y reflexiona:
“los malvados que obligaban a Marat a ocultarse en las reuniones lo convirtieron en un buho, el ave de Minerva, cuyos ojos taladraban la oscuridad y sorprendían a los conspiradores en sus escondrijos. Ahora es una mirada fría, suave, transparente, la que descubre a los enemigos del Estado y denuncia a los traidores con una sutileza desconocida hasta para el Amigo del Pueblo que duerme para siempre en el Jardín de los Franciscanos. El nuevo salvador, tan celoso como el primero y más perspicaz, ve lo que nadie ha visto, y con su índice levantado siembra el terror. Distingue las tenues, imperceptibles variantes que diferencian el mal del bien, el vicio de la virtud y que sin él se confundían en detrimento de la Patria y de la libertad; su proceder marca la línea sutil, invariable, fuera de la cual, a derecha e izquierda todo es error, crimen, perversidad. El incorruptible desentraña de qué modo se favorecen los planes del extranjero por exageración o por debilidad; cuando se persiguen los cultos en nombre de la Razón y cuando en nombre de la religión se vulneran las leyes de la República (…) Una moderación excesiva pierde a la República; una violencia exaltada la pierde también.
“¡Oh temibles deberes del juez, dictados por el más inteligente y oportuno de los hombres! No sólo es necesario castigar a los aristócratas, a los federales, a los perversos facciosos de Orléans, a los enemigos declarados de la Patria; el conspirador, el agente del extranjero es un Proteo que reviste muchas formas distintas y adquiere las apariencias de un patriota, de un revolucionario, de un enemigo de Reyes”.
France pinta la atroz tragedia de aquellos tiempos con trazos difíciles de olvidar. Al final, aquel espanto hubo de ser frenado por los propios terroristas, que iban siendo progresivamente eliminados en un proceso que ya nadie dominaba. La máquina del Terror funciona sola, sin que las voluntades humanas, incluyendo la de Robespierre, controlen el curso enloquecido de los acontecimientos. La historia les desborda: el pueblo hambriento haciendo colas inútiles ante las panaderías, un lenguaje enloquecido, el espectro de la muerte reinando por todas partes:
“Ya los exaltados y los moderados, todos los malvados, todos los traidores: Danton, Desmoulins, Hebert, Chaumette perecieron a manos del Verdugo. ¡Salvóse la República! (…) Sin embargo, ¡cuántas sorpresas y cuántas inquietudes ha de sentir un verdadero patriota! ¿No es bastante que traicionaran al pueblo un Mirabeau, un Lafayette, un Bailly, un Pétion, un Brissot? Quiso la fatalidad que fueran también traidores los que denunciaron a esos traidores. ¡Parece imposible! ¡Todos los que intervinieron en la Revolución deseaban el fracaso de la Revolución! Esos ciudadanos ilustres, héroes de las brillantes jornadas, prepararon con Pitt y Coburgo el advenimiento de Orléans o la tutela de Luis XVII. ¡Parece imposible! Chaumette y los hebertistas, más pérfidos que los federales condenados por ellos, deseaban la ruina de la República. Pero, entre los que preparan la muerte de los pérfidos Danton y Chaumette, ¿no descubrirán mañana los ojos azules de Robespierre otros hombres más pérfidos aún? ¿Hasta dónde llegará el encadenamiento execrable de traidores traicionados y la perspicacia del Incorruptible?”
Mas, ¿no hay que ver también en el Terror, como sostiene Max Gallo, un mecanismo por el que una parte importante del pueblo francés se dirigió a las fronteras a defender Francia, es decir, la libertad y los derechos del hombre? Esta idea, sin que limite su condena del Terror, aparece en France, encarnada en Fortunato Trubert, secretario del Comité de la Sección de Puente Nuevo, quien arruina su salud hasta la muerte, organizando la defensa de la Revolución:
“Sujeto a su mesa de pino sin barnizar durante doce o catorce horas al día (…) trabajaba para defender a su patria en peligro (…) porque su vida se fundía en la vida de un pueblo heroico. Era de los que, pacientes y entusiastas, después de cada derrota preparaban el triunfo inverosímil y seguro. Así llegarían a vencer aquellos hombres insignificantes que habrán derribado la monarquía y destruido la vieja sociedad”.
Al final, ¿para qué sirvió el Terror? Probablemente para nada. La República se perdió, la contrarrevolución política se impuso, el despotismo habrá de sustituir a la libertad perdida, por la que tantos se sacrificaron. Se maldijo a los héroes de la víspera:
“En la calle Honoré tropezó el bicornio del cochero en una efigie burlesca de Marat colgada de un farol, y le hizo mucha gracia; vuelto hacia la pareja refugiada en el cochecillo, refirió que el día anterior el mondonguero de la calle Montorgueil, ensangrentó un busto de Marat y dijo: “Esto es lo que le agradaba”; después unos chicuelos tiraron el busto a una letrina y hubo ciudadanos que opinaron seriamente: no merecía otro Panteón”.
En las páginas de Los dioses tienen sed aparecen también los beneficiados de la Revolución, los negociantes — Juan Blaise — , los especuladores — el banquero Morhardt — conchabados con los propios convencionales — Julien, Delaunay, el excapuchino Chabot — los demagogos — Henry — … Ellos serán los vencedores, Gamelin irá a la guillotina entre los insultos de un pueblo que poco antes injuriaba a los aristócratas, a los moderados, a los intransigentes… condenados por el propio pintor y sus colegas. Parecía que iba a cambiar todo, hasta los días, los meses, las estaciones, el mismo Dios… Y todo vuelve a su cauce. La vida recobra sus exigencias, hay un ansia acrecentada de lujo y placeres, las mujeres se peinan “a la víctima”. Sacrificio inútil. Sólo queda el dolor de “ver que la vida continúa indiferente a nuestras ansias, después de sumergirnos en el derrumbamiento de las cosas”.
IV
Elegante, refinado, sutil, irónico, progresista… Anatole France fue unánimemente reconocido — desde Taine, Renán y Barrés a Gide o Freud — como una gloria de Francia, como uno de los grandes artistas de su tiempo.
La primera conflagración europea, que llenó de amargura y pesimismo al escritor: “En esta espantosa guerra alientan tres o cuatro guerras más, igualmente horribles, he aquí la tremenda verdad”, lo cambiaría todo. Era el fracaso de una civilización, el fin de un mundo. Termina entonces el siglo XIX, y con él la fe en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en las instituciones, en las élites, que no habían podido evitar la catástrofe.
Unos años más tarde escribirá Bretón, refiriéndose a este momento:
“Yo sostengo que lo que tiene en común en sus comienzos la actitud surrealista con la de Lautréamont y Rimbaud y lo que ha unido, una vez por todas, nuestra suerte a la de ellos, es el DERROTISMO de guerra. A nuestra manera de ver, el ambiente sólo estaba preparado para una revolución que, en realidad se extendiese a todos los órdenes, inverosímilmente radical (…)” (A. Bretón: Qu’est-ce que le surréalisme?)
Aún no habían cesado de ondear las banderas rojas que acompañaron a France a su última morada, cuando los surrealistas lanzaron su panfleto “Un cadáver” a instigación de Drieu la Rochelle y firmado conjuntamente por Breton, Soupault, Delteil, Éluard y Aragon. France representaba para estos rebeldes los valores honrados por todos, la tradición académica, “el arte en su horrorosa vaciedad” (Nadeau) por lo que el ataque fue brutal. Breton, por su parte, publica una “Negativa de inhumación” igualmente feroz: “Con France se va un poco del servilismo humano (…) Pensemos que los más viles comediantes de este tiempo tuvieron en Anatole France al compañero y no le perdonemos nunca el haber adornado los colores de la Revolución con su inercia sonriente (…) No se puede permitir que, muerto ya, este hombre levante todavía polvo”.
Y el polvo se fue acumulando sobre los libros de France, un autor, “beatificado en los liceos”, cuya obra ha quedado coagulada — dice Poirot-Delpech — , “en questions de cours, en hymnes à un juste milieu brave, en conclussions de dissertation”. No es justo. Los dioses tienen sed, como otros textos de France, tiene lucidez, calor, emoción, sensualidad, piedad, vida, en fin.
LOS DIOSES TIENEN SED
I
Évariste Gamelin1, pintor, discípulo de David, miembro de la Sección de Pont Neuf hasta entonces llamada “de Henri IV”2, fue muy de mañana a la antigua iglesia de los Barnabitas, que servía desde el 21 de mayo de 1790 — tres años atrás — de residencia a la Asamblea general de la Sección. La iglesia se alzaba en una plaza sombría y angosta, junto a la verja de la Audiencia; en su fachada, compuesta de dos órdenes clásicos, entristecida por la pesadumbre del tiempo y por las injurias de los hombres, habían sido mutilados los emblemas religiosos, y sobre la puerta estaba escrita con letras negruzcas la divisa republicana: libertad - igualdad - fraternidad - o la muerte. Évariste Gamelin entró en la nave; las bóvedas en donde habían resonado las voces de los clérigos de la Congregación de San Pablo, revestidos con los roquetes para loar al Señor, cobijaban a los patriotas con gorro frigio convocados para elegir a los magistrados municipales y deliberar acerca de los asuntos de la Sección. Las imágenes de los santos habían sido arrojadas de sus hornacinas, donde las reemplazaron los bustos de Bruto, de Jean-Jacques Rousseau y de Le Pelletier. La mesa de los Derechos del Hombre ocupaba el sitio del altar desmantelado.
Las asambleas públicas tenían lugar dos veces por semana en aquella nave, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche; el púlpito, revestido con la bandera de los colores nacionales, servía de tribuna a los oradores; frente por frente, en el sitio de la Epístola, se alzaba un tosco tablado para las mujeres y los niños, que acudían en gran número a estas reuniones. Aquella mañana, junto al escritorio colocado al pie del púlpito se hallaba, con su gorro frigio y su carmañola, el ebanista de la plaza de Thionville, ciudadano Dupont mayor, uno de los doce del Comité de Vigilancia. Había sobre el escritorio una botella y algunos vasos, un tintero y una copia del documento en que se invitaba a la Convención a que se arrojase de su seno a los veintidós miembros indignos.
Évariste Gamelin cogió la pluma y firmó.
— Yo estaba seguro — dijo el magistrado artesano — de que no faltaría tu firma, ciudadano Gamelin. Tú eres un hombre puro, y en esta Sección falta entusiasmo; no hay virtud en ella. Por eso propuse al Comité de Vigilancia que no expida ningún certificado de civismo a los que no firmen la petición.
— Estoy dispuesto a firmar con mi sangre la condena de los traidores federalistas — dijo Gamelin — . Ellos deseaban la muerte de Marat; ¡que mueran!
— Lo que nos pierde — replicó Dupont mayor — es la indiferencia. En una Sección a la que pertenecen novecientos ciudadanos con voto, no llegan a cincuenta los que asisten a las asambleas. Ayer sólo éramos veintiocho.
— Pues bien: hay que hacer obligatoria la asistencia bajo pena de multa — dijo Gamelin.
— ¡Ta, ta! — replicó el ebanista frunciendo el entrecejo — ; si acudieran todos los miembros de la Sección, los patriotas estaríamos en minoría… Ciudadano Gamelin, ¿quieres beber un vaso de vino a la salud de los leales3?
En la pared de la iglesia, por la parte del Evangelio, habían pintado una mano negra cuyo índice señalaba el paso al claustro, y estos letreros: “Comité Civil”, “Comité de Vigilancia”, “Comité de Beneficencia”; algunos pasos más allá, sobre la puerta de la sacristía: “Comité Militar”. Gamelin empujó la puerta y se acercó al secretario del Comité, que escribía sobre una mesa grande llena de libros, papeles, barras de acero, cartuchos y muestras de tierras salitrosas4.
— Salud, ciudadano Trubert; ¿cómo estás?
— ¿Yo? Perfectamente.
Fortuné Trubert, secretario del Comité Militar, contestaba siempre de igual modo a cuantos le preguntaban por su salud, más bien para evitar aquel motivo de conversación que para darles cuenta de su estado. Tenía veintiocho años, áspero el cutis, el cabello ralo, salientes los pómulos y encorvada la espalda. El 91 había cedido a un dependiente su establecimiento de aparatos de óptica, muy antiguo, situado en la calle de los Orfevres, para consagrarse libremente y por completo a sus funciones municipales. De su madre, mujer encantadora que murió a los veinte años, a la que recordaban aún con afecto algunos viejos de la vecindad, había heredado los ojos bellos, dulces y ardientes, la palidez y la timidez; de su padre, constructor de aparatos ópticos, proveedor de la Real Casa, muerto muy joven también, conservaba el carácter justiciero y laborioso.
Sin dejar de escribir, preguntó:
— ¿Y tú, ciudadano, cómo sigues?
— Bien. ¿Hay algo de nuevo?
— Nada, nada. Ya lo ves: todo está muy tranquilo aquí.
— Pero ¿la situación?
— Continúa la misma.
La situación era espantosa. El más lucido ejército de la República cercado en Maguncia, sitiada Valenciennes, presa Fontenay de los vendeanos, Lyon sublevada, los Cévennes amotinados, abierta la frontera a los españoles, las dos terceras partes de los departamentos invadidos o insurreccionados, París a merced de los cañones austríacos, sin dinero y sin pan.
Fortuné Trubert escribía tranquilamente. Las secciones, por mandato de la Comuna, debían llevar a cabo el reclutamiento de doce mil hombres destinados a la Vendée, y el secretario redactaba las instrucciones convenientes para que se alistara y proveyera de armas al contingente de Pont Neuf, antes “Henri IV”. Todos los fusiles debían ser entregados a los agentes de la requisa, y la Guardia nacional de la Sección se armaría con escopetas y lanzas.
— Aquí traigo — le dijo Gamelin — una lista de las campanas que deben ser enviadas al Luxemburgo para fundir cañones.
Aunque no tenía dinero, Évariste Gamelin figuraba entre los miembros activos de la Sección. La ley sólo concedía estos honores a los ciudadanos suficientemente ricos para pagar una contribución equivalente a tres jornales, y exigía diez jornales a un elector para considerarlo elegible; pero la Sección de Pont Neuf, ansiosa de igualdad y satisfecha de su autonomía, consideraba elector y elegible a todo ciudadano que se pagara de su dinero el uniforme de guardia nacional; Gamelin se hallaba en este caso, y era ciudadano activo de la Sección y miembro del Comité Militar.
Fortuné Trubert dejó la pluma.
— Ciudadano Évariste: vete a la Convención5 y pide instrucciones para excavar en los sótanos, colar la tierra y el cascote, recoger el salitre. No basta que tengamos cañones; también es preciso tener pólvora.
Un jorobadito entró en la que fue sacristía, con la pluma detrás de la oreja y unos papeles en la mano. Era el ciudadano Beauvisage, del Comité de Vigilancia.
— Ciudadanos — dijo — , el telégrafo óptico nos comunica malas noticias: Custine ha evacuado Landau.
— ¡Custine es un traidor! — gritó Gamelin.
— Lo guillotinaremos — dijo Beauvisage.
Trubert, con la voz algo fatigada, se expresó, como de costumbre, serenamente:
— La Convención no ha creado un Comité de Salvación Pública para pequeñeces. Traidor o inepto, Custine será juzgado con arreglo a su conducta, sustituido por un general resuelto a vencer, y Qa-ira! — Mientras removía unos papeles clavó en ellos la mirada de sus ojos fatigados — : Para que nuestros soldados cumplan con su deber sin vacilaciones y sin desfallecimientos, necesitan estar persuadidos de que dejan asegurada la suerte de aquellos a quienes abandonan en su hogar. Si eres del mismo parecer, ciudadano Gamelin, solicitarás conmigo en la próxima asamblea que el Comité de Beneficencia se ponga de acuerdo con el Comité Militar para socorrer a las familias necesitadas que tengan un pariente en la guerra. — Y sonriente, canturreó — : Ça-ira, Ça-ira!
Sujeto a su mesa de pino sin barnizar durante doce o catorce horas al día, aquel humilde secretario de un Comité de Sección, que trabajaba para defender a su patria en peligro, no advertía la desproporción entre lo enorme de su empresa y la pequeñez de sus medios, porque se identificaba en un común esfuerzo con todos los patriotas, porque su pensamiento se amalgamaba con el pensamiento de la Nación, porque su vida se fundía en la vida de un pueblo heroico. Era de los que, pacientes y entusiastas, después de cada derrota preparaban el triunfo inverosímil y seguro. Así llegarían a vencer aquellos hombres insignificantes que habían derribado la monarquía y destruido la sociedad vieja. Trubert, el humilde constructor de aparatos ópticos; Évariste Gamelin, el pintor sin fama, no podían prometerse un rasgo de piedad con sus enemigos; sólo se les brindaba la victoria o la muerte. Tal era la razón de su ardor y de su inquebrantable serenidad.
II
Al salir de los Barnabitas, Évariste Gamelin se encaminó hacia la plaza Dauphine, llamada plaza de Thionville para conmemorar el heroísmo de una fortaleza inexpugnable6.
Situada en el barrio más frecuentado de París, aquella plaza había perdido desde el siglo anterior su ordenada y bella estructura. Los hoteles que formaban tres de sus lados en la época de Enrique IV, construidos uniformemente para magistrados opulentos, con ladrillo rojo y manchones de piedra blanca, habían perdido sus nobles techumbres de pizarra o fueron derribados hasta los cimientos para convertirse en tres casas de tres o cuatro pisos, miserables, construidas con ruines cascotes, mal enjalbegadas, que abrían sobre sus muros desiguales, pobres y sucios, numerosas ventanas irregulares y estrechas donde lucían tiestos de flores, jaulas de pájaros y ropa blanca puesta a secar. Allí se albergaba una muchedumbre de artesanos, plateros, cinceladores, relojeros, ópticos, impresores, costureras, modistas, lavanderas y viejos curiales que no habían sido arrastrados con la antigua Justicia por la borrasca revolucionaria.
Era una mañana primaveral. Juveniles rayos de sol, embriagadores como el vino dulce, alegraban los muros y se deslizaban juguetones y risueños en las buhardillas. En las ventanas abiertas aparecían las despeinadas cabezas de las mujeres. El escribano del Tribunal revolucionario, al ir desde su casa a la oficina, sin detenerse, acariciaba los rostros de los niños que le salían al encuentro mientras correteaban a la sombra de los árboles; en el Pont Neuf se oía pregonar la traición del infame Dumouriez.
Évariste Gamelin habitaba en aquella plaza, esquina a la calle de L‘Horloge, una casa del tiempo de Enrique IV, que tendría buen aspecto aún si no la hubiesen afeado con la añadidura de un piso y una buhardilla cubierta de tejas. Para acomodar la morada de algún viejo parlamentario a las necesidades de familias burguesas y artesanas, habían multiplicado los tabiques y los desvanes; por esto era tan estrecha y ahogada la vivienda que tenía en el entresuelo el ciudadano Remacle, sastre y portero, quien aparecía encogido tras la vidriera mientras cosía un uniforme de guardia nacional, con las piernas cruzadas sobre la mesa y tropezando en el techo con la nuca; la ciudadana Remacle, desde su cocina sin chimenea, envenenaba a los vecinos con el humo del aceite y el vaho de los guisotes; y en el quicio de la puerta su hija Joséphine, pringada siempre y hermosa como un sol, jugaba con Mouton, el perro del ebanista. La ciudadana Remacle, mujer de mucho corazón, de abultado pecho y sólidas caderas, daba que decir, porque la tildaban de complaciente con su vecino el ciudadano Dupont mayor, uno de los doce del Comité de Vigilancia; y su marido, soliviantado por aquella sospecha, suscitaba terribles altercados y ruidosas reconciliaciones que alborotaban sucesivamente la casa, en cuyos pisos altos vivían el ciudadano Chaperon, orífice que tenía la tienda en la calle de l‘Horloge; un practicante de Sanidad, un legista, un batidor de oro y varios empleados de la Audiencia.
Évariste Gamelin subió por la vieja escalera hasta el último piso, donde tenía su estudio y el aposento de su madre. Allí terminaban los peldaños de baldosas con margen de madera, que sucedían a los anchos escalones de piedra de los primeros tramos. Una escalerilla arrimada al muro daba acceso al desván, de donde bajaba en aquel instante un viejo corpulento, de rostro agradable, sonrosado y risueño, que sostenía dificultosamente un voluminoso fardo y canturreaba: “Mi lacayo se perdió…”.
Al ver a Gamelin lo saludó con mucha cortesía, y Gamelin lo ayudó amablemente a bajar el fardo; el viejo se lo agradeció con sinceras palabras.
— Aquí llevo — dijo al recobrar su carga — figuritas de cartón recortado que voy a entregar a un comerciante de juguetes de la calle de la Loi. Son mis criaturas: una muchedumbre que debe a mis manos un cuerpo mortal, pero sin goces ni sufrimientos; no las doté de imaginación porque soy un dios bondadoso.
Era el ciudadano Maurice Brotteaux, antiguo especulador y arrendatario de Contribuciones, de noble ascendencia, porque su padre, enriquecido en los negocios, había comprado una ejecutoria. En sus tiempos felices Maurice Brotteaux era llamado “el señor des Ilettes”, y daba magníficas cenas en su hotel de la Chaise, iluminadas por los ojos de la señora de Rochemaure, esposa de un procurador, mujer perfecta cuya honrosa fidelidad no fue desmentida mientras la Revolución respetó a Maurice Brotteaux des Ilettes sus privilegios y sus rentas, con su hotel, sus fincas y su ejecutoria. La Revolución lo despojó de todo al fin, y para procurarse el sustento pintó retratos bajo los dinteles de las puertas cocheras, hizo buñuelos y pestiños en el muelle de la Mégisserie, fraguó arengas y discursos para los representantes del pueblo, y dio lecciones de baile a ciudadanos mozos. Últimamente, metido en su desván, adonde se encaramaba por una escalerilla de barrotes, y en el cual no podía ponerse de pie, Maurice Brotteaux, provisto de un puchero de engrudo y un manojo de cordelitos, de una caja de colores a la aguada, y de muchas recortaduras de papel, fabricaba muñecos que vendía al por mayor a los almacenistas de juguetes que surtían a los vendedores ambulantes de los Campos Elíseos, quienes los llevaban colgados al extremo de una caña para provocar el deseo de los niños.