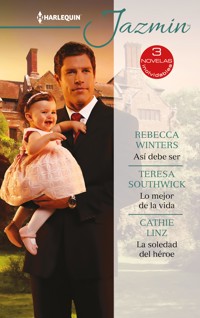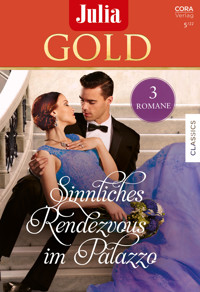4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Los secretos del conde Las horas que Sami Argyle pasó en los brazos del italiano Ric Degenoli resultaron ser las más increíbles de su vida… hasta que la tragedia lo arrancó de su lado, dejándola con el corazón roto y embarazada. Ric no podía recibir mejor noticia que la de que era padre. Pero tenía algunas cosas que contarle a Sami: era conde y estaba a punto de embarcarse en un matrimonio de conveniencia y sin amor. ¿Podrían Sami y Ric llegar a ser una familia a pesar de todos los contratiempos? Boda a la italiana Leon Malatesta, viudo y padre de una niña, estaba decidido a mantener a su pequeña alejada de la prensa. Y así, cuando una misteriosa belleza empezó a hacer preguntas en la soleada ciudad de Rimini, su italiano instinto de protección entró en acción. Pero cuando esa impresionante extraña resultó no solo ser inocente, sino también la hija desaparecida de su madrastra, Leon supo que Belle traía consigo la posibilidad de un nuevo futuro… ¡Eso, si podía convencerla de que quería casarse con ella por amor, no solo para darle una madre a su hija!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 516 - diciembre 2020
© 2012 Rebecca Winters
Los secretos del conde
Título original: The Count’s Christmas Baby
© 2013 Rebecca Winters
Boda a la italiana
Título original: A Marriage Made in Italy
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2013 y 2014
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1348-945-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Los secretos del conde
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Boda a la italiana
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–PAT, soy yo.
–¿Dónde estás?
–En el Grand Savoia, comiendo en mi habitación. Tenías razón: es un sitio encantador con todos los servicios. Gracias por organizármelo.
–De nada. ¿Qué tal va mi precioso sobrinito?
–Se está echando otra siesta, gracias a Dios. Así he podido seguir donde lo dejé anoche.
–Ya podías haberme llamado antes de acostarte para contarme qué tal iban las cosas. Era poca cosa saber que habías llegado a Génova. Me pasé el día esperando saber de ti.
–Lo siento. Nada más llegar al hotel comencé la búsqueda, pero la guía telefónica no tenía la información que yo buscaba, y hablé con recepción. Me pusieron con un directivo de una de las principales compañías de telefonía que hablaba inglés y me ayudó de mil amores.
–¿Por qué?
A pesar de la seriedad del asunto, la desconfianza de su hermana la hizo reír.
–Era una mujer, así que no es que haya ligado. Cuando le conté mi problema fue la mar de amable e intentó ayudarme, pero cuando colgamos estaba demasiado cansada para llamarte.
–No pasa nada. ¿Y qué vas a hacer ahora?
–Ella me sugirió que llamase a la comisaría de policía, y me dio el número del departamento de asistencia en viaje. Me dijo que encontraría a alguien de guardia que hablase inglés. Están acostumbrados a recibir llamadas de extranjeros que se pierden o que tienen cualquier clase de problema, y que me ayudarían. En cuanto cuelgue contigo, llamo.
–¿Y si tampoco consigues nada?
–Tomaré el primer vuelo que salga por la mañana como habíamos pensado y no volveré a darle más vueltas.
–Más te vale que sea así porque, si quieres que te diga la verdad, yo creo que has llegado a un callejón sin salida. A veces es mejor no saber, porque lo que desconocemos no puede hacernos daño.
–¿Qué quieres decir?
–Pues lo que he dicho. Podría ser que te estuvieras metiendo en algo que hubieras preferido evitar. No todo el mundo es tan bueno e inocente como tú, Sami, y no quiero que te hagan daño.
–No estarás teniendo una de tus premoniciones, ¿verdad?
–No, pero no puedo evitar sentirme inquieta.
Pat parecía convencida de que había ido a Italia para no llegar a ninguna parte, y quizás tuviera razón.
–Si no lo encuentro en Génova, tomaré el primer avión que me lleve de vuelta a casa.
–Que así sea. Perdóname si no te deseo buena suerte. Esta noche llámame antes de acostarte, sea la hora que sea, ¿vale?
–De acuerdo. Un beso.
–Otro para ti.
Sami colgó. ¿Tendría razón su hermana? Quizás no debería estar buscando al abuelo de su hijo. Si lo encontraba, se llevaría tal sorpresa al saberse abuelo que podía poner patas arriba su mundo, puede que incluso le afectase a la salud. Hasta cabía la posibilidad de que su encuentro fuera tan desagradable que le hiciera desear no haber salido de casa.
Y eso era lo que le preocupaba a su hermana.
Bueno, a ella también, la verdad. Pero ya que había llegado tan lejos, tenía que recorrer todo el camino. El hombre que contestó el teléfono cambió inmediatamente al inglés en cuanto la oyó hablar.
–¿Hablo con el departamento de asistencia en viaje?
–Sí.
–Necesito de su ayuda.
–¿De qué se trata?
Sami respiró hondo.
–Estoy intentando encontrar a un hombre llamado Alberto Degenoli que se supone vive en Génova, pero su número no aparece en la guía. He venido desde Estados Unidos para buscarlo, y he pensado que quizás usted…
Pero no siguió hablando porque el hombre que creía que la estaba escuchando pasó a hablar con otra persona en un italiano endiabladamente rápido. Pronto hubo una tercera voz. Su conversación se desarrolló durante otro minuto antes de que el primer hombre volviese a dirigirse a ella.
–¿Puede deletrearme el nombre?
Sami lo hizo y de nuevo otra ráfaga de italiano ininteligible sirvió de telón de fondo.
–Vaya usted a la comisaría de policía y pregunte por el comisario Coretti.
«¿Comisario?».
–¿Ahora?
–Ahora, claro –dijo el hombre, y colgó.
Aquellos modales al teléfono le hicieron parpadear varias veces, pero al menos la había atendido.
A continuación llamó a recepción y pidió que le enviasen a la niñera del hotel. Sami se había entrevistado con ella el día anterior. Era enfermera titulada y su impresión había sido buena, y mientras esperaba a que llegase, se retocó un poco el maquillaje y se puso la chaqueta del traje.
Solo cuatro personas tenían el número de móvil del conde Alberto Enrico Degenoli, de modo que cuando el teléfono sonó, Ric dio por sentado que sería su prometida, Eliana, quien llamaba para intentar disuadirle una vez más de que no emprendiera el viaje de negocios que tenía previsto para dentro de unos minutos. Al fin y al cabo, era la niña mimada de su padre.
Ahora que Ric estaba a punto de convertirse en el yerno de uno de los industriales más acaudalados de toda Italia, el padre de su prometida esperaba controlar toda su vida. Pero él aún tenía un asunto de negocios de capital importancia que tratar en Chipre del que nadie sabía nada, y debía cerrarlo antes de la boda.
El amor no intervenía en aquel matrimonio y Eliana lo sabía. Era una pura cuestión de intereses económicos. No obstante, una vez el sacerdote impartiera sus bendiciones, Ric tenía pensado interpretar su papel para que el matrimonio funcionase. Pero hasta Nochebuena, su tiempo y sus negocios eran su única preocupación y su futuro suegro no podía hacer nada para cambiar eso.
Cuando apartó la mirada de la pantalla del ordenador para ver quién le llamaba, descubrió que se trataba de su secretario personal, que lo llamaba desde el palazzo.
Pulsó la tecla.
–¿Mario?
–Disculpe la interrupción, Excelencia –Mario llevaba al servicio de la familia Degenoli como secretario personal treinta y cinco años, pero era un hombre chapado a la antigua que insistía en ser todo lo formal posible con Ric ahora que había heredado el título–. El comisario de policía Coretti acaba de llamar al palacio para hablar con usted. Dice que se trata de un asunto extremadamente urgente, pero se ha negado a darme los detalles. Me ha pedido que le diga que lo llame a su número personal.
Aquello debía de haber irritado bastante a Mario, que tenía acceso a todos los detalles de la vida de Ric. Sinceramente, aquel secretismo también lo alarmó a él, ya que semejante llamada solo podía acarrear más tragedias y sufrimientos para su familia, y de eso habían tenido lo bastante como para llenar varias vidas.
–Dame el número.
Lo anotó, dio las gracias a Mario y marcó.
–¿Signor Coretti? Soy Enrico Degenoli. ¿En qué puedo ayudarle?
No había vuelto a hablar con el comisario desde el funeral de su padre, muerto en una avalancha en el mes de enero. El comisario figuraba entre los dignatarios de Génova que habían recibido al avión en cuya bodega viajaba el cadáver de su padre. El recuerdo de lo que había ocurrido aquel fin de semana en Austria siempre perseguiría a Ric, además de haber cambiado el curso de su vida.
–Discúlpeme por interrumpirle, pero hay una mujer norteamericana muy atractiva que acaba de llegar de Estados Unidos y que busca a Alberto Degenoli de Génova.
En un principio le dio un vuelco el corazón, pero tan pronto se le aceleró como se le paralizó. Si esa mujer lo buscase a él, le habría dicho al comisario que quería encontrar a un hombre llamado Ric Degenoli.
Él y su padre tenían el mismo nombre, pero a su padre lo conocían por Alberto y a él por Enrico. Solo su familia lo llamaba Ric… ellos, y la mujer que había quedado atrapada con él en la avalancha.
–¿Sabe que mi padre ha fallecido?
–Si lo sabe, no lo ha dicho. Para serle sincero, tengo la impresión de que ha venido de pesca, ya me entiende –Coretti carraspeó–. Me ha pedido que le encuentre porque dice que es un asunto de vida o muerte –añadió en voz baja.
«¿Qué?».
–Dado el secretismo con el que me lo ha contado, me ha parecido lo más conveniente hablar antes con usted.
Que lo que aquella mujer tuviera que decir fuese de naturaleza delicada lo alarmó de un modo distinto, haciéndole levantarse de golpe de su sillón de cuero. Hasta el momento había hecho cuanto había estado a su alcance para proteger a su familia del escándalo.
Desgraciadamente, no había podido controlar el pasado de su padre. Aunque Ric fuese un Degenoli, su padre y él habían tenido diferencias en asuntos fundamentales; incluso en el hecho de que no se pareciese a él, sino a su madre, por lo que nadie que no los conociera bien podría decir que eran padre e hijo.
Una de las mayores preocupaciones de Ric había sido que la debilidad de su padre por las mujeres lo afectase a él de un modo imprevisible. Estando su boda a la vuelta de la esquina, el día de Año Nuevo, era imperativo que nada pudiera salir mal a aquellas alturas. Se jugaba demasiado.
Su padre llevaba muerto menos de un año, y no era un secreto que había estado con varias mujeres después de la inesperada y repentina muerte de su madre por culpa de una neumonía dieciséis meses antes. Recordaba perfectamente oírle decir que aunque su padre no tuviera un céntimo seguiría ejerciendo una poderosa atracción sobre las mujeres, y ella siempre había disculpado sus escarceos.
Él no podía ser tan generoso. Si la mujer que esperaba en el despacho de Coretti creía que podía chantajear a la familia o reclamar algún derecho sobre la herencia de su padre, era que todavía no lo conocía bien.
–¿Cómo se llama?
–Christine Argyle.
El nombre no le decía nada.
–¿Está casada o soltera?
–No lo sé. En su pasaporte no lo indica, pero no lleva alianza. Llamó al departamento de asistencia en viaje y ellos me la pasaron a mí. En un principio pensé que lo que se traía entre manos era un tejemaneje inventado para acercarse a la familia, pero no ha dado marcha atrás, y dado que tiene que ver con su padre, me ha parecido que lo mejor era llamarle y conocer su opinión antes de decirle que no puedo ayudarla y pedirle que se marche.
–Gracias por manejar la situación con tanta diplomacia –le contestó Ric sin darle ninguna inflexión a su voz, pero la rabia le ardía bajo la superficie. Ir directamente a la comisaría y llamar desde allí su atención era una buena jugada, y no habría corrido ese riesgo a menos que tuviese algo de su padre que la familia no querría que se hiciera público. Qué conveniente. Qué predecible.
Seguramente, habría conocido a Alberto en alguna fiesta de negocios del otoño pasado, cuando su padre tomó la determinación de dejar de estar de luto por su esposa. En la mayoría de los casos en esas fiestas se organizaban partidas privadas que se celebraban a bordo de los yates de lujo anclados en el puerto sobre los que la policía no tenía jurisdicción.
Habría un jugoso abanico de mujeres disponibles, incluidas norteamericanas con ínfulas de actriz, dispuestas a complacer cualquier apetito. Pero sería catastrófico que la última aventura de su padre no se pudiera acallar y que resultase vergonzante para la familia, moral y económicamente.
¡No, si él podía evitarlo!
Si se filtraba algún detalle a la prensa podría afectar a sus futuros planes de modo insospechado. Antes de la boda las negociaciones en Chipre tenían que ir como estaba previsto para salvaguardar la herencia de su madre con el fin de que su suegro no pudiese echarle el guante de ningún modo, y no estaba dispuesto a permitir que algo se interpusiera en su camino.
–Per favore… reténgala en su despacho hasta que yo llegue. Y, por favor, no utilice mi título delante de ella. Presénteme solo como el signor Alberto Degenoli y yo seguiré a partir de ahí.
Aquella mujer no se habría liado con su padre de no haber estado su título de por medio, pero estaba dispuesto a seguirle el juego hasta lograr destapar sus propósitos.
–Entendido. Ha salido un momento, pero volverá a mi despacho en un instante. Le diré que no tardará usted en venir.
Los pensamientos le iban a toda velocidad.
–No le diga nada de esto a nadie.
–No estará usted cuestionando mi lealtad a la casa de los Degenoli…
–De ningún modo –murmuró Ric, pasándose una mano por el pelo, y se volvió a mirar por la ventana de la Degenoli Shipping Lines. Desde hacía más de ciento cincuenta años, su familia había disfrutado de la magnífica vista del puerto de Génova que se tenía desde allí; Génova, la ciudad portuaria más importante de Italia–. Perdóneme, pero en cuanto alguien pretende tocarme a la familia…
–Lo comprendo. Ya sabe que puede confiar en mi discreción.
–Grazie –se despidió, y colgó.
Pasara lo que pasase, no iba a permitir que una palabra de lo sucedido llegase a oídos de sus hermanos. Claudia y Vito ya llevaban bastante a sus espaldas y no tenían por qué cargar con nada más, menos aún a una semana de Navidad. Era absolutamente necesario que aquello se mantuviera en el más estricto secreto.
Pidió a su chófer que lo esperara en el callejón lateral, indicó a los de seguridad que los siguieran y salió de la oficina con sus guardaespaldas. Tenía que ocuparse de aquel asunto de inmediato, antes de salir para el aeropuerto.
Por segunda vez en un día, Sami pagó al conductor del taxi delante de la comisaría central de Génova sin poder evitar los temblores. El comisario le había dicho que su personal había encontrado el teléfono de la persona que buscaba y que había contactado con él.
¡Era un milagro! Después de haber estado buscando a Alberto Degenoli sin éxito, casi había perdido la esperanza.
No podía saber qué iba a resultar de su encuentro, pero tenía que pasar por ello por el bien de su hijo. Su existencia iba a ser una sorpresa mayúscula para el señor Degenoli, pero su hijo se merecía tener la posibilidad de saber algo de su familia paterna.
Por supuesto, era demasiado pequeño para saber nada de nada, y dependía de ella que se sentaran las bases para su futuro, si es que el señor Degenoli quería que hubiese relación entre ellos. Si no, volvería a Reno y lo criaría sin sentirse culpable por no haber hecho cuanto estuviera en su mano para unirlos.
Al dejar atrás las puertas, su primer pensamiento fue que la comisaría estaba tan ajetreada a las cuatro de la tarde como lo había estado más temprano. Además de los agentes y la gente variopinta que estaba allí, el humo del tabaco lo llenaba todo, y sintió picor en los ojos y en la nariz. Había un pequeño nacimiento colocado en una mesa a la entrada, lo que le recordó el poco tiempo que quedaba para Navidad y lo poco que había hecho aún para prepararla. Pero la razón por la que había abandonado Reno era mucho más importante para ella.
Dado que ya había estado antes en la comisaría sabía adónde dirigirse, y cuando echó a andar, un hombre la rebasó con paso rápido y giró en una esquina al fondo del vestíbulo. Era alto y vestía con elegancia, con traje y corbata. Debía de rondar los treinta años, y desprendía un aire de poder y autoridad del que no parecía consciente, pero que resultaba tan natural en él como respirar.
Sami pasó junto a varios agentes que la miraron desde su perspectiva de hombres y no de policías antes de girar en la esquina y entrar en la zona de recepción del comisario. A excepción del secretario con el que ya había hablado antes, la zona estaba vacía. ¿Dónde estaría el otro hombre?
Se sentó y vio que el secretario descolgaba el teléfono, seguramente para avisar a su jefe de que había llegado. Colgó y la invitó a pasar y ella, tras quitarse unos cuantos pelos rubios del traje de chaqueta, le dio las gracias y abrió la puerta del despacho.
El extraño que había pasado junto a ella en el vestíbulo se hallaba de pie hablando con el comisario. Si estaba ocupado, ¿por qué le había hecho pasar su secretario?
De un vistazo reconoció el físico poderoso y atlético del hombre del traje. Unas finas arrugas de expresión partían de sus ojos y de su boca. Quizás estuviera equivocada, pero bajo unas cejas densas y oscuras, sus ojos también oscuros la miraron con hostilidad, una reacción que no estaba acostumbrada a suscitar en el otro sexo.
Sami era de mediana estatura, de modo que tenía que levantar la cara para mirarlo. Tenía una belleza muy masculina que la hipnotizaba, en particular el cabello negro como la noche que llevaba peinado hacia atrás, lo cual realzaba sus facciones mediterráneas y su perfecta piel aceitunada…
El comisario hablaba un inglés con un fuerte acento, y fue su voz lo que le hizo apartar la atención del desconocido.
–Signorina, permítame presentarle al signor Alberto Degenoli.
Sami se desinfló. «Este no es el hombre que yo busco». Quizás fuera un pariente.
–¿Cómo está usted? –musitó, estrechándole la mano que él le ofrecía. Su apretón era firme y fuerte, como su persona.
–¿Cómo está usted, signorina?
Tenía un inglés impecable, sin rastro de acento, pero fue su voz profunda lo que le produjo un estremecimiento, una especie de eco del pasado. Podía estar equivocada, pero tuvo la impresión de haber oído ya ese timbre de voz.
Qué tontería, si no se conocían.
–Se ha quedado pálida, signorina. ¿Se encuentra bien?
–Sí, sí… –se sujetó al respaldo de la silla que encontró más cerca–. Yo… es que usted no es la persona que venía buscando y me he desilusionado –balbució, antes de volver a mirarlo–. Tiene su mismo nombre, pero… pero es usted demasiado joven. Obviamente, debe de haber más de un Alberto Degenoli en Génova.
–No. No hay nadie más –Ric negó con la cabeza.
–¿Solo usted?
–Exacto.
–Quizás entendió usted mal la ciudad y se trata de Ginebra, en Suiza, signorina –comentó el comisario–. Muchos norteamericanos se equivocan, dado el parecido.
Ella frunció el ceño.
–Es posible. El señor Degenoli se dedica a los fletes marítimos.
–Como tantos otros en Ginebra.
–Pero es que es italiano.
–Son miles los italianos que viven en Suiza.
–Sí, lo sé –quizás las diferencias de pronunciación habían provocado la confusión. Qué raro. Tanto tiempo…–. Gracias por la sugerencia –miró al señor Degenoli–. Siento mucho haberle hecho venir hasta aquí para nada. Los he incomodado a ambos. Discúlpenme, por favor.
–Si nos diera una descripción más clara de la persona que busca quizás…
–Bueno, debe de rondar los sesenta años, aunque no lo sé con exactitud. Me siento fatal por haberlos molestado. Gracias por venir tan rápido –miró al comisario Coretti–. Perdóneme por haberle robado su tiempo. Ha sido usted muy amable. Me marcho. No quiero importunarles más.
Coretti la miró fijamente.
–Parecía estar desesperada cuando acudió a mí, signorina. Mejor la dejo con este caballero al que ha hecho venir para que se conozcan mejor y puedan tratar de sus… asuntos.
«¿Asuntos?».
–¿Qué quiere decir?
–No creo que sea usted tan inocente como quiere hacernos creer, ¿verdad?
Aquella grosera sugerencia la molestó, y sintió que se le teñían las mejillas de rojo.
–Obviamente, ha malinterpretado usted mis motivos, pero se equivoca si está pensando que yo…
En ese momento no le hizo ni pizca de gracia pensar en quedarse sola con aquel desconocido que tanto la intimidaba con su forma de mirarla.
–No he encontrado a la persona que estoy buscando, de modo que seguir con esto no tiene sentido. Siento mucho las molestias que les he causado.
El comisario Coretti sonrió de un modo desagradable.
–¿Qué ocurre, signorina? Me dijo usted que era un asunto de vida o muerte.
–Y lo es –respondió ella. Le temblaba la voz.
–¡Pues explíquenoslo!
–Sé que he sido muy reservada al respecto, pero estoy intentando hacer mis pesquisas del modo más discreto posible por el bien de las partes implicadas. Cuando ayer me quedé sin resultados en mis otras pesquisas, acudí a usted en busca de respuestas con la esperanza de no perjudicar a nadie con ello. Pero el hecho es que el hombre al que busco es de cierta edad. Podría incluso tener setenta años.
El tiempo pareció quedar suspendido mientras el señor Degenoli la atravesaba con sus ojos negros como la noche.
–Signor Coretti, ¿sería tan amable de dejarnos solos un momento?
–Por supuesto.
Cuando el comisario salió, el despacho se quedó más silencioso que una tumba, si exceptuaba el latido de su corazón. No le sorprendería que aquel desconocido lo estuviese oyendo también.
–Creo que ya ha sido incluso demasiado reservada. Me gustaría ver su pasaporte.
Aquel hombre parecía sentir curiosidad por ella, y en aquel momento quedó completamente convencida de haber oído antes esa voz, pero ¿dónde? Había estado en Europa un año antes, pero no había visitado Italia.
Mientras rebuscaba en el bolso trataba de recordar, y él seguía allí plantado, más grande que la vida misma y con un aire de autoridad que intimidaba más que el de cualquier comisario. Le entregó su pasaporte, él lo leyó y se lo devolvió.
–No la conozco –le dijo, y en sus ojos brillaba la ira–. El Alberto Degenoli que creo que busca ya no vive, pero supongo que eso ya lo sabe usted. ¿Se conocían bien?
Ah, ahora entendía lo que había dicho el comisario antes de sus «asuntos». Ambos habían dado por sentado que había mantenido una relación con el hombre que buscaba.
–Yo no lo conocía –respondió, irguiéndose–. De hecho, no nos habíamos visto nunca, pero esperaba poder hacerlo.
Qué triste resultaba haber viajado hasta Italia para nada.
–¿Y qué significaba ese hombre para usted?
Ella respiró hondo.
–Dado que está muerto, nada.
–¿Cómo se enteró de su existencia?
Sami había oído hablar de él por boca de su hijo, pero él también estaba muerto. Si aquel hombre era el único Degenoli vivo en Génova, lo que había dicho el comisario sería cierto casi con toda probabilidad. Tendría que tomar un avión a Ginebra para seguir con su búsqueda allí antes de volver a casa.
–Ya no importa –intentó tragar, pero su garganta se negaba–. Perdóneme por haberle molestado.
Dio media vuelta y salió.
Cuando llegaba ya a la puerta de la comisaría, cayó de pronto en la cuenta de qué era lo que había estado inquietándola: aquel hombre tenía la misma voz que el fallecido padre de su hijo. Por eso le había resultado tan turbador.
Pero su voz carecía del matiz tierno y cariñoso que impregnaba la del padre de su hijo. Su tono y sus modales parecían acusarla de algo, y después de sentir un estremecimiento se subió al primer taxi que aguardaba en la parada que había frente a la comisaría.
Ric solo había podido ver durante un segundo aquellos ojos verdes llenos de lágrimas antes de que su dueña saliera a toda prisa del despacho de Coretti. ¿Sería posible que existieran dos norteamericanas que hablaran de un modo tan parecido? Seguramente la coincidencia sería posible, ya que no había visto a aquella mujer en su vida.
Durante meses había estado buscando a la mujer que había quedado atrapada con él en la nieve; había albergado la esperanza de que ella fuese a buscarlo, pero cuando llegó el verano concluyó que debía de haber muerto en esa avalancha.
Cerró los ojos un instante para recordar cómo había temblado la voz de aquella mujer y por mucho que le pesara admitirlo parte de su ser estaba convencido de que la emoción era auténtica. Su belleza clásica de rubia de piel pálida contrastaba enormemente con las mujeres morenas de su país y le había afectado más de lo que le gustaría reconocer.
Pero por buena que hubiera sido su actuación, Ric estaba convencido de que la signorina Argyle le había mentido, o, al menos, no le había dicho toda la verdad, y estaba decidido a desvelar su secreto, fuera el que fuese.
Dejándose llevar por la adrenalina, llamó a Carlo, su jefe de seguridad, y le pidió que siguiera a la norteamericana rubia que salía de la comisaría. Quería saber exactamente adónde se dirigía para poder concertar un encuentro privado con ella.
Aquel no había sido el momento de abordarla. La conversación que pretendía que tuvieran debía desarrollarse en un lugar en el que estuviera garantizada la confidencialidad, en el que nadie pudiese aparecer de pronto y descubrirlos.
Subió a su limusina. En cuestión de minutos supo que se hospedaba en el Grand Savoia, uno de los mejores, si no el mejor, hoteles de Génova. Era caro durante todo el año, pero en particular en época de vacaciones. Le pidió al chófer que lo llevase allí. Carlo le había indicado que la encontraría en el tercer piso, a la derecha según se salía del ascensor, en la cuarta puerta a mano izquierda.
No tardaron en detener la limusina ante la puerta y Ric entró en el hotel. Había tomado la decisión de pillarla por sorpresa, de modo que descartó la posibilidad de llamarla desde recepción y tomó la escalera para llegar a su piso, subiendo los escalones de dos en dos. Cuando llegó ante su puerta llamó con fuerza para estar seguro de que le oía.
–¿Signorina Argyle? Soy el signor Degenoli. Tenemos que hablar –no obtuvo respuesta. Mejor probar con otra táctica–. ¿Por qué quería localizar a Alberto? Me gustaría ayudarla si es posible.
Carlo le había dicho que había entrado en la habitación y que no había vuelto a salir, pero podía estarse duchando. Dejó pasar otro minuto y volvió a llamar.
–¿Signorina?
Unos segundos después, la puerta se entreabrió solo lo que permitía la cadena. Vio esos ojos verdes mirarle consternados, pero los tenía bordeados de rojo. Debía de haber estado llorando. Eso sí parecía auténtico.
El cabello dorado que le rozaba los hombros brillaba a la luz del pasillo. Ya no llevaba la chaqueta del traje. Por lo que podía ver, una figura de marcadas curvas se ocultaba tras aquella blusa blanca de seda metida por dentro de la falda azul marino. Cada centímetro de aquel cuerpo le atraía poderosamente.
–No me había dado cuenta de que el comisario me había puesto vigilancia.
La forma natural de su boca denotaba una sensualidad en la que no había reparado en comisaría, pero en aquel momento tenía apretados los labios. Se aferraba con fuerza a la puerta, como si no confiase del todo en que no fuera a echarla abajo.
Ric se apoyó en la pared.
–No le culpe a él. Ha sido cosa mía. Le he pedido a uno de mis hombres que la tuviese vigilada hasta que yo pudiera hablar con usted.
–¿Sus hombres?
–Mis guardaespaldas. Si me permite pasar, se lo explicaré encantado.
Ella frunció el ceño.
–Lo siento, señor Degenoli, pero como le dije antes en la comisaría, no hay nada más que hablar y tengo otros planes.
–Yo también –de hecho, se le estaba haciendo tarde para salir hacia Chipre–, pero no hemos concluido nuestro asunto –declaró, molesto por no poder evitar preguntarse cuáles serían esos planes. Le molestaba ser consciente de la atracción tan intensa que estaba ejerciendo sobre él aquella desconocida. Su interés por ella no tenía sentido, pero el sonido de su voz y su modo de hablar seguía jugando con sus sentidos.
–Se lo ruego, créame cuando le digo que lamento mucho que haya tenido que ir a la comisaría para nada. Si quiere que le pague por los inconvenientes, puedo darle cincuenta dólares para la gasolina que ha gastado. Es todo lo que puedo permitirme.
Si eso era cierto, había escogido un hotel demasiado caro.
–No quiero su dinero. Para serle sincero, sé que cuando se marchó de la comisaría estaba muy alterada –ladeó la cabeza–. Está claro que ha llorado. Ahora que no tenemos al comisario de testigo, puede hablarme con libertad.
–Seguramente podría, pero no tiene sentido –Sami se secó los ojos con el dorso de la mano–. He llegado al final de mi búsqueda. Ahora tengo que decir adiós.
A Ric ya no le quedaba ninguna duda de que le estaba ocultando algo vital, y metió el pie entre la puerta y el marco para que no cerrase.
–No hasta que yo no tenga algunas respuestas. Por ejemplo…
No pudo seguir porque oyó gritar a un bebé. «¡Lo sabía!».
–No tan deprisa –se apoyó en la puerta–. ¿De quién es ese niño?
–Mío.
–¿Y de Alberto?
En lo único que podía pensar era en que su padre había hecho el amor con aquella mujer y que ahora ella se presentaba con el fruto de esa unión, pero ya era demasiado tarde.
–No… –protestó ella.
–Entonces, demuéstremelo.
Capítulo 2
SAMI volvió a escuchar mentalmente la advertencia de Pat, una advertencia a la que no había hecho caso.
Aquella situación había tocado fondo y eso era precisamente lo que ella pretendía evitar a toda costa. Pero aquel hombre seguía insistiendo y la había seguido al hotel, y dado que ella lo había empezado todo, si no quería tener que vérselas con el comisario Coretti, lo mejor que podía hacer era dejarle pasar.
Descorrió la cadena y se apresuró a llegar a la cuna. Una vez tomó al bebé en brazos, se lo colocó contra el hombro y le dio un beso.
–Has oído ruido y te has asustado, ¿verdad, tesoro? No te preocupes, que no pasa nada –y mirando al señor Degenoli, añadió–: nuestra visita se va a marchar enseguida.
Aquel italiano tan increíblemente guapo había entrado y cerrado la puerta tras de sí y al verle acercarse a mirar al bebé sintió un escalofrío.
Aquel Degenoli tenía que ser pariente del padre de su hijo. Por eso su voz le había resultado tan familiar. En la comisaría se había mostrado tan fiero como ella a la hora de proteger a las personas y su reputación. Pero con el padre y el hijo muertos, ya no había de qué preocuparse. Lo único que faltaba era responder a sus preguntas y volverse para Reno al día siguiente.
–Discúlpeme mientras lo cambio.
Extendió una toalla sobre la cama y puso al bebé en ella.
–¿Dónde lo ha dejado mientras estaba en comisaría?
Sami desabotonó el trajecito azul del niño.
–Pues aquí, por supuesto. El último lugar al que llevaría a un niño es a ese edificio lleno de humo. Este hotel tiene un servicio de niñeras magnífico –su hermana le había hecho la reserva teniendo eso en cuenta–. Por eso me alojé aquí. Ha estado al cuidado de una enfermera mientras yo iba a comisaría.
No parecía creerla.
–No lo he raptado, si es eso lo que está pensando. Llame a recepción y pregunte. Ellos le verificarán mi identidad.
Él tenía la mirada puesta en el niño.
–¿Qué tiempo tiene?
Sami usó unas toallitas y las echó en una bolsa. Luego le aplicó polvos de talco y le puso el pañal limpio.
–Dos meses, pero eso a usted debe darle igual. No he podido traerlo a Génova a que conociera a su abuelo hasta ahora.
–Abuelo…
–Sí. ¿Qué es lo que le sorprende tanto? Su abuelo. Me parte el corazón que mi hijo no vaya a conocerlo… ni a él ni a su padre –le tembló la voz.
Besó la cabecita del niño de cabello oscuro. Estaba sonrojado de llorar, pero dejó de protestar lo suficiente para reparar en el extraño que con tanta atención lo miraba.
Le abotonó el trajecito, lo envolvió en su manta y lo tomó de nuevo en brazos.
–Creo que ya es hora de cenar, jovencito.
Sobre la cómoda había un biberón de leche preparado ya y se sentó con él en un sillón para dárselo.
–Su voz me resulta familiar, signorina.
Así que ella no era la única que sentía la conexión.
–A mí me pasa lo mismo con usted. Es curioso, ¿no le parece?, teniendo en cuenta que no nos conocemos.
Él frunció el ceño.
–Más que curioso. ¿Ha estado usted en Europa recientemente?
–Hace más de un año que estuve por última vez.
–Me gustaría volver a ver su pasaporte.
–Espere a que le dé primero el biberón al niño.
El pequeñín comía con ganas, pero se había despertado de su siesta antes de tiempo y estaba dispuesto a volver a dormirse. Se lo puso sobre el hombro para que eructase y volvió a dejarlo en la cuna.
Consciente de que los ojos del señor Degenoli la seguían a todas partes, sacó del bolso el pasaporte.
–Por si se lo pregunta, me saqué este pasaporte varios años antes de que naciera mi hijo.
El desconocido estudió las páginas con varios sellos estampados.
–Este último es de enero. Dice que estuvo usted en Austria.
–Así es.
–¿Dónde exactamente?
–En Innsbruck.
Al oírla mencionar ese nombre se quedó pálido.
–¿Por qué esa ciudad?
–Porque mi hermana y su marido tienen una agencia de viajes y yo iba a conocer algunos hoteles de allí. Siempre buscan lugares nuevos que ofrecerles a sus clientes.
El señor Degenoli parecía tan alterado que decidió poner fin a aquella batería de preguntas. Sin dudar, se levantó, tomó el bolso y sacó un sobre marrón.
–Tenga… lo he traído para enseñárselo al abuelo de mi hijo. Ahí lo explica todo.
Él la miró con desconfianza antes de abrirlo y sacar la partida de nacimiento.
–Como puede ver ahí, he llamado Ric a mi hijo por su padre. Ric Argyle Degenoli. Verá, es que Ric y su padre, Alberto, quedaron atrapados en la misma avalancha que también me sepultó a mí en enero –se le quebró la voz–. Supongo que Alberto era pariente suyo. ¿Su tío, quizás?
El hombre permaneció en silencio, lo cual le pareció indicador de que por fin la escuchaba.
–Me había detenido en uno de los hoteles para echarle un vistazo y tomar algo caliente. Estaba a punto de salir de nuevo para ver un poco los alrededores cuando la avalancha se llevó por delante el hotel de tres pisos como si fuera un tren de mercancías. Ric y yo quedamos sepultados vivos durante varias horas. Supe que había muerto antes de que yo perdiese el conocimiento, pero hasta que usted me lo dijo en la comisaría no había sabido que Alberto también había resultado muerto –suspiró con tristeza–. Cuando me desperté en la clínica, di por sentado que el padre de Ric había sobrevivido porque solo un hombre de apellido Degenoli aparecía en la lista de fallecidos. Era Ric, por supuesto. Su padre debió de fallecer más tarde por culpa de las heridas, después de que se hubiera publicado esa lista.
Sami no pudo evitar que las lágrimas le rodaran por las mejillas.
–Fue una pesadilla. Mi hermana vino a buscarme a Innsbruck para llevarme a casa. Seis semanas más tarde me di cuenta de que estaba embarazada. Fue entonces cuando decidí que en algún momento iría a buscar a Alberto para que supiera que tenía un nieto. Pero ahora sé que el viaje ha sido en vano.
El hombre se había quedado sospechosamente callado.
–Mi hermana lo llama Ricky, pero a mí me gusta más la versión italiana. Su padre fue un héroe, y le he puesto su nombre para honrar su memoria.
–¿Un héroe? –preguntó él con voz grave.
–Sí. Algún día, cuando Ric sea lo suficientemente mayor, le contaré lo valiente que fue su padre.
–¿En qué sentido?
–Tendría que haber estado allí para comprenderlo. Ric era increíble. Cuando la nieve nos sepultó, fue él quien impidió que me volviera loca. Es que padezco claustrofobia, y no se imagina lo que fue para mí estar atrapada. No estaría viva de no ser por él. Éramos unos desconocidos atrapados en la misma tumba negra. Nos oíamos el uno al otro, pero no teníamos ni idea de quiénes éramos. Solo sé que estaba a punto de tener un ataque cuando él empezó a hablarme pidiéndome que me relajara; me decía que estaba convencido de que saldríamos de allí si no nos dejábamos llevar por el pánico. Me dijo que de milagro habíamos quedado debajo de unas vigas que estaban soportando el peso de la nieve e impedían que cayera sobre nosotros, lo cual nos ofrecía una bolsa de aire y un poco de espacio para movernos.
»En un principio me dije que debía de haber muerto y que él era un ángel. Cuidó de mí y no permitió que el pánico me desbordara. Pero cuando me abrazó diciéndome que todo iba a salir bien, supe que era mortal. Solo pensaba en protegerme. Al principio sus besos en la mejilla me ayudaron a mantener el terror a raya. Yo se los devolvía porque necesitaba su consuelo. Hablamos un poco. Me contó que venía de una boda a la que había asistido con su padre, Alberto. Yo le conté que estaba de viaje, pero no entramos en detalles. A medida que iba pasando el tiempo y nadie nos socorría, empezamos a comprender que íbamos a morir. En ese momento fue cuando empezamos a buscar el calor y el consuelo el uno en el cuerpo del otro –respiró hondo–. Hicimos el amor. Fue algo tan natural que me pareció casi un sueño. Entonces oí un ruido. Un trozo de madera de la viga se había roto y se le clavó en la cabeza –un sollozo se le atascó en la garganta–. Quedó inconsciente y su sangre nos mojó a los dos. Dejé de notarle el pulso y supe que había muerto. Cuando me desperté en una clínica, lo último que recordaba era haberle visto morir en mis brazos.
»Habíamos quedado sepultados en la más completa oscuridad entre restos de paredes y muebles cuando la avalancha lo destrozó todo, pero mientras estuvimos juntos, aferrándonos a la vida porque sabíamos que eran nuestros últimos momentos en esta tierra, me sentí más unida a él que a cualquier otro ser humano que haya conocido. Cuando miro a mi hijo, veo a su padre. Mi única esperanza es criarlo para que pueda dar la talla ante el hombre tan maravilloso que le dio el ser. Sé que era un gran hombre porque fue tremendamente generoso frente al terror. En ningún momento pensó en sí mismo, solo en mí. Espero haber contestado a todas sus preguntas con esta explicación, señor Degenoli.
El desconocido no se había movido ni un ápice de donde estaba, y el color de su cara se había vuelto ceniciento. La partida de nacimiento había caído al suelo. Qué raro que no la hubiera recogido…
–Si sigue sin creerme, no sé qué más puedo decirle para convencerle. Ahora me gustaría que me contestara usted a una pregunta: ¿Alberto era su tío?
–No –respondió él con voz cavernosa–. Era mi padre.
–El comisario Coretti me lo presentó como Alberto, pero ese no es su nombre, ¿verdad? Lo hizo para protegerle, ¿no? Lo comprendo.
–Déjeme que se lo explique de otro modo. Mi padre fue bautizado como Alberto Enrico Degenoli, y todo el mundo lo llamaba Alberto. Yo fui bautizado con su mismo nombre, Alberto Enrico Degenoli, pero todo el mundo me llama Enrico. Sin embargo, mi familia me llama… Ric.
Sami se quedó mirándolo sin pestañear y sintió que el mundo perdía todo movimiento.
–Pero… pero tú no puedes… tú no eres ese Ric. ¡Él murió en mis brazos!
–No, Sami –respondió–. Estoy aquí.
Oírle pronunciar así su nombre la impactó de tal modo que tuvo que agarrarse a la cuna con las dos manos. Un gemido se escapó de sus labios.
–¿Tú eres Ric? –preguntó, negando con la cabeza–. Yo… no me puedo creer… esto no puede estar pasando. Yo…
La habitación comenzó a darle vueltas y cuando pudo darse cuenta se encontró sentada en la cama junto al hombre que la había dejado embarazada. Se había sentado junto a ella y le sostenía la cara con las dos manos.
–Quédate quieta un momento. Has sufrido un shock.
Se había dirigido a ella en el tono dulce y compasivo que recordaba tan bien, exactamente como lo había hecho durante la avalancha. Con los ojos cerrados podía recordarlo todo, y regresó allí con él en espíritu.
Pero en cuanto volvió a abrir los ojos, vio que tenía ante sí a un desconocido. Sabía que era Ric, pero no podía creerse que el hombre impresionante, casi intimidante que había pasado a su lado en el pasillo de la comisaría fuese el mismo Ric que le regaló su pasión y sus ganas de vivir.
La melena de Sami fue a parar a su mano. Si cerraba los ojos podía recordar la misma textura sedosa con la que había jugado en la oscuridad.
Seguía muy pálida y Ric se levantó de la cama para ofrecerle un vaso de agua. Cuando le vio salir del baño, ella se incorporó y apuró el agua de un trago.
–Gracias –susurró con voz temblorosa, antes de volver a tumbarse como una flor marchita.
Ric dejó el vaso a un lado y se sentó de nuevo junto a ella.
–Fue un milagro que sobreviviéramos.
–Sí. Aún no puedo creerme que estés vivo y aquí sentado.
No era la única.
–Mientras estuvimos atrapados habría vendido mi alma al diablo por saber cómo eras –confesó él, emocionado–. Intuía que tenías que ser una mujer encantadora, pero tengo que admitir que ni en sueños me había imaginado que fueses así.
Sin poder evitarlo, levantó una mano para tocarle la cara y recorrer sus facciones, despertando recuerdos que nunca olvidaría.
–Ric… –le rozó los labios–. No sé si estoy alucinando otra vez.
Él le besó la palma de la mano.
–Nunca fue una alucinación. Éramos mortales entonces y lo seguimos siendo ahora.
Las lágrimas se desbordaron por las comisuras de los párpados, unos ojos vívidos como el verde de un bosque tropical.
–Cuando pensé que estabas muerto, quise morir yo también. Mientras te sentía respirar pude aguantar, pero cuando esa viga te golpeó y no conseguía que me contestaras, para mí fue el fin del mundo.
Ric percibió la misma tristeza en su voz que él había estado arrastrando durante meses. La miró a la cara, sobreponiendo a su recuerdo lo que ahora podían ver sus ojos. Las lágrimas le brillaban en las oscuras pestañas, poco comunes en mujeres tan rubias.
Ella seguía mirándolo con incredulidad.
–Me siento como me sentí después de la avalancha. Puede que esté alucinando y nada de esto sea real…pero tiene que serlo porque te estoy tocando y oigo tu voz. Te tengo aquí en carne y hueso, y no en sueños.
–Tú fuiste quien me mantuvo con vida mientras estuvimos enterrados –le confesó él–. Salvaste mi cordura, Sami. Como tú, tengo la sensación de estar en un sueño. Cuando hicimos el amor, recuerdo que pensaba que estaba soñando y que no quería despertar. Todo en aquella experiencia era como irreal.
Sami se secó las lágrimas.
–Lo sé. Hasta que descubrí que estaba embarazada, hubo muchas ocasiones en las que pensé que lo había inventado –lo miró–. ¿Qué te pasó cuando te rescataron?
Él tomó su mano.
–Me dijeron que si hubieran pasado unos minutos más, los médicos no habrían podido recuperarme. Yo no me enteré de nada hasta dos días después, cuando me desperté en un hospital de Génova. Había pasado dos días en coma. Cuando me desperté, me encontré rodeado de mi familia. Lo primero que le pregunté al doctor fue si tú estabas viva. Él enseguida me dijo que debías de estarlo porque tu nombre no figuraba en la lista de fallecidos. Allí mismo decidí que en cuanto pudiera, iría a buscarte. Inmediatamente después del funeral de mi padre empecé a buscarte.
–No puedo creerlo.
–¿Por qué te sorprendes tanto? Habíamos compartido algo único y que nunca podría olvidar. Pero al no encontrar tu nombre en la lista de los grupos de turistas que visitaban la zona tuve que ampliar el campo de búsqueda. Recordaba que me habías dicho que eras de Oakland, California, y allí es donde dirigí la búsqueda. Puse a mi gente a trabajar en ello durante meses.
–Oh, Ric…
Las lágrimas volvieron a rodarle por las mejillas y se levantó de la cama. Él se levantó también.
–Eras mi prioridad, pero no aparecías en la guía telefónica. En ningún vuelo de los que salían de Austria aparecía tu nombre. Ningún avión que hubiese llegado a San Francisco u Oakland tenía un nombre que nos llevase a ti. Era como si hubieras desaparecido de la faz de la Tierra.
–¡Claro! Eso es porque no sabías mi nombre verdadero –exclamó–. Todo el mundo me llama Sami por mi padre, Samuel. Cuando mis padres murieron, mis abuelos nos criaron a mi hermana y a mí; mi abuelo decía que le recordaba mucho a mi padre, y empezó a llamarme Sami.
–Creía que era el diminutivo de Samantha, pero en tu pasaporte no decía eso.
–Es lo que todo el mundo piensa si no me conoce. Y pensar que me has estado buscando por un nombre equivocado… Es cierto que nací y me crié en Oakland –continuó explicando–, pero cuando volví a la universidad empecé a encontrarme mal. Fui al médico y cuando me dijo que estaba embarazada no podía creérmelo. Pat, mi hermana, insistió en que me trasladase a Reno, Nevada, para que pudiera estar con ella y con su marido. Su agencia de viajes está creciendo, y me dieron trabajo durante las vacaciones.
Nevada… la avalancha les había cambiado a los dos la vida por completo.
–¿Tuviste un mal embarazo?
–No. Cuando se me pasaron las náuseas de la mañana, no tuve más problemas, y dado que Pat es toda mi familia quería estar cerca de ella y de sus hijos, así que me trasladé a Reno y empecé las clases allí. No es de extrañar que no me localizaras al no tener mi verdadero nombre.
Sami le miró con atención.
–¿Te ha quedado alguna lesión de la herida en la cabeza? –le preguntó con ansiedad.
–No. Solo me duele de vez en cuando.
–Cuánto me alegro de que no fuera nada peor. Aquel fue el peor momento… –le temblaba la voz.
–Menos mal que yo no me acuerdo de nada.
–A mí no me gusta pensar en ello. Durante el embarazo tomé la decisión de que cuando Ric naciera vendría con él a Génova durante la baja maternal para buscar a su abuelo. Mis padres murieron hace tiempo y me pareció que para Ric sería estupendo crecer sabiendo que al menos le quedaba un abuelo vivo –se rodeó la cintura con los brazos–. Es una tragedia que hayas perdido a tu padre.
–Sí –respondió, aunque en aquel instante todos los acontecimientos de su vida parecían quedarle muy lejos.
–No dejaba de pensar en él. Me daba miedo imaginar cómo se iba a tomar la noticia. Podría ser lo peor del mundo para él, pero esperaba que lo consolara un poco saber que no habías estado solo al morir.
–Ringrazio il cielo que decidieras buscarlo. ¡Yo no habría sabido nada de ello si no! Ten por seguro que mi padre habría querido ser el abuelo de nuestro hijo.
«Cuando se hubiera repuesto de conocer las circunstancias de la concepción de su nieto», añadió para sí. Hasta a él le estaba costando trabajo asimilar todo aquello…
Sami se mordió el labio inferior.
–No sabía si estaba haciendo bien. Por eso no he querido contárselo ni a la policía.
Su discreción era encomiable.