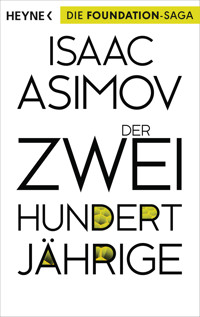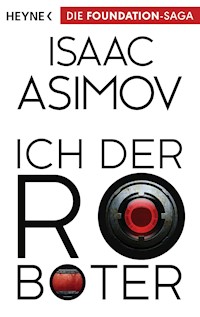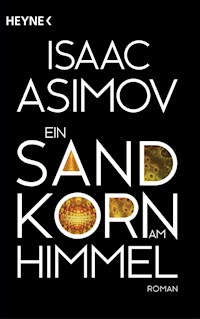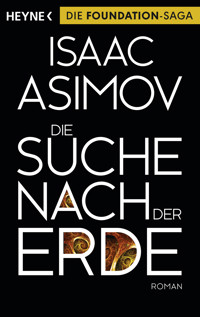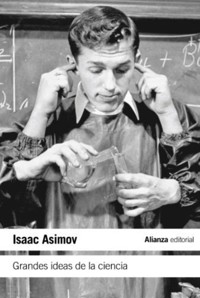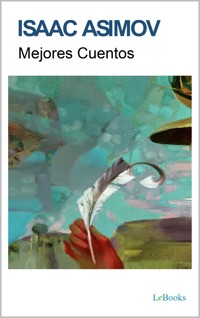
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Colección Mejores Cuentos
- Sprache: Spanisch
Isaac Asimov es considerado por muchos como el mejor escritor de ciencia ficción del siglo XX y nos dejó más de 500 publicaciones, tanto de ficción como técnicas, muchas de las cuales son geniales y creativos cuentos. Este libro electrónico, al igual que en los otros volúmenes de la "Colección Mejores Cuentos", es una cuidadosa selección de los mejores cuentos de Isaac Asimov, lo que lo convierte definitivamente en una lectura imperdible, no solo para los amantes de la ciencia ficción, sino también para los fanáticos de los cuentos en general.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
┍
Isaac Asimov
MEJORES CUENTOS
Primera edición
Sumario
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Al estilo marciano
La bola de billar
Versos luminosos
Un extraño en el paraíso
El chistoso
Algún día
Sensación de poder
Mi nombre se escribe con “S”
El niño feo
Sally
Esquirol
Sueños de robot
Punto de vista
PRESENTACIÓN
Sobre el autor y su obra
Isaac Asimov
Isaac Asimov fue un escritor estadounidense, considerado uno de los más importantes autores de ciencia ficción del siglo XX.
Asimov nació en Petrovichi, Rusia, el 2 de enero de 1920. A los tres años, se mudó con su familia a los Estados Unidos, donde creció en el barrio de Brooklyn en Nueva York. En 1928, se naturalizó como ciudadano estadounidense. Su interés por la ciencia ficción comenzó cuando era niño. A los 14 años, publicó su primera historia en un periódico de la escuela. En 1935, comenzó sus estudios de Química en la Universidad de Columbia y los completó en 1939. En ese mismo año, vendió su primer cuento, "Marooned off Vesta," a la revista Amazing Stories.
Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como químico en la Estación Experimental Naval Air en Filadelfia. En mayo de 1945, publicó el primer cuento de la saga "Fundación" en la revista Astounding Science Fiction. En 1948, completó su doctorado en Bioquímica en la Universidad de Columbia. Al año siguiente, se convirtió en profesor asistente de Bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston.
En 1950, Isaac Asimov publicó el libro "Yo, Robot," que se convirtió en un clásico de la ciencia ficción. En una serie de nueve historias, el autor narra el desarrollo de los robots, desde sus inicios en su estado natural a mediados del siglo XX, hasta su perfección extrema, donde los robots gobiernan el mundo de los humanos en su propio interés. En 1954, comenzó a publicar libros de divulgación científica con "Chemicals of Life."
En 1958, Asimov dejó su puesto en la universidad para dedicarse por completo a su carrera de escritor.
Su legado:
Isaac Asimov publicó más de 260 libros, incluyendo alrededor de cincuenta novelas y más de doscientos libros de divulgación científica. Su nombre se hizo familiar tanto para científicos como para lectores de ciencia ficción, y su lenguaje sencillo abrió las puertas de los descubrimientos científicos a un público no especializado.
Dentro de la serie de libros sobre robots, que comenzó con "Yo, Robot," Asimov publicó cuatro novelas más: "Las Cavernas de Acero" (1954), "Los Robots" (1957), "Los Robots del Amanecer" (1983) y "Los Robots y el Imperio" (1985). En estas obras, el autor introdujo las tres leyes fundamentales de la robótica:
Un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con la Primera ni con la Segunda Ley de la robótica.
En 1976, Asimov escribió "El Hombre Bicentenario," que fue adaptado al cine en 1999, protagonizado por Robin Williams, y recibió varios premios. En la década de 1980, Isaac Asimov editó "Isaac Asimov's Science Fiction Magazine," una revista semanal dedicada a la publicación de cuentos de autores de ciencia ficción.
Isaac Asimov falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de abril de 1992.
MEJORES CUENTOS DE ISAAC ASIMOV
Al estilo marciano
Desde la puerta del corto corredor que separaba las dos cabinas de la ojiva espacial, Mario Esteban Rioz observó de mal talante a Ted Long ajustando los mandos del vídeo. Movía los controles a un lado y a otro. La imagen era pésima.
Rioz sabía que seguiría siendo pésima. Estaban demasiado lejos de la Tierra y en mala posición respecto del Sol. Pero Long no tenía por qué saberlo. Rioz se quedó un segundo más en la puerta, con la cabeza gacha bajo el dintel y el cuerpo ladeado para pasar por la estrecha abertura. Luego, irrumpió como un corcho que salta de una botella.
—¿Qué buscas? —preguntó.
—Quería captar a Hilder.
Rioz se apoyó en una esquina de la mesa. Cogió una lata cónica de leche. La punta saltó bajo la presión. Rioz la movió suavemente, esperando a que se entibiara.
—¿Para qué?
Se llevó el cono a la boca y bebió haciendo ruido.
—Pensé que se oiría.
—Creo que es un derroche de energía.
Long lo miró con mal ceno.
—Es habitual permitir el uso gratuito de los equipos de vídeo.
—Dentro de lo razonable — replicó Rioz.
Se miraron de hito en hito. Rioz tenía el cuerpo robusto y el rostro enjuto que constituían la marca distintiva de los chatarreros marcianos, esos pilotos que surcaban pacientemente el espacio entre la Tierra y Marte. Sus claros ojos azules resplandecían en un rostro pardo y arrugado, que a la vez se perfilaba oscuramente contra la sintopiel blanca que bordeaba el cuello vuelto de su cazadora espacial de cuerótico. Long era más pálido y más blando. Tenía los rasgos del terroso, como apodaban a los habitantes de la Tierra, aunque ningún marciano de segunda generación podía ser un terroso en el sentido en que lo eran los terrícolas. Tenía el cuello echado hacia atrás y mostraba el cabello oscuro y castaño.
—¿Qué significa dentro de lo razonable?
Rioz apretó los labios.
—Considerando que en este viaje ni siquiera compensaremos los gastos, por lo que se ve, todo consumo de energía está fuera de lo razonable.
—Si estamos perdiendo dinero, ¿no deberías volver a tu puesto? Es tu turno.
Rioz grunó y se pasó el pulgar y el índice por la barba crecida del mentón. Se levantó y caminó hacia la puerta, y las botas, gruesas y blandas, acallaron el ruido de los pasos. Se detuvo para mirar el termostato y se volvió con un destello de furia.
—Ya me parecía que hacía calor. ¿Dónde te crees que estás?
—Cinco grados centígrados no es excesivo.
—Tal vez no lo sea para ti. Pero estamos en el espacio, no en una oficina con calefacción en las minas de hierro. —Rioz puso el termostato al mínimo con un brusco movimiento del pulgar—. El Sol da calor suficiente.
—La cocina no está del lado del Sol.
—¡El calor se transmitirá, demonios!
Se marchó, y Long lo siguió con la mirada antes de volver al vídeo. No subió el termostato.
La imagen seguía vacilante, pero tendría que conformarse. Bajó una silla plegable de la pared. Se inclinó esperando al anuncio formal, la pausa momentánea antes de la lenta disolución del telón, y el foco alumbró a esa célebre figura barbada que crecía hasta cubrir la pantalla.
La voz, imponente pese a las vibraciones y los gruñidos causados por las lluvias de electrones de treinta millones de kilómetros, comenzó:
—¡Amigos! Conciudadanos de la Tierra...
Rioz captó el parpadeo de la señal de la radio al entrar en la sala de pilotaje. Por un instante creyó que se trataba del radar y sintió que le sudaban las maños, pero era sólo efecto de su sentimiento de culpa. No tendría que haber dejado la sala de pilotaje durante su turno, aunque todos los chatarreros lo hacían. Pero la pesadilla de todos ellos era la posibilidad de un contacto durante esos cinco minutos en que uno se escapaba a tomar un café porque el espacio parecía estar despejado. Y en ocasiones la pesadilla se hacía realidad.
Activó el multisensor. Era un derroche de energía, pero tal vez valiera la pena cerciorarse.
El espacio estaba despejado, excepto por los distantes ecos de las naves vecinas de la línea de chatarreros.
Encendió la radio y pudo ver la rubia cabeza y la larga nariz de Richard Swenson, copiloto de la nave más cercana en las inmediaciones de Marte.
—Hola, Mario —saludó Swenson.
—Hola. ¿Qué hay de nuevo?
Hubo una pausa de un segundo y una fracción entre un saludo y otro, pues la velocidad de la radiación electromagnética no es infinita.
—Qué día he tenido.
—¿Ocurrió algo? —preguntó Rioz.
—Tuve un contacto.
—Me alegro por ti.
—Claro, si lo hubiera cogido —rezongó Swenson.
—¿Qué sucedió?
—Demonios, que enfilé en dirección contraria.
Rioz sabía que no era prudente reírse.
—¿Por qué?
—No fue culpa mía. El problema era que la cápsula se alejaba de la eclíptica. ¿Te imaginas la estupidez de un piloto que no sabe realizar la maniobra de liberación? ¿Cómo iba a saberlo? Calculé la distancia y me guie por eso. Supuse que su órbita estaba en la familia habitual de trayectorias. ¿Qué pensarías tú? Me lancé por lo que parecía una buena línea de intersección y a los cinco minutos advertí que la distancia seguía aumentando. Las señales de radar tardaban en regresar. Así que tomé las proyecciones angulares de la cosa y fue ya demasiado tarde para alcanzarla.
—¿La cogió alguno de los otros chicos?
—No. Está muy alejada de la eclíptica y continuará sin parar. Eso no me fastidia tanto, pues era sólo una cápsula interna; pero detesto contarte cuántas toneladas de propulsión desperdicié para cobrar velocidad y regresar a la estación. Tendrías que haber oído a Canute.
Canute era el hermano y compañero de Richard Swenson.
—Se enfadó, ¿eh?
—¿Que si se enfadó? ¡Quería matarme! Pero, claro, hace cinco meses que estamos fuera y la atmósfera se está enrareciendo. Ya me entiendes.
—Te entiendo.
—¿Cómo te va, Mario?
Rioz hizo un gesto desdeñoso.
—Más o menos igual. Dos cápsulas en las dos últimas semanas y a cada una tuve que perseguirla durante seis horas.
—¿Grandes?
—¿Bromeas? Las podría haber arrastrado con la mano hasta Fobos. Es el peor viaje que he tenido.
—¿Cuánto más piensas quedarte?
—Si por mí fuera, podríamos irnos mañana. Hace sólo dos meses que estamos fuera y todo anda tan mal que me enseño con Long todo el tiempo.
Hubo una pausa que se prolongó más que la demora electromagnética.
—¿Cómo es Long? —preguntó Swenson.
Rioz miró por encima del hombro. Oyó el parloteo del vídeo en la cocina.
—No logro entenderlo. Una semana después de la partida me preguntó que por qué era chatarrero. Le respondí que para ganarme la vida. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué uno es chatarrero? De todas maneras, me dijo: “No es así, Mario”. Él me lo explicó, ¿te das cuenta? Me dijo: “Eres chatarrero porque esto forma parte del estilo marciano”.
—¿Qué quiso decir?
Rioz se encogió de hombros.
—No se lo pregunté. Ahora está sentado allá, escuchando la ultra microonda de la Tierra. Está oyendo a un terroso llamado Hilder.
—¿Hilder? Un político terroso, un miembro de la Asamblea o algo así, ¿verdad?
—Eso es. Eso creo, al menos. Long siempre hace cosas así. Se trajo diez kilos de libros, todos sobre la Tierra. Un lastre.
—Bueno, es tu compañero. Y, hablando de compañeros, creo que voy a volver al trabajo. Si me pierdo otro contacto alguien me asesinará.
Desconectó y Rioz se reclinó. Observó la uniforme línea verde del sensor de pulsaciones. Probó con el multisensor un momento. El espacio aún estaba despejado.
Se sentía un poco mejor. Una mala racha se soporta peor cuando los demás chatarreros recogen una cápsula tras otra; cuando las cápsulas descienden a los hornos de fundición de Fobos llevando la marca de todos, excepto la tuya. Además, había logrado desahogar parte de su rencor hacia Long.
Formar equipo con Long había sido un error. Siempre era un error asociarse con un novato. Pensaban que buscabas la gloria; especialmente Long, con sus eternas teorías sobre Marte y el magnífico y flamante papel que le cabía en el progreso humano. Así hablaba Long: Progreso Humano, Estilo Marciano, Nueva Minoría Creadora. Y Rioz no quería cháchara, sólo un contacto y algunas cápsulas.
Pero no tenía opción. Long era conocido en Marte y obtenía una buena paga como ingeniero de minas. Era amigo del comisionado Sankov y había estado en un par de misiones chatarreras. No se podía rechazar a un fulano sin probar suerte, aunque tuviera aspecto raro. ¿Por qué un ingeniero de minas, con un trabajo cómodo y un buen sueldo, quería andar dando vueltas por el espacio?
Nunca le hacía esa pregunta a Long. Los chatarreros están obligados a convivir demasiado estrechamente y la curiosidad no es deseable. A veces ni siquiera es segura. Pero Long hablaba tanto que él mismo había respondido a la pregunta: “Terna que venir aquí, Mario. El futuro de Marte no está en las minas, sino en el espacio”, le dijo.
Rioz se preguntó cómo sería hacer un viaje a solas. Todos decían que era imposible. Aun sin contar las oportunidades perdidas cuando hubiera que bajar la guardia para dormir o para atender otros asuntos, se sabía que un hombre solo en el espacio se deprimía muchísimo en muy poco tiempo.
La presencia de un compañero permitía viajes de seis meses. Una tripulación fija sería mejor, pero ningún chatarrero ganaría suficiente dinero con una nave capaz de albergar una tripulación fija. ¡Consumiría un capital sólo con la propulsión!
Y ni siquiera con dos resultaba precisamente divertido un viaje por el espacio. Habitualmente había que cambiar de compañero en cada viaje, y con algunos se aguantaba más tiempo que con otros. Como Richard y Canute Swenson. Trabajaban juntos cada cinco o seis viajes porque eran hermaños. Y aun así la tensión y el antagonismo crecían constantemente después de la primera semana.
En fin. El espacio estaba despejado. Rioz se sentiría un poco mejor si regresaba a la cocina y se conciliaba con Long. Podría demostrarle que era un viejo veterano que se tomaba las irritaciones del espacio tal como venían.
Se levantó y caminó tres pasos hasta llegar al corredor corto y angosto que unía las dos cabinas de la nave.
Una vez más se quedó mirando desde la puerta. Long tenía clavada la vista en la pantalla fluctuante.
—Subiré el termostato —grunó Rioz—. Está bien, podemos consumir esa energía.
Long asintió con la cabeza.
—Como quieras.
Rioz avanzó un paso, indeciso. El espacio estaba despejado. ¿De qué servía sentarse a mirar una línea verde y en la que no aparecían señales?
—¿De qué hablaba ese terroso? —preguntó.
—La historia del viaje espacial. Cosas antiguas, pero lo hace bien. Usa todos los recursos: caricaturas de color, fotografías trucadas, fotos fijas de viejos filmes; todo.
Como para ilustrar los comentarios de Long, la figura barbada se esfumó de la pantalla y fue reemplazada por el corte transversal de una nave espacial. La voz de Hilder continuó oyéndose, señalando rasgos de interés que aparecían en colores esquemáticos. El sistema de comunicaciones de la nave se perfiló en rojo mientras él lo describía y hablaba de las salas de almacenaje, del motor protónico de micropila, de los circuitos cibernéticos...
Hilder reapareció en la pantalla.
—Pero esto es sólo la ojiva de la nave. ¿Qué la impulsa? ¿Qué la aleja de la Tierra?
Todo el mundo sabía qué impulsaba una nave, pero la voz de Hilder era como una droga. Hablaba de la propulsión espacial como si fuera un secreto, la máxima revelación. Hasta Rioz sintió cierta curiosidad, y eso que se había pasado la mayor parte de su vida a bordo de una nave.
—Los científicos le dan distintos nombres —continuó Hilder—. La llaman ley de acción y reacción. Unas veces la llaman tercera ley de Newton. Otras veces la llaman conservación del impulso. Pero no tenemos que darle ningún nombre. Basta con usar el sentido común. Cuando nadamos, empujamos el agua hacia atrás y nos movemos hacia delante. Cuando caminamos, impulsamos el pie hacia atrás y nos movemos hacia delante. Cuando volamos en giromóvil, empujamos aire hacia atrás y nos movemos hacia delante. Nada se mueve hacia delante a menos que otra cosa se mueva hacia atrás. Es el viejo principio: No se obtiene algo a cambio de nada. Y ahora imaginemos una nave espacial de cien mil toneladas elevándose de la Tierra. Para ello, algo se tiene que mover hacia abajo. Como una nave espacial es muy pesada, hay que mover mucho material hacia abajo, tanto material que no se puede tener todo a bordo de la nave. Se debe construir un compartimento especial detrás de la nave para almacenarlo.
Hilder desapareció de nuevo y la nave reapareció. Disminuyó de tamaño y un cono truncado le salió por la popa, en cuyo interior se veían unas letras brillantes y amarillas: “Material de desecho”.
—Pero ahora —dijo Hilder—, el peso total de la nave es mucho mayor. Se necesita más propulsión.
La nave disminuyó más aún y se le sumó otra sección más grande, y otra más inmensa todavía. La nave propiamente dicha, la ojiva, era un pequeño punto en la pantalla, un punto rojo y fulgurante.
—¡Cuernos —exclamó Rioz—, esto es para párvulos!
—No, para el público al que se dirige, Mario —replicó Long—. La Tierra no es Marte. Debe de haber miles de millones de terrícolas que jamás han visto una nave espacial ni tienen la menor idea de esto.
—Cuando el material que está dentro de la cápsula de mayor tamaño se consume, la cápsula se desprende y se aleja —continuó hablando Hilder. La cápsula del extremo se desprendió y giró como un trompo en la pantalla—. Luego, se va la segunda y, si es un viaje largo, se desecha la última. —La nave era sólo un punto rojo y las tres cápsulas giraban a la deriva, perdiéndose en el espacio—. Estas cápsulas representan cien mil toneladas de tungsteno, magnesio, aluminio y acero. Se han ido para siempre de la Tierra. Marte está rodeado de chatarreros que aguardan en las rutas espaciales. Esperan a las cápsulas desechadas, las recogen con redes, les estampan su marca y las despachan a Marte. La Tierra no recibe un solo céntimo por ellas. Se trata de material rescatado y pertenece a la nave que lo encuentra.
—Arriesgamos nuestra inversión y nuestra vida —refunfuñó Rioz—. Si nosotros no lo recogemos, nadie lo hace. ¿Qué pierde la Tierra?
—Sólo está hablando del coste que Marte, Venus y la Luna significan para la Tierra. Este es únicamente uno de los puntos.
—Obtendrán su beneficio. Cada ano extraemos más hierro.
—Y la mayor parte regresa a Marte. Según las cifras de Hilder, de los doscientos mil millones de dólares, invertidos por la Tierra en Marte, ha recibido cinco mil millones en hierro; de los quinientos mil millones en la Luna, poco más de veinticinco mil millones en magnesio, titanio y metales ligeros; y, de los cincuenta mil millones en Venus, no ha recibido nada. Y eso es lo que les interesa a los contribuyentes de la Tierra: el dinero de sus impuestos, a cambio de nada.
La pantalla se llenó de imágenes de chatarreros en la rata de Marte: caricaturas de naves pequeñas y sonrientes, que extendían unos brazos delgados y fuertes para recoger las cápsulas vacías, estamparles el rótulo de “Propiedad de Marte” en letras relucientes y despacharlas a Fobos.
Hilder apareció de nuevo.
—Nos dicen que a la larga obtendremos nuestro beneficio. ¡A la larga! ¡Una vez que constituyan una empresa en marcha! No sabemos cuándo será. ¿Dentro de un siglo? ¿Mil años? ¿Un millón? A la larga. Confiemos en su palabra. Un día nos devolverán nuestros metales. Un día cultivarán sus alimentos, consumirán su energía, vivirán su vida.
“Pero hay algo que nunca pueden devolvernos; ni en cien millones de años. ¡El agua!
“Marte tiene apenas una lágrima de agua porque es demasiado pequeño. Venus no tiene agua porque es demasiado caliente. La Luna no tiene agua porque es demasiado caliente y demasiado pequeña. Así que la Tierra no sólo debe suministrar agua para que la gente del espacio beba y se lave, agua para sus industrias, agua para las granjas hidropónicas que afirman estar instalando; sino también agua para malgastarla por millones de toneladas.
“¿Qué es la fuerza propulsora que usan las naves? ¿Qué arrojan hacia atrás cuando se impulsan adelante? Antes eran gases generados con explosivos. Resultaba muy costoso. Luego, se inventó la micropila protónica, una fuente energética barata y que puede calentar cualquier líquido hasta transformarlo en gas bajo una tremenda presión. ¿Cuál es el líquido más barato y abundante? El agua, por supuesto.
“Cada nave espacial sale de la Tierra portando casi un millón de toneladas de agua. No kilos, sino toneladas, y eso sólo para llevarla por el espacio, para que pueda acelerar o desacelerar.
“Nuestros ancestros consumieron el petróleo de forma frenética e imprudente. Destruyeron implacablemente el carbón. Los despreciamos y los condenamos por ello, pero al menos tenían una excusa, pues pensaban que aparecerían sustitutos cuando fuese necesario. Y tenían razón. Nosotros tenemos nuestras granjas de plancton y nuestras micropilas protónicas.
“Pero no hay sustituto para el agua. ¡Ninguno! Nunca puede haberlo. Y cuando nuestros descendientes vean el desierto en que hemos transformado la Tierra ¿qué excusa hallarán para nosotros? Cuando se propaguen las sequías...
Long apagó el aparato.
—Eso me molesta. El maldito tonto intenta. ¿Qué ocurre?
Rioz se había levantado.
—Debería estar vigilando las señales.
—¡Al cuerno con las señales! —Pero Long se levantó y siguió a Rioz por el angosto corredor hasta la sala del piloto —. Si Hilder se sale con la suya, si tiene agallas para transformarlo en un tema político de interés... ¡Rayos!
Él también lo había visto. El parpadeo de una cápsula de clase A corría detrás de la señal saliente, como un sabueso persiguiendo un conejo mecánico.
—El espacio estaba despejado —balbuceó Rioz—. Te lo juro, estaba despejado. Por Dios, Ted, no te quedes paralizado. Trata de localizarlo visualmente.
Rioz trabajó de prisa, con una eficiencia que era fruto de casi veinte años como chatarrero. En dos minutos calculó la distancia. Luego, recordando la experiencia de Swenson, midió el ángulo de declinación y la velocidad radial.
—¡Uno coma siete seis radianes! —le gritó a Long—, ¡no puedes bik!
Long contuvo el aliento mientras ajustaba el vernier.
—Está a sólo medio radián del Sol. Recibirá luz por el costado.
Incrementó la amplificación, buscando la única “estrella” que cambiaba de posición y crecía hasta alcanzar una forma que revelaba que no era una estrella.
—Arrancaré de todos modos —dijo Rioz—. No podemos esperar.
—Lo tengo. Lo tengo. —La amplificación aún era demasiado pequeña para darle una forma definida, pero el punto que Long observaba se iluminaba y se ensombrecía rítmicamente mientras la cápsula rotaba y recibía la luz del Sol en secciones transversales de diverso tamaño.
—Mantenlo.
El primer chorro de vapor brotó de la tobera, dejando largas estelas de microcristales de hielo que reflejaban vagamente los pálidos rayos del distante Sol. Se hicieron menos densos a unos ciento cincuenta kilómetros. Un chorro, otro y otro, mientras la nave abandonaba su trayectoria estable para adoptar un curso tangencial al de la cápsula.
—¡Se mueve como un cometa en el perihelio! — gritó Rioz —. Esos malditos pilotos terrosos sueltan las cápsulas de ese modo a propósito. Me gustaría...
Soltó un colérico juramento mientras seguía arrojando vapor, hasta que el acolchado hidráulico del asiento se hundió medio metro y Long ya no pudo asirse de la baranda.
—Ten compasión —suplicó.
Pero Rioz tenía la vista fija en el radar.
—¡Si no puedes aguantarlo, quédate en Marte!
Los chorros de vapor seguían tronando a lo lejos.
La radio cobró vida. Long logró inclinarse por encima de lo que parecía melaza y activó el contacto. Era Swenson, y sus ojos echaban chispas.
—¿Adónde vais? —protestó—. Estaréis en mi sector dentro de diez segundos.
—Persigo una cápsula —respondió Rioz.
—¿En mi sector?
—Apareció en el mío y no estás en posición de atraparla. Apaga ese radio, Ted.
La nave surcaba el espacio con un ruido atronador que sólo se oía dentro del casco. Luego, Rioz apagó los motores en etapas tan largas que Long se tambaleó. El repentino silencio fue más ensordecedor que el estruendo precedente.
—Ya está —dijo Rioz—. Dame el telescopio.
Ambos observaron. La cápsula era un cono truncado que giraba con lenta solemnidad entre las estrellas.
—Es una cápsula de clase A, en efecto —confirmó Rioz con satisfacción.
Una gigante entre las cápsulas, pensó. Les permitiría resarcirse.
—Tenemos otra señal en el sensor —anunció Long—. Creo que es Swenson persiguiéndonos.
Rioz miró de soslayo.
—No nos cogerá.
La cápsula se volvió aún mayor y llenó la pantalla.
Rioz puso las maños sobre la palanca del arpón. Aguardó, ajustó dos veces el ángulo, reguló la longitud del cable y tiró de la palanca.
Por un momento no ocurrió nada. Luego, un cable de malla metálica apareció en la pantalla, desplazándose hacia la cápsula como una cobra al ataque. Estableció contacto, pero no quedó fijo, pues se habría desgarrado al instante, como una telaraña. La cápsula giraba con un impulso rotatorio que sumaba miles de toneladas. El cable configuraba un potente campo magnético que actuaba como un freno para la cápsula.
Lanzaron un par de cables más. Rioz lo soltaba en un casi irresponsable derroche de energía.
—¡La cogeré! ¡Por Marte, la cogeré!
Sólo se calmó cuando hubo una veintena de cables entre la nave y la cápsula. La energía rotatoria de la cápsula, convertida en calor por el frenado, había elevado su temperatura a tal punto que los medidores de la nave captaban la radiación.
—¿Quieres que le ponga nuestra marca? —preguntó Long.
—Como quieras. Pero no es tu obligación. Es mi turno.
—No importa.
Long se enfundó en el traje y salió por la cámara de presión. El mejor indicio de que era un novato en este juego era que podía contar las veces que había salido al espacio en traje. Esta era la quinta.
Avanzó a lo largo del cable más largo, una mano tras otra, sintiendo la vibración de la malla metálica contra el metal del mitón.
Grabó a fuego el número de serie en el liso metal de la cápsula. El acero no se oxidaba en el vacío del espacio; simplemente, se fundía y se vaporizaba, condensándose a poca distancia del haz de energía y transformando la superficie que rozaba en una mancha gris y polvorienta.
Long regresó a la nave.
Una vez en el interior, se quitó el casco, que se había cubierto de escarcha en cuanto entró.
Oyó la furibunda voz de Swenson graznando por la radio.
—... directamente al comisionado. ¡Rayos, este juego tiene sus reglas!
Rioz se arrellanó en su asiento, despreocupado.
—Mira, apareció en mi sector. Me demoré al detectarlo y lo perseguí hasta el tuyo. Tú no lo habrías alcanzado, aunque Marte actuara como valla. Eso es todo. ¿Estás de vuelta, Long?
Cerró el contacto.
La señal seguía sonando, pero Rioz no le prestó atención.
—¿Acudirá al comisionado? — preguntó Long.
—En absoluto. Protesta para romper la monotonía. Pero no habla en serio. Y sabe que la cápsula es nuestra. ¿Qué te parece nuestra presa, Ted?
—Bastante buena.
—¿Bastante buena? ¡Es sensacional! Agárrate. La pondré a girar.
Las toberas laterales escupieron vapor y la nave inició una lenta rotación en torno de la cápsula. La cápsula la siguió. A los treinta minutos, formaban una esfera gigantesca que giraba en el vacío. Long consultó las tablas astronómicas para ver la posición de Deimos.
En un momento calculado con precisión, los cables desactivaron el campo magnético y la cápsula fue lanzada tangencialmente en una trayectoria que, en un día, la llevaría hasta los depósitos de cápsulas del satélite de Marte.
Rioz la siguió con la mirada. Se sentía bien. Se volvió hacia Long.
—Es un buen día para nosotros.
—¿Qué me dices del discurso de Hilder? — se interesó Long.
—¿Qué? ¿Quién? Ah, eso. Escucha, si tuviera que preocuparme por cada cosa que dice un maldito terroso nunca dormiría. Olvídalo.
—No creo que debamos olvidarlo.
—Estás loco. No me fastidies con eso. ¿Por qué no duermes un poco?
La anchura y la altura de la principal avenida de la ciudad ponían eufórico a Ted Long. Hacía dos meses que el comisionado había declarado una moratoria sobre la recolección de chatarra espacial y había cancelado todos los vuelos, pero esa sensación de paisaje inmenso no dejaba de emocionar a Long. Ni siquiera la idea de que la moratoria se hubiese declarado como medida provisoria, mientras la Tierra decidía si insistir o no en economizar agua, imponiendo un racionamiento a los chatarreros, lograba abatirlo del todo.
El techo de la avenida se hallaba pintado de un luminoso azul claro, quizá como una anticuada imitación del cielo terrícola. Ted no estaba seguro. Las paredes aparecían iluminadas por los escaparates.
A lo lejos, por encima del bullicio del tráfico y el susurro de los pies de la gente, se oían explosiones intermitentes: estaban cavando nuevos túneles en la corteza de Marte. Durante toda su vida había oído esas explosiones. El suelo por el que caminaba era parte de una roca sólida e intacta cuando él nació. La ciudad crecía y seguiría creciendo, siempre que la Tierra lo permitiera.
Dobló por una calle lateral, más estrecha y menos iluminada, en la que a los escaparates los reemplazaban edificios de apartamentos, cada uno de ellos con su hilera de luces a lo largo de la fachada. Los compradores y el tráfico habían dado paso a individuos con menos prisa y a niños alborotados que seguían eludiendo la orden materna de ir a cenar.
En el último momento, Long recordó las reglas de cortesía y se detuvo en una tienda de agua. Entregó su cantimplora.
—Llénela.
El rechoncho tendero quitó la tapa y examinó el interior. La sacudió, haciendo que burbujeara.
—No queda mucha — comentó de buen humor.
—No —concedió Long.
El tendero vertió el agua, acercando el cuello de la cantimplora a la punta de la manguera para evitar que se derramase. El medidor emitió un zumbido el tendero enroscó la tapa.
Long le entregó unas monedas y cogió la cantimplora. Ahora le chocaba contra la cadera con agradable pesadez. No estaba bien visitar a una familia sin llevar una cantimplora llena. Entre ellos no tenía tanta importancia; no mucha, al menos.
Entró en el pasillo del número 27, subió por una corta escalera y aguardó un momento antes de llamar.
En el interior se oían voces. Una de ellas era una estridente voz de mujer:
—Conque tú puedes recibir a tus amigos chatarreros aquí, ¿eh? Se supone que yo debo estar agradecida de que estés en casa dos meses por año. Oh, es suficiente con que pases un par de días conmigo. Luego, de nuevo con los chatarreros.
—Hace bastante tiempo que estoy en casa — replicó una voz masculina —, y esto es un asunto de negocios. ¡Por Marte, Dora, déjalo ya! Llegarán pronto.
Long decidió esperar un poco antes de llamar, para darles la oportunidad de cambiar de tema.
—¿Qué me importa a mí si vienen? —se irritó Dora —. ¡Que me oigan! Y ojalá el comisionado mantuviera la moratoria para siempre. ¿Me oyes? — ¿de qué viviríamos? —se acaloró la voz masculina —. Responde a eso.
—Te responderé. Puedes ganarte la vida con un oficio decente en Marte, como todo el mundo. En este edificio soy la única viuda de chatarrero. Eso es lo que soy, una viuda. Peor que una viuda, porque si estuviese viuda, al menos tendría la posibilidad de casarme con otra persona... ¿Qué has dicho?
—Nada, nada.
—Oh, sé muy bien lo que has dicho. Escucha, Dick Swenson... —Sólo he dicho que ahora sé por qué los chatarreros rara vez se casan.
—Y tú no debiste haberlo hecho. Estoy harta de que todo el vecindario se apiade de mí, ponga cara de pena y me pregunte cuándo regresarás. Otros son ingenieros de minas, administradores e incluso excavadores de túneles. Al menos, las esposas de los excavadores hacen una vida hogareña y sus hijos no se crían como vagabundos. Peter bien podría estar huérfano de padre.
Se oyó una aflautada voz de soprano; más distante, como si estuviera en otro cuarto:
—Mamá, ¿qué es un vagabundo?
Dora elevó la voz:
—¡Peter! ¡Dedícate a tu tarea!
—No está bien hablar así delante del chico —murmuró Swenson—. ¿Qué pensará de mí?
—Quédate en casa y ensénale a pensar mejor.
—Mamá —dijo Peter—, cuando crezca seré chatarrero.
Se oyeron unos pasos rápidos. Hubo una pausa y luego un grito agudo.
—¡Mamá! ¡Oye! ¡Suéltame la oreja! ¿Qué he hecho?
Se hizo un silencio. Long aprovechó la oportunidad para llamar. Swenson abrió la puerta, atusándose el cabello con ambas maños.
—Hola, Ted —le saludó con voz apagada—. ¡Ha llegado Ted, Dora! ¿Dónde está Mario?
—Llegará dentro de un rato.
Dora salió del cuarto contiguo. Era una mujer menuda y morena, de nariz fruncida y cabello entrecano echado hacia atrás.
—Hola, Ted. ¿Has comido?
—Sí, gracias. No interrumpo, ¿verdad?
—En absoluto. Hace rato que hemos terminado. ¿Quieres café? —De acuerdo.
Ted ofreció su cantimplora.
—Cielos, no era necesario. Tenemos agua en abundancia.
—Insisto.
—Bueno, en ese caso... Dora se volvió a la cocina. A través de la puerta giratoria, Long entrevió un montón de platos apilados sobre un Secoterg, “el limpiador no acuático que absorbe la grasa y la suciedad en un santiamén. Treinta mililitros de agua bastan para lavar tres metros cuadrados de platos y dejarlos relucientes. Compre Secoterg. Secoterg limpia, da brillo a sus platos, elimina los desechos...”.
La melodía empezó a zumbarle en la mente y Long decidió hablar para ahuyentarla:
—¿Cómo está Peter?
—Bien, bien. El chico ya está en cuarto curso. Ya sabes que no lo veo mucho. Vaya, cuando regresé la última vez, me miró y dijo.
Continuó hablando durante un rato, aunque no fue tan horrible como un padre torpe contando las frases brillantes de un chico brillante.
Sonó la señal de la puerta y entró Mario Rioz, de mal talante. Swenson se le acercó.
—Oye, no hables de cápsulas. Dora aún recuerda aquella vez que sacaste una cápsula de clase A de mi territorio y hoy está de pésimo humor.
—¿Quién demonios quiere hablar de cápsulas?
Rioz se quitó la cazadora forrada de piel, la colgó en el respaldo de la silla y se sentó.
Dora salió por la puerta giratoria, saludó al recién llegado, con una sonrisa artificial, y le ofreció café.
—Sí, gracias —aceptó Rioz, y buscó su cantimplora.
—Usa un poco más de mi agua, Dora — intervino Long —. Ya me la dará él a mí.
—De acuerdo —dijo Rioz.
—¿Qué pasa, Mario? —preguntó Long.
—Vamos, dímelo —rezongó Rioz—. Dime que me previniste. Hace un año, cuando Hilder dio ese discurso, me lo previniste. Dímelo — Long se encogió de hombros —. Han fijado cupos. La noticia salió hace quince minutos.
—¿bien?
—Cincuenta mil toneladas de agua por viaje.
—¿Qué? — estalló Swenson—. ¡No se puede despegar de Marte con cincuenta mil!
—Esa es la cifra. Lo hacen a propósito para hundirnos. Adiós a los chatarreros.
Dora llegó con el café y lo sirvió.
—¿Adiós a los chatarreros? —preguntó —. ¿De qué estáis hablando?
Miró severamente a Swenson.
—Parece ser —dijo Long— que nos racionarán el agua a cincuenta mil toneladas, y eso significa que no podremos efectuar más viajes.
—¿Y qué hay de malo en ello? — Dora bebió un poco de café y sonrió —. A mi entender es una buena medida. Va siendo hora de que los chatarreros encuentren un empleo estable en Marte. Lo digo en serio. Eso de andar corriendo por el espacio no es vida...
—Dora, por favor —le interrumpió Swenson.
Rioz resopló.
—Sólo estaba dando mi opinión —se justificó Dora, enarcando las cejas.
—Opina todo lo que quieras — dijo Long—. Pero me gustaría decir algo. Lo de las cincuenta mil es tan sólo un detalle. Sabemos que la Tierra, o al menos el partido de Hilder, desea capitalizar políticamente la campaña en favor de la economía del agua, así que estamos en apuros. ¿Tenemos que conseguir agua de algún modo o nos clausurarán del todo, no es cierto?
—Seguro contestó Swenson.
—Pero la pregunta es cómo, ¿no es cierto?
—Si se trata de conseguir agua — habló Rioz, repentinamente locuaz—, sólo se puede hacer una cosa, ya lo sabes. Si los terrosos no nos dan agua, la tomaremos nosotros. El agua no les pertenece sólo porque sus padres y sus abuelos no tuvieron agallas para abandonar su gordo planeta. El agua pertenece a la gente, dondequiera que esté. Nosotros somos gente y el agua es nuestra también. Tenemos derecho a ella.
—¿Cómo propones que la consigamos? — quiso saber Long.
—¡Es fácil! En la Tierra tienen océanos de agua. Es imposible apostar guardias en cada kilómetro cuadrado. Podemos descender en el lado nocturno del planeta cuando nos plazca, llenar nuestras cápsulas y largarnos. ¿Cómo podrían impedirlo?
—De muchas maneras, Mario. ¿Cómo detectas cápsulas en el espacio a una distancia de cien mil kilómetros? Una pequeña cápsula de metal en tanto espacio; ¿cómo? Por radar. ¿Crees que no hay radar en la Tierra? ¿Crees que si la Tierra se entera de que nos dedicamos al contrabando de agua le resultará difícil establecer una red de radar para detectar las naves que llegan del espacio?
—Te diré una cosa, Mario Rioz —intervino Dora—. Mi esposo no participará en ninguna incursión para obtener agua y continuar con la búsqueda de chatarra.
—No se trata sólo de la chatarra —le explicó Mario—. Luego nos cortarán todo lo demás. Tenemos que detenerlos ahora.
—Pero, de cualquier modo, no necesitamos su agua —insistió Dora—. Esto no es Venus ni la Luna. Traemos el agua por tuberías desde los casquetes polares para nuestras necesidades. En este apartamento tenemos un grifo. Hay un grifo en cada apartamento de este edificio.
—El uso doméstico no es el más importante —arguyó Long—. Las minas necesitan agua. qué hacemos con los tanques hidropónicos?
—Exacto — le secundó Swenson—. ¿Qué pasará con los tanques hidropónicos, Dora? Necesitamos agua y es hora de que empecemos a cultivar alimentos frescos, en lugar de depender de esa basura condensada que nos mandan desde la Tierra.
—Escuchadle —refunfuñó Dora—. ¿Qué sabes tú de comida fresca? Jamás la has probado.
—He comido más de la que crees. ¿Recuerdas esas zanahorias que traje una vez?
—Bien, ¿qué tenían de maravilloso? A mi juicio, la protocomida horneada es mucho mejor. Y más saludable. Parece que ahora se ha puesto de moda hablar de verduras frescas porque están aumentándoles los impuestos a esas granjas hidropónicas. Además, todo esto pasará.
—No lo creo —opinó Long—. No por sí solo, al menos. Tal vez Hilder sea el próximo coordinador, y entonces las cosas pueden empeorar. Si también nos recortan los embarques de alimentos...
—Pues bien —exclamó Rioz—, ¿qué hacemos? ¡Yo estoy por tomarla! ¡Tomad el agua!
—Y yo digo que no podemos hacerlo, Mario. ¿No ves que propones actuar al modo de los terrícolas, al estilo terroso? Tratas de aferrarte al cordón umbilical que sujeta Marte a la Tierra. ¿No puedes liberarte de eso? ¿No puedes ver el estilo marciano?
—No, no puedo. ¿Por qué no me lo explicas?
—Te lo explicaré si escuchas. ¿En qué pensamos cuando pensamos en el sistema solar? Mercurio, Venus, La Tierra, la Luna, Marte, Fobos y Deimos. Ahí lo tienes; siete cuerpos celestes, eso es todo. Pero eso no representa ni siquiera el uno por ciento del sistema. Los marcianos estamos al borde del restante noventa y nueve por ciento. Ahí fuera, lejos del Sol, hay increíbles cantidades de agua.
Los otros lo miraron fijamente.
—¿Te refieres a las capas de hielo de Júpiter y de Saturno? — se interesó Swenson, con incertidumbre.
—No específicamente, pero admite que eso es agua. Una capa de agua de mil quinientos kilómetros de espesor es mucha agua.
—Pero está cubierta de capas de amoniaco o algo parecido —objetó Swenson—. Además, no podemos aterrizar en los planetas grandes.
—Lo sé —admitió Long —, pero yo no he dicho que esa sea la respuesta. Los planetas grandes no es lo único que hay allá. ¿Qué me decís de los asteroides y de los satélites? Vesta es un asteroide de trescientos kilómetros de diámetro y se compone tan sólo de una mole de hielo. Una de las lunas de Saturno también está compuesta principalmente de hielo. ¿Qué os parece?
—¿Nunca has estado en el espacio, Ted? — preguntó Rioz.
—Sabes que sí. ¿Por qué lo preguntas?
—Claro, ya sé que sí, pero sigues hablando como un terroso. ¿Has pensado en las distancias? Los asteroides se encuentran a un promedio de ciento ochenta millones de kilómetros de Marte en el punto más próximo. Es el doble de la distancia entre Venus y Marte, y sabes que pocas naves de línea cubren esa trayectoria de un tirón. Habitualmente hacen escala en la Tierra o en la Luna. ¿Cuánto tiempo crees que alguien puede permanecer en el espacio?
—No lo sé. ¿Cuál es tu límite?
—Tú conoces el límite, no tienes que preguntármelo. Seis meses. Son datos de manual. Si estás en el espacio durante seis meses, al final eres carne de psicoterapeuta. ¿Es cierto, Dick?
Swenson asintió en silencio.
—Y eso es sólo respecto a los asteroides —continuó Rioz—. De Marte a Júpiter hay quinientos millones de kilómetros, y mil millones hasta Saturno. ¿Quién puede aguantar tanta distancia? Supongamos que vas a una velocidad estándar o que, para compensar, digamos que subes a trescientos megámetros por hora. Con el periodo de aceleración y desaceleración, tardarías seis o siete meses en llegar a Júpiter y un ano en llegar a Saturno. Desde luego, teóricamente podrías elevar esa velocidad a un millón quinientos mil kilómetros por hora, pero ¿dónde conseguirías agua para eso?
—¡Caray! —dijo alguien de vocecilla aguda, nariz mugrienta y ojos redondos — ¡Saturno!
Dora se giró en la silla.
—Peter, ¡regresa a tu cuarto!
—Oh, mamá.
—Nada de “oh mamá”.
Hizo un gesto amenazador y Peter se escabulló.
—Oye, Dora — dijo Swenson —, ¿por qué no le haces compañía por un rato? Le costará concentrarse en sus tareas si todos estamos aquí hablando.
Dora sonrió pícaramente y no se movió de donde estaba.
—Me quedaré aquí hasta averiguar qué se propone Ted Long. No me gusta lo que está insinuando.
—Bien —aceptó Swenson nerviosamente —. Olvidémonos de Júpiter y Saturno, estoy seguro de que Ted no piensa en eso; pero ¿qué pasa con Vesta? Podríamos llegar allí en diez o doce semanas, y lo mismo para volver. ¡Trescientos kilómetros de diámetro! ¡Eso significa seis millones de kilómetros cúbicos de hielo! ¿qué? —se opuso Rioz—. ¿Qué hacemos en Vesta? ¿Extraemos el hielo? ¿Instalamos máquinas de minería? ¿Sabes cuánto llevaría eso?
—Estoy hablando de Saturno, no de Vesta —les recordó Long. Rioz se dirigió a un público invisible:
—Le hablo de mil millones de kilómetros y él sigue insistiendo.
—De acuerdo — dijo Long—, dime cómo sabes que sólo podemos permanecer seis meses en el espacio, Mario.
—¡Es de conocimiento público, rayos!
—¿Porque figura en el Manual del vuelo espacial? Son datos compilados por científicos de la Tierra y a partir de experiencias con pilotos de la Tierra. Sigues pensando como un terroso. No piensas al estilo marciano.
—Por muy marciano que sea, un marciano es un hombre.
—Pero ¿cómo puedes estar tan ciego? ¿Cuántas veces habéis estado más de seis meses ahí fuera, sin hacer una pausa?
—Eso es diferente —replicó Rioz.
—¿Porque sois marcianos? ¿Porque sois chatarreros profesionales?
—No, porque no es un vuelo. Podemos regresar a Marte cuando nos plazca.
—Pero no os place. A eso me refiero. Los terrícolas tienen enormes naves con bibliotecas de filmes y con quince tripulantes además de los pasajeros. Pero sólo pueden permanecer allí un máximo de seis meses. Los chatarreros marcianos tienen una nave de dos cabinas y con un solo acompañante. Pero podemos resistir más de seis meses.
—Supongo que tú quieres quedarte en una nave durante un ano e ir a Saturno —intervino Dora.
—¿Por qué no, Dora? Podemos hacerlo. ¿No ves que nosotros podemos? Los terrícolas no pueden. Ellos tienen un verdadero mundo. Tienen un cielo abierto, alimentos frescos y todo el aire y el agua que deseen. Subirse a una nave representa un cambio tremendo. Más de seis meses es demasiado para ellos por esa razón. Los marcianos somos diferentes. Nos pasamos la vida viviendo en una nave. Eso es lo que es Marte, una nave. Tan sólo una gran nave de siete mil kilómetros de diámetro, con una pequeña habitación ocupada por cincuenta mil personas. Es cerrado como una nave. Respiramos aire envasado y bebemos agua envasada, que hemos de refinar una y otra vez. Comemos las mismas raciones que comemos a bordo. Cuando subimos a una nave es lo mismo que hemos conocido toda la vida. Podemos aguantar mucho más de un ano, si es preciso.
—¿También Dick? —preguntó Dora.
—Todos podemos.
—Bueno, pues Dick no puede. Me parece bien que tanto tú, Ted Long, como ese ladrón de cápsulas, Mario, habléis de viajar durante un año. No estáis casados. Dick, sí. Tiene esposa y un hijo y eso le basta. Él puede conseguir un trabajo normal en Marte. Vaya, supongamos que vais a Saturno y no hay agua allí, ¿cómo regresaréis? Aunque os quedara agua, os quedaríais sin alimentos. Es lo más ridículo que he oído...
—No, escucha —dijo Long, con voz tensa—. He pensado bien en esto. He hablado con el comisionado Sankov y él nos ayudará. Pero necesitamos naves y hombres. Yo no puedo conseguirlos. Los hombres no me escuchan. Soy un novato. A vosotros os conocen y os respetan. Sois veteranos. Si me respaldáis, aunque no vayáis vosotros, si me ayudáis a convencer al resto, a conseguir voluntarios...
—Primero —grunó Rioz—, tendrás que darme más explicaciones. Una vez que llegas a Saturno, ¿dónde está el agua?
—Esa es la belleza del asunto. Por eso tiene que ser Saturno. El agua está flotando en el espacio para quien quiera cogerla.
Cuando Hamish Sankov llegó a Marte no existían aún los marcianos nativos. Ahora había más de doscientos niños cuyos abuelos eran ya naturales de Marte, nativos de tercera generación.
Él llegó siendo un adolescente, cuando Marte era apenas algo más que un conglomerado de naves espaciales en tierra, conectadas por túneles subterráneos. A lo largo de los años había visto edificios que crecían y se extendían bajo tierra, irguiendo sus hocicos romos en la atmósfera tenue e irrespirable. Había visto surgir enormes depósitos que albergaban naves enteras con su cargamento. Había visto minas que crecían desde la nada hasta abrir una enorme muesca en la corteza marciana, al tiempo que la población aumentaba de cincuenta a cincuenta mil habitantes.
Esos recuerdos le hacían sentir viejo; esos, y los recuerdos aún más vagos inducidos por la presencia de ese terrícola. Su visitante le evocaba olvidados pensamientos acerca de un mundo tibio que era acogedor como un seno materno.
El terrícola parecía recién salido de ese seno. No era muy alto ni muy flaco, sino más bien rechoncho. Tenía el cabello oscuro y pulcramente ondulado, un pulcro bigote y una piel pulcramente restregada. Llevaba ropa elegante, y tan pulcra como podía serlo el plastek.
La ropa de Sankov era de manufactura marciana, práctica y limpia, pero anticuada. Su rostro estaba poblado de arrugas, tenía el cabello blanco y hablaba como bamboleando la nuez de la garganta.
El terrícola era Myron Digby, miembro de la Asamblea General de la Tierra. Sankov era el comisionado de Marte.
—Es un duro golpe para nosotros, asambleísta —dijo Sankov.
—Ha sido un duro golpe para todos, comisionado.
—Ya. En verdad no lo comprendo. No pretendo comprender las decisiones de la Tierra, aunque nací allí. Marte es un lugar inhóspito, y usted debe entenderlo. Necesitamos mucho espacio en una nave tan sólo para traer alimentos, agua y materia prima para vivir. No queda mucho espacio para libros y filmes de noticias. Ni siquiera los programas de vídeo llegan a Marte, excepto durante un mes, cuando la Tierra está en conjunción, y aun entonces nadie tiene mucho tiempo para escuchar. Prensa Planetaria me envía semanalmente filmes con noticias. En general, no tengo tiempo para verlos con atención. Tal vez nos consideren provincias, y estarían en lo cierto. Cuando ocurre algo como esto, sólo podemos mirarnos con impotencia.
—No me diga que la gente de Marte no ha oído hablar de la campana de Hilder contra los derrochadores.
—No, no exactamente. Hay un joven chatarrero, hijo de un buen amigo mío que murió en el espacio —dijo Sankov, e hizo una pequeña pausa, indeciso, mientras se rascaba un lateral del cuello—, que es aficionado a leer sobre la historia de la Tierra y cosas similares. Recibe emisiones de vídeo cuando está en el espacio y oyó hablar a ese Hilder. Por lo que sé, fue el primer discurso de Hilder sobre los derrochadores. El joven me comentó algo a ese respecto, aunque, como es lógico, no lo tomé muy en serio. Durante un tiempo vi los filmes de Prensa Planetaria, pero no se mencionaba mucho a Hilder y lo poco que se decía era para ponerlo en ridículo.
—Sí, comisionado, así es; parecía una broma cuando comenzó.
Sankov estiró sus largas piernas a un lado del escritorio y las cruzó en ángulo.
—A mí me sigue pareciendo una broma. ¿Cuál es su argumento? Estamos consumiendo agua. ¿Ha mirado las cifras? Las tengo todas aquí. Me las hice traer cuando llegó esa comisión.
“Parece ser que la Tierra tiene seiscientos millones de kilómetros cúbicos de agua en sus océanos, y cada kilómetro cúbico pesa tres mil millones de toneladas. Es mucha agua. Nosotros usamos parte de ella en el vuelo espacial. La mayor parte del impulso inicial se efectúa dentro del campo gravitatorio de la Tierra, lo cual significa que el agua arrojada cae de nuevo en los océanos. Hilder no incluye eso en sus cálculos. Cuando dice que se usan millones de toneladas de agua por vuelo, está mintiendo. Son menos de cien mil toneladas.
“Supongamos que haya cincuenta mil vuelos por año, aunque, en realidad, ni siquiera hay mil quinientos. Pero supongamos que hubiera cincuenta mil, pues supongo que habrá una expansión con el tiempo. Con cincuenta mil vuelos, se perdería poco más de un kilómetro cúbico de agua en el espacio a lo largo de un ano. Eso significa que, dentro de un millón de años, la Tierra habrá perdido un cuarto del uno por ciento de su provisión total de agua.
Digby extendió las maños y las dejó caer.
—Comisionado, Aleaciones Interplanetarias ha hecho uso de esas cifras en su campaña contra Hilder, pero las frías matemáticas no bastan para luchar contra una arrolladora fuerza emocional. Ese hombre, Hílder, ha inventado un nombre: derrochadores. Lentamente ha transformado ese nombre en una gigantesca conspiración, en una pandilla de pillos brutales y codiciosos que saquean la Tierra para su beneficio personal.