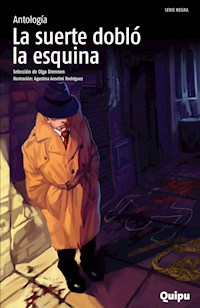Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quipu
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Serie negra
- Sprache: Spanisch
En los cuentos de Alexander Pushkin, Gustavo Adolfo Bécquer, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Antón Chejov, H.P. Lovecraft y Ambrose G. Bierce, descubrirás cómo se siente el verdadero miedo... ¿Qué tan valiente te sentís hoy?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
No grites,
no podrán oírte
Traducción y recopilación de
Olga Drennen
Ilustración de tapa:
Patricio Oliver
Diagnóstico de Muerte
Ambrose Bierce
—No soy tan supersticioso como algunos de sus doctores científicos, como usted se complace en decir –dijo Hawver, en respuesta a una acusación que no había sido hecha–. Algunos de ustedes, solo algunos, confieso, creen en la inmortalidad del alma y en apariciones que usted no tiene la honestidad de llamar fantasmas. No voy agregar que tengo la convicción de que los vivos algunas veces son vistos en lugares donde no están, pero han estado; en lugares donde vivieron mucho tiempo, quizás tan intensamente como para dejar sus impresiones en todo lo que los rodea. Sé, de hecho, que es posible que una persona pueda afectar un ambiente de tal modo con su personalidad como para grabar, mucho después, la imagen de uno mismo en los ojos de otro. Sin dudas, la personalidad que realiza la impresión tiene que ser del tipo justo; y los ojos perceptores tienen que ser la clase de ojos justos como los míos, por ejemplo.
—Sí, el tipo justo de ojos, sensaciones adecuadas al lugar erróneo del cerebro –dijo el doctor Frayley sonriendo.
—Gracias, a uno le gusta satisfacer sus expectativas; esta es la respuesta que supuse que alguien civilizado como usted haría.
—Perdón, pero usted dice que sabe. Es algo fácil de decir, ¿no cree? Tal vez, no tendrá inconveniente en decirme cómo lo supo.
—Usted lo llamará alucinación –dijo Hawver– pero no lo es.
Y le contó la historia.
El último verano, como sabe, fui a pasar la temporada de calor a la ciudad de Meridian. Los parientes en cuya casa intentaba residir estaban enfermos, así que busqué otros lugares. Después de algunas dificultades, alquilé una de las habitaciones disponibles que había sido ocupada por un excéntrico doctor llamado Mannering, quien se había ido varios años atrás, nadie sabía a dónde, ni siquiera su agente. Había construido una casa y había vivido allí acompañado por un viejo sirviente durante diez años. Su práctica, nunca muy extensa, lo mantuvo ocupado durante mucho tiempo. No solo eso, también se vio aislado de la vida social y se convirtió en un recluso.
Me contó el doctor del pueblo que fue la única persona que tuvo alguna relación con él, que, durante su retiro, se hizo devoto de una única línea de estudio, cuyo resultado de lo que expuso en un libro no fue recomendado a la aprobación de sus colegas; quienes, de hecho, no lo consideraron enteramente sano.
No he visto el libro y no puedo recordar su título, pero me dijo que exponía una extraña teoría. Decía que era posible que una persona de buena salud pudiera pronosticar su propia muerte con precisión, varios meses antes del hecho. El límite, pienso, eran dieciocho meses.
Hubo leyendas locales acerca de que había ejercido sus poderes de profecía, que quizás usted denomine diagnóstico; siempre me dijeron que las personas a las que advirtió de su fallecimiento murieron de pronto en el plazo fijado, sin causa conocida. Todo esto, por cierto, no tiene nada que ver con lo que voy a decirle; pero pienso que puede divertir a un médico.
La casa estaba amueblada, tal como cuando él había vivido ahí. Era más bien una oscura vivienda para alguien que no había sido recluso ni estudiante y creo que tal vez, debido a la soledad, me contagió algo del carácter de su anterior ocupante, porque siempre sentí una cierta melancolía que no estaba en mi disposición natural. No tenía sirvientes que durmieran en la casa, pero siempre tuve mucha adicción, como ya sabe, a la lectura. Cualquiera que fuera la causa, el efecto fue un rechazo y un sentido de fatalidad inminente; esto fue especialmente en el estudio del doctor Mannering, a pesar de que esta habitación era la más luminosa y aireada de la casa. El retrato de tamaño real del doctor parecía dominar el cuarto por completo. No había nada inusual en la imagen, era evidente que el hombre tenía muy buen aspecto; de unos cincuenta años de edad, con un cabello gris metalizado, una cara recién afeitada y unos ojos oscuros y serios. Algo en su aspecto siempre atraía mi atención. La apariencia del hombre se convirtió en familiar para mí, hasta me “embrujó”.
Una tarde, mientras pasaba a través de ese cuarto para ir a mi dormitorio con una lámpara –no había gas en Meridian–, me paré, como de costumbre, frente al retrato que, a la luz, parecía adquirir una nueva expresión, una expresión difícil de describir y misteriosa. Me interesé, pero no me inquieté. Moví la lámpara de un lado a otro y observé los efectos de alterar la incidencia de la luz. Mientras estaba tan absorto, sentí el impulso de darme vuelta. Y cuando lo hice ¡vi a un hombre que se movía a través de la habitación y que se dirigía hacia donde yo estaba! Tan pronto como se acercó y la lámpara iluminó su cara, vi que era el doctor Mannering en persona; ¡era como si el retrato estuviera caminando!
—Pido que me disculpe –dije fríamente–, pero si golpeó no lo escuché.
Pasó a casi un metro de distancia, levantó su dedo índice como haciendo una advertencia, y sin decir una palabra, se marchó del salón, a pesar de que observé su salida no más de lo que vi su entrada.
Por supuesto, no necesito decirle que esto puede ser lo que usted llamaría una alucinación y lo que yo llamo una aparición. Esa habitación tiene solo dos puertas, una de las cuales estaba cerrada con llave; la otra daba al dormitorio que no tenía otra salida. Mi impresión, al comprender esto, no es una parte importante de la cuestión.
Sin dudas, esto le parecerá un muy común “cuento de fantasmas” que uno construye sobre las huellas tradicionales dejadas por los viejos maestros del arte. Si así fuera, no se lo habría contado, aun si hubiera sido verdad. Pero el hombre no está muerto, lo encontré hoy mismo en la Calle Unión. Nos cruzamos en medio de una muchedumbre.
Hawver finalizó su historia y ambos hombres se quedaron callados. El doctor Frayley golpeó, distraído, la mesa con sus dedos.
—¿Le dijo algo hoy –preguntó–, alguna cosa que le haya hecho inferir que no estaba muerto?
Hawver lo miró con fijeza y no contestó.
—Tal vez –continuó Frayley– hizo una señal, un gesto, alzó un dedo como advertencia. Es un truco que solía tener, un hábito cuando decía algo serio o hacía un diagnóstico, por ejemplo.
—Sí, lo hizo, tal como su aparición lo había hecho. Pero, ¡por Dios! ¿Lo conocía? –Hawver parecía ponerse cada vez más nervioso.
—Lo conocí. Leí su libro, como todo médico lo hará algún día. Es una de las más importantes contribuciones del siglo a la ciencia médica. Sí, lo conocí; lo traté en su enfermedad durante los últimos tres años. Él murió.
Hawver saltó de su silla, alterado visiblemente. Recorrió de arriba a abajo la habitación, después, se acercó a su amigo y, en voz insegura dijo:
—Doctor, ¿tiene algo para decirme como médico?
—No, Hawver; usted es el hombre más saludable que jamás conocí. Como amigo le aconsejo que vaya a su habitación. Usted toca el violín como un ángel. Tóquelo, toque algo alegre y vivaz. Mantenga este maldito tema fuera de su mente.
Al siguiente día Hawver fue encontrado muerto en su habitación, el violín en su cuello, el arco sobre las cuerdas. La última música que se escuchó fue la marcha fúnebre de Chopin.
El fabricante de ataúdes
Alexander Pushkin
Las últimas pertenencias del fabricante de ataúdes Adrián Prójorov se cargaron sobre el coche fúnebre, y la pareja de caballos se arrastró por cuarta vez desde la calle Nikítinskay a la que el fabricante se trasladaba con todos los suyos. Después de cerrar la tienda, clavó en la puerta, un letrero en el que se anunciaba que la casa se vendía o alquilaba, y se dirigió a pie a su nuevo domicilio. Cerca ya de la casita amarilla, que desde hacía tanto había tentado su imaginación y que, por fin, había comprado por una suma importante, el viejo artesano notó, con sorpresa, que no había alegría en su corazón.
Al atravesar el umbral desconocido y ver el alboroto que reinaba en su nuevo hogar, suspiró recordando su vieja vivienda en la que, a lo largo de dieciocho años, todo se había regido por el orden más riguroso; comenzó a maltratar a sus dos hijas y a la doméstica por su pereza, y él mismo se puso a ayudarlas.
Pronto todo estuvo en su lugar: el rincón de las imágenes con los íconos; el armario con la vajilla; la mesa, el sofá y la cama ocuparon los lugares que él les había destinado en la habitación trasera. En la cocina y el salón, se pusieron los artículos del dueño de la casa: ataúdes de todos los colores y tamaños, así como armarios con sombreros, mantos y antorchas funerarias. Sobre el portón, se colocó un cartel que representaba a un corpulento Cupido que tenía una antorcha invertida en una mano, con el letrero de “Aquí se venden y se tapizan ataúdes sencillos y pintados, se alquilan y se reparan los viejos”. Las chicas se encerraron en su salita. Adrián recorrió su vivienda, se sentó junto a una ventana y mandó que prepararan el samovar.
El lector entendido sabe bien que tanto Shakespeare como Walter Scott han mostrado a sus sepultureros como personas alegres y dadas a la broma, para así, sorprender nuestra imaginación con ese contraste. Pero en nuestro caso, por respeto a la verdad, no podemos seguir su ejemplo y nos vemos obligados a reconocer que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes coincidía por entero con su lúgubre trabajo. Por lo general, Adrián Prójorov tenía un aire sombrío y pensativo. Solo rompía su silencio para retar a sus hijas cuando las encontraba con los brazos cruzados mirando a los transeúntes por la ventana, o bien, para pedir una suma exagerada por sus servicios a quienes tenían la desgracia (o la suerte) de necesitarlos.
De manera que Adrián, sentado junto a la ventana mientras tomaba su séptima taza de té, se encontraba enfrascado –como de costumbre–, en sus penosas reflexiones. Pensaba en el aguacero que una semana atrás lo había sorprendido, justo a las puertas de la ciudad, durante el entierro de un brigadier retirado. Por culpa de la lluvia, muchos mantos se habían encogido, y se habían torcido muchos sombreros. Los gastos parecían inevitables, ya que las viejas reservas de vestimentas funerarias habían quedado en un estado lamentable. Confiaba en desquitarse de las pérdidas con la vieja comerciante Triújina que estaba al borde de la muerte desde hacía cerca de un año. Pero Triújina se moría en Razguliái, y Prójorov temía que sus herederos, a pesar de su promesa, se ahorraran el esfuerzo de mandarlo a llamar hasta tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana.
Estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por tres fuertes golpes a la puerta.
—¿Quién es? –preguntó Adrián.
La puerta se abrió y un hombre, en quien a primera vista, se podía reconocer a un alemán artesano, entró en la habitación y con aspecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes.