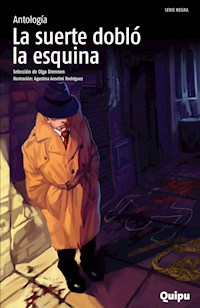Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quipu
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Serie negra
- Sprache: Spanisch
Desde hace años, especialistas de literatura infantil y juvenil convirtieron Wunderding en un libro clásico dentro del género del terror. Como cada vez que aborda esta clase de historias, el propósito de la escritora es invitar a sus seguidores a caminar por el borde del precipicio. Su idea es provocar en ellos el estremecimiento que esta clase de relatos debe causar. Siete cuentos aparecen en este volumen: "Los perros", "El viaje", "Wunderding", "Botas marrones", "El señor de la noche", "Las uñas del gato" y "El reloj del abuelo". Siete historias cuya lectura introduce a los lectores en el tenebroso espacio del miedo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Terror en
Wunderding
Olga Drennen
Ilustraciones:
Federico Combi
Wunderding
Alicia vivía, digo vivía porque ya no vive, en un paraje llamado Wunderding, cerca de una colonia de alemanes. Sus padres la habían llevado allí cuando recién empezaba a caminar y su hermana Marcela todavía no había nacido.
A pesar de que Wunderding era hermoso, al comienzo la familia tuvo que sortear algunas dificultades como la distancia, la falta de luz y de agua corriente.
Al principio, por las noches, para iluminarse, tenían que usar velas o faroles. También debían poner toda su atención al hacer la lista de compras. Trataban de no olvidar nada de lo necesario porque el pueblo quedaba muy lejos y como ellos no tenían auto, se veían obligados a caminar mucho o a pedir favores a la gente del lugar y ellos no querían molestar a nadie.
En cuanto al agua, para disponer de agua potable, tenían que acarrearla con baldes, como en las películas del lejano oeste, desde un antiguo pozo situado a casi treinta metros de la casa.
Por suerte, pronto llegaron a un arreglo con un vecino para compartir una camioneta e ir al pueblo a hacer las compras y unos meses más tarde, tuvieron agua corriente, por lo que el viejo pozo fue cubierto con una madera y olvidado después.
Lo mismo pasó con los faroles que dejaron de ser usados en cuanto les conectaron la luz eléctrica.
Pasó el tiempo, nació Marcela y las dos chicas crecieron llenas de alegría. Cuando Alicia cumplió los doce, el papá le regaló un conejo. Carolo, su mascota. Desde entonces y durante todo un año, la chica y el conejo fueron inseparables.
Carolo parecía un muñeco de peluche. Era gordo como una nube y, como una nube, huidizo. Cada vez que corría, sus patitas hacían chap-chap sobre la tierra.
—¡Cuidado, se escapó Carolo! –solían avisar las chicas, y al instante se veían las puntas grises de las orejas del conejo escurriéndose entre los pastizales a toda velocidad. Cualquiera se daba cuenta de que, pese al empeño de Alicia por corregirlo, Carolo seguía haciendo de las suyas.
De todas formas, eso no era un gran problema, porque como la gente de alrededores ya lo conocía, en cuanto lo encontraban lo devolvían a su dueña. Es que en esa región todos estaban relacionados entre sí y se tenían un verdadero afecto.
Precisamente, uno de los vecinos más estimados del lugar organizó una fiesta sorpresa por el cumpleaños de su mujer e invitó a todos los amigos.
—Vayan ustedes, mamá, nosotras nos quedamos –dijo Alicia–. Marcela tiene que estudiar y yo no me siento muy bien. No sé..., me duele la cabeza.
—Entonces, no vamos –decidió la madre.
Pero las dos chicas insistieron en que fueran. Estaban seguras de que iban a estar bien allí y, además, de haber algún problema, podían llamarlos por teléfono.
Vivían en el campo, cierto, pero con todas las comodidades.
—Por otra parte ya casi somos dos señoritas –dijo Alicia.
La madre sonrió al escucharla, pero no se mostró muy convencida. Así que las hermanas, para alentarla, eligieron la ropa que debería ponerse esa noche, y también, la camisa del papá.
—¡Bueno! –dijo al fin la mujer–. Pero cualquier cosa, me llaman, ¿eh?
Cuando los padres salieron, las chicas suspiraron contentas. Ya habían hecho planes, pensaban tomar una taza de chocolate caliente y se iban a ir a la cama enseguida. Querían leer, charlar, pasar un buen rato y, por si se aburrían, habían alquilado una película.
Era invierno, la leña ardía en el hogar e impregnaba la casa de humo, pero a la vez, llenaba los ambientes de una sensación de calidez y comodidad.
Alicia y su hermana tomaron el chocolate que se habían prometido y, de acuerdo con lo planeado, se fueron a la cama.
Usaban camisones de abrigo, blanco el de Marcela, rosa el de Alicia. Era su color preferido. Pensaba que le quedaba bien porque tenía el pelo rojo como el fuego.
En cuanto se acostaron, a pesar de todos los planes de charla, estudio y película, no bien apoyaron la cabeza en la almohada, se quedaron dormidas.
Marcela respiraba con tranquilidad, pero Alicia, en cambio, tuvo pesadillas. Dio vueltas hacia un lado y otro. Contó más de mil ovejas, pero nada logró sacarla de ese insomnio agitado.
—¡Aaah! –se oyó gritar.
Entonces su propia queja la despertó una vez más. El dolor de cabeza la molestaba mucho.
—Voy a tomar una aspirina –dijo y saltó de la cama.
Lo primero que escuchó al calzarse las chinelas fue el chap-chap del conejo. ¡Carolo! ¡De nuevo afuera! Tuvo miedo de que el frío le hiciera mal y, sin siquiera abrigarse, corrió para impedir que su mascota se alejara.
Chap-chap, en medio de la noche las patitas golpeaban la maleza. Alicia tembló. Estaba en camisón, en pleno invierno. Chap-chap. “¡A la derecha!”, pensó y lo llamó en voz baja porque no quería despertar a Marcela.
—¡Carolo, vení!
Chap-chap.
—¡Dale, vení que quiero ir adentro! –insistió en el mismo tono.
Por un rato, dejó de oírlo, mientras caminaba vacilante ya que la luna apenas iluminaba tapada por grandes nubarrones.
—¡Carolo! ¡Carolo! ¡Vení te digo!
Chap-chap. Ahí estaba, Alicia quiso tomarlo por las orejas, imaginó la tibieza de su cuerpo. Sonrió. De pronto, un río de nubes inundó el cielo y tapó la luna. Avanzó a ciegas. Y, desde ese momento, todo fue oscuridad.
Los padres llegaron al amanecer. La mañana prometía ser espléndida. El viento había arrastrado las nubes y el sol parecía un malabarista saltando de aquí para allá.
—¡Chicas! –llamó la madre–. ¡Vamos! ¡Arriba! Tienen que ir al colegio.
Marcela se levantó de buen humor, había descansado como nunca. Y ahora, la esperaban con el hogar encendido y el café con leche caliente sobre la mesa. Cuando entró en la cocina, la madre le pidió que despertara a Alicia. Marcela la miró con asombro porque no había visto a su hermana en el dormitorio. No estaba allí, ni en el baño, ni en el comedor, ni al alcance de la vista, ni en la casa de ninguna amiga, ni en el pueblo, ni más lejos. Alicia había desaparecido.
—Como si la hubiera tragado la tierra –sollozaba la madre, mientras el padre se masticaba su angustia y hacía trámites inútiles.
—A esta chica, la raptaron –decía la gente.
Porque adónde iba a ir en camisón, de noche, con ese frío. Además ¿escaparse? Imposible. Era una chica feliz que tenía una familia feliz.
A medida que pasaban los meses sin tener noticia alguna de la hija, los padres desesperados recurrieron a los medios de comunicación para implorar una respuesta de los raptores, que nunca llegó. Así pasaron dos meses.
Hasta que un día, las mariposas anunciaron que la primavera revoloteaba otra vez sobre Wunderding.
Una mañana de esa primavera, Marcela, que desde la desaparición de su hermana se había convertido en una jovencita apagada y temerosa, volvía a pie de la escuela. La elevación que atravesaba le permitió distinguir la blancura de su casa, los verdes de los árboles, los rosales en flor.
Se acercó tranquila y al hacerlo, sus ojos vieron una figura familiar que se deslizaba entre los arbustos. Creyó reconocer el dulce cabello rojo que flotaba en la brisa del mediodía. ¡Sí! Era ella. Su hermana. Su hermana que había vuelto.
Llena de alegría agitó un brazo para darle la bienvenida y otro brazo, allá lejos, le devolvió el saludo. Marcela saltó de alegría. Bajó la colina en una veloz carrera, sorteó matorrales, hundió los pies en el pasto, se manchó con barro. Corrió, corrió. No podía apartar la mirada de la figura que la esperaba en el jardín. Hasta que en un momento dado, después de tomar un recodo del camino, dejó de verla.
—Seguro que se fue adentro para esperarme en casa –pensó–. ¿Cuándo la habrán soltado? ¿Y mamá? ¡Estará loca de contenta!
Ya arqueaba la cabeza, ya corría, ya trotaba, ya se reía sola y ya abría la puerta para entrar entre risas en el comedor.
—¿Y Alicia? –pregunto todavía fatigada por la carrera–, mamá, ¿dónde está Alicia?
—¿Cómo dónde está Alicia? ¿Qué pregunta es esa? –contestó la madre con los ojos hinchados de llorar.
—Pero, ¿no la dejaron volver?
No. No estaba en la casa. Se había engañado.
Y, para colmo, su error había angustiado a la madre.
—Perdoname, ma –dijo mientras la abrazaba–. Vi algo en el jardín..., habrá sido el sol. No sé qué me pasó.