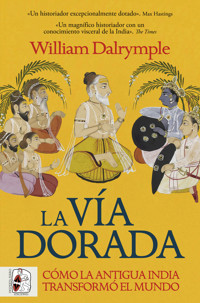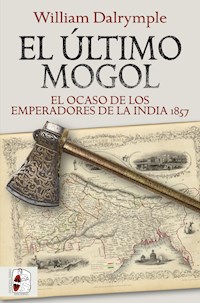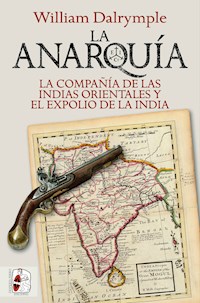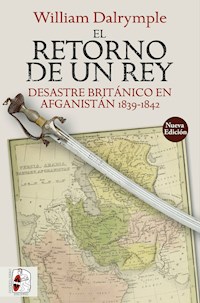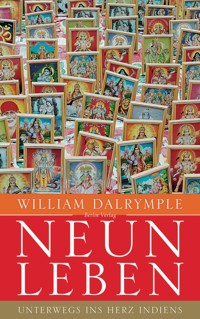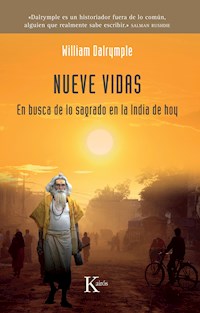
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
Un monje budista empuña las armas para resistir la invasión china del Tíbet; y el resto de su vida intenta expir esa violenci estampando las mejores banderas de oración de la India. Una monja jainista pone a prueba su despego al contemplar cómo su mejor amiga y compañera se deja morir de hambre mediante una sagrada eutanasia. Una mujer de clase media Bengala abandona familia y empleo para acabar encontrando el amor y la satisfacción como practicante tántrica. Un carcelero de Kerala se convierte, dos meses al año, en bailarín de templo, al que se venera como a una divinidad encarnada; luego, regresa a la prisión. Un pastor de cabras analfabeto de Rajasthan mantiene viva una antigua apopeya que ya solamente él sabe de memoria. Una devadasi o bailarina de templo se resiste a iniciarse en las prestaciones sexuales, para luego empujar a sus hijas a un mundo que ahora considera como una vocación sagrada. Y así hasta nueve relatos de búsqueda espiritual genuina; vidas repletas de anhelos, contradicciones, dificultades o arrebatos de dicha y éxtasis. Mientras Occidente gusta de imaginar las religiones de Oriente como profundos pozos de sabiduría antigua e inmutable, William Dalrymple muestra cómo las formas de vida religiosa tradicionales de la India están en perpetua transformación. Nueve vidas es el resultado de más de 25 años de conocimiento del país asiático.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Dalrymple
NUEVE VIDAS
En busca de lo sagrado en la India de hoy
Título original: NINE LIVES
© 2009 by William Dalrymple First published in the United Kingdom by Bloomsbury Publishing PLC
© de la edición en castellano: 2010 by Editorial Kairós, S. Awww.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés: Miguel Portillo Revisión: Joaquim Martínez Piles
Primera edición: Octubre de 2010 Primera edición digital: Diciembre de 2010
ISBN-13: 978-84-7245-775-1 ISBN epub: 978-84-7245-797-3
Composición: Pacmer, S.A. Alcolea, 106-108, 1.º, 08014 Barcelona
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Para Sammy
SUMARIO
Mapa
Introducción
1. La historia de la monja
2. El bailarín de Kannur
3. Las hijas de Yellamma
4. El cantor de epopeyas
5. El hada roja
6. La historia del monje
7. El hacedor de ídolos
8. La dama del crepúsculo
9. La canción del trovador ciego
Glosario
Bibliografía
Nota sobre el autor
INTRODUCCIÓN
La idea acerca de este libro nació hace 16 años, en una despejada y elevada mañana himalaya del verano de 1993. Iba yo ascendiendo en zigzag desde las orillas del río Bhagirathi, a lo largo de las empinadas laderas de un valle muy boscoso. El camino estaba blando y lleno de musgo, y discurría a través de helechos y culantrillos, zarzales y sotillos de talludos cedros himalayos. Pequeñas cascadas bajaban dando tumbos a través de las coníferas. Era mayo, y tras una excursión de diez días, me hallaba a un día de mi destino: el gran templo himalaico de Kedarnath, que los hinduistas consideran una de las principales moradas del dios Shiva, algo que le convierte, junto con el monte Kailash en el Tibet, en uno de los dos candidatos a ser considerados como el Olimpo hindú.
No recorría el camino en solitario. La noche anterior vi grupos de peregrinos –sobre todo aldeanos de Rajasthan– que acampaban junto a los templos y bazares de la base de la montaña, calentándose las manos con ayuda de pequeñas hogueras de palos y ramas. Ahora, a la luz de la mañana, su número parecía haberse multiplicado milagrosamente, y el estrecho camino de montaña daba la impresión de haberse convertido en un gran océano de humanidad india. Allí estaban presentes todas las clases sociales de todos los rincones del país. Había grupos de labradores, de jornaleros analfabetos y sofisticados urbanitas del norte y el sur, codeándose, como salidos de una moderna versión índica de los Cuentos de Canterbury. Los ricos iban a caballo o bien se les subía en doolies, un curioso cruce entre tumbona y mochila; pero la vasta mayoría de peregrinos pobres carecía de otra opción que caminar.
Cada media milla o así me topaba con grupos de entre 20 y 30 aldeanos afanándose por el empinado sendero de montaña. Ancianos descalzos y doblados, de grises mostachos, guiaban a sus esposas veladas ladera arriba; otros, más piadosos, se inclinaban con una reverencia ante pequeños santuarios, que a menudo eran poco más que piedras apiladas y una imagen sacada de las páginas de un calendario.
Los sadhus, los hombres santos itinerantes de la India, también llenaban el camino en fascinante profusión. Mientras caminaba a través de una plétora de colombinas, ranúnculos y malvarrosas de los pastos alpinos, pasé junto a un constante raudal de hombres enjutos, flacos y vigorosos con el cabello en mechas y rastas enmarañadas, que parecían recorrer la senda a saltos. Algunos viajaban en grupos; otros lo hacían solos y muchos de ellos parecían estar inmersos en profunda meditación al andar, cargando con pesados tridentes de metal, en un esfuerzo de realizar moksha en el aire limpio y el silencio cristalino de las montañas.
Al ir ascendiendo por el camino, trabé conversación con un sadhu embadurnado de ceniza y totalmente desnudo que debería tener más o menos mi edad. Siempre había dado por sentado que la mayoría de los hombres santos que había visto en la India procedía de un medio tradicional aldeano, motivados por una fe ciega y simple. Pero en cuanto empezamos a hablar estuvo bien claro que Ajay Kumar Jha era de hecho un personaje bastante más cosmopolita de lo que me había figurado. Ajay y yo caminamos juntos por el empinado risco de una montaña, con las grandes aves de presa planeando sobre nuestras cabezas aprovechando las corrientes térmicas. Tras algunas dudas iniciales, acabé pidiéndole que me contase su historia. Y él estuvo de acuerdo en hacerlo:
–Llevo sólo cuatro años y medio siendo sanyasi (vagabundo) –me dijo–. Antes de eso era jefe de ventas con Kelvinator, una empresa norteamericana de electrónica de consumo, en Bombay. Obtuve un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Patna y mis jefes me consideraban un tipo con mucho futuro. Pero un día decidí que no podía pasarme el resto de la vida comercializando ventiladores y frigoríficos. Así que lo dejé. Escribí una carta a mi jefe y a mis padres, repartí mis pertenencias entre los pobres y me subí a un tren hacia Benarés. Allí tiré mi viejo traje, me embadurné el cuerpo de ceniza y encontré un monasterio.
–¿No se arrepintió nunca de lo que hizo? –pregunté.
–Fue una decisión muy repentina –contestó Ajay–. Pero no, nunca me he arrepentido, ni siquiera durante un instante, ni tampoco cuando llevo varios días sin comer y estoy muy hambriento.
–¿Pero cómo se adaptó a un cambio tan grande en su vida? –volví a preguntar.
–Sí claro, al principio fue muy difícil –aclaró–. Pero todo lo que vale la pena en la vida lleva su tiempo. Estaba acostumbrado a todas las comodidades: mi padre era político y un hombre muy rico para los niveles de mi país. Pero nunca quise vivir una vida mundana como él.
Llegábamos a la cresta del risco y el terreno caía abruptamente a cada lado. Ajay señaló los bosques y praderas que se extendían a nuestros pies, con cien tonalidades de verde, enmarcadas por el blanco cegador de los distantes picos nevados de enfrente:
–Cuando andas por los montes la mente se torna clara –dijo–. Desaparecen todas tus preocupaciones. ¡Mire! Sólo llevo una manta y una botella de agua. Carezco de posesiones, así que no tengo preocupaciones.
Sonrió:
–Una vez que aprendes a restringir tus deseos –dijo–, todo resulta posible.
El tipo de mundo en el que un sadhu naga desnudo y comprometido podía contar también con un máster empresarial era algo a lo que me había ido acostumbrando en el transcurso de mis viajes para documentar este libro. En noviembre pasado, por ejemplo, me las ingenié para seguir la pista a un famoso practicante tántrico en un crematorio cerca de Birbhum, en Bengala Occidental: Tapan Goswami, que utilizaba cráneos en su práctica. Hacía 20 años le había entrevistado un profesor estadounidense de religiones comparadas, que escribiría un ensayo muy sesudo sobre la práctica seguida por Tapan de invocación de espíritus y hechizos, utilizando los cráneos encurtidos de vírgenes muertas y suicidas agitados. Parecía un material muy interesante, aunque de una naturaleza bastante siniestra, así que pasé gran parte del día visitando los diversos crematorios de Birbhum antes de poder dar con Tapan, que estaba sentado fuera de su pequeño templo de Kali, a las afueras de la población, preparando un sacrificio para la diosa.
El sol se estaba ocultando, y la luz empezaba a palidecer. Una pira funeraria seguía humeando turbadora frente al templo. Las moscas revoloteaban por todas partes, atraídas por el aire caliente e inmóvil. Tapan y yo hablamos de Tantra, mientras la luz iba desapareciendo, y me confirmó que en su juventud, cuando el profesor le entrevistara, era un entusiasta alimentador de cráneos. Sí, dijo, todo lo que había escrito sobre él era cierto, y sí, de vez en cuando seguía encurtiendo cráneos e invocando a sus propietarios muertos a fin de utilizar sus poderes. Pero por desgracia, dijo, no podía hablarme de los detalles. ¿Cómo así?, le pregunté. Porque, afirmó, sus dos hijos eran ahora prósperos oftalmólogos en Nueva Jersey. Le habían prohibido tajantemente conceder más entrevistas acerca de sus actividades por si ello hacía que corriesen rumores de que la familia coqueteaba con la magia negra, poniendo en peligro su provechosa práctica médica en la Costa Este. Ahora incluso pensaba en abandonar sus cráneos y reunirse con sus hijos en los Estados Unidos.
Al haber vivido en la India los últimos años, he visto cambiar este país a un ritmo imposible de imaginar la primera vez que vine, a finales de la década de 1980. Al regresar a Delhi tras estar ausente casi una década, alquilé una granja a cinco kilómetros de la población en auge de Gurgaon, en los márgenes orientales de Delhi. Desde el final de la carretera era posible ver a lo lejos los cinturones de ronda de las nuevas urbanizaciones que brotaban como setas, repletas de centros de atención telefónica, empresas informáticas y elegantes bloques de apartamentos, todo ello alzándose rápidamente sobre unos terrenos que tan sólo dos años antes habían sido tierras de labranza vírgenes. Seis años más tarde, Gurgaon se había acercado a tal velocidad hacia nosotros que ahora ya casi llega a los lindes de nuestra granja, y lo que orgullosamente se anuncia como el centro comercial más grande de Asia está levantándose a menos de un cuarto de milla de mi casa.
La velocidad del desarrollo resulta sobrecogedora para cualquiera acostumbrado a las cansinas tasas de crecimiento de Europa occidental: el tipo de progresión que costaría 25 años en el Reino Unido, aparece aquí en cinco meses. Como es bien sabido, la India está a punto de sobrepasar a Japón y convertirse en la tercera mayor economía del mundo, y según las estimaciones de la CIA, es de esperar que la economía india sobrepase a la de los EE.UU. alrededor de 2050.
Se trata de un panorama tan extraordinario que resulta fácil pasar por alto la fragilidad y desigualdad del auge desarrollista. Salir de Gurgaon por la carretera de Jaipur es como regresar en el tiempo a un mundo más viejo, lento y premoderno. Veinte minutos después de dejar las sedes de Microsoft y Google Asia en Gurgaon, los coches y caminos empiezan a dar paso a carros de camellos y bueyes, y los trajes, tejanos y gorras de béisbol a los empolvados dhotis y turbantes de algodón. Se trata, ciertamente, de una India muy distinta, y es aquí, en los lugares suspendidos entre modernidad y tradición, donde se enmarca la mayoría de las historias de este libro.
Se ha escrito mucho sobre la manera en que la India avanza para devolver al subcontinente al lugar que tradicionalmente le ha correspondido en el núcleo del comercio global, pero hasta el momento se ha dicho bien poco acerca de cómo esas enormes convulsiones han afectado a las distintas tradiciones religiosas surasiáticas, o explorado cómo han lidiado con el hecho de vivir en el ojo del huracán todas las gentes que viven esas ricas tradiciones. Pues mientras Occidente suele gustar de imaginar las religiones de Oriente como profundos pozos de sabiduría antigua e inmutable, lo cierto es que gran parte de la identidad religiosa de la India está estrechamente ligada a grupos sociales muy concretos, así como a prácticas de casta y a linajes traspasados de padres a hijos, todo lo cual está cambiando con mucha rapidez mientras la sociedad india se transforma a gran velocidad.
Por ello aparecen preguntas y cuestiones muy interesantes: ¿qué significa en la actualidad ser un hombre santo o una monja jainista, un místico o un tántrico que busca la salvación por los caminos de la India moderna, por los que retumban los camiones Tata? ¿Por qué un individuo abraza la resistencia armada como una vocación sagrada, mientras otro practica devotamente ahimsa, o la inofensividad? ¿Por qué uno piensa que puede crear un dios, mientras otro piensa que dios puede morar en él? ¿Cómo sobrevive cada camino religioso concreto a los cambios por los que pasa actualmente la India? ¿Qué es lo que cambia y lo que permanece igual? ¿Sigue la India ofreciendo algún tipo de alternativa espiritual real al materialismo, o no es más que otro sátrapa del mundo capitalista global que se desarrolla con gran rapidez?
Lo cierto es que a lo largo de mis viajes por la India para preparar este libro conocí muchos mundos que colisionan de manera extraña al acelerarse la velocidad de este proceso. Visité un santuario y centro de peregrinación en las afueras de Jodhpur, que había ido tomando forma teniendo como centro una motocicleta Enfield Bullet. En principio erigido en memoria de su propietario, cuando éste sufrió un accidente fatal, su moto se transformó en centro de peregrinación, atrayendo a peregrinos –sobre todo devotos camioneros– de todo Rajasthan, en busca de los milagros de fertilidad que se decía que efectuaba. En Swamimalai, cerca de Tanjore, en Tamil Nadu, conocí a Srikanda Stpathy, un creador o hacedor de ídolos, el 35º de un largo linaje de escultores que se remontaba a los legendarios broncistas Chola. Srikanda consideraba crear dioses como una de las más sagradas vocaciones de la India, pero ahora ha de reconciliarse con un hijo que sólo quiere estudiar para ser ingeniero informático en Bangalore. En Kannur, en el norte de Kerala, conocí a Hari Das, un pocero y carcelero a tiempo parcial durante diez meses al año, que vigila la violenta guerra abierta que se desarrolla entre los convictos y gánsteres encarcelados de los dos partidos políticos rivales, el RSS, de extrema derecha, y el Partido Comunista de la India. Pero durante la temporada de danza theyyam, entre enero y marzo, Hari tiene un trabajo bastante diferente. Aunque sus antecedentes son de dalit intocable, se transforma en una divinidad omnipotente durante dos meses al año, y como tal es venerado como un dios. Luego, a finales de marzo, regresa a la prisión.
Otras gentes que conocí vieron cómo sus vidas eran sacudidas por la modernidad de una forma más brutal: por invasiones, masacres y el auge de movimientos políticos fundamentalistas a menudo violentos. Muchas de las vidas de los buscadores y renunciantes con los que hablé estaban marcadas por el sufrimiento, el exilio y con frecuencia teñidas de gran dolor. Un gran número de ellos resultó que había escapado a tragedias personales, familiares o políticas. Por ejemplo, Tashi Passang fue monje budista en el Tibet antes de la invasión china de 1959. Cuando su monasterio empezó a sufrir la presión china, él decidió empuñar las armas para defender la fe budista: «Una vez que te haces monje resulta muy difícil matar a un ser humano –me contó–. Pero a veces hacerlo puede ser tu deber».
Ahora vive en el exilio en el Himalaya indio y estampa banderas de oración en un intento para expiar la violencia en la que se sumergió tras unirse a la resistencia. Otros, rechazados y desterrados por sus familias y castas, o bien destruidos por la violencia interreligiosa o política, han hallado amor y una comunidad entre un grupo de extáticos religiosos, siendo acogidos, aceptados e incluso venerados cuando en cualquier otro lugar habrían sufrido el rechazo.
Con historias y dilemas de ese calibre llenando lentamente mis cuadernos de notas, me dispuse a escribir un equivalente índico de mi libro sobre los monjes y monasterios del Próximo Oriente, Desde el monte santo: viaje a la sombra de Bizancio. Pero las personas que conocí eran tan extraordinarias, y sus propias historias y voces tan intensas, que al final decidí escribir Nueve vidas de una forma muy distinta. Hace 20 años, cuando se publicó mi primer libro, Tras los pasos de Marco Polo, en plenos ochentas, la literatura de viajes tendía a poner de relieve al narrador: el tema eran sus aventuras; a la gente a la que se encontraba se la solía reducir a objetos del telón de fondo. Con Nueve vidas he intentado invertir esta tendencia y mantener al narrador anclado en las sombras, a fin de destacar las vidas de las personas que conocí, otorgando el protagonismo a sus historias. En algunos casos, a fin de proteger sus identidades, he cambiado los nombres y enturbiado los detalles de algunos de mis personajes a petición propia.
Al rebuscar muchos de los relatos en las caras más oscuras y menos románticas de la vida moderna india, con cada uno de los personajes contando su propia historia, y proporcionando como narrador únicamente un marco, espero haber evitado muchos de los clichés acerca de la “India mística” que empañan tantos relatos occidentales sobre la religión índica.
Nueve vidas está concebido como una colección de relatos cortos de no ficción relacionados entre sí, en los que cada vida representa una forma distinta de devoción, o un camino religioso diferente. Cada vida debería convertirse en un ojo de cerradura que permitiese observar el camino de cada vocación religiosa concreta que se ha visto atrapada y transformada en la vorágine de la metamorfosis de la India durante este período de rápida transición, y también revelar la extraordinaria persistencia de la fe y el ritual en un paisaje en constante cambio.
Para mi sorpresa, a pesar de todo el desarrollo que está teniendo lugar, muchos de los temas que preocupaban a mis hombres y mujeres santos y santas seguían siendo los mismos dilemas eternos que absorbieran a los seres santos de la India clásica, hace miles de años: la búsqueda del éxito y la comodidad materiales frente a las exigencias de la vida espiritual; la llamada de la vida activa frente a la contemplativa; el camino de la estabilidad frente a la atracción del camino abierto e ignoto; la devoción personal frente a la religión convencional o pública; la ortodoxia textual frente a la atracción emocional del misticismo; la eterna guerra entre deber y deseo.
Las aguas siguen discurriendo algo más rápidas que antes, pero, no obstante, el gran río sigue fluyendo. Es tan fluido e impredecible en su talante como siempre, pero corre a través de orillas familiares.
Las entrevistas de este libro tuvieron lugar en ocho lenguas diferentes, y en cada caso mantengo una enorme deuda de gratitud con aquellos que me acompañaron en mis viajes y que me ayudaron a conversar con mis protagonistas: Mimlu Sen, Santanu Mitra, Jonty Rajagopalan, Prakash Dan Detha, Susheela Raman, H. Padmanabaiah Nagarajaiah, Prathibha Nandakumar, Tenzin Norkyi, Lhakpa Kyizom, Tenzin Tsundue, Choki Tsomo, Masood Lohar y mi viejo amigo Subramaniam Gautham, que me acompañó en los viajes por Tamil Nadu y Kerala. Toby Sinclair, Gita Mehta, Ram Guha, Faith y John Singh, Ameena Saiyid, Wasfia Nazreen, Sam Mills, Michael Wood, Susan Visvanathan, Pankaj Mishra, Dilip Menon y el fallecido Bhaskar Bhattacharyya me ofrecieron todos ellos valiosos consejos, mientras que Varsha Hoon, de Connexions Inc., se ocupó de toda la logística de los viajes, tolerando con paciencia e ingenuidad mis frecuentes cambios de planes a última hora. Geoffrey Dobbs me prestó su bella isla, Taprobane, para empezar este libro y allí fue donde escribí el primero de estos relatos, “La historia de la monja”.
Por su ayuda en las traducciones de poesía devocional estoy en deuda con las dos maravillosas recopilaciones de verso antiguo de A.K. Ramanujan, When God is a Customer (University of California Press, 1994) y The Interior Landscape (OUP India, 1994); a Grace and Mercy in her Wild Hair (Hohm Press, 1999), de Ramprasad Sen; a Deben Bhattacharya por su The Mirror of the Sky (Allen & Unwin, 1969); a Anju Makhija y Hari Dilgir por su traducción de Seeking the Beloved de Shah Abdul Latif (Nueva Delhi: Katha, 2005); a John D. Smith por sus traducciones de los versos de Pabuji en The Epic of Pabuji: A Study, Transcription and Translation (Cambridge University Press, 1991); y finalmente a Vidya Dehejia por sus traducciones de himnos clásicos e inscripciones tamiles.
Como siempre, muchas personas fueron lo suficientemente amables para leer los borradores de este libro y ofrecer sugerencias: Rana Dasgupta, Wendy Doniger, Paul Courtwright, Daniyal Mueenuddin, Ananya Vajpayi, Isabella Tree, Gurcharan Das, Jonathan Bond, Rajni George, Alice Albinia, Chiki Sarkar, Salma Merchant, Basharat Peer, y sobre todo Sam Miller, que resultó ser mucho más útil como lector mío que yo, para vergüenza mía, lo fui para él con el manuscrito de su maravilloso libro sobre Delhi. Mi heroico agente, el legendario David Godwin, ha sido un pilar inamovible durante todo este proceso. También he sido bendecido con unos editores muy inspiradores: Sonny Mehta de Knopf, Ravi Singh de Penguin India, Marc Parent de Buchet Chastel y sobre todo Michael Fishwick de Bloomsbury, que ha sido el editor de todos mis siete libros: éste es nuestro vigésimo aniversario juntos.
Mi maravillosa familia, Olivia y mis hijos Ibby, Sam y Adam, han sido tan generosos y deliciosamente molestos como de costumbre. Este libro está dedicado a mi fantástico Sammy, cuyo propio libro de cuentos, coescrito con su hermano pequeño, ha ido aumentando con rapidez, conteniendo incluso más magia que el de su padre.
William Dalrymple, Mira Singh Farm, Nueva Delhi 1 de julio de 2009
1. LA HISTORIA DE LA MONJA
Dos promontorios de oscuro y reluciente granito, suave como el cristal, se alzan desde un paisaje densamente boscoso compuesto de platanares y dentadas palmeras de Palmira asiáticas. Amanece. Por debajo se ve el antiguo centro de peregrinación de Shravanabelagola, donde los muros desmoronados de monasterios, templos y dharamsalas se arremolinan conformando una red de callejuelas de tierra roja. Las calles convergen en un enorme estanque de abluciones rectangular. El estanque está salpicado con hojas y capullos de loto, todavía cerrados. Los primeros peregrinos se están reuniendo, a pesar de lo temprano de la hora.
Durante más de 2.000 años, esta población karnática ha sido santa para los jainistas. Aquí fue, en el siglo –III, donde el primer emperador de la India, Chandragupta Maurya, abrazó la religión jainista, muriendo a resultas de un ayuno hasta la muerte autoimpuesto como expiación por las matanzas de las que fuera responsable durante su vida de conquistas. Mil doscientos años más tarde, en 981, un general jainista encargó la estatua monolítica más grande de la India, de más de 18 metros de altura, en lo alto del más alto de ambos promontorios, Vindhyagiri.
Se trataba de una imagen de otro héroe regio jainista, el príncipe Bahubali. Este príncipe peleó en un duelo con su hermano Bharata por el control del reino paterno. Pero al obtener la victoria, Bahubali comprendió la falsedad de la codicia y la transitoriedad de la gloria mundana. Renunció a su reino y en lugar de ello abrazó el sendero del asceta. Se retiró a la jungla y se quedó meditando durante un año, de manera que las enredaderas del bosque se ensortijaron entre sus piernas y le ataron al lugar en que se hallaba. En ese estado conquistó aquello que consideraba sus verdaderos enemigos –sus pasiones, ambiciones, orgullo y deseos–, convirtiéndose, según los jainistas, en el primer ser humano que realizó moksha o la liberación espiritual.
El sol acababa de elevarse por encima de las palmeras, y una temprana neblina matinal seguía envolviendo el lugar. No obstante, ya había una hilera de peregrinos –de lejos parecían criaturas parecidas a hormigas que trepaban por la empinada cuesta rocosa, que a la luz del amanecer parecía de mercurio fundido– que ascendía por los escalones que conducían a la monumental imagen del príncipe de piedra de la cima. Durante miles de años, esta impresionante estatua de amplios hombros, encerrada en su entramado de enredaderas de piedra, fue el centro de la peregrinación de este Vaticano de los digambaras, o jainistas “vestidos de cielo”.
Los monjes digambaras son probablemente los ascetas más severos de toda la India. Muestran su renuncia total del mundo viajando por él totalmente desnudos, tan ligeros como el aire, tal y como lo conciben, y tan despejados como el cielo índico. Claro está, entre los muchos laicos corrientes con lungis y saris que ascienden lentamente los peldaños esculpidos en la pared de granito, hay varios hombres totalmente desnudos: monjes digambaras que se dirigen a honrar a Bahubali. También hay algunas monjas digambaras –o matajis– vestidas de blanco; y fue en un templo a corta distancia de la cima donde vi por primera vez a Prasannamati Mataji.
Ya había reparado en la diminuta, delgada y descalza figura de la monja en su sari blanco subiendo los peldaños por encima de mí al iniciar el ascenso. Trepaba con rapidez, con un recipiente de agua hecho a partir de la cáscara de un coco en una mano, y un abanico de plumas de pavo real en la otra. Según subía iba barriendo delicadamente cada uno de los escalones con el abanico a fin de asegurarse de que no pisaba, hería o mataba a ninguna criatura viva durante su ascenso por la colina: una de las reglas peregrinatorias del muni o asceta jainista.
Sólo cuando llegué al Vadegall Basadi, un templo que se levanta justo bajo la cima, acabé alcanzándola, y me fijé en que, a pesar de su cabeza calva, la Mataji era de hecho una mujer sorprendentemente joven y atractiva. Tenía unos grandes ojos bien separados, piel olivácea y un aire de confianza que se expresaba en la vigorosa facilidad con la que movía el cuerpo. Pero al llevar a cabo sus devociones, en su expresión podía adivinarse algo triste y melancólico; y ello, combinado con su inesperada juventud y belleza, le dejaba a uno queriendo saber más acerca de ella.
Mataji se hallaba ocupada con sus oraciones cuando entré en el templo. Tras la tenue penumbra del exterior, el interior parecía totalmente negro, y pasaron varios minutos hasta que mis ojos se adaptaron por completo a la oscuridad. En los puntos cardinales del interior del templo, al principio casi invisibles, se hallaban tres imágenes, de un negro y pulido mármol, de los tirthankaras o liberadores jainistas. Cada uno de ellos fue esculpido en una postura sentada búdica, en virasana samadhi, con la cabeza afeitada y los lóbulos de las orejas alargados. Las manos de cada tirthankara aparecían ahuecadas, y estaban sentados con las piernas cruzadas en la postura del loto, impasibles y con la mirada hacia el interior, abismados en la más profunda introspección y meditación. Tirthankara significa literalmente “creadores de vados”, y los jainistas creen que estas heroicas figuras ascéticas han mostrando el camino hacia el nirvana, creando un vado espiritual a través de los ríos del sufrimiento y de los bravíos océanos de la existencia y el renacimiento, para así abrir un paso entre el samsara y la liberación.
Mataji hizo una reverencia ante cada una de las imágenes. Luego tomó algo de agua del sacerdote auxiliar y la vertió sobre las manos de las estatuas. Esa agua la recogió mediante un recipiente y luego la utilizó para ungir la coronilla de su propia cabeza. Según las creencias jainistas, es bueno y meritorio que los peregrinos expresen su devoción por los tirthankaras, pero no por ello deberán esperar recompensas terrenales: como seres perfeccionados que son, los creadores de vados se han liberado a sí mismos del mundo de los humanos, y por lo tanto no están presentes en las imágenes de la misma manera que, digamos, los hinduistas creen que sus deidades están encarnadas en las imágenes de los templos. El peregrino puede venerar, alabar, adorar y aprender del ejemplo de los tirthankaras, y pueden usarlos como motivo de concentración en sus meditaciones. Pero como los creadores de vados no están en el mundo, no pueden contestar las oraciones. La relación entre el devoto y el objeto de su devoción sólo discurre en un sentido. En su expresión más pura, el jainismo es casi una religión atea, y las muy veneradas imágenes de los tirthankaras que hay en los templos no implican tanto una presencia divina como una profunda ausencia divina.
Me intrigaba la intensa dedicación de Mataji hacia las imágenes, pero como estaba profundamente inmersa en sus oraciones, tuve claro que no era el mejor momento para interrumpirla, y menos para intentar hablar con ella. Desde el templo se dirigió hacia lo alto de la colina para lavar los pies de Bahubali. Allí murmuró silenciosamente sus oraciones matutinas, al pie de la estatua, haciendo girar el rosario en su mano. Luego dio cinco vueltas al circuito peregrinatorio o parikrama, alrededor del santuario y, con tanta rapidez como había trepado por los escalones, volvió a bajar por ellos, con el abanico de plumas de pavo real moviéndose con rapidez y barriendo todos los escalones que encontrara por delante.
Sería al día siguiente cuando solicité, siéndome concedida, una audiencia formal –o como la llaman los monjes, un darshan– con Mataji en el albergue del monasterio. Y sólo al día siguiente después de iniciada, mientras continuábamos nuestras conversaciones, empecé a enterarme de qué era lo que le confería aquel aire de inconfundible melancolía.
–Creemos que todo apego conlleva sufrimiento –dijo Prasannamati Mataji, cuando llevábamos un tiempo hablando–. Por eso se supone que debemos renunciar a ellos. Es uno de los principios más importantes del jainismo. Lo llamamos aparigraha. Por eso abandoné a mi familia y mi fortuna.
Conversábamos en el anexo de una sala de oración en un monasterio, y Mataji se sentaba con las piernas cruzadas sobre una estera de bambú, elevada ligeramente por encima de mí, sobre un pequeño estrado. La parte superior de su sari blanco cubría ahora modestamente su cabeza pelada.
–Ayuné durante muchos años o me limité a comer como mucho una vez al día –continuó–. Al igual que otras monjas, experimenté hambre y sed a menudo. Intenté demostrar compasión hacia todos los seres vivos y evitar toda forma de violencia, pasión o engaño. Deambulé descalza por los caminos de la India.
Al decir eso, la monja pasó una mano por la endurecida y callosa planta de su pie descalzo.
–Sufría a diario el dolor de las espinas y las ampollas. Todo ello formaba parte de mi esfuerzo por despojarme de mis últimos apegos en este mundo ilusorio. Pero –dijo–, seguía teniendo un apego, aunque, claro está, por entonces no lo consideraba como tal.
–¿De qué se trataba? –pregunté.
–Mi amiga Prayogamati –contestó–. Durante veinte años fuimos amigas inseparables, compartiendo todo. Por seguridad, las monjas jainistas han de viajar juntas, en grupos o en parejas. Nunca se me pasó por la cabeza que estuviera rompiendo ninguna de nuestras reglas. Pero a causa de mi íntima amistad con ella, no sólo creé un apego, sino un apego muy fuerte, dejando una entrada para la llegada del sufrimiento. Pero sólo me di cuenta cuando ella murió.
Se hizo un silencio y tuve que animar a Mataji para que continuase.
–En esta etapa de la vida necesitamos compañía –dijo–. Ya sabe, una compañía con la que podamos compartir ideas y sentimientos. Después de que Prayogamati abandonase el cuerpo, sentí esta terrible soledad. En realidad, la sigo sintiendo en la actualidad. Pero su tiempo estaba fijado. Cuando enfermó –primero de tuberculosis y luego de malaria– sentía tanto dolor que decidió tomar sallekhana, aunque sólo tenía 36 años.
–¿Sallekhana?
–Es el ayuno ritual hasta morir. En el jainismo lo consideramos como la culminación de nuestra vida como ascetas. Es a lo que todos y todas aspiramos y por lo que nos esforzamos, considerándolo el mejor camino hacia el nirvana. Y no sólo las monjas: incluso mi abuela, una mujer laica, también adoptó sallekhana.
–¿Está diciendo que se suicidó?
–No, no. Sallekhana no es suicidio –dijo enérgicamente–. No tiene nada que ver. El suicido es un gran pecado, resultado de la desesperación. Pero sallekhana es un triunfo sobre la muerte, una expresión de esperanza.
–No comprendo –dije yo–. Si te privas de alimento hasta morir, entonces estás suicidándote, ¿no?
–De ninguna manera. Nosotros creemos que la muerte no es el fin, y que vida y muerte son complementarias. Así que cuando adoptas sallekhana estás en realidad abrazando una nueva vida. No es más que pasar de una habitación a otra.
–Pero no obstante se sigue eligiendo acabar con la propia vida.
–En el suicido, la muerte está llena de dolor y sufrimiento. Pero sallekhana es algo hermoso. No hay angustia ni crueldad. Nuestra vida de monjas es pacífica, y renunciar al cuerpo también debe ser algo pacífico. Tienes los nombres de los tirthankaras en los labios, y si lo haces con lentitud y de forma gradual, de la manera prescrita, no hay dolor; en lugar de ello en todas las privaciones existe una delicada pureza.
»En todas las etapas te guía una mataji o guru experimentada. Todo se planea por adelantado: cuándo y cómo renuncias a los alimentos. Se designa a alguien para que se siente a tu lado y se ocupe de ti en todo momento, y se envía un mensaje a todos los miembros de la comunidad, comunicando que has decidido emprender ese camino. Primero ayunas un día a la semana, luego sólo comes en días alternos: un día comes y al siguiente ayunas. Vas abandonando distintos tiempos de alimentos, paso a paso. Renuncias al arroz, luego a la fruta, a continuación a las verduras, después a los zumos y el suero de leche. Finalmente sólo ingieres agua, y luego sólo eso pero en días alternos. Al final, cuando estás preparado, también renuncias a eso. Si lo haces de manera muy gradual, no hay sufrimiento alguno implícito. El cuerpo se enfría, de manera que puedas concentrarte interiormente en el alma, y en borrar todo el mal karma.
»En cada etapa se te pregunta si estás dispuesta a continuar, si estás segura de estar preparada, si estás segura de que no quieres echarte atrás. Es muy difícil de explicar, pero en realidad puede ser muy hermoso: el rechazo final de todos los deseos, el sacrificio de todo. Estás rodeada, cuidada por tus compañeros monjes y monjas. Tu mente está concentrada en el ejemplo de los jinas.
Sonrió:
–Ha de entender que para nosotros la muerte está repleta de exaltación. Abrazas sallekhana no por desesperación acerca de tu vieja vida, sino para alcanzar y realizar algo nuevo. Es tan emocionante como descubrir un nuevo paisaje o un nuevo país: nos emocionamos ante una nueva vida, preñada de posibilidades.
Debí de parecer sorprendido, o poco convencido, porque se detuvo y explicó lo que quería decir utilizando las imágenes más simples.
–Cuando las ropas se tornan viejas y ajadas –dijo–, te procuras unas nuevas. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Después de los 30, cada año se torna más débil. Cuando el cuerpo se marchite por completo, el alma tomará otro nuevo, igual que el cangrejo ermitaño encuentra un nuevo caparazón. Pues el alma no se marchita, y al renacer simplemente cambias tus ropas viejas y deterioradas por un traje nuevo bien elegante.
–Pero usted no parece haberse emocionado mucho cuando su amiga se fue así.
–No –dijo, con el rostro caído–. Es duro para los que se quedan.
Se detuvo. Durante un instante Mataji perdió su compostura; pero se recuperó.
–Yo no pude soportar la muerte de Prayogamati. Lloré, incluso aunque se supone que no debemos hacerlo. Cualquier tipo de emoción se considera un obstáculo para la realización de la iluminación. Hemos de cultivar la indiferencia, pero sigo recordándola.
Su voz volvió a vacilar. Sacudió lentamente la cabeza.
–El apego continúa ahí –dijo–. No puedo evitarlo. Vivimos juntas durante 20 años. ¿Cómo podría olvidarla?
El jainismo es una de las religiones más antiguas del mundo, y en muchos aspectos se parece al budismo, pues emerge del mismo mundo índico clásico y heterodoxo de la cuenca gangética, en los siglos anteriores a nuestra era. Al igual que el budismo, fue en parte una reacción a la consciencia de casta brahmínica y a la disposición de los brahmines para sacrificar enormes cantidades de animales en los templos. Pero la fe de los jainistas es algo más antigua y bastante más rigurosa que la práctica budista. Los ascetas budistas se afeitan la cabeza; los jainistas se arrancan los pelos de raíz. Los monjes budistas mendigan alimentos; los jainistas han de recibir alimento sin pedirlo. Todo lo que pueden hacer es salir de gowkari –la palabra se utiliza para describir el pacer de las vacas– y señalar su hambre doblando el brazo derecho por encima del hombro. Si los alimentos no llegan antes del inicio del anochecer, se acuestan hambrientos. Tienen prohibido aceptar o manipular dinero en cualquier modo.
En la antigua India, los monjes jainistas también fueron enaltecidos a causa de su rechazo a lavarse, y al igual que los monjes coptos de Egipto, equiparaban la falta de preocupación por el aspecto externo con pureza interna. Una antigua inscripción de Shravanabelagola hace referencia, en tono de admiración, a un monje tan pringado de porquería que «parecía vestir una ajustada armadura negra». En la actualidad se permite a los monjes limpiarse con una toalla húmeda y lavar su ropa cada pocas semanas; pero bañarse en estanques, en corrientes de agua o en el mar sigue estando estrictamente prohibido, así como usar jabón.
A diferencia del budismo, la religión jainista nunca se extendió más allá de la India, y aunque antaño fuera una fe popular y potente en todo el subcontinente, protegida por los príncipes de una sucesión de dinastías deccaníes, en la actualidad quedan tan sólo cuatro millones de jainistas, la mayor parte confinados a los estados de Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh y Karnataka. Fuera de la India apenas existe la religión y, comparada con el budismo, es prácticamente desconocida en Occidente.
La palabra jain deriva de jina, que significa libertador o conquistador espiritual. Los jinas o tirthankaras –creadores de vados– fueron una serie de 24 maestros humanos que descubrieron, cada uno de ellos, cómo escapar del ciclo eterno de muerte y renacimiento. A través de su heroico tapasya –austeridades corporales– realizaron el conocimiento omnisciente y trascendente que les revelaría la naturaleza de la realidad del gran teatro del universo, en cada dimensión. El más cercano de ellos, según los jainistas, fue la figura histórica de Mahavira (599-529 a. de C.) –el Gran Héroe–, un príncipe de Magadha, en el actual Bihar, que renunció al mundo a los 30 años para convertirse en pensador y asceta itinerante.
Mahavira elaboró para sus seguidores un complejo sistema cosmológico que los jainistas siguen exponiendo 2.600 años más tarde. Al igual que otras fes índicas, creen en un alma inmortal e indestructible, o jivan, y que la suma de los propios actos determina la naturaleza de tu futuro renacimiento. Sin embargo, los jainistas se diferencian de hinduistas y budistas en muchos aspectos. Rechazan la idea hinduista de que el mundo fue creado o destruido por dioses omnipotentes, y se burlan de las pretensiones de los brahmines, que creen que la pureza ritual y los sacrificios en el templo pueden reportar la salvación. Tal y como explica un monje jainista a un grupo de hostiles brahmines en una de las más antiguas escrituras jainistas, el sacrificio más importante para los jainistas no es ninguna puja o ritual, sino el sacrificio del propio cuerpo: «La austeridad es mi fuego sacrificial –dice el monje–, y mi vida el lugar en que ese fuego se alumbra. El esfuerzo físico y mental son mi cazo para la oblación, y mi cuerpo es el estiércol que alimenta el fuego, mis actos la leña. Ofrezco un sacrificio alabado por los sabios videntes que consiste en mi templanza, esfuerzo y calma».
Pero fundamentalmente, los jainistas difieren tanto de hinduistas como de budistas en su comprensión del karma, que para otras fes significa simplemente el fruto de los propios actos. Pero los jainistas conciben el karma como una delgada sustancia material que se adhiere físicamente al alma, contaminando y oscureciendo su potencial de gozo, y rebajándolo mediante el orgullo, la rabia, la ignorancia y la codicia, e impidiendo que alcance su destino final en la cima del universo. Para realizar la liberación total hay que vivir la vida de una manera que evite acumular más karma, mientras se limpia el karma acumulado en vidas anteriores. La única manera de lograrlo es adoptar una vida ascética y seguir el camino de meditación y rigurosa abnegación enseñado por los tirthankaras. Hay que adoptar una vida de renuncia al mundo, de desapego y una forma extrema de inofensividad.
El periplo del alma tiene lugar en un universo concebido de un modo totalmente distinto al de cualquier otra fe. Para los jainistas el universo tiene la forma de un gigantesco cuerpo humano cósmico. Por encima del cuerpo hay un dosel que contiene las almas liberadas y perfeccionadas –siddhas– que, al igual que los tirthankaras, han escapado al ciclo de renacimientos. En la parte superior del cuerpo, a la altura del pecho, está el mundo celestial superior, la gozosa morada de los dioses.
A la altura de la cintura se encuentra el mundo medio, donde viven los seres humanos en una serie de anillos concéntricos de tierra y océano. La masa continental central es este mundo –el continente del Árbol de la Pomarrosa–, que está limitado por el imponente Himalaya, en el interior de murallas de diamante. En su núcleo, el axis mundi, radica el santuario divino de los jinas, el monte Meru, con sus dos soles y dos lunas, sus parques y bosques, y sus sotos de árboles concesores de deseos. Junto a esto, pero ligeramente al sur, radica el continente de Bharata o India. Aquí es donde se encuentran las grandes capitales principescas, rodeadas de lagos ornamentales en los que florecen los lotos.
Bajo este disco se halla el mundo infernal de los jainistas. Aquí habitan las almas que han cometido grandes pecados, como seres infernales, en un estado de calor terrible, sed insaciable y dolor infinito, bajo la vigilancia de un grupo de malévolos carceleros semidivinos, los asuras, que se oponen contundentemente al dharma de los tirthankaras.
En este mundo no hay divinidades creadoras: dependiendo de sus acciones y karma, un alma puede reencarnarse como dios, pero llega un momento en que se agota su depósito de mérito, y el dios debe pasar por las agonías de la muerte y la caída del cielo, para renacer como un ser mortal en el mundo intermedio. Lo mismo vale para los seres del infierno. Una vez que han pagado sus malas acciones con sufrimiento, pueden elevarse para renacer en el mundo intermedio y reiniciar el ciclo de muerte y renacimiento, dependiendo de su karma, como seres humanos, animales, plantas o las diminutas criaturas invisibles del aire. Al igual que los dioses caídos, los antiguos seres infernales también pueden aspirar a realizar moksha, la liberación suprema del alma de su existencia y sufrimiento terrenales. Incluso el tirthankara Mahavira, el Gran Héroe, pasó cierto tiempo como ser infernal, y luego como león, antes de elevarse para ser un ser humano y descubrir así el camino hacia la iluminación. Sólo los seres humanos –y no los dioses hedonistas– pueden realizar la liberación, y la manera de lograrlo es renunciando completamente al mundo y a sus pasiones, a sus deseos y apegos, convirtiéndose en asceta jainista. El monje o la monja deberá aceptar las Tres Joyas, es decir, conocimiento adecuado, fe adecuada y conducta adecuada, y tomar los cinco votos: inofensividad, veracidad, no robar, celibato y desapego. Deambulan por los caminos de la India, evitando cualquier acto violento, incluso pequeño, y meditan sobre las grandes cuestiones, acerca del orden y propósito del universo, intentando vadear por los pasos que llevan del sufrimiento a la salvación. Así pues, para los jainistas, ser un asceta es una vocación más elevada que ser un dios.
Se trata de una religión extraña, austera y en algunos sentidos muy severa; pero ésa, explicó Prasannamati Mataji, es precisamente la cuestión.
Cada día, a las diez, Prasannamati Mataji consume su única comida diaria. El tercer día que pasé en Shravanabelagola fui al math o monasterio para observar lo que resultó ser tanto un ritual como un desayuno.
Mataji, envuelta como siempre en su sari de algodón blanco sin puntadas, se encontraba sentada con las piernas cruzadas sobre un taburete bajo de madera que a su vez se hallaba elevado sobre una tarima de madera en el centro de una habitación vacía de la planta baja. Por detrás de ella, su abanico y el cuenco de coco para el agua, descansaban contra la pared. Enfrente, cinco o seis laicas jainistas de clase media ataviadas con saris parecían ocupadas con pequeños cubos de arroz, dal y un curry de garbanzos, asistiendo con empeño a Mataji, a quien trataban con una deferencia y respeto extremos. Sin embargo, Mataji permanecía sentada con la mirada baja, sin mirarlas excepto de soslayo, aceptando sin decir nada lo que le era ofrecido. El silencio era total: nadie hablaba, y toda comunicación se lleva a cabo mediante signos, movimientos de cabeza y señalando con los dedos.
Al acercarme a la puerta, Mataji indicó levantando la palma de una única mano, que debía detenerme donde estaba. Una de las mujeres me explicó que como yo no había tomado un baño ritual y como probablemente había comido carne, debía permanecer fuera. Observé todo desde el quicio de la puerta abierta, con la libreta en la mano.
Durante una hora Mataji comió lentamente y guardando un silencio absoluto. La mujer que la atendía esperó a que asintiese con la cabeza, y luego, utilizando una cuchara de mango largo, vertió un bocadito de comida en sus manos ahuecadas y a la espera. Cada bocado lo revisaba cuidadosamente con el pulgar de su mano derecha, buscando un cabello perdido, o un insecto alado, o una hormiga, o cualquier criatura viva que pudiera haber caído en la comida estrictamente vegetariana, convirtiéndola en impura. Si encontrase algo, me explicó una de las laicas, las reglas eran muy claras: debía dejar caer los alimentos al suelo, rechazar toda la comida y ayunar hasta las diez en punto de la mañana siguiente.
Tras dar cuenta de las verduras, una de las asistentes de Mataji derramó una cucharadita de mantequilla clarificada sobre el arroz. Cuando una mujer le ofreció una cucharada suplementaria de dal, un ligero movimiento de la cabeza de Mataji indicó que ya bastaba. Luego se vertió agua hervida, todavía caliente, de un vaso de metal en el cuenco conformado por las manos de Mataji. Bebió un poco, luego se enjuagó la boca con otro vaso. Se hurgó entre los dientes con el dedo y se lavó las encías, antes de escupir el agua en una escupidera que aguardaba el momento. Con ello finalizó. Mataji se incorporó y bendijo formalmente a las mujeres con su abanico de pavo real.
Cuando finalizó todo el ritual de la comida silente, Mataji me condujo al recibidor del albergue del monasterio. Allí se sentó con las piernas cruzadas sobre una estera de mimbre frente a un escritorio bajo, sobre el que reposaban los dos volúmenes de las escrituras que ella estudiaba, y sobre los que redactaba un comentario. Junto a un escritorio parecido, al otro extremo de la habitación, se hallaba sentado un hombre totalmente desnudo: el maharaj del math, absorto en silencio en sus escritos. Nos saludamos con la cabeza y regresó a su trabajo. Imaginé que estaba allí como carabina de Mataji durante nuestra conversación: le estaba prohibido permanecer a solas con cualquier hombre, aparte de su guru, en una habitación.
Cuando se acomodó, Mataji empezó a contarme la historia sobre cómo había renunciado al mundo y por qué decidió someterse al ritual de iniciación, o diksha, como monja jainista.
–Nací en Raipur, Chattisgarh, en 1972 –dijo Mataji–. En aquellos días me llamaba Rekha. Pertenezco a una familia de acaudalados comerciantes. Proceden del Rajasthan, pero se trasladaron a Chattisgarh por cuestiones de negocios. Mi padre tiene seis hermanos y vivimos como una familia unida, todos juntos en la misma casa. Mis padres tuvieron dos chicos antes de que yo naciese. No había habido ninguna chica en la familia desde hacía tres generaciones. Yo fui la primera y todos ellos me querían, en gran parte porque se me consideraba una niña guapa y vivaz, y además tenía una piel inusualmente clara y espeso cabello negro, que me dejé crecer muy largo.
»Todos ellos me mimaban, y mis tíos competían entre sí para complacerme. Me encantaba el rasgulla y el pedha [dulces de cabello de ángel], y todos mis tíos me traían cajas de ellos. Si para cuando regresaban de su almacén yo estaba dormida, me despertaban para darme los dulces, o a veces un gran tarro de confitado gulab jamun. Todos mis deseos eran colmados, y era la favorita de todo el mundo. No recuerdo ni una sola ocasión en que mis padres me alzasen la voz, y menos todavía que me pegasen.
»Tuve una infancia muy feliz. Tenía dos grandes amigas, una de ellas era una jainista de la secta rival, la svetambara, y la otra una chica brahmín, y sus padres también eran comerciantes de tejidos. Así que todas jugábamos con las muñecas, y nuestras familias hacían que sus sastres diseñasen elaborados saris y salwars para aquéllas. Cuando fuimos algo mayores, mis tíos nos llevaban al cine. Me encantaba Rekha porque se llamaba igual que yo, y Amitabh Bachchan porque en esa época era el héroe más famoso. Mi película favorita era Cooli.
»Luego, cuando tenía alrededor de 13 años, me llevaron a conocer a un monje, Dayasagar Maharaj. Su nombre significa “Señor del Océano de Compasión”. Había sido vaquero y recibido la diksha cuando era un niño de diez años, y ahora contaba con un profundo conocimiento de las escrituras. Vino a Raipur para llevar a cabo su chaturmasa –la pausa del monzón–, cuando los jainistas tenemos prohibido caminar por si accidentalmente matamos la vida invisible que habita en los charcos. Así que el maharaj estuvo en nuestra población durante tres meses, y cada día solía predicar y leer para todos los niños. Nos explicó cómo vivir una vida pacífica y evitar dañar a otras criaturas vivas: lo que debíamos comer, y cómo debíamos colar el agua para evitar beber criaturas demasiado pequeñas para ser vistas. Me impresionó mucho y empecé a pensar en ello. No me costó mucho decidir que quería ser como él. Sus palabras y sus enseñanzas cambiaron por completo mi vida.
»Al cabo de pocas semanas decidí dejar de comer tras la caída de la noche, también dejé de comer cualquier planta que crezca bajo la tierra: cebollas, patatas, zanahorias, ajo y todos los tubérculos. Los monjes jainistas los tienen prohibidos, pues matas a la planta cuando la arrancas. Sólo se nos permite alimentarnos de vegetales como el arroz, que puede sobrevivir a la cosecha del grano.
»Cuando también renuncié a la leche y el azúcar moreno –dos cosas que me encantaban– para controlar mis deseos, todo el mundo trató de disuadirme, sobre todo mi padre, que en una ocasión incluso intentó alimentarme a la fuerza. Creían que era demasiado joven para emprender este camino y en casa todos querían que fuese su muñequita. Pero eso no era lo que yo quería.
»Al cumplir los 14 años anuncié que quería unirme al sangha, la comunidad jainista de la que formaba parte mi maharaj. Mi familia también se opuso, diciendo que no era más que una chiquilla, y que no debía preocuparme de esas cosas. Pero al final, cuando insistí, aceptaron dejarme ir un par de semanas durante las vacaciones escolares para estudiar el dharma, con la esperanza de que la dureza de la vida del sangha me echase para atrás. También insistieron en que me acompañasen algunos de los sirvientes de la familia. Pero la vida del sangha y las enseñanzas que escuché fueron una revelación para mí. Una vez que me instalé, me negué a regresar. Los sirvientes hicieron todo lo posible para persuadirme, pero yo me mostré inflexible, y tuvieron que regresar por sus medios.
»Finalmente, al cabo de dos meses, llegó mi padre para llevarme a casa. Me dijo que uno de mis tíos había tenido un hijo, y que yo debía regresar a casa pues había una gran celebración familiar. Estuve de acuerdo en regresar, pero sólo si me prometía devolverme luego al sangha. Mi padre así lo prometió, pero durante la celebración todos mis familiares insistieron en que era demasiado joven, y que no se me debía permitir regresar. Me quedé con la familia durante un mes, y luego insistí en que me llevasen de nuevo. Se negaron. Dejé de comer durante tres días... Ni siquiera una gota de agua. El ambiente en casa era muy malo. Había mucha presión y todo el mundo parecía muy enfadado, y decían que era muy testaruda e insensible. Pero al final, al tercer día, dieron su brazo a torcer y me devolvieron al sangha.
»Mantuvieron un estrecho contacto conmigo, enviándome dinero y ropa, y pagando mis peregrinaciones. Sabían que mi guru se ocuparía de mí, y creo que en cierto modo les complacía que yo hubiese emprendido un camino piadoso; pero en sus corazones seguían sin querer que optase por recibir la diksha completa. Por otra parte, era feliz en el sangha, y sabía que había optado por el camino adecuado. Cuando comes un mango, has de descartar el hueso. Lo mismo sucede con nuestra vida de munis. Por muy apegada que estés a tu familia y a las cosas de este mucho, por muchos esfuerzos que realices, al final has de dejarlos atrás. Simplemente no puedes llevarlo contigo. Por muy poderoso que seas, por muy sabio, por mucho que quieras a tu madre y a tu padre, has de partir. Los placeres mundanos y la felicidad de la vida familiar son igualmente temporales. No hay escapatoria. Nacimiento y muerte son inevitables; ambos están más allá de nuestro control.
»Igual que un niño pequeño que va al colegio y luego crece y se convierte en adulto; o como un mango pequeño que crece y crece, que cambia de color y madura; también envejecer y morir son cosas innatas a nuestra naturaleza. No tenemos elección. Todos nosotros nacemos, pasamos la infancia, nos hacemos adultos, envejecemos y morimos. Se trata de un proceso natural y no puedes retroceder, al menos hasta la siguiente vida. Lo único que puedes hacer es aceptarlo y emprender el sendero jainista de conocimiento, meditación y penitencia, como única forma de liberarte de este ciclo. Es la única manera de realizar el absoluto.
»Tras pasar cierto tiempo con el sangha sentí que lo había comprendido, y que vivía de la mejor manera que podía hacerlo. Cuando más tiempo llevas una vida buena, más claros y agudos son tus pensamientos sobre esos asuntos. Empiezas a poder atravesar las ilusiones del mundo y a ver las cosas tal cual son. De repente me dio la impresión de que, a pesar de que amaba a mi familia, a ellos realmente sólo les interesaba hacer dinero y ostentar su riqueza. Me temo que muchos jainistas laicos son así.
»Si cierras la puerta, no puedes ver; ábrela un poco y todo se torna claro. Al igual que una semilla quemada no brota, una vez que renuncias al mundo no serás absorbido por el remolino del samsara. Me pareció entonces que lo que hacía era lo adecuado. También descubrí que seguir este camino espiritual reporta felicidad en esta vida, algo que realmente no esperaba.
»Para mí, el sangha fue como un renacimiento, una segunda vida. No sentí ninguna añoranza, ni ningún deseo de regresar a mi antigua vida. Los gurus me enseñaron a vivir de una manera nueva: cómo sentarme como una monja jainista, como estar de pie, cómo caminar, cómo dormir. Me lo enseñaron todo desde cero, desde el principio. Me sentí feliz en esta nueva vida; estaba segura de que estaba en el camino hacia la salvación, de que ya había dejado de estar distraída por el mundo exterior. Sabía que había hecho lo correcto y, aunque no quería herir a mi familia, lo único que me pesaba que es hubiera perdido tanto tiempo en mi vida.
»En realidad no tenía tiempo para preocuparme. Nuestro guruji se aseguró de que estábamos totalmente ocupados con charlas, estudios, clases y viajes. Nuestras lecciones en sánscrito y prácrito continuaron todo el tiempo, entre días de largas caminatas. Descubrí que me encantaba el sánscrito. Me fascinaba su complejidad y perfección, y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera leer parte de nuestra literatura y escrituras jainistas en las lenguas en las que se escribieron. Se nos anima a continuar estudiando y adquiriendo conocimiento hasta que podamos desembarazarnos de las últimas ilusiones del samsara. Ahora ya llevo 24 años estudiando, y todavía me queda mucho que aprender.
»En aquellos primeros tiempos también empezamos a aprender a meditar. Nuestro guru nos formó para levantarnos a las 3:00 de la madrugada, y los días en que no viajábamos, pasamos las primeras horas de la mañana –el momento más pacífico del día– en meditación, esforzándonos por alcanzar el autoconocimiento. Se nos formó para pensar en los 24 tirthankaras, para visualizarlos y contemplar sus atributos en nuestros corazones, sus vidas y las decisiones que tomaron. Se nos enseñó a sentarnos en la postura de loto completo –padmasana– con los ojos cerrados. Mi habilidad aumentó con mis estudios: primero estudié las escrituras en sánscrito, luego, durante la meditación, recordaba lo que leyera, e intentaba visualizar lo que había estudiado. Como una araña tejiendo su tela, con la meditación es necesario tener paciencia para que ésta crezca. Una vez que lo sabes todo sobre los tirthankaras no es difícil imaginarlos. Es como un niño que aprende a ir en bicicleta; al ir en bici, vas dominando el arte, hasta que finalmente apenas te das cuenta de que pedaleas. Pero al igual que ocurre con la bicicleta, los primeros pasos pueden resultar muy difíciles y descorazonadores.
»Aprender las escrituras, aprender prácrito y sánscrito, aprender a meditar, aprender a aceptar tapasya, es un proceso muy lento. Cuando siembras una semilla has de esperar a que crezca y se convierta en un árbol que dé fruto: un cocotero no dará frutos durante muchos años. Lo mismo ocurre con nosotros. Pasa mucho tiempo entre sembrar la semilla y cosechar el fruto. No siembras la semilla y esperas que dé frutos al día siguiente. Con nuestro tapasya, con las privaciones que experimentamos, no esperas una recompensa inmediata, y tampoco necesariamente obtener las recompensas en esta vida. Sólo recogerás los frutos al cabo de muchas vidas futuras.
»Igual que los tirthankaras, debes aprender a tener fe en el camino jainista: la fe lo es todo, pues sin el conocimiento espiritual que contiene la fe jainista, nunca podrás realizar la liberación. El conocimiento espiritual es como la mantequilla clarificada de la leche: no puedes verla, así que en principio debes confiar en que está ahí. Sólo si aprendes las técnicas adecuadas podrás recoger los frutos del potencial de la leche. Debes aprender la manera de dividir la leche en grumos y cuajadas, y luego batir las cuajadas y finalmente también has de saber cómo calentar la mantequilla para obtener el ghi, la mantequilla clarificada. El sol siempre está ahí, aunque las nubes lo tapen. Del mismo modo, el alma intenta alcanzar la liberación, aunque la obstaculicen el pecado, el deseo y los apegos. Siguiendo la vía jainista puedes despejar las nubes y aprender el método para obtener el ghi de la leche. Sin el dharma jainista eres un alma atormentada y no conoces la felicidad duradera. Pero con un guru que te enseñe el camino adecuado, y que te enseñe la verdadera naturaleza del alma, todo eso puede cambiar.
»Siguiendo el dharma jainista, viviendo una vida llena de buenos actos, puedes ir borrando gradualmente tu mal karma. Y, si eres afortunado, y decidido en tu búsqueda de este objetivo, finalmente realizarás moksha.
»Al cabo de dos años con el sangha –continuó Prasannamati Mataji–, finalmente decidí que recibiría la diksha. Aquel noviembre me arrancaron el pelo por primera vez; es el primer paso, como una prueba de tu compromiso, porque si no puedes soportar el dolor de que te arranquen los pelos entonces no estás lista para dar el siguiente paso. Aquel día ayuné, y esa noche, una de las matajis mayores del sangha aplicó la ceniza de excremento de vaca seco. Eso actúa como una especie de antiséptico natural si sangras, y también impide que la mano resbale durante el arrancado.
»Yo tenía un hermoso, fuerte y largo cabello, y como todavía era muy joven, mi guru quiso cortarlo con tijeras y luego afeitarme la cabeza con una navaja, para no infligirme semejante dolor. Pero yo insistí, y dije que ya no era posible dar marcha atrás. Yo era una chica muy obstinada: hacía todo lo que me proponía hacer. Así que aceptaron hacer lo que yo deseaba. Creo que todo el mundo se quedó parado ante mi tozudez y determinación.
»Todo el ritual duró unas cuatro horas y resultó muy doloroso. Intenté no hacerlo, pero no pude evitar llorar. No les conté mi decisión a mis padres, pues sabía que intentarían detenerme, pero no sé cómo se enteraron y llegaron corriendo. Para cuando llegaron, la ceremonia casi había concluido. Cuando me vieron con la cabeza calva, las heridas y la sangre cubriendo el cuero cabelludo, allí donde antes había habido pelo, mi madre gritó y mi padre se echó a llorar. Supieron que nunca regresaría de ese camino. A partir de entonces, siempre que el sangha llegaba a una aldea, el maharaj me exhibía: “Mirad –decía–. Esta chica es muy joven pero con una gran determinación, y hace incluso aquello que los ancianos dudan en hacer”.