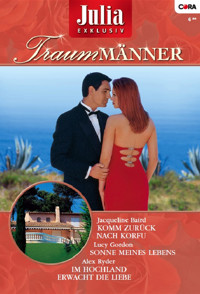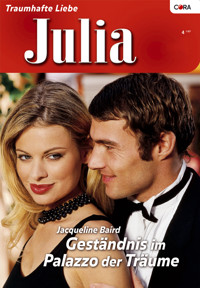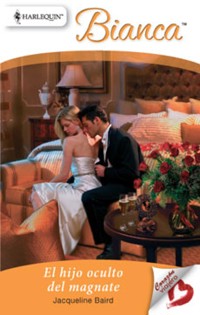2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
¿Cómo podría resistirse a su despiadada seducción? Guido Barberi no había vuelto a ver a su exmujer desde que ella lo abandonó… llevándose consigo un cuarto de millón de libras. Pero nada más reencontrarse con ella se dio cuenta de que seguía deseándola, y qué mejor manera de vengarse de ella que convertirla en su amante… Sara no podía creer que Guido hubiese mejorado tanto con los años. A pesar de lo mucho que lo odiaba, lo deseaba aún más que antes…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2007 Jacqueline Baird
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Odio y deseo, Nº 1833 - septiembre 2024
Título original: The Italian Billionaire's Ruthless Revenge
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales , utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410742260
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
El resplandeciente yate negro surcaba ágilmente las verdes aguas del Mediterráneo y, mientras se aproximaba a la isla de Mallorca, aflojó la marcha para atracar junto a la dársena de Alcudia. Con una sonrisa de satisfacción, Guido Barberi pasó el timón al capitán.
–Todo suyo.
Vestido con pantalones cortos blancos y zapatillas, salió a cubierta y echó una ojeada al puerto de Alcudia, abarrotado de turistas, antes de volverse hacia la tripulación que aseguraba el barco en el amarre. Satisfecho con el resultado, miró con admiración el antiguo yate atracado junto al suyo. Dos mujeres tomaban el sol sobre la cubierta de madera.
Una de ellas, rubia, estaba sentada y observaba con evidente interés la llegada del nuevo yate. Pero fue la otra, tumbada bocabajo sobre una colchoneta, la que le llamó la atención mientras su instinto de macho depredador se activaba.
Él se dijo que no podía ser ella, pero la necesidad de confirmarlo era abrumadora. Lentamente, se ajustó los prismáticos que llevaba colgados del cuello y enfocó a la mujer. Desde la planta de los pies, su mirada ascendió por las largas y torneadas piernas hasta el respingón trasero…
Ahí estaban, junto a la base de la columna, dos perfectos y redondos hoyuelos. Rápidamente, recorrió el resto del cuerpo mientras apreciaba la fina cintura, los suaves hombros y la espesa y dorada cabellera recogida en la nuca. Leía un libro, ignorante del interés que había despertado. Él esbozó una fría sonrisa. Sólo había visto una mujer… conocido a una mujer que tuviera dos hoyuelos tan característicos en ese lugar. Le habían fascinado por completo. Sus labios los habían tocado, y su lengua saboreado, incontables veces antes de finalmente poseer su cálido cuerpo. Dejó caer los prismáticos y deslizó las manos en los bolsillos del pantalón mientras su cuerpo reaccionaba de inmediato y con entusiasmo ante los recuerdos.
Tenía que ser ella. Era ella. Su ex mujer, Sara Beecham.
Los recuerdos, que él creía enterrados, volvieron con fuerza.
Aún recordaba el preciso instante en que la había visto por primera vez. Ella estaba de espaldas y los vaqueros de talle bajo apenas cubrían el delicioso trasero, pero habían dejado al descubierto esos dos hoyuelos que habían despertado su curiosidad. Al volverse hacia él, su belleza lo había dejado sin aliento y el ajustado jersey, la pequeña cintura y las largas piernas le habían excitado tanto que él no se había atrevido a moverse. Fue amor a primera vista, o al menos eso pensó él. Con el tiempo, se había dado cuenta de que no había sido más que lujuria por su parte.
El breve matrimonio había sido una clase magistral sobre la deslealtad de las mujeres, sobre todo de aquella en particular. Lo descubrió cuando ella lo abandonó, junto con un cheque que le había exigido a su padre. Su esposa desapareció sin dejar rastro, salvo por una breve nota de despedida. Él se negaba a creerlo, pero un cuarto de millón de libras cobrado por ella a los pocos días de su regreso al Reino Unido le habían convencido. El divorcio fue rápidamente solucionado por los abogados y él no había vuelto a verla hasta ese instante.
–¿Has visto Il Leonesa? Eso es lo que yo llamo un yate. ¡Vaya! ¿A quién le importa el barco? ¡Qué hombre! Mira… pero, ¡mira! Cielos. ¿No es el tipo más guapo que hayas visto jamás? Qué hombros, qué pecho, qué piernas…
Sara levantó de mala gana la vista de la novela de misterio y miró de reojo a su compañera.
–Por favor, Pat, espero que no sea otro de esos dioses griegos recién llegados del Olimpo. Debe hacer el número cien desde la semana pasada –ella rió–. Y te recuerdo que estás casada.
–Créeme, éste es excepcional. Es el hombre más atractivo y salvajemente viril que haya visto en mi vida. Desgraciadamente, tiene los prismáticos enfocados hacia ti –Pat suspiró.
–Eres terrible –Sara volvió a centrar su atención en el libro.
–Y tú, chica, estás desperdiciando tu vida. Estás a bordo de un yate con seis solteros y únicamente dos mujeres. Resulta obvio que Peter Wells está loco por ti, y tú, ¿le animas? No. Cuando no estás guisando, estas casi todo el tiempo con la nariz enterrada en un libro. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Si yo fuera tú, ya estaría averiguando quién es ese maravilloso hombre. De hecho, creo que voy a hacerlo de todos modos. Le invitaré a nuestra fiesta de despedida esta noche. A Dave no le importará si le digo que es por ti.
–No –Sara se sentó de golpe–. Ni te atrevas –pero ya hablaba con la espalda de Pat. El problema era que su amiga se atrevía… a todo. Y Dave, su marido, era igual. Al principio, como su amiga y contable ocasional, Sara les había intentado enseñar las virtudes de la contención, pero esa palabra no estaba en su diccionario.
De modo que Sara, tras la suplicante llamada de su amiga, se había reunido con ellos en Marsella para unirse al crucero como cocinera. El cocinero contratado no había aparecido y estaban desesperados. Había compartido piso con Pat al poco de empezar a trabajar en una empresa internacional de contabilidad, en Londres, y Sara sabía lo inútil que era en la cocina. Ella era una excelente cocinera, y sus amigos atravesaban una delicada situación financiera.
Tras su matrimonio, tres años antes, ambos habían dejado sus trabajos y habían invertido todo su dinero en ese yate. La idea era vivir de la organización de cruceros durante los cuales enseñarían a navegar a la gente. Sobre el papel había parecido buena idea, pero con Pat embarazada, pronto necesitarían un lugar donde instalarse, preferentemente en Inglaterra. Dave confiaba en poder conservar el yate y alquilar un apartamento en Londres hasta que el bebé fuera suficientemente mayor para empezar a navegar con ellos. Pero Sara había visto las cuentas, y sabía lo carísimo que era, simplemente, mantener el yate.
Aunque bastante grande, el barco era viejo. Un precioso yate de madera, muy romántico, pero muy caro de mantener. Incluso con Dave como instructor y capitán, y con Pat como miembro de la tripulación, necesitaban un mínimo de tres marineros cualificados, un cocinero y un mozo de cabina. En cuanto al seguro, sabía lo caro que era, porque era ella quien gestionaba la póliza.
Los grupos solían ser de gente joven con experiencia en navegación y ganas de aprender más, pero las vacaciones resultaban caras y, si el viento aflojaba, exigían que se utilizara el motor y, dado el precio astronómico de la gasolina, una mar en calma podía, literalmente, tragarse los beneficios de un viaje. Además, el amarre costaba una fortuna, y por eso Sara había interrumpido la segunda semana del curso de cocina Cordon Bleu al que asistía en el sur de Francia para ayudarlos.
Sara levantó la vista hacia el enorme velero frente a ellos. Cielo santo, tenía un helicóptero aparcado en cubierta. A saber cuánto dinero hacía falta para mantener un barco así…
De repente, sus ojos se posaron en el objeto del entusiasmo de Pat, o al menos en su parte trasera. Era alto, de cabello negro, anchos hombros y una amplia espalda que se estrechaba en la cintura y las caderas. Sus piernas eran largas y musculosas. De repente, ella se estremeció, pero se encogió de hombros y volvió a enfrascarse en las intrigas de su novela de misterio.
Horas más tarde, Guido Barberi se reclinó contra la barandilla del yate vecino mientras estudiaba a la mujer que acababa de aparecer en cubierta. Reconoció sin entusiasmo que los últimos diez años no habían sino aumentado su belleza. Su larga melena castaña caía en ondas sobre los hombros y la sedosa piel estaba ligeramente bronceada. Sus cejas perfectas enmarcaban unos ojos azules de espesas pestañas; su nariz era pequeña y recta, y el labio superior de la sensual boca dibujaba claramente un corazón. Llevaba un vestido blanco que revelaba la suave curvatura del pecho desprovisto de sujetador. El vestido marcaba su cintura y terminaba justo por encima de las rodillas, dejando ver unas largas piernas.
Él sintió el inmediato movimiento en la ingle y se decidió al instante. Hacía dos semanas que había terminado con Mai Kim, en Hong Kong, y vuelto a Italia. Había pasado unos días en Nápoles, para asistir a la boda de su hermano pequeño, Aldo, y después había ido a Mónaco en busca de su nuevo yate. Hacía dos días que había zarpado de Francia para probar el yate. Satisfecho con los resultados, había iniciado un placentero viaje a la isla de Mallorca. Había disfrutado de la paz y tranquilidad que creía necesitar, pero, en esos momentos, se daba cuenta de que le faltaba una mujer. Una mujer en concreto. Y, Dio, ella se lo debía, pensó él mientras una amarga sonrisa afloraba a su rostro.
Sara subió a cubierta e hizo un gesto ante el grupo que deambulaba por el reducido espacio. Como de costumbre, Pat había conseguido convertir el grupo de ocho personas que había alquilado el barco, en una muchedumbre de unas treinta. Había hecho lo mismo en cada puerto, con la intención de convertir el viaje en un éxito y esperando que el grupo volviera a alquilar su yate. Era divertido, pero lo cierto era que Sara se alegraba de que el crucero tocara a su fin. A la mañana siguiente partían hacia Ibiza, y Sara volaría a su casa esa misma noche. Siete días de navegación y fiestas eran más que suficientes. Por mucho que le gustara cocinar, tras alimentar a quince personas durante una semana, con la única ayuda de un mozo de cabina, estaba harta.
Aun así, no tenía derecho a quejarse. Entre fiesta y fiesta, y comida y comida, se había puesto al día con la lectura, y había disfrutado con la compañía de los invitados. De hecho, le había venido bien el cambio. Se sentía más relajada de lo que se había sentido en años. Quizás Pat tuviera razón… A lo mejor había llegado el momento de buscarse un hombre.
–Sara, estás preciosa, como de costumbre. ¿Bailamos?
–Peter –ella sonrió al hombre alto y rubio. Trabajaba en una importante empresa financiera de Londres, como el resto del grupo, y era considerado una especie de genio. Tenía únicamente veinticuatro años, pero, al parecer, había ganado millones, y no había hecho más que empezar. Trabajaba duro y jugaba duro…
–¿Habrá sitio suficiente? –preguntó ella mientras contemplaba la abarrotada cubierta, antes de añadir–, ¿Por qué no? Es nuestra última noche, y aquí no podrás intentar ningún truco.
Hasta ese momento, había puesto la mano en su trasero en Córcega; le hacía arrancado el sujetador del bikini mientras estaba tumbada boca abajo en Cerdeña, y la había intentado emborrachar numerosas veces. Y el día anterior, la había arrojado por la borda en Menorca, para después escenificar todo un drama para rescatarla, a pesar de ser ella muy buena nadadora.
–Pues no sé… –él la abrazó por la cintura y, antes de que pudiera reaccionar, le agarró la nuca y su sonriente boca cubrió la de ella. Sara estaba tan estupefacta que no se resistió.
–Me había propuesto besarte antes de que finalizara el crucero –dijo él mientras la miraba con un brillo divertido, y otras cosas, en su mirada– para recordarte lo que te estás perdiendo.
Ella sonrió con amargura. El beso le había sorprendido y había sido agradable, removiendo su sangre por primera vez en años. Y, sí, Peter tenía razón, le había recordado lo que se estaba perdiendo, pero lo que le preocupaba era ese algo más en su mirada. Él la sujetaba tan pegada a su cuerpo que ella no podía evitar percibir su excitación y, con las manos firmemente apoyadas en su torso, lo empujó hacia atrás.
–Ha sido aún mejor de lo que me había imaginado.
–Pues de ahora en adelante, confórmate con tu imaginación –dijo ella secamente–, porque no busco un juguete –habían llegado a convertirse en buenos amigos y ella no quería ofenderle, pero no estaba segura de querer animarle sobre la base de un agradable beso. Aunque, a lo mejor, tras diez años de celibato, su cuerpo intentaba decirle que no era tan mala idea…
–¿Cortas conmigo por lo sano? –exclamó él con una mano sobre el corazón.
Sara rió. Peter era incorregible. Atractivo, con confianza en sí mismo. Las chicas caían a sus pies. ¿No había sido ella también joven y despreocupada? Aquella noche iba a divertirse. El yate resplandecía con sus luces y la gente charlaba animadamente. El ambiente era perfecto.
–No sé a qué te refieres –ella sonrió–. Y usted, caballero, es un perfecto comediante.
–Qué bien me conoces, querida.
–Cielos, eres tan exagerado que no sé cómo consigues engañar a ninguna chica.
–Vamos –él la rodeó con un brazo mientras ella lo miraba de reojo –. Te conseguiré algo de beber, y no, no intentaré emborracharte, pero es que pareces tener mucho calor…
–Hace calor –ella sonrió lascivamente–, y parece que la noche será tórrida…
Guido hizo una mueca mientras el chico rubio tomaba a su ex esposa en brazos. ¿De qué se sorprendía? Había hecho algunas averiguaciones después de que Pat Smeaton abordara su yate para invitarlo a la fiesta.
Pat y Dave Smeaton eran los dueños del yate. Dave era el capitán y, con la ayuda de su esposa, dirigía el negocio. Organizaban cruceros privados para grupos, y en esos momentos llevaban a unos empleados de una gran firma financiera de Londres, dirigida por un conocido de Guido, Mark Hanlom. Al parecer, el rubio era Peter Wells, el chico de oro, pero Sara Beecham, que había recuperado su apellido de soltera, no era empleada de Hanlom. Al verla bailar con el joven, Guido supo enseguida por qué estaba allí.
Guido avanzó con rigidez ante la visión de la pareja que se besaba. Sus ojos oscuros brillaban furiosos, y necesitó todo su autocontrol para no arrancar a la mujer de los brazos de ese tipo.
Guido se escandalizó ante su propia reacción. Hacía años que no había pensado en su ex mujer. Otras mujeres le habían satisfecho notablemente en el aspecto sexual y, si había pensado en Sara, había sido con desdén, como la pequeña zorra egoísta y despiadada que era.
Guido observó a la pareja, que reía mientras el chico la rodeaba con un brazo y la guiaba hacia el bar. De repente dio un respingo. Sara, la mujer que había llevado a su hijo en el vientre, ¡ni siquiera era consciente de su presencia!
Era toda una experiencia para él. Normalmente era el objeto de las miradas femeninas. Pero Sara no se había fijado en él… ¿O sí?
Durante la última década, Guido había sido consciente de cada una de las tretas femeninas para atraparlo. ¿Jugaba con él? ¡Dio! Ella era toda una experta, y él lo había pagado con creces.
Pero no en esa ocasión. Cuadró los hombros y, con la gracia de una pantera que acecha a su presa, avanzó sigilosamente entre la multitud hasta el bar y se situó justo detrás de ella.
–Sara –dijo él muy despacio mientras colocaba una mano sobre su hombro–. ¿Eres tú?
–Yo le conozco –balbuceó el joven–. Usted es Guido Barberi, el famoso magnate del transporte y mago financiero –el joven extendió una mano–. Peter Wells, encantado de conocerle.
Guido aceptó la mano tendida del joven aunque hubiera preferido tumbarlo de un puñetazo. Ese tipo era evidentemente buen amigo de Sara. Incluso había tenido la osadía de besarla en público, y a saber qué más. Aun así, parecía sentir por él el respeto debido a un superior.
–El gusto es mío –respondió Guido mientras su mirada se posaba en la mujer que lo miraba como si estuviera ante un fantasma–, pero en realidad es con Sara con quien quisiera hablar. Somos viejos amigos, ¿verdad, Sara? –preguntó él con voz melosa.
Capítulo 2
En cuanto oyó la profunda y oscura voz que la llamaba, Sara supo que era él… Guido Barberi. Ella se había vuelto bruscamente y con el cuerpo en tensión, instantáneamente a la defensiva contra las ya olvidadas sensaciones que despertaba esa voz con su ligero acento. Y en ese momento, ella lo miraba, completamente conmocionada.
Durante un buen rato se limitó a mirarlo como una boba, incapaz de creer lo que veía. Allí estaba Guido, su ex marido.
Vestía de manera informal, aunque impecable, con una camisa abierta que mostraba su fuerte cuello. Los pantalones de lino, de talle bajo, estaban sujetos por un cinturón cuya hebilla, un discreto rectángulo de plata, descansaba sobre su vientre plano y… no, no iba a bajar más.
Sara alzó bruscamente la cabeza mientras estudiaba su rostro. Llevaba el cabello más corto y con la raya a un lado. Seguía siendo muy atractivo, pero no del modo juvenil que ella recordaba. Sus marcados rasgos se habían endurecido en cierto modo. Sus pómulos destacaban más y unas pocas arrugas eran visibles en el rabillo de los ojos negros mientras que los sensuales labios dibujaban una tensa línea. Duro y triunfador, exudaba un aire de poder y confianza que pocos hombres podrían igualar. Y ella sabía por experiencia lo despiadadamente decidido que podía llegar a ser a la hora de utilizar todo su talento para lograr sus propósitos.
Lo miró, muda de espanto. Abrió la boca para decir algo, pero su mente era un torbellino, una horda de conflictivas emociones que revoloteaba en su interior.
–Sara –él repitió su nombre–. ¿Ya no te acuerdas de mí?
Ella percibió la burlona mirada en sus ojos y la ira coloreó sus pálidas mejillas. Ya la había puesto en ridículo una vez, pero nunca más. Tenía veintiocho años, no los dieciocho de entonces. Y había seguido su camino.
A los veinticinco se había asociado con una importante empresa de contabilidad de Greenwich, Thompson e hijo. Sam Thompson, el hijo, se hacía mayor y necesitaba un socio para poder trabajar menos y dedicarse más al golf. El negocio era próspero y ella triunfaba por méritos propios. No necesitaba a ese cerdo despiadado y arrogante que la miraba desde su altura.
–Claro que no, Guido, pero, ¿de dónde has salido? –preguntó ella sin esperar respuesta–. Dado que no nos hemos visto en casi diez años, me temo que «viejos amigos», es un poco excesivo –prosiguió ella con una increíble frialdad, a pesar de que por dentro temblaba como una hoja.
–Mi yate está fondeado ahí enfrente y una encantadora rubia me invitó.
Sara casi soltó un gemido. El palacio flotante era suyo, y Pat le había invitado. Él jamás habría rechazado la invitación de una preciosa mujer. La primera vez que lo vio, él asistía a una fiesta acompañado de una estudiante que vivía en el mismo bloque de apartamentos que ella, pero eso no le había impedido flirtear con ella, ni marcharse con ella, y Sara había sido lo bastante estúpida como para permitírselo.
Para ser justos con la otra chica, al día siguiente había intentado advertirle. Le había dicho a Sara que se había fijado en ella mientras la chica salía con otro hombre, que era un seductor redomado y que una no podía fiarse de él más que para un revolcón ocasional. Con el tiempo, Sara deseó haberle hecho caso en lugar de acusarla de celosa. Los ojos azules se ensombrecieron momentáneamente al recordar el dolor, y más…
–Ya veo –Sara se dio cuenta, de repente, del prolongado silencio. Porque, al fin, lo veía claro.
Guido había sido su primer y único amante, y cuando ella quedó embarazada y se casaron, pensó que su vida no podía ser más perfecta. La llevó a vivir a Italia, a la inmensa villa familiar en la bahía de Nápoles, donde ella había descubierto que tenía mucho dinero. Al final, una combinación letal entre el odio que sentía la familia hacia ella, los oídos sordos de Guido, además de su evidente falta de confianza en ella, casi la había destrozado.
No había tenido otra opción que conservar la cordura.
Al contemplar el impresionante yate de su propiedad, y recordando un artículo sobre su vida aparecido al cumplir los treinta, ella supo que no pertenecía a su clase. El artículo describía su vida desde el colegio a la universidad, de donde había salido para dirigir la empresa de transporte de la familia. Gracias a su perspicacia para los negocios, Guido Barberi había transformado el negocio con la adquisición de una flota de barcos mercantes, petroleros, una línea aérea de transporte y otras empresas, en uno de los grupos de empresas de más éxito de Italia. A partir de una pequeña empresa de transportes en Nápoles, el Grupo Barberi se había convertido en una de las empresas más lucrativas de Italia, con más de doscientos mil empleados en todo el mundo.
El Grupo Barberi… moviendo el mundo, había sido el título del artículo. En cuanto a Guido Barberi, decía que se le consideraba uno de los solteros más codiciados del mundo y la lista de hermosas mujeres con las que había salido era interminable. Pero no se mencionaba siquiera que hubiese estado casado.
Había borrado a Sara de su biografía con la misma facilidad con que se había deshecho de ella. Ella supuso que se habría casado en los cuatro años que siguieron al artículo.
Los ojos azules estudiaron el atractivo rostro que aún tenía el poder de acelerarle el pulso. Pero también observó la crueldad de su sonrisa. Era un hombre seguro de sí mismo, con una arrogante convicción en su superioridad sobre los demás mortales… un hombre al que pocos, o nadie, se atreverían a desafiar. Y ella supo que había tomado la decisión correcta años atrás.
Guido percibió lo que le pareció un destello de temor en los ojos de ella, y una ligera dilatación en las pupilas que no podía ocultar. Había sentido el temblor de su cuerpo al tocarla. Su oscura mirada se posó en el escote del vestido, donde los pezones se marcaban claramente, y sintió una sensación de euforia. A lo mejor ella no había reparado en su presencia al subir a cubierta, pero, desde luego, en esos momentos sí. Su cuerpo la había delatado, tal y como había sucedido hacía diez años al verse por primera vez.
–Estoy seguro de que no te importa que baile con Sara –Guido se volvió hacia Wells–. Tenemos que ponernos al día –añadió mientras observaba la confusión en el rostro del joven y luego fijaba sus ojos, claramente desafiantes, en Sara.
–Estupendo, Guido –para alivio de Sara, Pat apareció en ese instante y tomó a Guido del brazo–. Te presentaré. Esta es Sara Beecham, nuestra cocinera. Hazme un favor y utiliza tus encantos, que es evidente que te sobran, para conseguir que se divierta un poco.
–Ya me he adelantado –respondió Guido con su habitual carisma–. Ya le he pedido que baile conmigo, y espero una respuesta.
–Pues claro que bailará –Pat respondió por ella–. Adelante, Sara. Ya te he dicho más de una vez que corres el peligro de convertirte en la típica cocinera: gorda y comiéndote tu propia comida.
–Gracias, Pat –Sara le lanzó una mirada asesina a su amiga. Desde el principio habían acordado mantener un tono profesional y Sara no quería que nadie supiera que era contable. Pero gorda… Pat se lo iba a pagar–, pero puedo hablar por mí misma.
Instantes después, Guido apoyaba una mano en la espalda de Sara mientras la conducía a la pequeña cubierta.
Arrancada de los fogones, Sara, a su pesar, tuvo que admitir que el placer despertado al ser abrazada por Peter se había multiplicado al encontrarse con Guido. La mano de la espalda rodeó su cintura y él la atrajo hacia sí mientras con la otra mano acariciaba el espacio entre los omóplatos.
Ella se puso rígida mientras luchaba contra las viejas y familiares sensaciones que su contacto evocaba. La siguiente canción era un baile lento. Pat seguramente había cambiado el disco.
Sara colocó las manos sobre el cuello de la camisa de él, para mantenerlo a distancia. No había otro lugar donde colocarlas, salvo sobre sus brazos, oscuros y ligeramente velludos. Y ella no quería tocarlo… demasiados recuerdos. Levantó la vista y, por un momento, le pareció percibir un destello venenoso en su mirada. Seguramente se equivocaba, porque sus labios dibujaban una sonrisa.
–¿Eres cocinera? Menuda sorpresa, aunque puede que no tanto –observó él–, dada la precariedad de tu situación cuando me abandonaste, supongo que la universidad era demasiado para ti. Y, claro, el cuarto de millón que conseguiste de mi padre debió quemarte en el bolsillo. Seguro que viviste a lo grande hasta que el dinero se terminó –añadió con cinismo.
Ella tuvo que morderse la lengua para no revelar la verdad. Cualquier duda sobre la opinión y aprobación de Guido a la idea de su padre de echarla de Italia acababa de disiparse, y la ligera sensación de culpa que había sentido al quedarse con el dinero, también.
–Sí, lo hice –mintió ella.
No iba a revelarle la agonía sentida al perder al bebé y ante la completa indiferencia mostrada por él durante el breve matrimonio. Y dio gracias a Dios porque Lillian, a la que consideraba su hermana, le había impedido romper el cheque y la había empujado a ingresarlo en el banco.