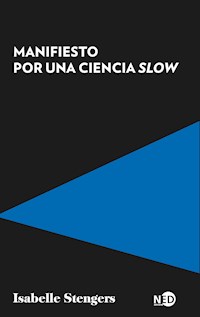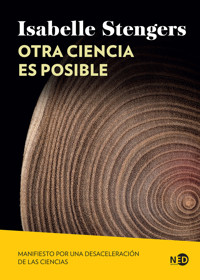
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
El curso de la historia nos ha llevado a un mundo en que muchos investigadores deben someterse a las directrices del mercado, regirse por sus lógicas competitivas, publicar para el reconocimiento de una «excelencia»… La filósofa y científica Isabelle Stengers denuncia en este incisivo manifiesto la fábula de la investigación «libre», los sesgos de una ciencia tradicionalmente masculina que no habla de riesgos e incertidumbres, así como las amenazas que provienen tanto de los excesos del cientificismo como de quienes promueven el escepticismo ante las verdades incómodas. Este libro es también un texto movilizador, una llamada a asumir el reto de construir una inteligencia pública de la ciencia, capaz de atender a los problemas reales de la sociedad y a las urgencias que enfrenta nuestro planeta. A confiar, al fin y al cabo, en que otra ciencia es posible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en francés:
Une autre science est possible
© Éditions La Découverte, París, 2017
© De la traducción: Víctor Goldstein
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned Ediciones, 2026
Primera edición: abril, 2019
Segunda edición: enero, 2026
Preimpresión: Editor Service, S. L.
Diagonal, 299, entlo. 1ª – 08013 Barcelona
eISBN: 979-13-87967-12-3
Esta obra se benefició del apoyo de los Programas de ayuda a la publicación del Institut Français.
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida bajo el amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
http://www.nedediciones.com
ÍNDICE
1. Por una inteligencia pública de las ciencias
2. Tener madera de investigador
3. ¿Desacelerar?
4. Alegato por una ciencia slow
5. Cosmopolíticas – civilizar las prácticas modernas
1 Por una inteligencia pública de las ciencias1
«El público» ¿debe «comprender» las ciencias?
Nuestros amigos anglófonos hablan de public understanding of science. Pero ¿qué significa comprender (understand) aquí? Para muchos, cualquier ciudadano debería tener un mínimo de «bagaje científico» (o literacy) para comprender el mundo en el que vivimos, y sobre todo para aceptar la legitimidad de las transformaciones de este mundo que las ciencias hacen posible. De hecho, cuando se produce una resistencia pública respecto de una innovación apoyada por científicos, como ocurre en particular con los organismos genéticamente modificados (OGM), el diagnóstico habitual recae en semejante falta de comprensión. Así, el público no comprendería que la modificación genética no es «esencialmente» distinta de lo que hicieron los agricultores desde hace milenios, con la salvedad de que es más eficaz y más rápida. Otros requieren primero una comprensión de los métodos que garantizan la «cientificidad». De hecho, el público no comprendería tampoco que haya cuestiones que los científicos no tienen que plantear, y tendería a mezclar «hechos» y «valores». Por cierto, no se trata de negar a los ciudadanos el derecho de aceptar o de rechazar una innovación, pero no deberían hacerlo sino por razones sólidas, sin confundir los hechos científicos y las convicciones o valores que son los suyos.
A menudo, la necesidad de un aprendizaje de las ciencias también está fundada en el hecho de que la observación atenta, la formulación de hipótesis, su verificación o su refutación no están solamente en la base de la construcción de los conocimientos científicos sino también en la base de todo proceder racional. Las ciencias, por lo tanto, son un modelo que cada ciudadano podría seguir en su vida cotidiana.
Estos argumentos justifican lo que hoy es una verdadera «consigna» de las autoridades públicas frente a la desconfianza relativa de muchos ciudadanos, o a su escepticismo frente a la índole benéfica del papel de los científicos en nuestras sociedades: «Hay que reconciliar al público con su ciencia». El posesivo «su» implica lo que la enseñanza usual de las ciencias en la escuela intenta hacer comprender: que el razonamiento científico pertenece en rigor a todos en el sentido de que, confrontados con los mismos «hechos» que Galileo, Darwin o Maxwell, cada uno de nosotros habríamos podido sacar las mismas conclusiones.
Por supuesto, la menor experiencia en historia de las ciencias o la menor experiencia de las ciencias «tal y como se hacen» basta para concluir que el ser racional anónimo que sacara las «mismas conclusiones» no es más que el correlato de la «reconstrucción racional» de una situación de la que se eliminó toda razón de vacilar, donde los hechos literalmente «gritan» la conclusión hacia la cual conducen con toda la autoridad deseable.
Como quiera que sea, las situaciones experimentales, reconstruidas o no, tienen muy poco que ver con aquellas con las cuales, como ciudadanos, nos vemos enfrentados. A propósito de éstas yo emplearía el término feliz, pero difícil de traducir, que propuso Bruno Latour, el de matter of concern, que pide, contrariamente a lo que se presenta como matter of fact, que pensemos, vacilemos, imaginemos, tomemos posición. Ciertamente, podría decirse «materia de preocupación», y Félix Guattari, por su parte, hablaba de «materia de opción», pero «concern» tiene la ventaja de comunicar preocupación y opción con esa idea de que, antes de ser un objeto de preocupación o de elección, hay situaciones que nos conciernen, que, para ser convenientemente caracterizadas, requieren que «nos sintamos concernidos». Para decirlo de otro modo, en su caso no se planteará la cuestión de lo que algunos llamarían su «politización». Lejos de ser el soporte, más o menos arbitrario o contingente, de un compromiso político, serían ellas, entonces, las que requerirían el poder de hacer pensar a aquellos a quienes conciernen, de hacerles rechazar toda evocación de matters of fact que deberían recabar el consenso. A partir de entonces, si hay que plantear una cuestión, sería más bien la de saber cómo tales situaciones fueron tan a menudo separadas de lo que sin embargo requieren.
Para volver a los OGM, éstos constituyen un matter of concern totalmente distinto de los OGM de laboratorio, definidos en los términos que preocupan a los biólogos que trabajan en esos lugares bien controlados. Los OGM cultivados a lo largo de miles de hectáreas imponen cuestiones tales como la de las transferencias genéticas y de los insectos resistentes a los pesticidas, que no pueden plantearse, a escala del laboratorio, sin hablar de cuestiones tales como la sumisión de las plantas modificadas al derecho de la patente, la pérdida todavía incrementada de la biodiversidad o el uso masivo de pesticidas y fertilizantes.
Lo propio de un matter of concern es excluir la idea de «la» buena solución, e imponer elecciones a menudo difíciles, que exigen un proceso de vacilación, de concertación y de mucha atención, y esto a pesar de las protestas de los empresarios, para quienes el tiempo cuesta, y que exigen que todo lo que no está prohibido sea permitido. Pero también a pesar de la propaganda y a menudo la experticia científicas que, con demasiada frecuencia, presentan «en nombre de la ciencia» una innovación como «la» buena solución. Por eso a la noción de comprensión yo opondría la de una inteligencia pública de las ciencias, de una relación inteligente que habría que crear no sólo con las producciones científicas sino también con los mismos científicos.
¿Qué debería comprender el público?
Hablar de inteligencia pública es recalcar en primer lugar que la cuestión no es indignarse o denunciar, transformar por ejemplo a los biólogos que presentaron los OGM como «la» solución, racional y objetiva, al problema del hambre en el mundo en enemigos públicos número uno. Si es necesaria una inteligencia pública es más bien a propósito de lo que traduce el hecho mismo de que, sin temor, hayan podido adoptar ese tipo de posición. Si se hace a un lado la hipótesis de la deshonestidad y de la confusión de los intereses, ¿cómo comprender que la formación y la práctica de los investigadores puedan dar pie a una ingenuidad arrogante totalmente desprovista del espíritu crítico del que a menudo se jactan? ¿Cómo explicar también que el conjunto de la comunidad científica no se escandalice públicamente y en voz bien alta frente a este abuso de autoridad?
Muy por el contrario, podría decirse. Vale la pena recordar ese fragmento del informe de síntesis de los Estados generales de la investigación celebrados en 2004, donde los investigadores expresaban lo que el público debía comprender:
Los ciudadanos esperan de la ciencia la solución a problemas sociales de toda naturaleza: la desocupación, el agotamiento del petróleo, la polución, el cáncer… El camino que conduce a la respuesta a estas cuestiones no es tan directo como pretende hacerlo creer una visión programática de la investigación. […] La ciencia no puede funcionar sino elaborando ella misma sus propias cuestiones, a resguardo de la urgencia y de la deformación inherente a las contingencias económicas y sociales.2
Esta cita proviene de un informe colectivo, no de una elucubración individual. Y los investigadores reunidos no atribuyen solamente a los ciudadanos la creencia de que la ciencia puede resolver un problema tal como la desocupación, sino que parecen darle la razón. Aparentemente, la ciencia podría conducir a tal solución, pero si y sólo si es dejada en libertad de formular ella misma sus cuestiones, a resguardo de la urgencia, pero también de una «deformación» calificada de consustancial a aquello que sería «contingente», como las preocupaciones económicas y sociales. En otras palabras, las soluciones auténticamente científicas trascenderán tales contingencias, y por lo tanto pueden ignorarlas (como los biólogos que alababan los OGM ignoraron las dimensiones económicas y sociales de la cuestión del hambre en el mundo).
En pocas palabras, lo que llamé matter of concern es aquí caracterizado como «deformación», mientras que la solución aportada por «la ciencia» será identificada con un problema finalmente bien formulado. Y por lo tanto, los ciudadanos tienen razón en confiar, pero deben saber esperar, y comprender que los científicos están en la obligación de permanecer sordos a sus gritos y a sus demandas ansiosas.
De hecho, en 2004 los investigadores no se dirigían a los ciudadanos sino, por encima de ellos, a las autoridades públicas responsables de la política científica, y en este caso de su redefinición en los términos de la «economía del conocimiento». Y su protesta retoma el tema trillado de la gallina de los huevos de oro: guarden las distancias, aliméntenla sin hacer preguntas, de no ser así la matarán y se perderán los huevos. Por supuesto, como siempre ocurre con la gallina, la cuestión de saber para quién son de oro los huevos no se formula, y el carácter generalmente benéfico del progreso científico es dado por hecho. La pequeña cuestión de saber por qué ese progreso hoy puede estar asociado a un «desarrollo insustentable» no será planteada.
No creo que los científicos sean «ingenuos» como gallinas bajo cuyo vientre uno vendría a sacar un huevo u otro para darle un valor nuevo, al servicio de la humanidad. Ellos saben perfectamente llamar la atención de aquellos que pueden hacer oro con sus resultados. También saben que la economía del conocimiento marca la ruptura del compromiso que les garantizaba el mínimo de independencia vital. Pero vaya, eso no pueden decirlo en público, porque temen que si el público compartiera su conocimiento de la manera en que «se hace» la ciencia perdería la confianza, y eso reduciría las proposiciones científicas a la simple expresión de intereses particulares. «La gente» debe seguir creyendo en la fábula de una investigación «libre», animada únicamente por la curiosidad, para descubrir los misterios del mundo (el tipo de caramelo gracias al cual tantos científicos de buena voluntad se ocupan de seducir a las almas infantiles).
En pocas palabras, los científicos tienen buenas razones para estar inquietos, pero no pueden decirlo. Así como los padres no se pueden pelear delante de sus hijos, ellos no pueden denunciar a quienes los alimentan. Nada debería romper la creencia confiada en la Ciencia, ni incitar a «la gente» a meterse con lo que, de todos modos, son incapaces de comprender.
Las exigencias de los conocedores
Si la inteligencia pública a propósito de las ciencias tiene un sentido, es respecto de ese tipo de puesta a distancia sistemática, donde encuentran su interés tanto la institución científica como el Estado y la Industria. Pero se trata de no ser ingenuos nosotros, es decir, no oponer a la figura de un público infantil, al que hay que tranquilizar, la de un público reflexivo, confiable, capaz de participar en los asuntos que lo conciernen. Una primera manera de no ser ingenuos es recordar una y otra vez, como no dejó de hacerlo Jean-Marc Lévy-Leblond, que la cuestión de la capacidad y de la incapacidad concierne igualmente a los mismos científicos. Cuando escribía «Si esos hermanos enemigos, el cientificismo y el irracionalismo, hoy prosperan, es porque la ciencia inculta se vuelve culta u oculta con la misma facilidad»,3 no hablaba solamente del público sino también, y quizá sobre todo, de los científicos mismos. En otros términos, si debe haber una inteligencia pública de las ciencias, una relación inteligente, vale decir, interesada pero lúcida, a su respecto, esa inteligencia concierne tanto a los científicos como a «la gente», todos vulnerables a la misma tentación.
Como se sabe, lo que Lévy-Leblond llama cultura en materia de ciencia no debe ser confundido con lo que nuestros amigos anglosajones llaman literacy, o sea, saber algo a propósito de las leyes físicas, de los átomos, del ADN, etc. Como ocurre en deporte, en música o en informática, una cultura activa implica la producción conjunta de especialistas y de conocedores sagaces, capaces de evaluar el género de información que se les da, de discutir su pertinencia, de marcar la diferencia entre simple propaganda y apuesta arriesgada. La existencia de tales conocedores, o aficionados, constituye para los especialistas un medio exigente, que los obliga a mantener una relación «cultivada» con lo que ellos proponen; ellos conocen el peligro de pasar por alto los puntos débiles, porque aquellos y aquellas a quienes se dirigen prestarán atención tanto a lo que es afirmado como a lo que es desdeñado u omitido.
En consecuencia, retomaré aquí el «grito» de Lévy-Leblond, «no hay aficionados a la ciencia»,4 porque él ilumina de otra manera la cuestión de la inteligencia pública de las ciencias. No se trata de hacer la pregunta general «¿el público es capaz?», sino de afirmar que, como quiera que fuese, no tiene los medios de serlo. La «confianza indiferente» de ese público que los científicos consideran que tienen que proteger contra las dudas rubrica ante todo la ausencia de un medio de conocedores exigentes, susceptibles de obligar a los científicos a tener cuidado en sus juicios normativos por lo que respecta a lo que cuenta y lo que es insignificante, a presentar sus resultados de una manera lúcida, es decir, a situarlos activamente en relación con las cuestiones a las que responden efectivamente y no como respuesta a lo que constituye el objeto de un interés más general. Si semejante medio existiera, los investigadores de 2004 lo habrían pensado dos veces antes de escribir lo que escribieron.
Ni qué decir tiene que la cuestión no es la de un público donde cada uno se volvería «conocedor» en todos los campos científicos, una forma de amatorato5 generalizado. Pero podría ser la de un «amatorato distribuido», una multiplicidad de conocedores bastante densa para que aquellos que no son conocedores en un campo puedan saber que si alguna vez ese campo debiera concernirlos podrían acercarse a él de manera inteligente gracias al medio de conocedores que ya se formó a su propósito. También es evidente que el «conocedor», aquí, no tiene nada que ver con el autodidacta, y en particular con esos autodidactas que los científicos (e incluso una filósofa como yo) conocen bien porque los desdichados tratan desesperadamente de hacer reconocer, o por lo menos impugnar, su solución a uno u otro gran problema. Los conocedores no defienden conocimientos «alternativos», buscando un reconocimiento profesional. Su interés por los conocimientos producidos por los científicos es distinto del interés de los productores de esos conocimientos. Por eso pueden apreciar la originalidad o la pertinencia de una proposición, pero también prestar atención a posturas o posibilidades que no tuvieron un papel en la producción de esta proposición, pero que podrían volverse importantes en otras situaciones. En otras palabras, son susceptibles de desempeñar un papel crucial que debería ser reconocido por todos aquellos para quienes la racionalidad es importante. Agentes de una resistencia a las pretensiones de los conocimientos científicos a una autoridad general, participarían en la producción de lo que Donna Haraway llama «conocimientos situados».
La buena voluntad no basta
En estos tiempos en que prevalece la economía del conocimiento, los científicos bien podrían tener una necesidad vital de la inteligencia pública que podría irrigar un medio de conocedores. Del mismo modo que la ciencia inculta puede volverse fácilmente culta u oculta, la confianza indiferente puede dar un vuelco y transformarse en desconfianza y hostilidad, y esto tanto más fácilmente cuanto que los lazos orgánicos entre investigación e intereses privados serán cada vez más densos, y los escándalos de conflictos de intereses cada vez más cuantiosos. A partir de entonces, los científicos que luchen para conservar un mínimo de autonomía no podrán limitarse a los llamados para «salvar la investigación». Deberán atreverse a decir de qué hay que salvarla, deberán hacer pública la manera en que son incitados o incluso obligados a convertirse en simples proveedores de oportunidades industriales. Y tendrán necesidad de una inteligencia pública capaz de entenderlos.
Pero el apoyo que esos científicos necesitarían habría que saber merecerlo, lo que no ocurrirá si no son capaces de entender y de tomar en serio las cuestiones y las objeciones que hoy remiten con demasiada frecuencia a una opinión «que no comprende la ciencia». Desde este punto de vista, me parece decepcionante e inquietante que los agrónomos, biólogos de campo, especialistas en la genética de las poblaciones, y otros especialistas inicialmente excluidos de las comisiones que tratan acerca de los OGM y de los riesgos que les están asociados no hayan afirmado alto y claro su deuda para con aquellos gracias a quienes su voz es en adelante más o menos tenida en cuenta: los grupos contestatarios que supieron imponer a las autoridades públicas un informe un poco más lúcido en cuanto a los OGM y, más generalmente, que produjeron su activación cultural política, social y científica.
Aquí es el ethos mismo de los científicos lo que está en cuestión, y sobre todo su desconfianza para con todo riesgo de «mezcla» entre lo que ellos consideran «hechos» y «valores». Y esta desconfianza profundamente inculcada es muy diferente de una simple ignorancia, a la que podrían ponerle remedio cursos de epistemología o de historia de las ciencias. Mi experiencia de docente me hizo comprender que la mayoría de los estudiantes inscritos en ciencias llamadas «duras» están muy decididos, una vez pasados los exámenes, a olvidar esos cursos. Nada tiene esto de sorprendente puesto que, inscritos en «ciencias duras», hicieron una elección que no está motivada en primer lugar por la «curiosidad» o por el «deseo de descubrir los misterios del universo» (la mayoría de los estudiantes que vienen para eso comprenden rápido el malentendido), sino que lo está tal vez por la imagen de las ciencias vehiculadas por la cultura escolar. Las ciencias, aprendieron, permiten «plantear bien» los problemas, y por lo tanto darles «buenas soluciones». Una buena solución no se discute, se verifica, haciendo callar a los charlatanes que mezclan todo. Por supuesto, tal imagen es altamente selectiva. Aquellos que eligen estudios científicos se verán llevados a tolerar los cursos que consideran «charlatanes» pero no a considerarlos como una parte crucial de su formación, cosa que muchos de sus «verdaderos» maestros no dejarán de confirmar a través de muecas, pequeñas sonrisas, sabios consejos sobre la importancia de no «dispersarse». Por cierto, todo científico digno de ese nombre estará dispuesto a hacer acto de fidelidad a los principios epistemológicos que recaen en los límites de los conocimientos y las condiciones de su validez, pero de manera formal solamente porque esos principios serán olvidados no bien se presente una situación donde su conocimiento aparezca como capaz de ofrecer una solución «limpia», finalmente «racional», a una cuestión que hace hablar a los charlatanes. Es inútil subrayar que ese ethos de los científicos implica el rechazo de una activación cultural de los conocimientos, porque los aficionados son identificables a esos charlatanes que se adueñan de tales soluciones limpias para volver a sumirlas en un mundo de discusiones ociosas.
Si bien es en vano esperar que algunos cursos puedan transformar esta situación, una experiencia llevada a cabo durante tres años en la Universidad de Bruselas6 me hizo vislumbrar otra posibilidad. Se puso a punto un dispositivo que permitía confrontar a estudiantes de ciencia con situaciones de controversias socio-técnico-científicas, dejándoles la responsabilidad de explorarlas gracias a los recursos de internet y de descubrir así, a su manera y sin un método predeterminado, los argumentos conflictivos, las verdades parciales,7 así como la vasta gama de hechos movilizados. Contrariamente a otros dispositivos de «exploración de las controversias» (propuestos en particular por Bruno Latour), no se trataba de participar en la construcción de una experticia de nuevo tipo. El dispositivo se dirigía a cualquier estudiante y no tenía otra ambición más que la de enriquecer sus «hábitos de pensamiento».
Al parecer, los estudiantes estuvieron interesados en descubrir «en el terreno» constituido por la Red situaciones marcadas por la incertidumbre y por el enredo de lo que creían separable en el modo que opone «hechos» y «valores». Se habían tomado la costumbre de remitir a la «ética» (ya no se habla de política hoy en día) todo cuanto no parecía someterse a la autoridad de los «hechos». Descubrían que existen muchos tipos de «hechos» en conflicto, y que cada uno de esos hechos están ligados a lo que, para aquellos que los presentaban, era importante en la situación. Y no sacaron de ese descubrimiento conclusiones escépticas o relativistas, porque se daban cuenta de que era la situación misma (en cuanto matter of concern) lo que imponía ese enredo conflictivo, que impedía que un orden de importancia (el de la prueba, por ejemplo) domine al resto. Lo que pudo sorprenderlos, en cambio, es la manera desenvuelta con que algunos científicos se permitían barrer con un revés de la mano, como «no científico» o «ideológico», lo que es importante para los otros.
No diría que esos estudiantes fueron vacunados de una vez por todas contra la oposición racionalidad científica/opinión, pero me impresionó el hecho de que, lejos de verse sumidos en la tribulación, la confusión y la duda, algunos parecían vivir un sentimiento de liberación. Como si descubrieran con alivio que no tenían que escoger entre hechos y valores, entre su lealtad científica y su (resto de) conciencia ciudadana, porque era la situación misma la que les pedía que situaran la pertinencia de un conocimiento, que comprendieran su índole selectiva, lo que hace que importe, lo que ignora. Como si, por primera vez, esa curiosidad asociada tan a menudo a la ciencia fuera convocada y alimentada.
Experiencias como la de Bruselas, que acabo de describir, por supuesto no son suficientes, pero quizá sí necesarias para debilitar el dominio de las consignas que traduce de manera tan notable la advertencia emitida por los investigadores franceses en 2004. Pareciera que la curiosidad, mucho más que la reflexividad crítica tan del gusto de los epistemólogos, sea lo que hay que alimentar, liberar de los juicios por lo que respecta a lo que es o no es importante. Y que esa curiosidad sea susceptible de reunir a estudiantes pertenecientes a diferentes campos, permitirles trabajar juntos, ser confrontados con situaciones que los fuerzan a tomar distancia respecto de sus abstracciones favoritas, y sobre todo vencer un doble miedo: el de los científicos de verse confrontados con cuestiones «que los superan» y el de los «literatos» o de las «ciencias humanas» frente a la autoridad de las ciencias llamadas duras. En pocas palabras, desarrollar un gusto por lo que yo llamo «inteligencia». No habrá inteligencia pública de las ciencias si los mismos científicos no adquieren ese gusto.
La ciencia en acusación
A partir de ahora, no es solamente frente al poder sin coerción de sus aliados tradicionales por lo que los científicos necesitan que se desarrolle una inteligencia pública de las ciencias, sino también contra otra amenaza que va creciendo.
Acabo de dar un ejemplo del interés de los recursos que propone internet, pero internet es también, por supuesto, un vehículo privilegiado para los rumores, la denuncia de complots, las teorías más extravagantes. Desde este punto de vista, la imagen de Épinal que las ciencias dan de sí mismas se vuelve contra ellas, porque las teorías extravagantes se valen de la misma imagen, proponen «hechos» que deberían imponer el acuerdo por lo que respecta a sus conclusiones si los científicos «ortodoxos» no fueran conformistas, ciegos, temerosos, incluso corruptos. Aquí se paga muy caro la ausencia de cultura en cuanto a los «hechos», a su exigente fabricación, al proceso colectivo laborioso a través del cual se construyen en común los «hechos confiables» y las teorías que ellos autorizan.
Pero esto abre otra cuestión. Semejante proceso es costoso en tiempo de trabajo y en recursos, y no es emprendido sino cuando «vale la pena» a los ojos de los especialistas (y de los proveedores de fondos). A propósito de los criterios de esta selección, los científicos son a menudo poco locuaces. Como los investigadores de 2004, consideran que únicamente los científicos son capaces de discernir los caminos promisorios, y por lo tanto reclaman el derecho de ignorar o de excluir, limitándose, en caso de necesidad, a justificar su elección gracias a algunos argumentos en ocasiones superficiales y de aspecto a menudo dogmático (afinar los argumentos requiere tiempo, que no quieren perder).
Internet, sin embargo, transforma la situación, porque los contraargumentos que exponen la debilidad de las razones alegadas tienen una amplia audiencia, y el contraataque es tanto más temible cuanto que puede apoyarse en los múltiples casos de conflicto de intereses y denunciar la manera en que «la ciencia» ignora los hechos que contrarrestan los intereses a los que sirve. La acusación tiene porvenir porque las razones de los científicos para no considerar una proposición como digna de su atención a menudo son buenas, pero bien podrían serlo menos por obra y gracia de la economía del conocimiento y la dependencia que instala respecto de los intereses privados.
La situación asociada a la nueva imagen pública que se instala, la de la ciencia como empresa deshonesta e interesada, a la que resisten valerosos combatientes de la verdad libre, cualesquiera que sean las contingencias, es catastrófica. Y lo es tanto más cuanto que los científicos están muy mal equipados para hacerle frente. No disponen más que de portavoces sometidos y carecen de aliados «libres» en internet. Pagan así gravosamente la ausencia de esa relación «inteligente», es decir, interesada, crítica y exigente, cultivada por los «conocedores», aquellos que serían capaces de entender las razones de sus elecciones, de discutirlas, y llegado el caso de defenderlas.
Pero una vez más, tales aliados «libres» no salen de la nada. Su existencia supone que los científicos aprendan a dar cuenta de sus elecciones en un mundo que no insulte la inteligencia de los conocedores, que produzca «materia para pensar», que alimente debates interesantes, en pocas palabras que no deje todo el sitio al juego ciego de los ataques contra la autoridad científica y de las denuncias del «vago monto de irracionalidad». Y en la medida en que la capacidad de rendir cuentas requiere inteligencia e imaginación, no es imposible que los criterios por lo que respecta a lo que es digno de interés se vuelvan un poco más abiertos, menos determinados por el conformismo, las prioridades de moda y las posiciones adquiridas…
La situación actual es tanto más catastrófica cuanto que no son solamente individuos aislados, más o menos iluminados pero a menudo sinceros, los que están involucrados en internet, sino también finos estrategas pagados para eso. El libro apasionante e inquietante de Naomi Oreskes y Erik M. Conway8