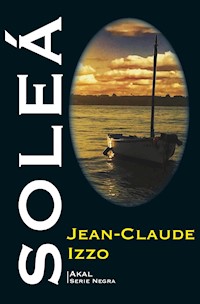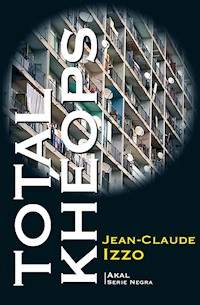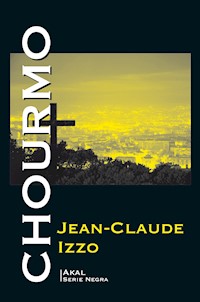Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Akal Negra
- Sprache: Spanisch
TOTAL KHEOPS La muerte de una destacada figura de la mafia marsellesa llevará a Fabio Montale, un policía escéptico y amante de los placeres de la vida, a introducirse en una oscura trama en la que se entretejen la xenofobia, la marginación y satanización de los inmigrantes magrebíes, la corrupción y la amenazadora sombra de la extrema derecha. Y en medio de todo ello, Marsella, una ciudad en la que "hay que tomar partido" y donde, "demasiado tarde, uno se encuentra de lleno en pleno drama. Un drama antiguo, donde el héroe es la muerte". Una magnífica novela que, con su prosa directa, sensual y triste, constituye un apasionado homenaje a la ciudad y a su dignidad perdida, al tiempo que una melancólica y desesperanzada exaltación de la amistad y de la dignidad del ser humano. CHOURMO En ocasiones, las personas son víctimas de sus propios actos. Otras, simplemente lo son de la fatalidad. Como Guitou, cuya única culpa fue amar a una bella joven de origen argelino. Un amor que le llevó a estar en el sitio equivocado en el momento menos oportuno. A ver a quien no tendría que haber visto jamás. Fabio Montale abandonará su apacible retiro para buscarle, para averiguar el porqué de su absurda muerte. Pero en el curso de la investigación se verá inmerso en una compleja trama de mafias e integrismos que va dejando en el camino los cadáveres de su amigo Serge, del arquitecto Adrien Fabre, de Pavie, de demasiada gente. Y de fondo, como siempre, Marsella, sus calles, sus olores, sus sabores, omnipresente protagonista de un drama en el que resulta difícil precisar los límites entre el bien y el mal. Como en la vida misma. Segunda entrega de la trilogía centrada en la figura del detective Fabio Montale y con la ciudad de Marsella como omnipresente protagonista, que encumbró a Jean-Claude Izzo como el más destacado representante de la novela negra francesa. Una compleja trama de mafias e integrismos que irán dejando en el camino demasiados cadáveres. SOLEÁ "Esto es una novela. Nada de lo que en ella se cuenta, ha sucedido. Pero como me es imposible permanecer indiferente ante la lectura diaria de los periódicos, mi historia acaba tomando a la fuerza los caminos de lo real. Al fin y al cabo, todo ocurre en la realidad. Y el horror, en la realidad, supera y con mucho cualquier ficción imaginable. En cuanto a Marsella, mi ciudad, siempre a medio camino entre la tragedia y la luz, se hace eco de lo que nos amenaza", escribió Izzo. Todo llega a su final, y puede que los malos sólo tengan su merecido en las viejas películas de Hollywood. Resulta difícil afrontar la realidad, la náusea que provoca es demasiado intensa. Bajo su falso fulgor se esconde una podredumbre que amenaza todo aquello que queremos, aun lo más inocente. Nada ni nadie se salva de ella. ¿Ni siquiera el detective Fabio Montale? El brillante punto final a una trilogía que redefinió el curso de la novela negra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 975
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diseño cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
© Ediciones Akal, S.A., 2019
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4720-9
Jean-Claude Izzo
Trilogía marsellesa
Traducción
Matilde Sáenz López
Akal literaria 78
serie negra
Diseño cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
Primera edición, 2003 Segunda edición, 2012
Tercera edición, 2018
Título original: Total Khéops
© Éditions Gallimard, 1995
© Ediciones Akal, S.A., 2002
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4652-3
Jean-Claude Izzo
Total Khéops
Traducción
Matilde Sáenz López
El primer volumen de la Trilogía de Marsella, una obra maestra delnoirfrancés.
La muerte de una destacada figura de la mafia marsellesa llevará a Fabio Montale, un policía escéptico y amante de los placeres de la vida, a introducirse en una oscura trama en la que se entretejen la xenofobia, la marginación y satanización de los inmigrantes magrebíes, la corrupción y la amenazadora sombra de la extrema derecha. Y en medio de todo ello, Marsella, una ciudad en la que «hay que tomar partido» y donde, «demasiado tarde, uno se encuentra de lleno en pleno drama. Un drama antiguo, donde el héroe es la muerte».
Una magnífica novela que, con su prosa directa, sensual y triste, constituye un apasionado homenaje a la ciudad y a su dignidad perdida, al tiempo que una melancólica y desesperanzada exaltación de la amistad y de la dignidad del ser humano.
«Cuántos escritores darían un brazo o deberían querer darlo por crear un personaje la mitad de bueno que el policía Montale, por tratar a una ciudad como es tratada Marsella en los libros de Izzo.» (Juan Carlos Galindo, El País)
La vida y la obra de Jean-Claude Izzo (Marsella, 1945-2000), hijo de un camarero italiano y una costurera española, han estado estrechamente vinculadas a su ciudad natal. Militante del PCF, integrante de movimientos pacifistas y periodista durante muchos años, a finales de los sesenta se inició en el mundo de la literatura a través de la poesía. No obstante, el éxito le vendría con la aparición de su primera novela Total Khéops (1995). Con ella se inicia la trilogía que, centrada en la figura del detective Fabrio Montale y con la ciudad de Marsella como omnipresente protagonista, le encumbró como el más destacado representante de la novela negra francesa.
Nota del autor
La historia que cuenta este libro es totalmente ficticia. La fórmula es conocida, pero no está de más recordarla. Con la excepción de los acontecimientos públicos, recogidos por los periódicos, ni los hechos ni los personajes que en ella aparecen han existido. Ni siquiera el narrador. Lo único real es la ciudad. Marsella. Y todos los que la habitan. Con la pasión que sólo ellos tienen. Ésta es su historia. Ecos y reminiscencias.
«No hay verdad,tan sólo historia.»
Prólogo
Rue des Pistoles. Veinte años después
No tenía más que su dirección. Rue des Pistoles, en la parte antigua. Llevaba años sin venir a Marsella. Ahora ya no podía elegir.
Estábamos a 2 de junio, llovía. A pesar de la lluvia, el taxista se negó a meterse por las callejuelas. Le dejó delante de la Montée-des-Accoules. Más de un centenar de escaleras que subir y un laberinto de calles hasta la rue des Pistoles. El suelo estaba plagado de bolsas de basura reventadas, y de las calles subía un olor agrio, mezcla de meadas, humedad y moho. Único cambio destacable: la rehabilitación reinaba en la zona. Habían tirado algunas casas. A otras les habían pintado la fachada de ocre y rosa, con persianas verdes o azules, a la italiana.
De la rue des Pistoles, quizás una de las más estrechas, no quedaba más que la mitad, el lado de los pares. El otro lo habían derribado, al igual que las casas de la rue Rodillat. En su lugar, un aparcamiento. Fue lo primero que vio cuando desembocó en la esquina de la rue du Refuge. Allí era como si las promotoras se hubieran cansado. Las casas estaban negruzcas, leprosas, corroídas por una vegetación de alcantarilla.
Sabía que era demasiado pronto. Pero no le apetecía ponerse a tomar cafés en un bar, mirando el reloj y esperando a que fuera una hora decente para despertar a Lole. Soñaba con un café en una casa de verdad, cómodamente sentado. Hacía varios meses que no le ocurría algo así. En cuanto ella abrió la puerta, se dirigió hacia el único sillón de la habitación, como quien hace un gesto rutinario. Acarició el brazo del sillón con la mano y se sentó, lentamente, cerrando los ojos. Sólo entonces la miró. Veinte años después.
Estaba de pie. Erguida como siempre. Las manos hundidas en los bolsillos de un albornoz amarillo pajizo. El color daba a su piel una luz más tostada que de costumbre y le realzaba el pelo negro, que ahora llevaba corto. Tal vez había ensanchado de caderas, no estaba seguro. Se había hecho mujer, pero era la misma. Lole, la gitana, bella desde siempre.
—Podías ponerme un café.
Hizo un gesto con la cabeza. Sin decir palabra. Sin una sonrisa. La había sacado de la cama. Del sueño en el que Manu y ella irían a tope hacia Sevilla, despreocupados, con los bolsillos hasta arriba de pasta. Un sueño con el que debía de soñar todas las noches. Pero Manu estaba muerto. Desde hacía tres meses.
Se abandonó en el sofá, estirando las piernas. Después encendió un cigarro. Sin duda, el mejor en mucho tiempo.
—Te esperaba –Lole le tendió una taza–. Pero más tarde.
—He cogido un tren nocturno. Un tren de legionarios. Menos controles. Más seguridad.
Tenía la mirada en otro sitio. En donde estaba Manu.
—¿No te sientas?
—Yo el café me lo tomo de pie.
—Sigues sin teléfono.
—Sí.
Sonrió. Por un instante pareció borrársele el cansancio de la cara. Había ahuyentado los sueños. Lo miró con ojos melancólicos. Estaba cansado e inquieto. Sus viejos miedos. Le agradaba que Lole fuera parca en palabras, parca en explicaciones. El silencio reordenaba sus vidas. De una vez por todas.
Flotaba en el aire un olor a menta. Observó detalladamente la habitación. Bastante amplia, paredes blancas, desnudas. Ni estanterías, ni adornos, ni libros. Un mobiliario reducido a lo esencial, mesa, sillas, aparador, mal combinados, y una cama individual cerca de la ventana. Una puerta daba a otra habitación, el dormitorio. Desde donde estaba, divisaba una parte de la cama. Sábanas azules, deshechas. Ya no sabía nada acerca de los olores de la noche. De los cuerpos. El olor de Lole. Sus axilas, durante el amor, olían a albahaca. Se le cerraban los ojos. Su mirada regresó a la cama próxima a la ventana.
—Puedes dormir ahí.
—Quiero dormir ya.
Más tarde la vio cruzando la habitación. No sabía cuánto tiempo había dormido. Para mirar la hora en el reloj tendría que haber hecho un movimiento. Y no tenía ganas de moverse. Prefería ver a Lole yendo y viniendo. Con los ojos a medio abrir. Salió del cuarto de baño envuelta en una toalla. No era muy alta. Pero tenía lo que había que tener, en su sitio. Y unas piernas preciosas. Después se volvió a dormir. Sin ningún miedo.
Cayó el día. Lole llevaba un vestido de algodón negro, sin mangas. Sobrio, pero muy favorecedor. Delicadamente ceñido al cuerpo. Seguía mirándole las piernas. Esta vez ella sintió su mirada.
—Te dejo las llaves. Hay café caliente. He vuelto a hacer.
Sólo decía cosas totalmente evidentes. El resto no encontraba lugar en su boca. Se incorporó, alcanzó un cigarrillo sin quitarle la vista de encima.
—Vuelvo tarde. No me esperes.
—¿Sigues haciendo de gancho de discoteca?
—Relaciones públicas. En el Vamping. No te quiero ver merodeando por allí.
Se acordó del Vamping, encima de la playa de los Catalanes. Un decorado increíble, a lo Scorsese. Cantante y orquesta delante de unos atriles con lentejuelas. Tango, bolero, chachachá, mambo...
—No era mi intención.
Se encogió de hombros.
—Nunca he conocido tus intenciones –su sonrisa vedaba todo comentario–. ¿Piensas ver a Fabio?
Estaba seguro de que le haría esa pregunta. Él también se la había planteado. Pero había desechado la idea. Fabio era poli. Era como un borrón en la juventud de ambos, sobre su amistad. Fabio, sin embargo, tendría ganas de verle.
—Más adelante. Quizá. ¿Cómo está?
—Igual. Como nosotros. Como tú, como Manu. Colgao. No hemos sabido qué hacer con nuestras vidas. Así que policía o ladrón...
—Le tenías cariño, ¿verdad?
—Le tengo cariño, sí.
Sintió una puñalada en el corazón.
—¿Le has vuelto a ver?
—Hace tres meses que no.
Cogió el bolso y una chaqueta de lino blanco. Seguía sin dejar de mirarla.
—Debajo de la almohada –soltó por fin. Le notó en la cara que le divertía verle sorprendido–. Lo demás está en el cajón del aparador.
Y sin decir nada más, se marchó. Levantó la almohada. Allí estaba la 9 mm. Se la había mandado a Lole en un paquete antes de salir de París. Los metros, las estaciones rebosaban de policías. La Francia republicana había decidido blanquear al máximo: inmigración cero. El nuevo sueño francés. En caso de control no quería problemas. O no de este tipo. Ya llevaba documentación falsa.
La pistola. Regalo de Manu cuando cumplió veinte años. Por aquel entonces Manu ya empezaba a descontrolar. Nunca se había separado de la pistola, pero tampoco la había utilizado. No se mata a alguien así como así. Ni bajo amenazas. Como había ocurrido alguna vez en algún que otro sitio. Siempre había otra solución. Eso es lo que creía. Y todavía estaba vivo. Pero hoy la necesitaba. Para matar.
Eran algo más de las ocho. Había parado de llover y, al salir del edificio, el aire caliente le pegó en plena cara. Después de una larga ducha, se puso un pantalón negro de algodón, un polo negro y una cazadora vaquera. Volvió a calzarse los mocasines, pero sin calcetines. Se fue por la rue du Panier.
Era su barrio. Había nacido allí. En la rue des Petits-Puits, a dos pasajes de la casa natal de Pierre Puget[1]. Cuando llegó a Francia, su padre vivió primero en la rue de La Charité. Huían de la miseria y de Mussolini. Tenía veinte años e iba cargando con dos hermanos. Nabos, napolitanos. Otros tres habían embarcado hacia Argentina. Hicieron el trabajo que no querían hacer los franceses. Su padre consiguió colocarse de estibador, cobrando al céntimo. «El perro del muelle» era el insulto. Su madre trabajaba en el dátil, catorce horas al día. Por la noche, los nabos y los babis, los del norte, se reunían en la calle. Colocábamos la silla delante de la puerta. Charlábamos de ventana a ventana. Como en Italia. La buena vida, vaya.
No reconoció su casa. También rehabilitada. Se la había pasado de largo. Manu era de la Rue Baussenque. Un edificio oscuro y húmedo en el que se instaló su madre, embarazada de él, con dos de sus hermanos. A José Manuel, su padre, lo habían fusilado los franquistas. Inmigrantes, exiliados, todos aterrizaban un día u otro en una de estas callejuelas. Con los bolsillos vacíos y con el corazón lleno de esperanza. Cuando llegó Lole, con su familia, Manu y él eran ya mayores. Dieciséis años. O por lo menos era lo que hacían creer a las chicas.
Vivir en el Panier era la vergüenza. Desde el siglo pasado. Era el barrio de los marineros, de las putas. El cáncer de la ciudad. El gran lupanar. Y para los nazis, que habían soñado con destruirlo, un foco de degeneración para el mundo occidental. Su padre y su madre conocieron allí la humillación. Orden de expulsión en plena noche. El 24 de enero de 1943. Veinte mil personas. Una carretilla improvisada para apilar unas cuantas cosas. Gendarmes franceses violentos y soldados alemanes socarrones. Tener que empujar la carretilla al amanecer por la Canebière, bajo la mirada de los que iban a trabajar. En el instituto los señalaban con el dedo. Hasta los hijos de los obreros, los de la Belle-de-Mai. Pero no se dejaban mucho rato. ¡Les partían los dedos! Manu y él sabían de sobra que el cuerpo y la ropa les olían a moho. El olor del barrio. A la primera chica a la que besó seguro que se le quedó ese olor en la garganta. Pero les daba igual. Amaban la vida. Eran guapos. Y sabían pelearse.
Se metió por la rue du Refuge, para volver a bajar. Seis moros, entre catorce y diecisiete años, estaban comentando la jugada. Al lado de un vespino rutilante, nuevo. Lo miraron mientras se acercaba. Sin bajar la guardia. Cara nueva en el barrio igual a peligro. Poli. Soplón. O el nuevo propietario de una finca rehabilitada que iría a quejarse de inseguridad ciudadana al ayuntamiento. Vendría la pasma. Controles, días en comisaría. Quizá hostias. Marrones. Una vez a su altura, echó una mirada al que tenía pinta de cabecilla. Una mirada directa, franca. Breve. Después continuó. No se movió ni uno. Se habían entendido.
Cruzó la place de Lenche, desierta, después bajó hacia el puerto. Se paró en la primera cabina telefónica. Batisti descolgó.
—Soy el amigo de Manu.
—Hola, mozo. Pásate mañana a tomar el vermut por Le Péano. Hacia la una. Me hará ilusión conocerte. Hasta luego, chavalote.
Colgó. Nada charlatán, Batisti. Ni tiempo para decirle que él hubiera preferido cualquier otro sitio. Pero allí no. No en Le Péano. El bar de los pintores. Ambrogiani expuso allí sus primeros lienzos. Después de él vendrían otros, en su órbita. Pálidos imitadores. Era también el bar de los periodistas. De todas las tendencias. Le Provençal, la agencia France Presse, Libération. El pastís tiende puentes entre los hombres. Allí era donde se esperaba por la noche la última hora de los periódicos antes de pasar al salón interior a escuchar jazz. Tocaron allí los Petrucciani, padre e hijo. Con Aldo Romano. Y, lo que se dice noches, hubo unas cuantas. Intentaba comprender lo que era su vida. Esa noche Harry estaba al piano.
—Uno no entiende más que lo que quiere entender –soltó Lole.
—Sí. Y yo necesito urgentemente airearme la vista.
Manu vino con la enésima ronda. A partir de las doce ya ni las contábamos. Tres whiskies dobles. Se sentó y levantó la copa sonriendo por debajo del bigote.
—Por los novios.
—Tú, cállate la boca –repuso Lole.
Os examinó como a animales extraños, después os olvidó por la música. Lole te miraba. Te acabaste la copa. Lentamente. Con aplicación. Tu decisión estaba tomada. Te ibas a marchar. Te levantaste y saliste tambaleándote. Te ibas. Te fuiste. Sin una palabra para Manu, el único amigo que te quedaba. Sin una palabra para Lole, que acababa de cumplir veinte años. A la que amabas. A la que amabais. El Cairo, Yibuti, Adén, El Harar. El itinerario de un adolescente tardío. Luego, la pérdida de la inocencia. De Argentina a México. Al final, Asia, para concluir con las ilusiones. Y una orden de detención internacional pegada al culo por tráfico de obras de arte.
Volvías a Marsella por Manu. Para ajustar cuentas con el hijo de puta que lo había matado. Salía de Chez Félix, una tasca en la rue Caisserie donde comía a mediodía. Lole le esperaba en Madrid, en casa de su madre. Él se iba a embolsar una buena pasta. Por un golpe limpio en casa de un gran abogado marsellés, Éric Brunel, en el boulevard Longchamp. Habían decidido irse a Sevilla. Y olvidarse de Marsella y de los malos rollos.
No se la tenías jurada al autor de esa cabronada. Matón a sueldo, sin duda. Anónimo. Frío. De Lyon, o de Milán. Y al que no encontrarías. Se la tenías jurada al saco de mierda que había encargado aquello. Matar a Manu. No querías saber por qué. No necesitabas razones. Ni una sola siquiera. Manu era como si fueras tú.
El sol le despertó. Las nueve. Se quedó tumbado boca arriba y se fumó el primer cigarrillo. No había dormido tan profundamente desde hacía meses. Siempre soñaba con que dormía en un lugar distinto de donde estaba. En un puticlub de El Harar. En la cárcel de Tijuana. En el expreso Roma-París. En cualquier sitio. Pero siempre en uno distinto. Esa noche había soñado que dormía en casa de Lole. Y estaba en casa de Lole. Como en su propia casa. Sonrió. Apenas la había oído llegar, cerrar la puerta de su habitación. Estaba dormida en sábanas azules reconstruyendo su sueño roto. Siempre le faltaba un trozo. Manu. A no ser que ese trozo fuera él mismo. Pero hacía tiempo que había descartado esa idea. Y no era adjudicarse un mal papel. Veinte años eran más que un luto.
Se levantó, hizo café y se dio una ducha. De agua caliente. Se sentía mucho mejor. Con los ojos cerrados debajo del chorro, se puso a imaginar que Lole venía a su encuentro. Como antes. Se abrazaba a su cuerpo. Su sexo contra el suyo. Le pasaba las manos por la espalda, por las nalgas. Se empalmó. Abrió el agua fría gritando.
Lole puso uno de los primeros discos de Azuquita. Pura salsa. Sus gustos no habían cambiado. Él esbozó unos pasos de baile, y eso la hizo sonreír. Ella se acercó para besarle. En ese movimiento, él se fijó en sus pechos. Como peras que esperan a ser cogidas. No apartó la vista a tiempo. Sus miradas se encontraron. Ella se quedó inmóvil, se apretó más el cinturón del albornoz y se fue hacia la cocina. Se sintió patético. Pasó una eternidad. Lole volvió con dos tazas de café.
—Ayer por la noche un tío me preguntó por ti. Si estabas por aquí. Un amigo tuyo. Malabe. Franckie Malabe.
No conocía a ningún Malabe. ¿Un poli? Lo más seguro un soplón. No le hacía gracia que se acercaran a Lole. Pero al mismo tiempo le tranquilizaba. Los polis de las aduanas sabían que había vuelto a Francia, pero no sabían dónde estaba. Todavía no. Lo intentaban con las pistas que tenían. Le hacía falta todavía algo de tiempo. Quizás un par de días. Todo dependía de lo que le vendiera Batisti.
—¿Por qué estás aquí?
Cogió la cazadora. Ante todo no contestar. No enzarzarse en las preguntas-respuestas. Sería incapaz de mentirle. Incapaz de explicarle por qué iba a hacer aquello. Ahora no. Tenía que hacerlo. Igual que un día tuvo que irse. Nunca había encontrado respuestas para sus preguntas. Sólo había preguntas. No respuestas. Eso es lo que había aprendido. Nada más. No era gran cosa, pero era más seguro que creer en Dios.
—Olvida la pregunta.
A su espalda, Lole abrió la puerta y gritó:
—Nunca he sacado nada en limpio con no preguntar.
Por fin habían demolido el aparcamiento de dos pisos del cours d’Estienne d’Orves. El antiguo canal de las galeras se había convertido en una hermosa plaza. Habían restaurado las casas, pintado las fachadas, pavimentado el suelo. Una plaza a la italiana. Los bares y restaurantes tenían todos terraza. Mesas blancas y sombrillas. Como en Italia, para dejarse ver. Pero de elegancia, nada. Le Péano también tenía su terraza, bastante llena ya. La mayoría, jóvenes. Bien arreglados. Habían remodelado el interior. Decoración a la última. Fría. Reproducciones en lugar de cuadros. De vomitar. Aunque casi mejor. Así podía mantener los recuerdos a raya.
Se puso en la barra. Pidió un pastís. En la sala, una pareja. Una prostituta con su chulo. O vete tú a saber. Hablaban bajito. Su charla era más bien animada. Apoyó un codo en el mostrador todo nuevecito y se puso a controlar la entrada.
Pasaban los minutos. No entraba nadie. Pidió otro pastís. Se oyó «hijo de puta». Un ruido seco. Las miradas se volvieron hacia la pareja. Silencio. La mujer salió corriendo. El hombre se levantó, dejó un billete de cincuenta francos y salió detrás de ella.
En la terraza, un hombre plegó el periódico que estaba leyendo. De unos sesenta y tantos. Gorra de marinero en la cabeza. Pantalón azul de algodón, camisa blanca de manga corta por fuera. Zapatillas azules. Se levantó y fue hacia él. Batisti.
Pasó la tarde reconociendo el lugar. El señor Charles, como le llamaban en el hampa, vivía en una de esas villas señoriales que dominan la Corniche. Villas imponentes con campanillas y columnas, y jardines con palmeras, adelfas e higueras. Una vez pasado el Roucas Blanc, la calle que serpentea por esta pequeña colina, empieza un arabesco de caminos, a veces casi sin asfaltar. Cogió el autobús, el 55, hasta la place des Pilotes, arriba de la última cuesta. Después continuó a pie.
Podía ver toda la bahía. Desde L’Estaque hasta la Pointe-Rouge. Las islas del Frioul, del Château d’If. Marsella en cinemascope. Una hermosura. Emprendió la bajada, de frente al mar. No estaba más que a dos villas de la de Zucca. Miró la hora. 16:58. Las verjas de la villa se abrieron. Apareció un Mercedes negro, aparcó. Él pasó delante de la villa, del Mercedes y continuó hasta la rue des Espérettes, que corta el chemin du Roucas Blanc. Cruzó. Diez pasos más y llegaría a la parada del autobús. Según los horarios, el 55 pasaba a las 17:05. Miró la hora y, apoyado en el poste, esperó.
El Mercedes dio marcha atrás bordeando la acera y se paró. A bordo, dos hombres, uno de ellos el chófer. Apareció Zucca. Debía de tener unos setenta años. Vestía con elegancia, como los viejos hampones. Sombrero de paja incluido. Llevaba de la correa a un caniche blanco. Precedido por el perro, bajó hasta el paso de peatones de la rue des Espérettes. Se paró. El autobús estaba llegando. Zucca cruzó. Por la sombra. Después bajó el chemin du Roucas Blanc, pasando por delante de la parada del bus. El Mercedes salió en primera.
Las informaciones de Batisti bien valían cincuenta mil francos. Había anotado todo minuciosamente. No faltaba ni un detalle. Zucca daba este paseo todos los días, excepto los domingos. Tenía a la familia. A las seis, el Mercedes lo devolvía a la villa. Pero Batisti ignoraba por qué Zucca la había tomado con Manu. En ese sentido, no había manera de progresar. Tenía que haber una relación con el atraco al abogado. Empezó a decirse eso. Pero, en realidad, le importaba un huevo. El único que le interesaba era Zucca. El señor Charles.
Le horrorizaban esos viejos hampones. Culo y mierda con la pasma, con los magistrados. Siempre impunes. Orgullosos. Condescendientes. Zucca tenía el careto de Brando en El Padrino. Tenían todos ese mismo careto. Aquí, en Palermo, en Chicago. Y donde fuera. En todas partes. Y él tenía ahora a uno de ésos en el punto de mira. Iba a cargarse a uno. Por amistad y para liberar el odio.
Estaba hurgando entre las cosas de Lole. La cómoda, los armarios. Había vuelto algo borracho. No buscaba nada en concreto. Hurgaba como si fuera a descubrir un secreto. Sobre Lole, sobre Manu. Pero no había nada que descubrir. La vida se les había escurrido entre las manos, más rápido que el dinero.
En un cajón encontró un montón de fotos. Era lo único que les quedaba. Le dio asco. Estuvo a punto de largarlo todo a la basura. Pero estaban esas tres fotos. La misma por triplicado. A la misma hora, en el mismo sitio. Manu y él, Lole y Manu. Lole y él. Era al final del gran muelle. Detrás del puerto de mercancías. Para ir hasta allí había que burlar la vigilancia de los guardas. Para eso sí que éramos buenos, pensó. Detrás de ellos, la ciudad. Como telón de fondo, las islas. Salíais del agua. Desfondados. Felices. Saciados de barcos alejándose bajo la puesta de sol. Lole leía Exil de John Perse, en voz alta. «Les milices du vent dans les sables d’exil»[2]. A la vuelta, le cogiste la mano a Lole. Te atreviste. Antes que Manu.
Esa noche dejasteis a Manu en el bar de Lenche. Todo se había venido abajo. Adiós a las risas. A las palabras. Os bebisteis los pastís en un incómodo silencio. El deseo os había alejado de Manu. Al día siguiente, hubo que ir a buscarle a comisaría. Había pasado la noche allí. Por provocar una pelea con dos legionarios. No podía abrir el ojo derecho. Tenía la boca hinchada. Un labio partido. Y moratones por todas partes.
—¡Les he partido la cara a dos! ¡Y bien partida!
Lole le besó en la frente. Se abrazó a ella y se echó a llorar.
—Joder, qué duro –dijo.
Y se quedó dormido, así, en las rodillas de Lole.
Lole le despertó a las diez. Había dormido profundamente, pero sentía la boca pastosa. El olor a café invadía la habitación. Lole se sentó en el borde de la cama. Le rozó el hombro con la mano. Le posó los labios en la frente, luego en la boca. Un beso furtivo y tierno. Si la felicidad existiera, acababa de acariciarla.
—Se me había olvidado.
—Si es verdad lo que dices, ¡sal inmediatamente de aquí!
Le tendió una taza de café, se levantó para ir a buscar la suya. Sonreía. Feliz. Como si la tristeza no se hubiera despertado.
—No quieres sentarte. Como hace un rato.
—Yo, el café...
—Te lo tomas de pie, ya lo sé.
Sonrió otra vez. No se cansaba nunca de esa sonrisa, de su boca. Se quedó colgado de sus ojos. Brillaban como aquella noche. Le subiste la camiseta, luego te subiste tú la camisa. Juntasteis vuestros vientres uno al otro y os quedasteis así, sin hablar. Sólo vuestra respiración. Y sus ojos que no te soltaban.
—No me abandonarás nunca.
Se lo juraste.
Pero te fuiste. Manu se quedó. Y Lole esperó. Pero Manu se quedó quizá porque alguien tenía que velar por Lole. Y Lole no se fue contigo porque abandonar a Manu le parecía injusto. A Ugo le dio por pensar en estas cosas. Desde la muerte de Manu. Porque tenía que volver. Y allí estaba. Marsella se le estaba subiendo a la garganta. Con el regusto de Lole.
Los ojos de Lole brillaron más fuerte. Con una lágrima contenida. Adivinaba que él estaba tramando algo. Y que algo iba a cambiar su vida. Tuvo el presentimiento después del entierro de Manu. Durante las horas pasadas con Fabio. Eso era lo que presentía. Y era capaz también de presentir los dramas. Pero no diría nada. Le tocaba hablar a él.
Echó mano al sobre acolchado que estaba al lado de la cama.
—Esto es un billete para París. Hoy. En el TGV[3] de las 13:54. Esto, un resguardo de consigna manual. Estación de Lyon[4]. Esto, lo mismo, pero en la estación de Montparnasse. Dos maletas que recoger. En cada una, metidos entre ropa vieja, hay cien mil papeles. Esto, la tarjeta de un estupendo restaurante en Port-Mer, cerca de Cancale, Bretaña. Por detrás, el teléfono de Marine. Un contacto. Puedes preguntarle todo lo que quieras. Pero no le regatees los precios de sus servicios. Te he reservado una habitación en el hotel des Marronniers, en la rue Jacob. A tu nombre, para cinco noches. Habrá una carta para ti en la recepción.
No pestañeó. Paralizada. Poco a poco los ojos se le habían vaciado de toda expresión. Su mirada ya no transmitía nada.
—Y yo, ¿puedo opinar algo en toda esta historia?
—No.
—¿Eso es todo lo que tienes que decirme?
Para decir todo lo que había que decir habrían hecho falta siglos. Podía resumirlo en una palabra, en una frase. Lo siento. Te quiero. Pero ya no tenían tiempo. O, más bien, el tiempo los había dejado atrás. El futuro estaba detrás de ellos. Delante, no había más que recuerdos. Arrepentimientos. Levantó los ojos hacia ella con el mayor desapego posible.
—Vacía tu cuenta bancaria. Destruye tu tarjeta. Y tu talonario. Cambia de identidad lo antes posible. Marine te lo apañará.
—¿Y tú? –articuló ella con dificultad.
—Te llamo mañana por la mañana.
Miró la hora, se levantó. Pasó junto a ella evitando mirarla y fue al cuarto de baño. Después de entrar, echó el cerrojo. No tenía ganas de que Lole viniera a ducharse con él. En el espejo se vio la cara. No le gustaba. Se sentía viejo. Ya no sabía sonreír. Le había salido un pliegue de amargura en las comisuras de los labios que ya no se borraría jamás. Iba a cumplir cuarenta y cinco años y este día iba a ser el más chungo de su vida.
Oyó el primer acorde de guitarra de Entre dos aguas de Paco de Lucía. Lole subió el volumen. Estaba fumando con los brazos cruzados delante del equipo.
—Ahora te pones nostálgica.
—Vete a la mierda.
Cogió la pistola, la cargó, puso el seguro y se la caló en la espalda, entre la camisa y el pantalón. Ella se dio la vuelta y siguió cada uno de sus gestos.
—Date prisa. No me gustaría que perdieras ese tren.
—¿Qué vas a hacer?
—La voy a montar. Supongo.
El motor del vespino daba vueltas al ralentí. Sin pegar ni un petardazo. 16:51. Rue des Espérettes, debajo de la villa de Charles Zucca. Hacía calor. El sudor le chorreaba por la espalda. Tenía prisa por acabar con todo esto.
Había estado buscando a los moros toda la mañana. Cambiaban constantemente de calles. Era su regla. Probablemente no les servía de mucho, pero sin duda tenían sus motivos. Los había localizado en la rue Fontaine-de-Caylus, que se había transformado en una plaza, con árboles, bancos. Estaban ellos solos. Aquí no se sentaba nadie del barrio. La gente prefería quedarse delante de su puerta. Los más mayores estaban sentados en las escaleras de una casa. Los más jóvenes, de pie. Con el vespino al lado. Cuando lo vieron llegar, el cabecilla se levantó, los otros se apartaron.
—Necesito tu moto. Para esta tarde. Hasta las seis. Dos mil en metálico.
Echó un vistazo alrededor. Ansioso. Contaba con que nadie viniera a coger el autobús. Si aparecía alguien, lo dejaba. Si dentro del autobús un pasajero tuviera intención de bajarse, eso, lo sabría ya demasiado tarde. Era un riesgo. Había decidido correrlo. Después pensó que, puestos a correr ese riesgo, por qué no correr el otro. Empezó a calcular. El autobús se para. La puerta se abre. La persona sube. El bus arranca de nuevo. Cuatro minutos. No, ayer todo eso había durado tres minutos. Bueno, vale, pongamos que cuatro. Zucca ya habría cruzado. No, vería el vespino y le dejaría pasar. Vació la cabeza de todo pensamiento contando y recontando los minutos. Sí, era posible. Pero luego aquello iba a ser una del Oeste. 16:59.
Bajó la visera del casco. Tenía la pistola bien agarrada en la mano. Y las manos secas. Aceleró, pero sólo un poco, para bordear la acera. La mano izquierda rígida en el manillar. Apareció el caniche seguido de Zucca. Un frío interior se apoderó de él. Zucca le vio llegar. Se paró en el bordillo, sujetando al perro. Se dio cuenta, pero demasiado tarde. Redondeó la boca sin emitir un solo sonido. Los ojos se le agrandaron. De miedo. Podría haberse conformado con eso. Con que se cagara en los pantalones. Apretó el gatillo. Con asco. De sí mismo, de Zucca. De los hombres. Y de la humanidad. Le vació todo el cargador en el pecho.
Delante de la mansión, el Mercedes salió a toda pastilla. Por la derecha llegaba el autobús. Sobrepasó la parada. Sin desacelerar. Puso la moto a tope y le cortó el paso rodeándolo. Casi se come la acera, pero logró pasar. El autobús dio un frenazo en seco, bloqueando el acceso de la calle al Mercedes. Salió a todo gas, giró a la izquierda, otra vez a la izquierda, el chemin du Souvenir, luego la rue des Roses. Rue des Bois Sacrés, tiró la pistola en una alcantarilla. Unos minutos más tarde circulaba tranquilo por la rue d’Endoume.
Sólo entonces se puso a pensar en Lole. Uno frente al otro. No había nada más que decir. Sentiste el deseo de su vientre contra el tuyo. El sabor de su cuerpo. Su olor. Menta y albahaca. Pero había demasiados años entre vosotros, y demasiado silencio. Y Manu. Muerto, y todavía tan vivo. Os separaban cincuenta centímetros. Sólo con estirar las manos podrías haberle estrechado la cintura para atraerla hacia ti. Ella podría haberse desatado el cinturón del albornoz. Deslumbrándote con la belleza de su cuerpo. Os habríais tomado con violencia. Con un deseo no saciado. Después, habría habido un después. Encontrar las palabras. Palabras que no existían. Después la habrías perdido. Para siempre. Te marchaste. Sin un adiós. Sin un beso. Una vez más.
Estaba temblando. Frenó delante del primer bar, en el boulevard de la Corderie. Como un autómata, candó la moto, se quitó el casco. Se metió un coñac. Sintió el fuego recorriéndole hasta el fondo. Empezó a sudar. Corrió hacia el baño, para vomitar al fin. Vomitar sus actos y sus pensamientos. Vomitar a ese que era él. El que abandonó a Manu. El que no tuvo coraje para amar a Lole. Un ser a la deriva. Desde hacía tanto tiempo. Demasiado tiempo.
Lo peor, sin duda, lo tenía delante. Al segundo coñac ya no temblaba. Había vuelto en sí.
Aparcó en la Fontaine-de-Caylus. Los moros no estaban. Eran las 18:20. Extraño. Se quitó el casco, lo colgó en el manillar, pero sin apagar el motor. El más joven llegó dando patadas a un balón.
Chutó hacia él.
—Ábrete, que viene la pasma. Están controlando en la puerta de tu piba.
Arrancó y subió por la callejuela. Debían de estar vigilando los pasajes. Montée-des-Accoules, Montée-Saint-Esprit, traverse des Repenties. Place de Lenche, por supuesto. Se olvidó de preguntar a Lole si había vuelto Franckie Malabe. A lo mejor tenía alguna posibilidad tirando por la rue des Cartiers, arriba del todo. Dejó el vespino y bajó las escaleras corriendo. Eran dos. Dos polis jóvenes de paisano. Al pie de las escaleras.
—Policía.
Oyó la sirena, un poco más arriba, en la calle. Acorralado. Portazos de coche. Estaban llegando. Por la espalda.
—¡No te muevas!
Hizo lo que tenía que hacer. Metió la mano bajo la cazadora. Había que acabar con esto. Dejar de huir. Ahí estaba. En su casa. En su barrio. Mejor que fuera allí. Marsella, para acabar. Apuntó hacia los dos polis jóvenes. Los de detrás no podían ver que no llevaba arma. La primera bala le agujereó la espalda. Le explotó el pulmón. No sintió las otras dos balas.
[1] Escultor, pintor y arquitecto marsellés (1620-1694). [N. de la T.]
[2] «Las milicias del viento en las arenas del exilio.» [N. de la T.]
[3] Tren de Alta Velocidad. [N. de la T.]
[4] Una de las estaciones ferroviarias de París. [N. de la T.]
1
Donde hasta para perder hay que saber pegarse
Me agaché ante el cadáver de Pierre Ugolini. Ugo. Acababa de llegar al lugar de los hechos. Demasiado tarde. Mis colegas habían estado jugando a los vaqueros. Cuando disparaban, mataban. Tan sencillo como eso. Discípulos del general Custer. El indio bueno es el indio muerto. Y, en Marsella, no había más indios que ésos, más o menos.
El expediente Ugolini había ido a parar al despacho equivocado. Al del comisario Auch. En pocos años su equipo se había labrado una mala reputación, pero se la habían ganado a pulso. Llegado el caso, se hacía la vista gorda ante sus patinazos. La represión de la alta delincuencia era, en Marsella, una prioridad. La segunda, el mantenimiento del orden en las barriadas norte. Las afueras, con la inmigración. Las cités[1] prohibidas. Ése era mi curro. Pero yo no podía permitirme meteduras de pata.
Ugo era un viejo colega de la infancia. Como Manu. Un amigo. Aunque Ugo y yo lleváramos veinte años sin hablarnos. Manu, Ugo, era como si se me acribillara el pasado. Quería haberlo evitado. Pero me lo había montado mal.
Cuando me enteré de que Auch era el encargado de la investigación sobre la presencia de Ugo en Marsella, puse a uno de mis confites al tanto. Franckie Malabe. Me fiaba de él. Si Ugo venía a Marsella, iría a casa de Lole. Era evidente. Pese al tiempo transcurrido. Y Ugo estaba seguro de que vendría. Por Manu. Por Lole. La amistad tiene sus reglas, no se pueden violar. A Ugo le estaba esperando. Desde hacía tres meses. Porque también a mí me parecía que la muerte de Manu no podía quedarse así. Hacía falta una explicación. Hacía falta un culpable. Y una justicia. Quería verme con Ugo para hablar de eso. De la justicia. Yo, el poli, y él, el fuera de la ley. Para dejarnos de hostias. Para protegerlo de Auch. Pero, para encontrar a Ugo, tenía que localizar a Lole. Tras la muerte de Manu, le había perdido la pista.
Franckie Malabe fue eficaz. Pero la primicia de sus informaciones se la regaló a Auch. A mí no me llegaron más que bajo cuerda, y al día siguiente. Después de que él rondara a Lole en el Vamping. Auch era poderoso. Duro. Los confites le temían. Y los confites iban descaradamente a lo suyo, como putas. Tendría que haberlo pensado.
El otro error fue no haber ido yo mismo, la otra noche, a ver a Lole. A veces me falta valor. No acabé de decidirme a plantarme así, sin más, en el Vamping, tres meses después. Tres meses después de aquella noche que siguió a la muerte de Manu. Lole ni me hubiera dirigido la palabra. Puede ser. Puede ser que, al verme, hubiera comprendido el mensaje. Un mensaje que Ugo sí habría comprendido.
Ugo. Me miraba fijamente con sus ojos muertos y una sonrisa en los labios. Le cerré los párpados. La sonrisa sobrevivió. Sobreviviría.
Me incorporé. La cosa empezaba a moverse a mi alrededor. Orlandi se acercó, para las fotos. Miré el cuerpo de Ugo. Con la mano abierta y, en la misma dirección, la Smith & Wesson, que se le había escurrido al escalón. Foto. ¿Qué había ocurrido en realidad? ¿Se disponía a abrir fuego? ¿Le dieron los altos de rigor? No lo sabré nunca. O en el infierno, un día, cuando me encuentre con Ugo. Porque, testigos, sólo habrá los que elija Auch. Los del barrio cerrarán el pico. Su palabra no valía nada. Volví la vista. Auch acababa de hacer su aparición. Se me acercó.
—Lo siento por tu colega, Fabio.
—Que te den por culo.
Subí por la rue des Cartiers. Me crucé con Morvan, el tirador de elite del equipo. Un careto a lo Lee Marvin. Un careto de matón, no de poli. Puse todo el odio que pude en la mirada. No bajó la vista. Para él, yo no existía. No era nada. Nada más que un poli de barrio.
En lo alto de la calle, unos moros se estaban quedando con la escena.
—Largo, nenes.
Se miraron. Miraron al más viejo de la banda. Miraron el vespino que estaba en el suelo, detrás de ellos. El vespino abandonado por Ugo. Cuando lo cazaron, yo estaba en la terraza del bar du Refuge. Vigilando la casa de Lole. Al final había decidido pasar a la acción. Estaba pasando demasiado tiempo. Empezaba a ser peligroso. No había nadie en el piso. Pero yo estaba dispuesto a esperar a Lole o a Ugo el tiempo que hiciera falta. Ugo pasó a dos metros de mí.
—¿Cómo te llamas?
—Yamal.
—¿Es tuyo el vespino? –no contestó–. Recógelo y te abres, ahora mientras están liados.
No se movió ninguno. Yamal me miraba, perplejo.
—Además, lo limpias. Y lo escondes unos días. ¿Te has enterao?
Me di media vuelta y fui hacia el coche. Me encendí un cigarro, un Winston, y lo tiré en el acto. Un sabor asqueroso. Llevaba un mes intentando pasarme de los Gauloises al rubio para toser menos. Me aseguré por el retrovisor de que el vespino y los moros se habían evaporado. Cerré los ojos. Tenía ganas de echarme a llorar.
De vuelta a la oficina me contaron lo de Zucca. Y lo del matón del vespino. Zucca no era un «capo» de la mafia, sino un pilar, esencial, desde que los jefes estaban muertos, en la cárcel o fugados. Zucca muerto era un chollo para nosotros, los polis. Bueno, para Auch. Lo relacioné en seguida con Ugo. Pero no le dije nada a nadie. ¿Qué más daba? Manu estaba muerto. Ugo estaba muerto. Y Zucca no se merecía ni una lágrima.
El ferri para Ajaccio abandonó la dársena 2. El Monte d’Oro. La única ventaja de la oficina cutre que tenía en el edificio de la policía era la ventana que daba al puerto de la Joliette. Lo de los ferries es prácticamente la única actividad que queda en el puerto. Ferries para Ajaccio, Bastia, Argel. También algunos paquebotes. Para cruceros de la tercera edad. Y mucha mercancía todavía. Marsella seguía siendo el tercer puerto de Europa. Muy por delante de Génova, su rival. Al final del malecón Léon Gousset, los palets de plátanos y piñas de Costa de Marfil se me antojaban una promesa de esperanza para Marsella. La última.
El puerto interesaba tremendamente a los promotores inmobiliarios. Doscientas hectáreas para construir. Una verdadera mina. Imaginaban que trasladarían el puerto a Fos y construirían una nueva Marsella a la orilla del mar. Ya tenían los arquitectos, y los proyectos iban viento en popa. Yo no podía concebir Marsella sin sus dársenas, sus viejos hangares, sin barcos. Me gustaban los barcos. Los de verdad, los grandes. Me gustaba verlos desplazarse. Me daba un vuelco el corazón cada vez. El Ville de Naples salía del puerto. Todo iluminado. Yo estaba en el muelle. Con las lágrimas en los ojos. A bordo, Sandra, mi prima. Con sus padres, sus hermanos, habían hecho escala dos días en Marsella. Volvían a Buenos Aires. Estaba enamorado de Sandra. Yo tenía nueve años. No había vuelto a verla nunca. Nunca me escribió. Afortunadamente no era mi única prima.
El ferri se adentró en el muelle de la Joliette. Se deslizó por detrás de la catedral de La Major. El sol del atardecer daba por fin un poco de calidez a la piedra gris, pesada y mugrienta. A esas horas del día era cuando La Major, con sus curvas bizantinas, alcanzaba su esplendor. Después volvía a ser lo de siempre: una presuntuosa cagada del Segundo Imperio. Seguí el ferri con la vista. Maniobró con lentitud. Se situó en paralelo al dique Sainte-Marie. Mirando a alta mar. Para los turistas, que habían transitado todo un día por Marsella, quizás una noche, empezaba la travesía. Mañana por la mañana estarían en la isla de Beauté. De Marsella guardarán el recuerdo del Vieux-Port. De Notre-Dame-de-la-Garde, que lo domina. De la Corniche, a lo mejor. Y del palacio del Pharo, que ahora descubrían a su izquierda.
Marsella no es una ciudad para turistas. No hay nada que ver. Su belleza no se fotografía. Se comparte. Aquí hay que tomar partido. Apasionarse. Estar a favor o en contra. Estar, hasta las cachas. Y sólo así lo que hay que ver se deja ver. Y entonces, demasiado tarde, uno se encuentra de lleno en pleno drama. Un drama antiguo, donde el héroe es la muerte. En Marsella, incluso para perder, hay que saber pegarse.
El ferri ya no era más que una mancha oscura en el crepúsculo. Yo era demasiado poli para tomarme la realidad al pie de la letra. Algunos detalles se me escapaban. ¿Por quién se había enterado Ugo tan rápido de lo de Zucca? ¿Había ordenado Zucca de verdad la muerte de Manu? ¿Por qué? ¿Y por qué Auch no le había echado el guante a Ugo ayer por la noche? ¿O esta mañana? ¿Y dónde estaba Lole a esa hora?
Lole. Como Manu y Ugo, no la había visto crecer. Hacerse mujer. Y, como ellos, me enamoré de ella. Pero sin poder pretenderla. Yo no era del Panier. Nací allí, pero al cumplir dos años mis padres se instalaron en la Capelette, un barrio de macarroni[2]. De Lole, uno podía aspirar a ser amigo-amigo, y eso con mucha suerte. Mi suerte fueron Manu y Ugo. Por ser amigo de los dos.
Todavía tenía familia en el barrio, en la rue des Cordelles. Dos primos y una prima. Angèle. Gélou era mayor. Casi diecisiete años. Venía a casa a menudo. Ayudaba a mi madre, que ya apenas se levantaba. Después yo tenía que acompañarla. No había mucho peligro por aquel entonces, pero a Gélou no le gustaba volver sola. A mí me encantaba pasearme con ella. Era guapa y me sentía muy orgulloso cuando me daba el brazo. El problema era cuando llegábamos a Les Accoules. No me gustaba pasearme por el barrio. Estaba sucio, apestaba. Me daba vergüenza. Y, sobre todo, me daba mucho acojono. No con ella. Al volver, solo. Gélou lo sabía y le hacía gracia. No me atrevía a pedir a sus hermanos que me acompañaran. Me marchaba casi corriendo. Mirando hacia abajo. A menudo había críos de mi edad en la esquina de la rue du Panier con la rue des Muettes. Les oía reírse a mi paso. A veces me silbaban, como a una chica.
Una tarde, era el final del verano, Gélou y yo subíamos por la rue des Petits Moulins. Cogidos del brazo. Como dos enamorados. Su pecho me rozaba la mano. Eso me ponía a tope. Era feliz. Luego los vi, a los dos. Me había cruzado con ellos ya varias veces. Debíamos de tener la misma edad. Catorce años. Venían hacia nosotros con una sonrisa retorcida en la boca. Gélou me apretó el brazo con fuerza y sentí en la mano el calor de su pecho.
Al pasar nosotros se separaron. El más grande se puso al lado de Gélou. El más pequeño, a mi lado. Me empujó con el hombro riéndose a carcajadas. Solté el brazo de Gélou:
—¡Qué te pasa, espingüino![3]
Se dio la vuelta sorprendido. Le di un puñetazo en el estómago que lo dejó doblado. Después lo enderecé con un zurdazo en toda la cara. Uno de mis tíos me había enseñado a boxear un poco, pero era la primera vez que me pegaba con alguien. Se quedó tirado en el suelo, recobrando el aliento. El otro ni se movió. Gélou tampoco. Ella miraba, atemorizada. Y subyugada, creo. Me acerqué, amenazante:
—Qué, espingüino, ¿quieres más?
—No es para que le llames así –me dijo el otro por detrás.
—¿Y tú que eres? ¿Macarroni o qué?
—¿Y a ti qué más te da?
Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Sin incorporarse me hizo un gancho en la pierna. Me caí de culo. Se me echó encima. Vi que tenía el labio partido. Le sangraba. Rodamos uno encima del otro. Los olores de meadas y de mierda se me metían por la nariz. Me dieron ganas de llorar. De parar. De apoyar la cabeza entre los pechos de Gélou. Después sentí que me arrastraban con violencia por la espalda, a collejas. Un hombre nos separaba tratándonos de golfos, que hasta acabaríamos «en la trena». No los volví a ver. Hasta septiembre. Coincidimos en la misma escuela en la rue des Remparts. En clase de CAP[4]. Ugo vino a darme la mano. Luego Manu. Hablamos de Gélou. Para ellos era la más guapa de todo el barrio.
Eran más de las doce cuando llegué a casa. Vivía fuera de Marsella. Les Goudes. El penúltimo puertecito antes de las calas.
Se bordea La Corniche, hasta la playa del Roucas Blanc, luego se sigue por la orilla. La Vieille-Chapelle. La Pointe-Rouge. La Campagne Pastrée. La Grotte-Roland. Tantos barrios como pueblos. Luego la Madrague[5] de Montredon. Marsella llega hasta ahí. Al parecer. Una pequeña carretera sinuosa, tallada en la roca blanca, cuelga sobre el mar. Al fondo, cobijado entre áridas colinas, el puerto de Les Goudes. La carretera se termina un kilómetro más allá. En Callelongue, impasse des Muets. Detrás, las calas de Sormiou, Morgiou, Sugitton, En-Vau. Auténticas maravillas. De las que no hay en toda la costa. Sólo se puede ir a pie. O en barco. Eso es lo mejor. Después, mucho después, viene el puerto de Cassis. Y los turistas.
Mi casa es una cabaña. Como casi todas las casas de aquí. Cuatro ladrillos, unas tablas y unas cuantas tejas. La mía estaba construida sobre la roca, encima del mar. Dos habitaciones. Una pequeña habitación y un gran comedor-cocina amueblados con sencillez, con cacharros de aquí y de allá. Una sucursal de los traperos de Emaús. Mi barco estaba amarrado ocho escaleras más abajo. Un barco de pesca. Un pointu[6] que había comprado a Honorine, mi vecina. La cabaña la había heredado de mis padres. Era su única propiedad. Y yo, su único hijo.
Veníamos los sábados, en familia. Había grandes platos de pasta, con salsa, con alondras descabezadas y albóndigas de carne cocida en esa misma salsa. El olor a tomate, a albahaca, a tomillo, a laurel, inundaba las habitaciones. Las botellas de vino rosado circulaban entre risas. Las comidas acababan siempre con canciones, primero las de Marino Marini, o de Renato Carossone, luego canciones populares. Y al final, siempre, Santa Lucía, que la cantaba mi padre.
Después los hombres se ponían a jugar la partida, les duraba toda la noche. Hasta que uno de ellos se enfadaba y tiraba las cartas. «¡Buenoo! ¡Va a haber que hacerle una sangría a éste!», gritaba uno. Y vuelta al cachondeo. Poníamos los colchones en el suelo. Los compartíamos. Los niños dormíamos en la misma cama, a lo ancho. Apoyaba la cabeza en los pechos incipientes de Gélou y me dormía feliz. Como un niño. Con sueños de mayor.
Las juergas terminaron tras la muerte de mi madre. Mi padre no volvió a poner los pies en Les Goudes. Todavía hace treinta años, ir a Les Goudes suponía toda una excursión. Había que coger el 19, en la place de la Préfecture, en la esquina de la rue Armeny, hasta la Madrague de Montredon. Allí continuábamos la ruta en un viejo autocar cuyo conductor superaba con creces la edad de la jubilación. Con Manu y Ugo, empecé a ir hacia los dieciséis años. No llevábamos nunca a las chicas. Era nuestra guarida. La nuestra. Nos llevábamos a la cabaña todos nuestros tesoros. Libros, discos. Nos inventábamos el mundo. A nuestra medida y a nuestra imagen. Pasamos días enteros leyéndonos unos a otros las aventuras de Ulises. Después, cuando caía la noche, sentados en las rocas, en silencio, soñábamos con sirenas de hermosos cabellos que cantaban «entre las negras rocas chorreantes de espuma blanca». Y maldecíamos a los que habían matado a las sirenas.
El gusto por los libros nos lo inculcó Antonin, un viejo ácrata, dueño de una librería de lance del cours Julien. Nos chupábamos las clases para ir a verle. Nos contaba historias de aventureros, de piratas. El mar Caribe. El mar Rojo. Los mares del sur. A veces paraba, se hacía con un libro y nos leía un pasaje. Como prueba de lo que nos anticipaba. Después nos lo regalaba. El primero fue Lord Jim de Conrad.
Fue allí también donde escuchamos a Ray Charles por primera vez. En el viejo Teppaz de Gélou. Era el LP del concierto de Newport. What’d I Say y I Got a Woman. Brutal. No parábamos de poner el disco una y otra vez. A tope. Honorine estalló.
—¡Madre mía! ¡Nos vais a volver micos! –gritó desde su terraza. Y, con los puños en las caderotas, me amenazó con irle con el cuento a mi padre. Y yo sabía de sobra que ella no lo había vuelto a ver desde la muerte de mi madre, pero estaba tan furiosa que la creímos capaz de hacerlo. Aquello hizo que bajáramos el volumen. Y, además, a Honorine le teníamos cariño. Se preocupaba siempre por nosotros. Venía a ver si «necesitábamos algo».
—¿Y vuestros padres saben que estáis aquí?
—Segurísimo que sí –le contestaba yo.
—¿Y no os han preparado nada para comer?
—Que son muy pobres...
Nos moríamos de risa. Ella se encogía de hombros y se iba sonriendo. Cómplice como una madre. La madre de tres hijos que nunca había tenido. Al rato volvía con una merienda. O una sopa de pescado, cuando nos quedábamos a dormir allí, el sábado por la noche. El pescado lo pescaba Toinou, su marido. A veces, nos llevaba en su barco. Por turnos. Él me metió la afición por la pesca. Y ahora yo tenía su barco debajo de mi ventana, el Trémolino.
Estuvimos viniendo a Les Goudes hasta que nos separó la mili. Hicimos el campamento juntos. En Toulon, después en Fréjus, en el Ejército Colonial. Entre cabos de cara rajada y podridos de medallas. Supervivientes de Indochina y Argelia que todavía soñaban con pegar tiros. Manu se quedó en Fréjus. Ugo se fue a Numea. Y yo a Yibuti. Después no volvimos a ser los mismos. Nos habíamos hecho hombres. Desengañados y cínicos. Un tanto amargos también. No teníamos nada. Ni siquiera un CAP. No teníamos futuro. Sólo la vida. Pero la vida sin futuro era todavía menos que nada.
De currelillos de mierda nos cansamos en seguida. Una mañana nos plantamos en Kouros, una empresa de construcción del valle del Huveaune, en la carretera de Aubagne. Teníamos cara de mala leche, como cada vez que había que levantar cabeza poniéndose a currar. La víspera nos habíamos fundido toda la billetera al póquer. Hubo que levantarse pronto, coger el bus, escaquearse para no pagar, pillarle tabaco a un transeúnte. Una ruina de mañana. El griego nos propuso 142 francos con 57 céntimos a la semana. Manu se quedó pálido. No era exactamente el ridículo sueldo lo que le tocaba los cojones, eran los 57 céntimos.
—¿Está usted seguro de lo de los 57 céntimos, señor Kouros?
El dueño se quedó mirando a Manu como quien mira a un retrasado mental, luego a Ugo y a mí. Sabíamos cómo se las gastaba nuestro Manu. Fijo que la cosa se iba a poner chunga.
—No son ni 56 ni 58. Ni 59, ¿eh? Son 57. 57 céntimos, ¿no?
Kouros lo confirmó, sin entender nada. Era una buena tarifa, pensó. 142 francos con 57 céntimos. Manu le metió una hostia. Violenta y bien colocada. Kouros se cayó de la silla. La secretaria dio un grito, después se puso a chillar. Unos tipos desembarcaron en el despacho. Bronca total. Y nosotros en clara desventaja. Hasta que llegó la pasma. Por la noche nos dijimos que ya valía, que había que pasar a cosas serias. Ponernos por nuestra cuenta. Eso es lo que había que hacer. ¿A lo mejor podíamos volver a abrir la tienda de Antonin? Pero no teníamos pasta para eso. Planeamos un golpe. Atracar una farmacia de guardia. Un estanco. Una gasolinera. La idea era hacerse con un pequeño peculio. De mangar, sabíamos un rato. Libros en Tacussel en La Canebière, discos en Raphaël, en la rue Montgrand, o, si no, ropa en el Magasin Général o en Aux Dames de France, en la rue Saint-Ferréol. Casi era un juego. Pero de atracar no teníamos ni idea. Aún no. Íbamos a aprender pronto. Pasamos días enteros elaborando estrategias, localizando el sitio ideal.
Una noche nos juntamos en Les Goudes. Ugo cumplía veinte años. Miles Davis tocaba Rouge. Manu sacó un paquete de la mochila y se lo puso delante a Ugo.
—Tu regalo.
Una automática 9 mm.
—¿Dónde has pillao eso?
Ugo miró el arma sin atreverse a tocarla. Manu se echó a reír, volvió a meter la mano en la mochila y sacó otra arma. Una Beretta 7.65.
—Con esto vamos preparaos –miró a Ugo, después a mí–. No he podido conseguir más que dos. Pero no importa. Nosotros entramos, tú conduces el buga. Te quedas al volante. Controlas que no haya incordios. Pero no hay peligro. El lugar está desierto a partir de las ocho. El tipo es un viejo. Y está solo.
Era una farmacia. En la rue des Trois-Mages, una callejuela no lejos de La Canebière. Yo iba al volante de un Peugeot 204 que había levantado por la mañana en la rue Saint-Jacques, en un barrio de burgueses. Manu y Ugo se calaron una gorra de marinero hasta las orejas y se pusieron un pañuelo en la cara. Saltaron del coche, como en el cine. El tipo primero levantó las manos, después abrió la caja. Ugo cogía el dinero mientras Manu apuntaba al viejo con la Beretta. Media hora después brindábamos en Le Péano. ¡Por nosotros, colegas! ¡Ronda para todo el mundo! Habíamos pillado mil setecientos francos. Una buena cifra para aquellos tiempos. El equivalente a dos meses en Kouros, incluidos los céntimos. Tan simple como eso.
En seguida empezamos a llenarnos los bolsillos de dinero. Y a derrocharlo sin control. Chicas. Coches. Juergas. Acabábamos las noches donde los gitanos, en L’Estaque. Bebiendo y oyéndoles tocar. Parientes de Zina y Kali, las hermanas de Lole. Lole, por aquel entonces, acompañaba a sus hermanas. Acababa de cumplir 16 años. Se quedaba en una esquina, acurrucada, en silencio. Ausente. Casi no comía y bebía sólo leche.
Nos olvidamos rápido de la tienda de Antonin. Nos dijimos que ya veríamos más adelante, que bueno, que un poco de vidilla no venía mal. Y que quizá no era una buena idea lo de esa tienda. ¿Cuánta pasta nos haríamos? No mucha, teniendo en cuenta la miseria en la que terminó Antonin. Quizás un bar era mejor. O una discoteca. Yo aguantaba. Gasolineras, estancos, farmacias. Saqueamos el departamento desde Aix hasta Les Martigues. Una vez nos estiramos incluso hasta Salon-de-Provence. Yo seguía aguantando. Pero cada vez con menos entusiasmo. Como en el póquer, fingiendo.
Una noche volvimos a las andadas con una farmacia. En la esquina de la place Sadi-Camot y la rue Mery, no lejos del Vieux-Port. El farmacéutico hizo un gesto. Sonó una alarma. Y estalló el tiroteo. Desde el coche vi al tipo desplomándose.
—Písale –me dijo Manu metiéndose detrás en el coche.
Llegué a la place Mazeau. Me parecía oír las sirenas de la policía no muy lejos, detrás. A la derecha, Le Panier. Ni una calle, todo escaleras. A mi izquierda, la rue de la Guirlande, dirección prohibida. Tiré por la rue Caissière, luego por la rue Saint-Laurent.
—¿Estás gilipollas o qué? Esto es una ratonera.
—¡Tú sí que estás gilipollas! ¿Por qué has disparado?
Paré el coche en el impasse Belle-Marinière. Señalé las escaleras que había entre los edificios nuevos.
—Nos abrimos por aquí. A pie –Ugo todavía no había dicho nada–. ¿Qué tal, Ugo?
—Hay unos cinco mil. Es nuestro mejor golpe.
Manu se fue por la rue des Martégales. Ugo por la avenue Saint-Jean. Yo, por la rue de la Loge. Pero no me junté con ellos en Le Péano, como ya era costumbre. Volví a casa y vomité. Después me puse a beber. A beber y a llorar. Mirando la ciudad desde el balcón. Oía a mi padre roncando. El viejo las había pasado putas, había sufrido, pero yo nunca sería tan feliz como él. Completamente borracho, en la cama, juré que, si el tipo salía de aquélla, me hacía cura y que, si no salía, me hacía poli. Tonterías, pero lo juré. Al día siguiente me alisté en el Colonial, para tres años. El tipo no estaba ni vivo ni muerto, sino paralítico para siempre. Pedí volver a Yibuti. Fue entonces cuando vi a Ugo por última vez.
Todos nuestros tesoros estaban aquí, en la cabaña. Intactos. Los libros, los discos. Y yo era el único superviviente.
«Te he hecho foccacha», había escrito Honorine en un trocito de papel. La foccacha recuerda al croque-monsieur[7]