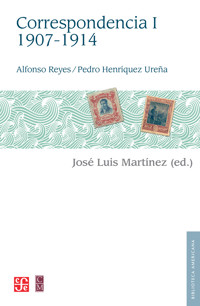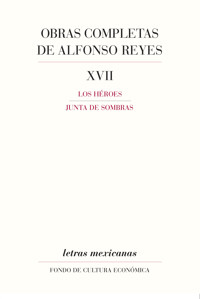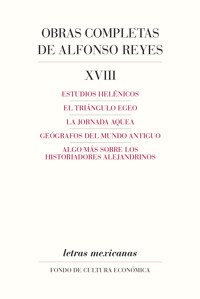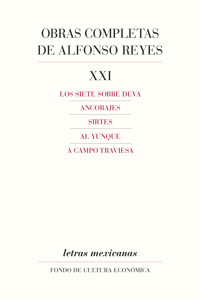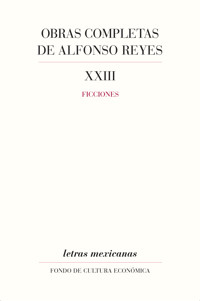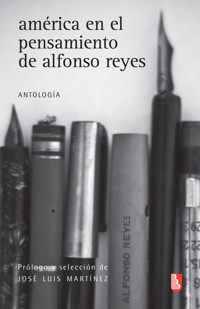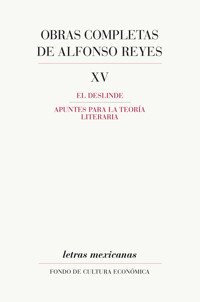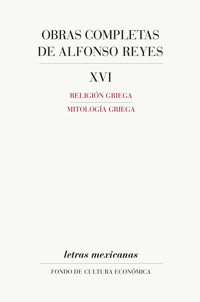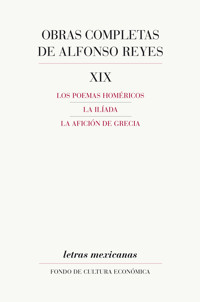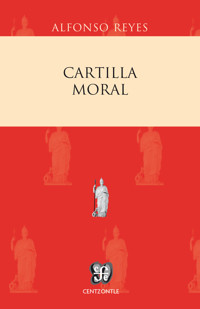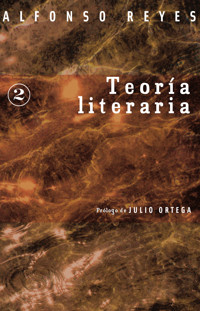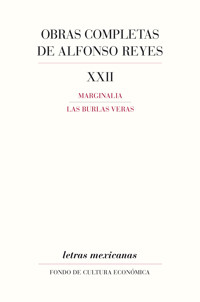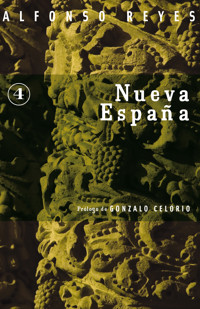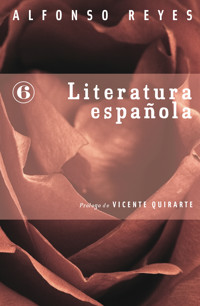0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Letras Mexicanas
- Sprache: Spanisch
Un texto útil para comprender la época de formación intelectual de Alfonso Reyes es Pasado inmediato. El ambiente de la generación de la cual habían de surgir notables escritores se caracterizó por la reacción contra las ideas positivistas, el nacimiento de nuevos grupos dedicados al estudio y por la publicación de revistas que contribuyeron a formar las corrientes que en cierta forma coincidieron con la Revolución mexicana. En esas actividades destaca el Ateneo de la Juventud, en cuyo seno se reunieron los mejores espíritus jóvenes que hicieron la revaloración de la cultura nacional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Alfonso Reyes (Monterrey, 1889-Ciudad de México, 1959) fue un eminente polígrafo mexicano que cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la crítica literaria, la narrativa y la poesía. Hacia la primera década del siglo XX fundó con otros escritores y artistas el Ateneo de la Juventud. Fue presidente de La Casa de España en México, fundador de El Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1945 recibió el Premio Nacional de Literatura. De su autoría, el FCE ha publicado en libro electrónico El deslinde, La experiencia literaria, Trayectoria de Goethe y Vida de Goethe, entre otros.
LETRAS MEXICANAS
Pasado inmediato
ALFONSO REYES
Pasado inmediato
Primera edición en Obras completas XII,, 1960 Primera edición de Obras completas XII, en libro electrónico, 2018 Primera edición en libro electrónico, 2018
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6189-0 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Noticia
Genaro EstradaPasado inmediatoEl reverso de un libro (Memorias literarias)Justo Sierra y la historia patriaDe poesía hispanoamericanaRecordación de UrbinaNoticia
EDICIÓN ANTERIOR
Alfonso Reyes || Pasado Inmediato || y Otros Ensayos || El Colegio de México.—1941, 8º, 194 pp. e índice.
I. Genaro Estrada
El que comprende a unos y a otros, y a todos puede conciliarlos; el que trabaja por muchos y para muchos sin que se le sienta esforzarse; el que da el consejo oportuno; el que no se ofusca ante las inevitables desigualdades de los hombres, y les ayuda, en cambio, a aprovechar sus virtudes; el fuerte sin violencia ni cólera; el risueño sin complacencias equívocas; el puntual sin exigencias incómodas; el que estudia el pasado con precisiones de técnico, vive en el presente con agilidad y sin jactancia, y provoca la llegada del porvenir entre precavido y confiado; el último que pierde la cabeza en el naufragio, el primero en organizar el salvamento —tal era Genaro Estrada, gran mexicano de nuestro tiempo a quien todos podían atreverse a llamar el Gordo.
Dotado de una sensibilidad alegre y varia; coleccionista de buenos libros, de manuscritos raros, de cucharillas de plata, de cuadros y muebles, de jades y primores chinescos en que su casa era un verdadero museo; lleno de aquel humorismo tembloroso que comunica a los hombres gordos otra manera de esbeltez; dueño de una paciencia saludable, buen entendedor para inquietos y desorbitados, buena mano para timón, buen músculo de alma —era Genaro Estrada una de esas instituciones de la ciudad, uno de esos hombres centrales que hacen posible la organización de las pléyades literarias (el PEN Club de México sólo vivió mientras estuvo a su sombra, y lo mismo la revista Contemporáneos). Era un padrino natural de los libros. Y era la suya una de esas bondades sin aureola y sin exceso de santidad, tan lejana de la falsa austeridad y de los morbosos lujos de aislamiento y tebaidas: una de esas bondades que andan donde todos andan, hacen lo que todos (pero siempre un poco mejor), circulan entre todos, y no pierden un solo instante el sentimiento de su misión, de su tarea humana. Tan de grata compañía siempre, tan mensajero de buenas noticias, tan de todas las horas, tan hermano mayor, con su vibración de ternura contenida y su travesura de joven elefante.
Todo en Genaro era gusto. Gran trabajador, nada había de angustia en su trabajo, sino que siempre parecía un paladeo voluptuoso. Con el mismo agrado y la misma sensibilidad emprendía un catálogo erudito o reorganizaba un archivo público, que se echaba a andar por la ciudad en busca de una pieza para sus colecciones, o resistía una discusión diplomática de dos horas sobre los diferentes olores morales del petróleo. A esta sólida balanza del gusto, que también podía servir de ética, de estética y metafísica en general, debía sin duda el no enmohecerse nunca en medio de los graves negocios del Estado. Sentimiento sin sensiblería, razón sin dogmatismo, cordialidad sin empalago, rapidez sin nerviosidad, alegría sin barullo. —Siempre andamos los mexicanos soñando con estas fórmulas de la rotundez espiritual, del equilibrio en círculo. ¡Cuán pocos las logran! Yo acostumbraba decirle en broma que el secreto de su aplomo estaba en sus bien contados cien kilos. Pero este hombre gordo no era por eso muy pacífico como el ventero de Cervantes: algo tenía de la abeja zumbona, algo de la ardilla y, en sus ratos de jugueteo, hasta de la bailarina rusa.
Modesto muchacho crecido en las imprentas provincianas, vino a México cuando el poeta Enrique González Martínez se hizo cargo de la Subsecretaría de Instrucción Pública; fue algún tiempo secretario de la Escuela Preparatoria, y desde allí tomó sus primeros contactos con las letras de la capital. Hizo su aparición en ellas con una antología de poetas nuevos de México no superada aún, insuperable acaso en el sentido en que una antología puede serlo:* ejemplo de método, de exposición, de documentación, de claridad y de tino, Estrada estaba disponiendo la escena, arreglando el ambiente, antes de lanzar sus personajes.
Entretanto, la pluma activa daba de sí colaboraciones dispersas: tal sabrosa traducción de Renard, o trabajos de diversa índole en que saciaba su apetito de hombre del Renacimiento; estudios sobre los criaderos de perlas en la Baja California o sobre los ejemplares mexicanos en los museos de Europa, las municipalidades en la América Española, las ordenanzas de los gremios en la Nueva España; mil noticias de bibliografía literaria; y, en medio de todo ello, un constante anhelo por coordinar el trabajo de todos, y poner de acuerdo las preguntas de uno con las respuestas del otro. Su Visionario de la Nueva España viene a ser como un Gaspar de la noche mexicano, y no creo que antes de él se haya logrado poner a contribución, con mejor efecto, todos los temas y motivos de nuestra imaginería colonial, de nuestra sunutosa y parsimoniosa “Edad Media”, llena de virreyes, frailes y doctores, asuntos transportados por él a un ambiente, si vale decirlo, de disciplinada fantasía, de ensueño con bridas.
Funcionario en la Secretaría de Industria, había contribuido eficazmente a la reorganización de aquel departamento, y comisionado para cierta feria de Milán, había hecho su primer viaje a Europa (1920). Poco después, pasó a prestar sus servicios a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue ocupando cargos cada vez más importantes, y por mucho tiempo desempeñó el de subsecretario Encargado del Despacho, en tanto que llegaba a ser titular de la cartera.
Madura el estilo y madura el alma; y he aquí, en el Pero Galín, uno de los libros más mexicanos que se hayan escrito. El hombre de Sinaloa, que llegó justamente a México allá por los fines del Ateneo y por los comienzos de la Revolución, trae a nuestra literatura la riqueza entrañable de la provincia, el sabor del condimento nacional, que siempre las capitales pierden y diluyen un poco. Y, lo que es mejor, esta obra tiene al mismo tiempo una calidad humana general, un valor perceptible y traducible en cualquiera tierra. Porque Genaro Estrada era hombre de letras consumado, atento a los últimos libros y a las últimas ideas que llegaban de todas partes; y así podrá un día sorprender en México a Paul Morand, preguntándole sobre novedades de Francia que aún no habían llegado a conocimiento de su huésped.
El Pero Galín es un libro que participa de la novela y del ensayo, donde han podido caber —injertos preciosos— muchos pedazos de realidad y algunos hombres que de veras existen, con su nombre propio y sus oficios reales. Por todas sus páginas flota un buen aroma que halaga y alienta a leer. La precisión de idea y de forma causan una impresión de alivio.
Hay en este libro dos aspectos bien discernibles: si nos inclinamos a Pero, tendremos el mundo de los anticuarios y colonialistas, tratado en una forma que nos hace suspirar por la “Guía del Mexicanista” que hubiera podido escribir Genaro. La descripción del Volador (como más tarde la rápida evocación del mercado Martínez de la Torre en el estudio que precede al Diario de un escribiente de Legación) es una linda página, en la mejor tradición de los cuadros enumerativos mexicanos, tradición que parte del mercado de Tenochtitlán pintado por Cortés. Ahora, que si nos inclinamos a Lota, tendremos la visión actual, cinematográfica, rauda sin ser vertiginosa, del mundo entrevisto por la ventanilla del tren o desde el auto en marcha, las estaciones, las carreteras, las fronteras, las mezclas de pueblos, Los Ángeles, Hollywood, y mañana. Unos preferirán aquello a esto o viceversa; pero yo estoy con el autor en haber querido casar estas dos cosas tan opuestas, y casarlas sin chasquido ni fragor ninguno, por arte del cariño entre sus dos personajes, que tiene más de amistad que de otra cosa. Entre uno y otro polo (“côté de chez Pero” y “côté de chez Lota”), corren todos los matices intermedios del iris, y nuestro ambiente queda así definido por sus dos crisis terminales, y por aquella ondulación dialéctica que va de la una a la otra. De las manos de Pero Galín a las de Lota Vera mana y fluye el “tempo” mexicano en celeridad apreciable; y lo que era antigualla erudita en casa de Pero Galín llega a ser asunto decorativo ultramoderno entre las raquetas de tenis de su joven amiga. Este libro sin pasión, desarrollado en una serie de cuadros y escenas encantadoras hasta llegar a la sencillez campesina del agua clara, ofrece entre sus pocas páginas tal trabazón de motivos mexicanos, que se siente uno tentado de publicarlo con notas explicativas al pie y pequeñas disertaciones en el apéndice, no porque requiera exégesis, sino por las muchas sugestiones que provoca. Además, al andar del tiempo, la vida personal del autor había de encontrar ciertos cauces que parecían ya previstos en su novela, lo que comunica, tanto a su vida como a su novela, una nueva sazón, al menos para sus amigos más cercanos.
Cuando Genaro Estrada llega a ser jefe de la Cancillería Mexicana, da a nuestra política internacional una figura armoniosa, juntando miembros desarticulados y definiendo orientaciones. Su labor se caracteriza por una atención igual para todos los problemas a un tiempo, y por una inspiración patriótica cuya profundidad no puede apreciarse todavía, y que cuando se conozca en todo su alcance ha de conmover a los hombres de mi país. Queda bautizada con su nombre la que él quiso llamar “Doctrina Mexicana”, sobre la aceptación automática de todo gobierno que un pueblo amigo quiera darse, en oposición a la teoría clásica, la cual parece subordinar en este respecto la soberanía de los pueblos al “visto bueno” de las naciones extranjeras. Su manera de conciliar la realidad con el ideal, durante toda su gestión, alcanzó a veces una nitidez mental y una delicadeza moral que no son frecuentes.
Salió de la Cancillería para ser embajador en España, donde, al mismo tiempo que atendía los negocios habituales, publicó una serie de cuadernos relativos a cuestiones de interés común entre ambos países, y echó una redada por los archivos y museos, levantando inventarios de piezas mexicanas y construyendo verdaderas monografías, como las que dedicó a Las tablas de la Conquista de México (de que también hay algunas en el Museo Etnográfico de Buenos Aires y aun sé yo de otras que andan por países escandinavos). Las figuras mexicanas de cera en el Museo Arqueológico de Madrid, y como el Genio y figura de Picasso o El arte mexicano en España que ha publicado más tarde. A la colección de cuadernos de su Embajada pertenecen también los Manuscritos sobre México en la Biblioteca Nacional de Madrid, El tesoro de Monte Albán, El comercio entre México y España,El petróleo en México y España, El petróleo en México, El garbanzo mexicano en España, obras suyas en parte, y en parte de autoridades en cada materia especial.
Devuelto en estos últimos años a la vida privada del escritor, había creado una interesante biblioteca de obras inéditas, en la cual nuevos investigadores han comenzado a abrir regiones vírgenes de nuestra historia social. De sus manos salían unos hilos invisibles a todos los puntos del horizonte: son muchos los escritores de varios países que se relacionaban con México a través de él. Era, en nuestra América, un verdadero colonizador cultural.
Además de las obras citadas al paso, deja una colección de estudios diplomáticos, entre los prólogos a los volúmenes del Archivo Histórico que, bajo sus cuidados, se imprimían en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y son suyos dos tomos de la serie de Monografías Bibliográficas que él hizo también publicar a su paso por aquel Ministerio: uno sobre Nervo, otro de varia información, en que campean su curiosidad y su conocimiento de libros mexicanos, así como su dominio en el oficio de maestro impresor, que él conocía muy de cerca. Deja una valiosa obra dispersa en prólogos de libros eruditos e históricos: las Cartas de Icazbalceta, recogidas por Teixidor; el Diario del viaje de Ajofrín; los estudios de Zavala sobre Tomás Moro en la Nueva España, etc. Deja otras obras de historia de arte: Algunos papeles para la historia de las Bellas Artes en México; ciertos trabajos sobre Goya que tenía en preparación, y de que envió la primicia a Buenos Aires (artículo recientemente publicado en La Nación). Deja una obra poética en que no hay página perdida, y que alcanzó algunas notas de extremada pureza: Escalera(Tocata y fuga), Crucero, Paso a nivel,Senderillos a ras. De suerte que su reino abarca la historia, la económica, la crítica, la bibliografía, el libre ensayo, la novelística, la poética.
Ha muerto a los cincuenta años, en plena labor. Debe a su propio valer, sin compromisos extraños a la excelencia misma de su trabajo, la ascensión gradual que lo llevó hasta los más altos cargos. Ni lo abatía la adversidad, gran maestra, ni lo engañaba la veleidosa fortuna. El proceso de una larga enfermedad venía de años atrás minando su salud, y él parecía siempre rehacerse por un desperezo del espíritu. La última carta que de él nos ha llegado nos dice que el quebranto de su organismo era ya tan grande, que no le permitía leer ni escribir directamente; que seguía con vivo interés los resultados del Congreso de Historia de América, de Buenos Aires; que tenía preparados ocho volúmenes para su biblioteca histórica en curso; que quería artículos argentinos para una revista mexicana. Y esperó la muerte trabajando; y sigue todavía trabajando para su México, para su América, en el recuerdo de sus amigos, que son tantos en todas partes, y en la perennidad de su obra: su obra de hombre bueno, de excelente escritor y de ciudadano intachable.†
Buenos Aires, septiembre de 1937.
II. Pasado inmediato
El problema. La historia que acaba de pasar es siempre la menos apreciada. Las nuevas generaciones se desenvuelven en pugna contra ella y tienden, por economía mental, a compendiarla en un solo emblema para de una vez liquidarla. ¡El pasado inmediato! ¿Hay nada más impopular? Es, en cierto modo, el enemigo. La diferencia específica es siempre adversaria acérrima del género próximo. Procede de él, luego lo que anhela es arrancársele. Cierta dosis de ingratitud es la ley de todo progreso, de todo proceso. Cierto error o convención óptica es inevitable en la perspectiva. La perspectiva es una interpretación finalista. Se da por supuesto que el primer plano es el término ideal a que venían aspirando, del horizonte acá, todos los planos sucesivos. Las líneas, se supone, caminan todas hacia un fin. El fin somos nosotros, nuestro privativo punto de vista. “Perspectiva” le ha llamado un joven escritor a su reseña de las letras de México. Sumando varias perspectivas, varios sistemas de referencia; reduciendo unos a otros; teniendo en cuenta la relatividad de todos ellos, y su interdependencia para un ojo omnipresente que acertara a mirar el cuadro desde todos los ángulos a la vez, nos acercaremos al milagro de la comprensión.
El pasado inmediato, tiempo el más modesto del verbo. Los exagerados —los años los desengañarán— le llaman a veces “el pasado absoluto”. Tampoco hay para qué exaltarlo como un “pretérito perfecto”. Ojalá, entre todos, logremos presentarlo algún día como un “pasado definido”.
La etapa. El año de 1910, en que se realiza el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, nos aparece poseído por un sentimiento singular. Los símbolos de la cronología quieren cobrar vida objetiva. La vaga sensación de la etapa se insinúa en los corazones y en las mentes para volverse realidad. El país, al cumplir un siglo de autonomía, se esfuerza por llegar a algunas conclusiones, por provocar un saldo y pasar, si es posible, a un nuevo capítulo de su historia. Por todas partes se siente la germinación de este afán. Cada diferente grupo social —y así los estudiantes desde sus bancos del aula— lo expresa en su lenguaje propio y reclama participación en el fenómeno. Se trata de dar un sentido al tiempo, un valor al signo de la centuria; de probarnos a nosotros mismos que algo nuevo tiene que acontecer, que se ha completado una mayoría de edad. En otros tiempos, se echaba a temblar la ignorancia a la aparición de un cometa (¡aquel cometa fatídico que ya tomó parte, a modo de presagio, o a modo de influencia telúrica, en la conquista de México!). Ahora se derrama por nuestra sociedad una extraña palpitación de presentimiento. Se celebra el Primer Centenario, y cunden los primeros latidos de la Revolución.
El antiguo régimen —o como alguna vez le oí llamar con pintoresca palabra, el Porfiriato— venía dando síntomas de caducidad y había durado más allá de lo que la naturaleza parecía consentir. El dictador había entrado francamente en esa senda de soledad que es la vejez. Entre él y su pueblo se ahondaba un abismo cronológico. La voz de la calle no llegaba ya hasta sus oídos, tras el telón espeso de prosperidad que tejía para sí una clase privilegiada. El problema de una ineludible sucesión era ya angustioso. El caudillo de la paz, de la larga paz, había intentado soluciones ofreciendo candidatos al pueblo. Pero no se es dictador en vano. La dictadura, como el tósigo, es recurso desesperado que, de perpetuarse, lo mismo envenena al que la ejerce que a los que la padecen. El dictador tenía celos de sus propias criaturas y las devoraba como Saturno, conforme las iba proponiendo a la aceptación del sentir público. Y entonces acudía a figuras sin relieve, que no merecieron el acatamiento de la nación. Y el pueblo, en el despertar de un sueño prolongado, quería ya escoger por sí mismo, quería ejercitar sus propias manos y saberse dueño de sus músculos.
Pax. Estos gobiernos de longevidad tan característicos del siglo —Victoria, Francisco José, Nicolás— no sé qué virtud dormitiva traían consigo. Bajo el signo de Porfirio Díaz, en aquellos últimos tiempos, la historia se detiene, el advenir hace un alto. Ya en el país no sucedía nada o nada parecía suceder, sobre el plano de deslizamiento de aquella rutina solemne. Los Científicos, dueños de la Escuela, habían derivado hacia la filosofía de Spencer, como otros positivistas, en otras tierras, derivaron hacia John Stuart Mill. A pesar de ser spencerianos, nuestros directores positivistas tenían miedo de la evolución, de la transformación. La historia, es decir, la sucesión de los hechos trascendentes para la vida de los pueblos, parecía una cosa remota, algo ya acabado para siempre; la historia parecía una parte de la prehistoria. México era un país maduro, no pasible de cambio, en equilibrio final, en estado de civilización. México era la paz, entendida como especie de la inmovilidad, la Pax Augusta. Al frente de México, casi como delegado divino, Porfirio Díaz, “don Porfirio”, de quien colgaban las cadenas que la fábula atribuía al padre de los dioses. Don Porfirio, que era, para la generación adulta de entonces, una norma del pensamiento sólo comparable a las nociones del tiempo y del espacio, algo como una categoría kantiana. Atlas que sostenía la República, hasta sus antiguos adversarios perdonaban en él al enemigo humano, por lo útil que era, para la paz de todos, su transfiguración mitológica.
¡Ah, pero la historia, la irreversibilidad de las cosas siempre en marcha, con su gruñido de Nilo en creciente que no sufre márgenes ni orillas! Trabajo costó a los muchachos de entonces el admitir otra vez —cuando la vida nacional dio un salto de resorte oprimido— que la tela histórica está tramada con los hilos de cada día; que los héroes nacionales —sólo entrevistos en las estampas alegóricas, a caballo y saltando por entre la orla simbólica de laureles—, podían ser nada menos que este o aquel humilde vecino conocido de todos, el Panchito de quien nadie hacía caso; o el ranchero ignorante y pletórico de razón aunque ayuno de razones que, como el Pero Mudo del Poema del Cid, se enredaba cuando quería hablar y sólo sabía explicarse con la espada; y hasta el salteador a lo Roque Guinart, el bandido generoso a quien una injusticia echó fuera del orden jurídico, y un hondo sentimiento ha enderezado por caminos paralelos a los que recorría don Quijote.
¿La paz? También envejecía la paz. Los caballeros de la paz ya no las tenían todas consigo. Bulnes, un contemporáneo de la crisis, exclama un día: “La paz reina en las calles y en las plazas, pero no en las conciencias”. Una cuarteadura invisible, un leve rendijo por donde se coló de repente el aire de afuera, y aquella capitosa cámara, incapaz de la oxigenación, estalló como bomba.
La inteligencia y la historia